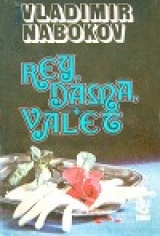
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
La mesa estaba preparada para dos, y en el centro, en una bandeja, reposaba un jamón de Westfalia rojo oscuro en medio de un mosaico de salchichas cortadas en rodajas. Grandes uvas, rebosantes de luz verduzca desbordaban del frutero. Dreyer arrancó una y se la lanzó a la boca. Echó una ojeada de soslayo al salami, pero decidió esperar a que llegase Martha. El espejo reflejaba su ancha espalda cubierta de franela gris y los hilos leonados de su pelo, alisado por el cepillo. Se volvió rápidamente, como sintiendo que alguien estuviera observándole, y se apartó; lo único que quedó en el espejo fue una esquina blanca de la mesa contra el fondo negro roto por un tremolar del cristal sobre el aparador. Oyó un ligero sonido que le llegaba del extremo mismo de aquel silencio: un llavín buscaba un punto sensible en el silencio, lo encontró y se hincó en él, dio una vuelta rápida y todo volvió a de nuevo a la vida. El hombro gris de Dreyer pasó y volvió a pasar ante el espejo mientras él daba vueltas, hambriento, en torno a la mesa. La puerta de la calle se cerró de golpe y entró Martha. Sus ojos relucían y se estaba secando firmemente la nariz con un pañuelo oloroso a Chanel. Detrás de ella iba el perro, ahora completamente despierto.
—Siéntate, siéntate, amor mío —dijo Dreyer con vivacidad, al tiempo que conectaba la complicada corriente eléctrica para calentar el agua del té.
—Preciosa película —dijo ella—, Hess estaba estupendo, aunque me gustó más en «El Príncipe».
—¿En cuál?
—Sí, ya te acuerdas, el estudiante aquel de Heidelberg que se disfrazaba de príncipe hindú.
Martha sonreía. Últimamente había dado en sonreír con cierta frecuencia, lo que tenía a Dreyer inefablemente contento. Estaba Martha en la agradable situación de la persona a quien se ha prometido un misterioso agasajo en un futuro cercano, siempre dispuesta a esperar algo más, porque sabía que el agasajo llegaría sin falta. Aquel día había convocado a los pintores para que dieran nueva vida al lado sur del muro de la terraza. Una escena de banquete que acababa de ver en la película le había despertado el apetito, y ahora estaba dispuesta a hacer traición a su régimen, luego se echaría en la cama, quizás incluso accediera a conceder a Dreyer sus derechos, largo tiempo diferidos.
Tintineó el timbre de la calle. Tom rompió a ladrar animadamente. Martha enarcó, sorprendida, sus finas cejas. Dreyer se levantó con una risita contenida, y, sin dejar de masticar, fue al recibidor.
Martha estaba sentada, vuelta a medias hacia la puerta, la taza en la mano. Franz, empujado con buen humor por Dreyer, entró en el comedor, se detuvo con un golpe seco de tacones y fue derecho hacia ella, que le sonrió tan bella y cálidamente que hasta los labios le relucieron, y Dreyer, en el fondo de su alma, creyó sentir un ensordecedor aplauso, y se dijo que, después de una sonrisa como aquélla, todo tendría por fuerza que ir bien: Martha, como solía hacer antes, le contaría ahora con todo detalle la estúpida película, de pe a pa, a modo de prólogo y precio de una sumisa caricia; y el domingo, en lugar de tenis, se irían los dos a caballo por el parque susurrante, jaspeado por el sol, anaranjado y rojo.
—Ante todo, mi querido Franz —dijo Dreyer, acercando una silla a su sobrino—, tienes que comer algo. Aquí tienes un poco de kirsch.
Franz, como un autómata, alargó la mano sobre la mesa en busca de la copa ofrecida y tiró un esbelto florero que arropaba a una gran rosa oscura («Que debían haber quitado de aquí hace ya tiempo», reflexionó Martha). El agua, liberada, se extendió sobre el mantel.
Perdió su aplomo, y no era de extrañar. En primer lugar no esperaba ver a Martha. En segundo, había pensado que Dreyer le recibiría en su despacho para informarle sobre la importante, importantísima tarea a la que tendría que dedicarse sin tardanza. La sonrisa de Martha le había desconcertado. Indagó, para sus adentros, la causa de su alarma. Como la falsa semilla que entierra el fakir para sacar inmediatamente después, con maníaca magia, el vivo rosal, la petición de Martha de que ocultase a Dreyer su inocente aventura —petición a la que, en su momento, apenas había prestado atención– se inflaba fabulosamente ahora, en presencia del marido, hasta convertirse en secreto vínculo erótico. Recordó también las palabras del viejo Enricht sobre una amiguita, y esas palabras confirmaban ahora, en cierto modo, tanto el deleite como la vergüenza. Trató de liberarse del hechizo, pero, enfrentándose con la mirada abrumadoramente intensa de Martha, bajó los ojos y continuó, indefenso, frotando suavemente con su pañuelo el mantel mojado, a pesar de que Dreyer trataba de impedírselo. Momentos antes yacía en la cama, y ahora estaba allí sentado, en aquel espléndido comedor, sufriendo como en un sueño por no poder detener el arroyuelo que ya cercaba el salero y trataba de llegar al borde mismo de la mesa al amparo del canto del plato. Sin dejar de sonreír (iban a cambiar mañana el mantel de todas formas), Martha fijó la mirada en las manos de Franz, en el suave insinuarse de los nudillos bajo la piel tensa, en la muñeca peluda, en los largos dedos tanteantes, y se sintió rara por no llevar encima ninguna prenda de lana.
Dreyer se levantó bruscamente y dijo:
—Franz, ya sé que no es nada hospitalario lo que voy a hacer, pero no hay otro remedio. Está empezando a hacerse tarde y tú y yo tenemos que irnos.
—¿Irnos? —profirió Franz lleno de confusión, metiéndose violentamente la pelota empapada de su pañuelo en el bolsillo. Martha se quedó mirando a su marido con sorprendida frialdad.
—Enseguida comprenderás de qué se trata —dijo Dreyer, y en sus ojos relucía un destello aventurero que Martha conocía demasiado bien. «¡Qué pesadez!», pensó, irritada, «¿Qué se le habrá ocurrido ahora?».
Le paró un momento en el recibidor, preguntándole, en rápido susurro:
—¿A dónde vais?, ¿a dónde vais? Te exijo que me digas a dónde vais ahora.
—De juerga —replicó Dreyer, esperando provocar así otra de sus maravillosas sonrisas.
Martha dio un respingo de repugnancia. El acarició su mejilla y salió.
Martha volvió lentamente al comedor y se apoyó, perdida en sus pensamientos, contra la silla en que había estado sentado Franz. Luego, llena de irritación, levantó el mantel donde se había derramado el agua, y puso debajo un posaplatos. El espejo, que aquella noche estaba trabajando mucho, reflejaba su vestido verde, su cuello blanco bajo el peso oscuro del moño, y el fulgor de sus pendientes de esmeraldas. Martha seguía sin darse cuenta de la atención del espejo, y su reflejo reaparecía de vez en cuando mientras recogía los cuchillos de fruta. Frieda estuvo con ella unos minutos. Se apagó la luz del comedor con un chasquido, y Martha, mordisqueándose el collar, subió a su alcoba.
«Seguro que lo que quiere es hacerme pensar que está de broma, pero no lo está. Seguro que es eso lo que pasa», pensaba, «le dejará con alguna golfa. Y se acabó la juerga».
Mientras se desnudaba sintió ganas de llorar. Espera, espera a que vuelvas a casa. Sobre todo si estabas tomándome el pelo. ¡Y qué maneras, santo cielo, qué maneras! Invitas a un pobre muchacho y, sin más, te lo llevas por ahí. ¡Y en plena noche! ¡Vergonzoso!
Una vez más, como tantas otras, fue pasando revista su memoria a todas las infracciones de su marido. Le parecía recordarlas todas. Eran numerosas. Esto, sin embargo, no impedía a Martha asegurar a su hermana Hilda, siempre que venía de Hamburgo a visitarla, que era feliz, que su matrimonio era feliz.
Y Martha, ciertamente, creía que su matrimonio no difería de cualesquiera otros, que la discordia había reinado siempre, que era siempre la esposa quien tenía que bregar contra el marido, contra sus peculiaridades, contra sus infracciones de las reglas aceptadas, y que todo esto se resumía en un matrimonio feliz. Era infeliz un matrimonio si el marido no tenía dinero, o si acababa en la cárcel por causa de algún negocio turbio, o si despilfarraba lo que tenía con queridas. Martha, por consiguiente, nunca se quejaba de su situación, pues era natural y frecuente.
Su madre había muerto teniendo ella tres años: providencia ésta que no tenía nada de insólita. Una primera madrastra murió también pronto, y tampoco podía decirse que esto fuese infrecuente en algunas familias. La segunda y última madrastra, que acababa de morir, había sido una mujer encantadora, de bastante buena cuna, a quien todos adoraban. Papá, que había empezado su carrera como talabartero, para terminarla como dueño insolvente de una fábrica de cuero artificial, insistía hasta la desesperación en que Martha se casase con el «húsar», como, no se sabe por qué, apodaba él a Dreyer, a quien apenas conocía cuando se declaró a Martha en 1920, al mismo tiempo que Hilda anunciaba su compromiso con el sobrecargo pequeño y rechoncho de un trasatlántico de segunda categoría. Dreyer se enriquecía con una facilidad milagrosa; era bastante atractivo, pero extraño e imprevisible; cantaba arias tontas desafinando y le hacía regalos tontos. Ella, como chica bien educada que era, de largas pestañas y mejillas relucientes, dijo que tomaría una decisión la próxima vez que Dreyer viniese a Hamburgo, y él, antes de volver a Berlín, le regaló un mono que le repugnaba; menos mal que un apuesto primo con quien se había propasado bastante antes de que llegase a ser uno de los primeros amantes de Hilda le enseñó a encender cerillas: se incendió su propio jersey, y al torpe animal no hubo más remedio que aplicarle la eutanasia.
Cuando volvió Dreyer, una semana más tarde, Martha le permitió besarla en la mejilla. El pobre papá bebió tanto en la fiesta que pegó al violinista, lo que era comprensible, teniendo en cuenta la mala suerte que había tenido en su larga vida. Sólo después de la boda, cuando su marido suspendió un importante viaje de negocios por mor de una estúpida luna de miel en Noruega —¿y por qué, precisamente, en Noruega?—, comenzó Martha a sentirse acuciada por ciertas dudas: pero el chalet de Grunewald no tardó en disiparlas, y así sucesivamente; no eran muy interesantes estos recuerdos.
IV
En la oscuridad del taxi (el desdichado Icarus estaba todavía en reparación, y el sustituto, un Oriok maniático, no había tenido éxito) Dreyer se encerró en misterioso silencio. Podría pensarse que estaba dormido, de no ser por su puro, que fosforecía rítmicamente. Franz también guardaba silencio, preguntándose a dónde le llevaría. A la tercer o cuarta vuelta ya había perdido todo sentido de la orientación.
Hasta ahora sólo había explorado, además del tranquilo barrio en que vivía, la avenida de tilos y sus alrededores, en el extremo opuesto de la ciudad. Todo lo que había entre estos dos vivos oasis era para él un mapa en blanco de tena incógnita. Miraba por la ventanilla y veía cómo las calles obscuras adquirían gradualmente una cierta claridad, enseguida volvían a obscurecerse, rebosaban nuevamente luz y una vez más se apagaban, hasta que, habiendo madurado en la oscuridad, prorrumpían de pronto en centelleantes y fabulosos colores, cascadas de piedras preciosas, anuncios llameantes. Una alta iglesia rematada por una espira se deslizó ante sus ojos bajo el cielo sombrío. Por fin, patinando ligeramente sobre el asfalto húmedo, el coche se detuvo al borde de la acera.
Solamente entonces comprendió Franz. Un gran letrero reluciente de cuarenta pies de altura proclamaba en letras de zafiro, cuya última vocal se prolongaba en rúbrica de diamante, la palabra D+A+N+ +D+Y, que ahora, de pronto, recordó haber oído alguna vez, ¡tonto de él! Dreyer le cogió del brazo y le llevó a uno de los diez escaparates radiantemente iluminados. Como flores tropicales en un invernadero competían allí los delicados matices cromáticos de calcetines y corbatas con rectángulos de camisas plegadas o perezosamente colgantes de dorados arcos, mientras en lo más profundo se erguía un pijama opalino con rostro de ídolo oriental, el dios del jardín. Pero Dreyer no dio tiempo a Franz para deleitarse en la contemplación. Le fue llevando a buen paso por los demás escaparates, y ante los ojos de Franz fue reluciendo una orgía de zapatos, una Fata Morgana de abrigos, una graciosa fuga de sombreros, guantes, bastones, un soleado paraíso de artículos de deporte. Y así, hasta que se vieron ante un oscuro pasadizo donde había un viejo con gorra de visera junto a una mujer de piernas finas envueltas en pieles. Los dos miraron a Dreyer. El vigilante nocturno le reconoció y se llevó la mano a la gorra. La prostituta de ojos relucientes echó una ojeada a Franz y se alejó recatadamente. En cuanto le vio desaparecer detrás de Dreyer en la oscuridad de un patio reanudó su conversación con el vigilante nocturno, sobre el reumatismo y sus remedios.
El patio era un remate triangular sin salida entre paredes sin ventanas. Se percibía un olor a humedad mezclado con tufo a orina y cerveza. En una esquina había algo, quizás un carro con las varas hacia arriba. Dreyer se sacó del bolsillo una linterna y un escrutador círculo de luz iluminó una reja, sombras movedizas de escalones descendientes, una puerta de hierro. Deleitándose infantilmente en la elección de la más misteriosa entrada posible, Dreyer abrió con llave la puerta y Franz se agachó para poder seguirle por un oscuro pasillo de piedra, donde el círculo de luz saltarín se concentró ahora sobre una puerta. Si a alguien se le hubiese ocurrido manipularla ilegalmente habría prorrumpido en un estridente timbrazo. Pero también para esta puerta tenía Dreyer una llave silenciosa, y Franz tuvo que agacharse de nuevo. En el sótano lóbrego que atravesaron se podían distinguir sacos y cajas amontonadas aquí y allá, y bajo los pies crujía algo que podía ser paja. El rayo móvil de luz dobló una esquina y apareció otra puerta, al otro lado de la cual se levantaba una escalera desnuda que se fundía en la oscuridad. Fueron arrastrando los pies por los escalones de piedra, exploradores de un templo enterrado, y emergieron, con onírica impaciencia, en una enorme sala. La luz enfocaba horcas metálicas, luego pliegues de cortinajes, gigantescos armarios roperos, espejos colgantes y figuras negras de anchos hombros. Dreyer se detuvo, apagó la linterna y susurró en plena oscuridad:
—¡Cuidado!
Se oyó su mano tanteante y una sola bombilla periforme iluminó de pronto el mostrador. El resto de la sala —un laberinto interminable– seguía sumido en la oscuridad, y a Franz le pareció un poco siniestro que fuera ése el único rincón iluminado por la intensa luz.
—Primera lección —dijo Dreyer con solemnidad, y se situó pomposamente detrás del mostrador.
Es dudoso que Franz sacara beneficio alguno de esta fantástica lección nocturna: le resultó todo demasiado extraño, Dreyer estuvo demasiado rimbombante en el papel de vendedor. Pero, a pesar de tan barroco disparate, algo había en aquellos reflejos angulares y en el espectral abismo circundante, donde se entreveían telas que habían sido tocadas y vueltas a tocar durante el día y ahora reposaban en cansinas actitudes, que permaneció largo tiempo en la memoria de Franz, confiriendo un cierto color lujoso, al principio por lo menos, al fondo básico contra el que su tarea de vendedor comenzaría luego a esbozar sus líneas simples, comprensibles, frecuentemente tediosas. Aquella noche, para enseñar a Franz a vender corbatas, Dreyer no sacó su inspiración de su experiencia personal ni de lejanos recuerdos, pues también él había trabajado detrás de un mostrador sino que prefirió ascender al reino arrebatador de la inútil imaginación, enseñándole, no a vender corbatas como se venden en la vida real, sino como si el vendedor fuera artista y al tiempo visionario.
—Quiero una azul lisa —dijo Franz, apuntado por Dreyer, con voz apagada de escolar que recita una lección.
—Enseguida, caballero —respondió Dreyer animadamente, y, bajando como por encanto varias cajas de cartón de una balda, las abrió con viveza y soltura sobre el mostrador.
—¿Qué le parece ésta? —preguntó, no sin cierto matiz pensativo, anudando una corbata moteada color magenta y negro contra la palma de la mano y apartándola un poco, como si él mismo la estuviese admirando en el papel de artista imparcial.
Franz no dijo nada.
—Una técnica importante —explicó Dreyer, cambiando de voz—, vamos a ver si te das cuenta. Ponte ahora tú detrás del mostrador. En esta caja, aquí, hay corbatas de color liso, que cuestan cuatro o cinco marcos. Y aquí tenemos las corbatas de moda, tipo «orquídea», como solemos decir nosotros, que suben a ocho, diez, catorce marcos incluso, Dios nos perdone. Bueno, vamos a ver, tú eres el vendedor y yo soy un joven, un bobo, y dispensa la expresión; quiero decir inexperto, indeciso, fácil de tentar.
Franz se situó, tímido, detrás del mostrador. Encogiendo los hombros y entrecerrando los ojos como si fuera corto de vista, Dreyer dijo, con voz trémula y aguda:
—Quiero una corbata lisa, azul... Ah, y que no sea cara, por favor.
—Sonríe —añadió, con susurro de apuntador.
Franz se inclinó sobre una de las cajas, buscó torpemente, sacó una corbata azul.
—¡Vaya!, ¡te cogí! —exclamó Dreyer lleno de jovialidad—, ya sabía que no me habías entendido, o bien que eres daltónico. Pues si es así ya puedes despedirte de tus queridos tíos. (Por qué razón me tienes que ofrecer la más barata de todas? Lo que tenías que hacer es lo que hice yo: asombrar primero al bobo con una corbata cara, del color que sea, pero asegurarte de que sea chillona y cara, o cara y elegante, y así a lo mejor consigues «que se le vayan los dedines y suelte los chelines», como dicen en Londres. Vamos a ver, coge ésta, por ejemplo. Ahora la anudas en la palma de la mano. Espera, espera, no te pongas nervioso. Envuélvete el dedo con ella. ¡Así! Y recuerda que la menor demora en el ritmo te cuesta un momento de atención del cliente. Hipnotízale con el destello de la corbata que le muestras. Tienes que hacerla florecer ante los ojos del memo. No, no, eso no es un nudo, eso lo que es es una especie de tumor. Fíjate. Pon la mano así, derecha. Vamos a probar con esta corbata cara, rojo vampiro. Ahora supongamos que soy yo el que la está mirando, pero todavía me resisto a la tentación.
—Pero lo que yo quiero es una corbata azul lisa —dijo Dreyer con voz chillona, y luego, de nuevo, susurrando—, no, no, sigue poniéndole delante al memo la rojo vampiro, así a lo mejor acabas venciéndole. Y fíjate bien en sus ojos, pero lo que se dice bien: si consigues que la mire, ya has logrado algo. Sólo si sigue sin mirarla y frunce el ceño y carraspea, sólo entonces, fíjate bien en lo que te digo, le das lo que te pide; siempre escogiendo la más cara de las tres corbatas azules, por supuesto. Pero incluso cuando te rindes a su soez capricho, te encoges ligeramente de hombros, mira cómo lo hago yo, y sonríes así, desdeñosamente, como diciendo: «Esto no es en absoluto de buen tono, vamos, esto está bien para patanes, para cocheros..., claro que si es esto lo que usted quiere...»
—Me llevo esta azul —dijo Dreyer, con su voz de comedia.
Franz se la tendió, torvo, sobre el mostrador, y la carcajada de Dreyer despertó un brusco eco:
—No —dijo– no, amigo mío, nada de esto. Lo primero que tienes que hacer es dejarla a un lado, a tu derecha, luego preguntarle si no necesita nada más, por ejemplo pañuelos, o gemelos de fantasía, y solamente cuando lo ha pensado un poco y se ha rascado bien la cabeza, fíjate bien, sólo entonces, sacas esta pluma estilográfica (que te regalo) y le das la nota del precio para el cajero. Pero lo demás es rutina. No, ya te dije que te la puedes quedar. Lo demás te lo enseñará mañana el señor Piffke, un pedantón. Ahora vamos a seguir.
Dreyer se elevó un poco pesadamente hasta sentarse en el mostrador, y su sombra, negra y bien perfilada, buceó la cabeza por delante, penetrando en la oscuridad, que parecía haberse acercado a ellos para oír mejor. Dreyer se puso a manosear las sedas en sus cajas y a enseñar a Franz cómo recordar las corbatas por el tacto y el tono, cómo crearse, dicho de otra forma (aunque Franz no lo entendió) una memoria cromática y táctil, cómo expulsar de la propia consciencia artística y comercial todos los estilos y modelos agotados, a fin de dejar sitio en la mente para los nuevos, y cómo recordar inmediatamente el precio en marcos, añadiendo luego los pfennigs con sólo mirar la etiqueta. Varias veces se bajó de un salto, poniéndose a gesticular grotescamente, muy en el papel del cliente al que irrita todo lo que le muestran; del animal que protesta porque le dicen el precio antes de que él lo haya preguntado; del santo para quien el precio no es óbice; de la vieja dama que compra una corbata para el nieto, que es bombero en Potsdam; del extranjero que se muestra incapaz de decir nada comprensible: un francés que quiere una cravate, un italiano que exige una cravatta, un ruso que pide comedidamente un galstuk. Inmediamente se replicaba a sí mismo, apretando ligeramente los dedos contra el mostrador, inventando para cada ocasión una variante especial de entonación y sonrisa. Y luego, sentándose de nuevo y meciendo ligeramente el pie en su zapato reluciente (al ritmo que marcaba su sombra negra en el suelo), discutía la tierna y jovial actitud que debe asumir el vendedor ante las cosas hechas por el hombre, y confesaba que a veces se sentía uno absurdamente conmovido por corbatas pasadas de moda y calcetines obsoletos, pero frescos y pulcros y limpios todavía a pesar de no quererlos nadie; una sonrisa extraña, soñadora, planeó bajo su bigote, replegando y alisando alternativamente las arrugas en las comisuras de sus ojos y de sus labios, mientras Franz, extenuado, se apoyaba contra un armario ropero, escuchándole aletargado.
Dreyer hizo una pausa, y Franz, dándose cuenta de que la lección había terminado, no pudo reprimir un vistazo codicioso a las iridiscentes maravillas que se esparcían, tangiblemente, sobre el mostrador. Volviendo a sacar la linterna y pulsando el interruptor de la pared, Dreyer condujo a Franz por una inmensidad de oscuras alfombras hacia las sombrías profundidades de la entrada. Apartó de un tirón, al pasar junto a ella, la lona que cubría una mesita, y enfocó con la linterna los gemelos que relucían como ojos sobre un cojín de terciopelo azul. Un poco más allá, con juguetona indiferencia, tiró de su soporte una enorme pelota de playa que se alejó rodando sin ruido oscuridad adentro, lejos, lejos, hacia las arenas blancas y suaves de la Bahía de Pomerania. Volvieron por los pasillos de piedra y, al cerrar la última puerta, Dreyer recordó con cierto placer el enigmático desorden que había dejado a sus espaldas, sin pararse a pensar que quizás cargaría con la culpa otra persona.
En cuanto salieron del patio oscuro a la húmeda luminosidad de la calle, Dreyer paró un taxi que pasaba y ofreció a Franz dejarle en casa.
Franz vaciló, mirando el festivo panorama (¡por fin!) del animado bulevar.
—¿O es que tienes cita con una (Dreyer consultó su reloj de pulsera) novia adormecida?
Franz se relamió los labios, movió la cabeza.
—Como quieras —dijo Dreyer, echándose a reír, y, asomando la cabeza por la ventanilla del taxi, añadió, a modo de despedida—, preséntate mañana en la tienda a las nueve en punto.
El relucir del negro asfalto estaba cubierto de una mezcla de confusos tonos, a cuyo través vivos desgarrones y agujeros ovales hechos por charcos de lluvia revelaban aquí y allá los auténticos colores de hondos reflejos: una cinta diagonal roja, una cuña cobalto, una espiral verde, vislumbres esparcidos de un mundo húmedo y vuelto del revés, de una enloquecida geometría de piedras preciosas. El efecto caleidoscópico sugería que alguien hacía de vez en cuando juegos malabares con el pavimento para cambiar la combinación de innumerables fragmentos de colores. Ondas y saetas de vida le pasaban entretanto al lado marcando el trayecto de cada coche, y los escaparates reventaban de tensa luminosidad, rezumando, chorreando, salpicando contra la rica oscuridad.
En cada esquina, emblema de inefable felicidad, acechaba una meretriz de bruñidas medias, cuyas facciones no había tiempo de analizar: otra le llamaba ya de lejos, y, más allá, una tercera. Franz comprendió, sin el menor género de dudas, a dónde conducían aquellos misteriosos faros: cada farola, cuyo halo se difuminaba como una estrella erizada de púas, cada destello rosado, cada espasmo de luz dorada, y las siluetas de amantes que vibraban unos contra otros en cada hueco de portal y pasadizo; y aquellos labios pintados y medio abiertos que volaban a su paso; y el negro, húmedo y tierno asfalto: todo ello adquiría un significado específico, encontraba nombre.
Saturado de sudor, lacio de deliciosa languidez, andando con los movimientos lentos de un sonámbulo a quien llama su almohada arrugada y cálida, Franz volvió a la cama sin darse cuenta de cómo entraba en su casa y localizaba su habitación. Se estiró, se pasó las palmas de las manos por las piernas peludas, se despegó de sí mismo y se encogió, y, casi en el mismo instante, el Sueño, con una reverencia, le brindó la llave de su ciudad: comprendió entonces el significado de tantas luces, ruidos y perfumes, al fundírsele todo ello en una sola imagen de bienaventuranza. De pronto le pareció encontrarse en un vasto salón lleno de espejos, maravillosamente abierto a un abismo de agua, el agua relucía en los lugares más inesperados: fue hacia una puerta, pasando junto a una motocicleta perfectamente verosímil que su casero ponía en marcha con su tacón rojo; y Franz, anticipándose a una felicidad sin nombre, abrió la puerta y vio a Martha en pie junto a su cama. Se acercó impaciente, pero Tom se interpuso; Martha rompió a reír y apartó de sí al perro. Ahora veía muy de cerca sus labios relucientes, su cuello que se hinchaba de júbilo, y también él empezó a apresurarse, desabrochándose botones, arrancando de las mandíbulas del perro un hueso manchado de sangre, sintiendo esponjarse en su interior una insoportable dulzura; estaba a punto de asirla por las caderas cuando, de pronto, se sintió incapaz de contener tanto éxtasis en ebullición.
Martha suspiró y abrió los ojos. Pensó que el ruido de la calle la había despertado: uno de sus vecinos tenía una moto insólitamente ruidosa. La verdad era, simplemente, que su marido roncaba con particular abandono. Recordó que se había acostado sin esperar su vuelta, y le llamó con severidad; luego, alargando la mano por encima de la mesita de noche, se puso a revolverle violentamente, el pelo, único recurso eficaz en tales casos. Cesaron entonces los ronquidos, de los labios de Dreyer escaparon uno o dos chasquidos. La luz de la mesita centelleó, mostrando el color sonrosado de la mano de Martha.
—El despertar del león —dijo Dreyer, frotándose los ojos con el puño como un niño pequeño.
—¿A dónde fuisteis? —preguntó Martha, mirándole con ira.
El, medio dormido, se fijó en su cuello de marfil y en el rosado pecho desnudo, en el largo hilo de ébano extraviado por la mejilla, y rió suavemente, volviéndose a echar contra las almohadas.
—Le estuve enseñando Dandy —murmuró voluptuosamente—, una lección nocturna. Ahora ya sabe anudar corbatas con la mano, o con la cola. Muy entretenido e instructivo.
Vaya, menos mal. Martha se sintió tan aliviada, tan magnánima, que casi le ofreció..., pero tenía demasiado sueño. Sueño y felicidad. Sin decir más apagó la luz.
—Montamos a caballo el domingo, ¿qué te parece? —murmuró una voz tierna en la oscuridad, pero ya estaba ella perdida en sus sueños. Tres árabes lujuriosos se la disputaban, regateando su precio con un apuesto tratante de esclavos de torso broncíneo. La voz repitió la pregunta con creciente ternura, con un tono cada vez más interrogativo. Una pausa melancólica. Finalmente Dreyer volvió la almohada en busca de un hueco más fresco, suspiró y no tardó en roncar de nuevo.
Por la mañana, Dreyer degustó apresuradamente un huevo pasado por agua y una tostada con mantequilla (la comida más deliciosa que conoce la especie humana) y corría ya a la tienda cuando Frieda le informó de que el coche, ya reparado, estaba esperándole a la puerta. Dreyer recordó entonces que, durante aquellos pocos días, y sobre todo después del reciente choque, tuvo repetidas veces cierta idea divertida que nunca, no sabía por qué, había podido poner en práctica. Pero tendría que andarse con cuidado, había que llevarla a cabo con cautela. Una pregunta a bocajarro no conduciría a nada. El bribón sonreiría socarrón y lo negaría todo. ¿Lo sabría el jardinero? Si lo sabía, le encubriría. Dreyer terminó el café de un trago y, parpadeando, se sirvió otra taza. Claro es que podría estar equivocado...
Bebió hasta la última dulce gota, tiró la servilleta sobre la mesa y salió a toda prisa; la servilleta se deslizó lentamente sobre el borde de la mesa y acabó cayendo sin vida al suelo.
Sí, el coche había quedado bien arreglado. Su nueva capa de pintura relucía, relucía el cromo que remataba el borde de sus faros, y también el emblema, como un blasón, que servía de cimera a la reja del radiador: un muchacho de plata con alas cerúleas. Una sonrisa ligeramente apurada puso al descubierto las feas encías y los dientes, no menos feos, del chófer, que se quitó el gorro azul al verle llegar y le abrió la portezuela. Dreyer le miró de refilón:
—Hola, hola —le dijo—, de modo que volvemos a vernos las caras —se abrochó todos los botones del abrigo y prosiguió—, esto tiene que haber costado lo suyo, todavía no he mirado la cuenta, pero eso no es lo importante, estaría dispuesto a pagar más dinero incluso por lo divertido que es, una experiencia de lo más divertida, sin ningún género de dudas, lo malo es que ni mi mujer ni la policía le vieron la gracia.
Quiso decir algo más, pero no se le ocurría nada, volvió a desabrocharse el abrigo y se metió en el coche.
«He examinado su fisonomía a fondo —reflexionó, acompañado por el ronroneo suave del motor, pero, a pesar de todo, todavía es imposible sacar conclusiones. Los ojos dan la impresión de relucirle, claro, y tiene ojeras, pero esto, en él, puede ser normal. La próxima vez lo que haré será husmearle bien.»








