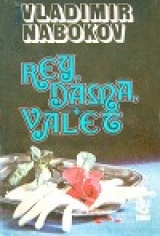
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
—Más cerca, más cerca —susurró—, dame calor.
—Estoy cansado —replicó él, susurrando—, estoy muerto de cansancio. Por favor, no sigas haciendo lo que me estás haciendo.
La música elevó sus trompetas y luego se derrumbó. Franz la siguió de vuelta a la mesa. La gente, en torno a ella, aplaudía. El maestro de baile se deslizó a su lado con una chica de amarillo brillante. El señor Vinomori, color nuez, el iris desbordándosele significativamente en el blanco de los ojos, se inclinaba sobre ella, tentador. Ella vio entonces a Martha Dreyer apretarse como una gata contra él y lanzarse a un tango.
Tío y sobrino se quedaron solos en la mesa. Dreyer marcaba el ritmo con el dedo, observando a los bailarines, esperando la vuelta periódica de los pendientes verdes de su mujer y escuchando, con una especie de pavor, la voz resonante de la cantante. Era una chica rechoncha y seria, y cantaba a voz en grito, forzando su garganta y saltando al ritmo de la música:
Montevideo, Montevideo
no es el mejor lugar para meinen Leo.
Los bailarines tropezaban con ella, que repetía incesantemente el ensordecedor estribillo; un hombre gordo de smoking, su dueño, le decía con voz sibilante que escogiese otra canción, porque a nadie le gustaba ésta. Dreyer había oído el Montevideo éste ayer y anteayer, y se sentía de nuevo poseído por una extraña melancolía, inquietándose y sintiendo apuro cuando a la pobre chica rechoncha se le rompió la voz contra una nota y tuvo que recuperar la melodía con una valiente sonrisa. Franz estaba sentado a su lado, hombro contra hombro, y también parecía mirar a los bailarines. Estaba un poco bebido y le dolían los músculos de tanto remar aquella mañana. Le apetecía dejar caer la frente contra la mesa y quedarse así para siempre, entre un cenicero lleno y una botella vacía. Un reptil, un simple dragón le torturaba compleja y odiosamente, volviéndole del revés, y era un tormento que no tenía fin. Un ser humano, y esto es a fin de cuentas lo que él era, no puede aguantar indefinidamente tal opresión.
En este preciso momento Franz recuperó el conocimiento, como un paciente a quien se ha anestesiado insuficientemente en la mesa de operaciones. Y al volver en sí se dio cuenta de que le estaban abriendo en canal, y habría roto a gritar espantosamente de no ser porque se hallaba en un salón de baile inventado. Miró a su alrededor, jugueteando con la cuerda de un globo atada a una botella. Vio, reflejada en un espejo rococó, la parte posterior de la dócil espalda de Dreyer que se movía al ritmo de la música.
Franz apartó la vista; su mirada se enredó entre las piernas de los bailarines y se pegó desesperadamente a un vestido azul reluciente. La chica extranjera del vestido azul bailaba con un hombre muy apuesto, cuyo smokingera de corte anticuado. Franz llevaba algún tiempo fijándose en la pareja; se le habían aparecido en fugaces atisbos, como una imagen de sueño que se repite o como un sutil leitmotiv: en la playa, en el café, en el paseo. A veces el hombre llevaba una red de cazar mariposas. La boca de la chica estaba delicadamente pintada y sus ojos eran de un tierno gris azulado; su novio o marido, esbelto, con una distinguida calva incipiente, desdeñoso de todo en este mundo excepto de ella, la miraba con orgullo; y Franz se sintió envidioso de esta insólita pareja, tan envidioso que su opresión, pena da decirlo, se hizo incluso más amarga y la música paró. Los dos pasaron junto a él. Hablaban en voz alta. El idioma que hablaban era completamente incomprensible.
—Tu tía baila como una diosa —dijo el estudiante, sentándose a su lado.
—Estoy cansadísimo —observó Franz, sin que viniera a cuento—, hoy he remado muchísimo. Remar es un deporte la mar de sano.
Entre tanto, Dreyer decía con un guiño insinuante:
—¿Puedo tomarme yo también la libertad de invitarte a bailar? Te prometo no pisarte los dedos del pie.
—Sácame de aquí —dijo Martha—, no me siento nada bien.
XIII
Apenas despierto y todavía con los ojos a medio cerrar, con el pijama amarillo desabrochado sobre la tripa sonrosada, Dreyer salió al balcón. El follaje húmedo relucía cegadoramente. El mar, de un azul lechoso, centelleaba como plata. En el balcón contiguo se estaba secando el traje de baño de su mujer. Volvió al dormitorio en penumbra, lleno de prisa por vestirse y salir para Berlín. A las ocho en punto salía un autobús que tardaba cuarenta minutos en llegar a Swistok, donde esperaba el tren; un taxi le dejaría allí en menos de media hora, y así podría coger un tren anterior. Trató de no cantar en la ducha, a fin de no molestar a los vecinos. Le sentó muy bien el afeitado, en el balcón, con un nuevo tipo de espejo, irrompible y absolutamente inmóvil, atornillado a la barandilla. Volvió a sumergirse en la penumbra como un buceador y se vistió a toda prisa.
Abrió con gran cuidado la puerta de la habitación contigua. De la cama le llegó la voz rápida de Martha:
—Vamos en góndola a la tómbola. Haz el favor de darte prisa.
Hablaba con frecuencia en sueños, charloteando sobre Franz, Frieda, la gimnasia oriental.
Mientras se tanteaba los costados para cerciorarse de que cada cosa estaba en su bolsillo, Dreyer le dijo riendo:
—Adiós, amor mío. Me voy a la ciudad.
Ella murmuró algo con una voz que indicaba un comienzo de despertar, luego dijo claramente:
—Dame un poco de agua.
—Tengo prisa —dijo él—, cógela tú misma, ¿de acuerdo? Ya es hora de que salgas a bañarte con Franz. Hace una mañana espléndida.
Se inclinó sobre la cama oscura, la besó en el pelo y salió pasando por su propio dormitorio al largo pasillo que conducía al ascensor.
Tomó café en la terraza del kurhaus. Comió dos bollos con mantequilla y miel. Se miró el reloj de pulsera y comió un bollo más. En la playa se veían los albornoces de colores vivos de los primeros bañistas, y el mar se volvía cada vez más luminoso. Encendió un cigarrillo y se metió en el taxi que el portero había llamado.
El mar quedaba a sus espaldas. Para entonces ya había unos pocos bañistas más, como puntos en el centelleante azul verdoso. De todos los balcones llegaba el delicado tintineo del desayuno. Poniéndose automáticamente una odiosa pelota bajo el brazo, Franz fue por el pasillo y llamó a la puerta de Martha. Silencio. La puerta estaba cerrada por dentro. Llamó a la puerta de Dreyer, entró y encontró la habitación de su tío en desorden. Llegó a la conclusión, acertada, de que Dreyer ya había salido para Berlín. Era un día terrible el que le esperaba. Encontró entreabierta la puerta que daba al cuarto de Martha. Y dentro estaba oscuro. Mejor dejarla dormir. Buena idea. Comenzó a alejarse de puntillas, pero a través de la oscuridad le llegó la voz de Martha:
—¿Por qué no me das el agua? —dijo, con apática insistencia.
Franz encontró una jarra y un vaso y fue hacia la cama. Martha se incorporó despacio, sacó un brazo desnudo y bebió con avidez. Franz dejó la jarra en la cómoda y se dispuso a reanudar su furtiva retirada.
—Franz, ven aquí —le llamó ella, con la misma voz apática.
Franz se sentó al borde de su cama, sombríamente temeroso de que fuera a ordenarle cumplir un deber que había conseguido evitar desde su llegada allí.
—Creo que estoy muy enferma —dijo Martha, pensativa, sin levantar la cabeza de la almohada.
—Voy a llamar para que te traigan el café —dijo Franz—, hoy hace sol y aquí está muy oscuro.
Ella empezó a hablar de nuevo:
—Se ha tomado todas las aspirinas. Vete a la farmacia y tráeme más. Y diles que se lleven ese remo, que no hace más que hacerme daño.
—¿Remo?, pero si es tu bolsa de agua caliente. ¿Qué es lo que te ocurre?
—Por favor, Franz, no puedo hablar. Y tengo frío. Me hacen falta muchas mantas.
Trajo una de la habitación de Dreyer, y la cubrió con cuidado, irritado por tanto capricho.
—No sé dónde está la farmacia —dijo.
Martha le preguntó:
—¿Lo trajiste?, ¿qué es lo que has traído?
Franz se encogió de hombros y salió.
Encontró la farmacia sin dificultad. Además de las aspirinas compró un tubo de crema de afeitar y una tarjeta postal con una vista de la bahía. El paquete había llegado normalmente, pero Emma le preguntaba en su última carta si estaba bien de la cabeza y Franz había pensado enviarle unas líneas para protestar y tranquilizarla. Volvió al hotel por el paseo soleado y se paró un momento a contemplar desde allí la playa. Había separado el tubo de las aspirinas del de la crema de afeitar, metiéndose este último en el bolsillo. Una súbita brisa se apoderó de la bolsita de papel donde habían estado los dos. Y en ese mismo momento los intrigantes extranjeros pasaron delante de él. Los dos llevaban albornoz y andaban deprisa, conversando con rapidez en su misterioso idioma. Franz pensó que le habían dirigido una mirada, dejando de hablar durante un instante. Y cuando le adelantaron volvieron a conversar. Se quedó con la impresión de que hablaban de él, e incluso de que habían pronunciado su nombre. Esto le puso nervioso, llegó a irritarle la idea de que ese feliz extranjero del diablo, yendo a toda prisa a la playa con su bella compañera de piel atezada y cabellera clara, conociera detalladamente los apuros en que estaba él metido y quizás hasta sintiera pena, no sin cierta mofa, de un muchacho honrado que había sido seducido y requisado por una mujer mayor que, a pesar de su buena ropa y de sus lociones faciales, se asemejaba a un gran sapo blanco. En términos generales, los turistas de estos lugares elegantes de veraneo suelen ser gente curiosa, burlona, cruel. Franz sintió la vergüenza de su hirsuta desnudez, apenas camuflada por su albornoz de curandero. Maldijo la brisa y el mar y, apretando en la mano el tubo de las tabletas, se apresuró a entrar en el hotel. El papel fino que se le había perdido revoloteaba por el paseo, aterrizó, volvió a revolotear, se deslizó junto a la feliz pareja; luego fue meciéndose hacia un banco que había en un recodo de la baranda, donde un viejo que estaba meditativamente sentado al sol lo perforó con la punta de su bastón. No se sabe lo que ocurrió después. Los que iban apresuradamente a la playa no siguieron las incidencias de su destino. Unos escalones de madera conducían a la arena. La gente tenía prisa por llegar a los lentos y relucientes pliegues del mar. La arena blanca cantaba bajo los pies de los bañistas. Entre cien casetas, todas ellas con parecidas listas, cada cual reconocía fácilmente la suya, y no sólo por el número que ostentaba: esos objetos de alquiler se acostumbran con notable rapidez a sus ocasionales dueños, llegando a formar parte de su vida de una manera sencilla y confiada. El refugio de los Dreyer estaba tres o cuatro casetas más allá; pero ahora estaba vacío, ni Dreyer ni su mujer ni su vecino lo ocupaban. Lo rodeaba un enorme terraplén de arena. Un niño con bañador rojo estaba subiéndose al terraplén y la arena iba poco a poco cayendo, reluciente, hasta que un trozo de él se derrumbó. A la señora Dreyer no le habría gustado nada ver niños extraños demoler su fortaleza, dentro de cuyos confines, tanto como en torno a ellos, la impaciencia de los elementos había tenido tiempo de confundir las huellas de pies desnudos, hasta el punto de que ya no era posible distinguir la robusta huella de Dreyer de la planta estrecha de Franz. Un poco más tarde llegaron Schwarz y Weiss, y vieron con sorpresa que todavía no había nadie allí.
—Fascinante, adorable mujer —dijo uno de ellos.
El otro miró el paseo y los hoteles más allá de la playa, y replicó:
—Seguro que estarán aquí enseguida. Vamos a darnos un chapuzón y volvemos luego.
La caseta y su foso siguieron vacíos. El niño había vuelto corriendo a donde estaba su hermana, que había traído su cubo azul lleno de agua y, después de mucha manipulación mágica y de mucha palmada, estaba ya escurriendo del cubo un cono impecablemente formado de arena color chocolate. Una mariposa blanca revoloteó por allí, luchando con la brisa. Las banderas ondeaban. Se acercaba el grito del fotógrafo. Los bañistas, al entrar en la parte donde el agua cubría menos, movían las piernas como esquiadores sin bastón.
Y entre tanto, un racimo de estas imágenes playeras —destellos en la curva verde de la ola– viajaban hacia el sur a cincuenta millas por hora cómodamente instaladas en la mente de Dreyer, y cuanto más se alejaba del mar en el expreso de Berlín, tanto más insistían ellas en monopolizar su atención. Sus visiones anticipadas de los negocios que le esperaban en la ciudad se le volvían un tanto insípidas cuando pensaba que estaba a punto de transformarse de nuevo en hombre de negocios, con los planes y las fantasías propias del hombre de negocios, mientras junto al mar, en la orilla blanca de la realidad real seguía aguardándole la libertad. Y cuanto más se acercaba a la metrópoli tanto más atractiva le parecía aquella plage rielante que se veía desde Punta de la Roca como un espejismo.
Al llegar a casa, el jardinero le informó de la muerte de Tom: el perro, pensaba, había sido atropellado por un camión, lo encontraron inconsciente y había muerto, le dijo, en sus brazos. Dreyer le dio cincuenta marcos por su dolor, y reflexionó con tristeza que nadie, aparte de ese tosco y viejo soldado, había querido de verdad al pobre animal. En el despacho se enteró de que el señor Ritter se vería con él no en el salón de entrada del Adlerhof, sino en el bar del Royal. Antes de salir a la cita telefoneó a Isolda a la casa de su madre, en Spandau, y le suplicó servilmente una cita para aquella misma tarde, pero Isolda le respondió que estaba ocupada y le propuso que la volviera a llamar mañana y la llevase al estreno de la película «Rey, Dama, Valet»; luego ya verían lo que hacían.
Su invitado norteamericano, persona culta, de pelo gris metálico y triple papada, le preguntó por Martha, a quien había conocido hacía un par de años, y a Dreyer le decepcionó comprobar que todo el inglés que había aprendido desde el día de aquella agradable reunión no bastaba para bregar con la pronunciación nasal del señor Ritter, en vista de los cual éste, cortesmente, recurrió a una especie de alemán anticuado. A Dreyer le aguardaba otra decepción en el «laboratorio», porque, en lugar de los tres automaniquíes que esperaba, sólo había dos listos para la muestra: el viejo caballero de la primera vez, vestido con una copia exacta de la chaqueta sport azul de Dreyer, y una dama de aspecto envarado tocada con una peluca color bronce y vestida de verde, con pómulos salientes y barbilla masculina.
—Podía haberle puesto un poco más de pecho —observó Dreyer, con tono de reproche.
—Es el tipo escandinavo —dijo el Inventor.
—Tipo escandinavo —dijo Dreyer—, yo más bien diría que es un travestido.
—Una mezcla, si lo prefiere. Hemos tenido dificultades. Una de las costillas no funcionaba como es debido. Hágase cargo de que me hace falta más tiempo que a Dios, señor director. Pero ya verá cómo le gusta lo bien que mueve las caderas.
—Otra cosa —dijo Dreyer—, no me gusta nada la corbata del caballero. La debe de haber comprado en Croacia o en Licchtenstein. Desde luego no es de las que vendemos nosotros. Y además me acuerdo perfectamente de la que llevaba la otra vez; era de un azul claro precioso, como la que lleva usted. Moritz y Max rieron entre dientes.
—He de confesar —dijo el Inventor con toda tranquilidad– que se la pedí prestada para esta importante ocasión.
Comenzó a desabrochar el botón delantero del cuello alto por debajo de la barba crujiente pero, antes de que lo deshiciera, ya Dreyer se había quitado la suya, color gris perla, quedando con el cuello de la camisa abierta para el resto de su existencia conocida.
El señor Ritter dormitaba en un sillón, en el «teatro». Dreyer tosió sonoramente. Su invitado despertó, frotándose los ojos como un niño. Comenzó el espectáculo.
La mujer, haciendo girar sus caderas angulosas, cruzó el escenario con más aire de puta peripatética que de sonámbula. Detrás de ella iba el mirón borracho. Poco después volvió a cruzarlo con un abrigo de visón, vaciló, se repuso, completó su angustioso trayecto y llegó de los bastidores el ruido seco de algo que cae. Su posible cliente no apareció. Se produjo una larga pausa.
—La comida a que me invitó usted fue realmente estupenda —dijo el señor Ritter—, me tomaré la revancha cuando vengan usted y su mujer a visitarme en Miami la primavera próxima. Tengo un jefe de cocina español que ha trabajado varios años en un restaurante de Londres, de modo que siempre tenemos menús de lo más cosmopolitas.
Esta vez la mujer cruzó el escenario con patines, despacio: llevaba un vestido de noche negro, las piernas rígidas, el perfil como el de una calavera, su escote dejaba al descubierto un jersey manchado por las manos apresuradas de su hacedor. Sus dos cómplices no consiguieron cogerla a tiempo entre bastidores, de modo que su breve carrera terminó con un estrépito de mal agüero. Se produjo una nueva pausa. Dreyer se preguntaba qué aberración mental pudo haberle inducido a aceptar, y no digamos a admirar, a esos peleles borrachos. Esperaba que el espectáculo habría terminado ya, pero al señor Ritter le quedaba todavía por ver lo mejor.
El viejo caballero hizo su aparición con aire alegre y vivo, llevaba guantes blancos y frac, una mano cogida al sombrero de copa. Se detuvo delante de los espectadores y comenzó a quitarse el sombrero para hacer un saludo complicado, demasiado complicado. Algo resonó en su interior.
– Halt—aulló el Inventor con gran presencia de ánimo, corriendo como una flecha hacia el vesánico autómata—, ¡demasiado tarde!
El sombrero salió por el aire con mucho garbo, pero también el brazo.
Menos mal que una cortina negra de fotógrafo cerró el escenario.
– How have you liked? —preguntó Dreyer.
—Interesantísimo —dijo el señor Ritter, levantándose—, tendrá noticias mías en un par de días. Tengo que decidir cuál de los dos proyectos voy a financiar.
—¿Es el otro del mismo tipo que éste?
—No, no, qué va. El otro tiene que ver con agua corriente en hoteles de lujo. Agua que corre tocando melodías reconocibles. La música del agua, literalmente. Una orquesta de grifos. Te lavas las manos en plena barcarola, te bañas con Lohengrin, te enjuagas con Debussy.
—O te ahogas en Bach (el arroyo)—contratacó Dreyer.
Pasó el resto del día en casa, tratando de leer una comedia inglesa titulada Cándiday sumiéndose de vez en cuando en perezosos pensamientos. Los automaniquíes habían dado de sí todo cuanto podían dar. Por desgracia había tratado de sacarles demasiado juego. Barba Azul había derrochado su fuerza hipnótica, y los dos, ahora, habían perdido todo su sentido, toda su vida y todo su encanto. Les estaba agradecido, en cierto modo, por los actos mágicos que habían realizado, por la emoción y las esperanzas que habían despertado. Pero ahora ya no le inspiraban más que repugnancia.
Tradujo laboriosamente una escena más, recurriendo concienzudamente al diccionario a cada tropezón. Mañana telefonearía a Isolda. Contrataría a alguna inglesa guapa para que le enseñara el idioma de Shaw y de Galsworthy. Lo mejor sería revender su propio invento a Barba Azul. ¡Maravillosa idea! Por una cantidad simbólica: diez dólares.
Qué silenciosa estaba la casa. Ni Tom ni Martha. No sabía perder, la pobre. De pronto cayó en la cuenta de un sutil elemento añadido a aquel silencio sin vida: todos los relojes de la casa estaban parados.
Poco después de las once se levantó de su cómodo asiento, y ya se dirigía al dormitorio cuando la fría mano del teléfono le dio un golpe en el hombro.
Corría ahora en un coche de alquiler conducido por un chófer de hombros anchos por una infinita extensión nocturna de bosques y campos y ciudades norteñas cuyos nombres mutilaba la oscuridad impaciente: Nauesack, Wusterbeck, Pitzburg, Nebukow. Sus débiles luces le buscaban a tientas al pasar; el coche oscilaba y traqueteaba; se le había prometido que harían el trayecto en cinco horas, pero no fue así, y la mañana gris bullía ya de bicicletas que serpenteaban entre camiones lentos cuando Dreyer llegó por fin a Swistok, de donde sólo había veinte millas hasta Gravitz.
El empleado de recepción, joven de cabello oscuro, mejillas cóncavas y gafas grandes, le informó de que uno de sus residentes era nada menos que el profesor Lister, de fama internacional; había visitado a Madame anoche y ahora precisamente estaba en su habitación.
Cuando Dreyer llegaba al apartamento, el doctor, un viejo alto y calvo, envuelto en una bata de aspecto monacal y con un maletín bajo el brazo, salía de la habitación de Martha:
—Es increíble —gruñó a Dreyer, sin molestarse siquiera en estrecharle la mano—, una mujer que tiene pulmonía, con ciento seis de fiebre, y nadie hace nada. Su marido la abandona en ese estado y se va de viaje. Su sobrino es un majadero. De no ser porque anoche me avisó una de las doncellas, usted estaría todavía divirtiéndose en Berlín.
—¿Está grave?
—¿Que si está grave? El ritmo respiratorio es de cincuenta. El corazón le funciona de la manera más caótica. No es normal esto en una mujer de veintinueve años.
—Treinta y cuatro —dijo Dreyer—, hay un error en su pasaporte.
—Bueno, pues treinta y cuatro. Pero lo urgente es llevarla a la clínica de Swistok, donde puedo hacer que la cuiden como es debido.
—Sí, inmediatamente —dijo Dreyer.
El viejo asintió con irritación y se alejó a grandes pasos. Una de las doncellas que a Martha le caían tan antipáticas, la que le había robado por los menos tres pañuelos en otros tantos días, estaba ahora vestida de enfermera (había trabajado en una clínica durante el invierno).
¿Marrones lisos o de tweedrojizo? Franz, en la terraza de un café, estaba en la mitad de un bostezo nervioso cuando el doctor pasó junto a él como una ola, dispuesto a darse un breve chapuzón antes de ir a Swistok. Marrones, marrones lisos. El irritable Lister no pudo menos de sentir compasión ante el desaliento que mostraba el joven y le gritó desde el paseo:
—Ya ha llegado su tío.
Franz subió a la habitación de Dreyer y estuvo un momento escuchando los gemidos y los susurros de la habitación contigua.¿Le permitiría a Martha el destino divulgar sus secretos? Llamó suavemente a la puerta. Dreyer salió de la estancia de la enferma y también se sintió emocionado por el aspecto demente de Franz. Poco después vieron desde el balcón la llegada de la ambulancia por la calzada del hotel.
Martha flotaba sobre las olas, olitas angulosas que se levantaban y caían al ritmo de su respiración, en un bote blanco cuyos remos movían Dreyen y Franz. Franz le enviaba una sonrisa por encima de la cabeza inclinada de Dreyer, y ella veía su sombrilla de colores vivos reflejada en el alegre relucir de las gafas de Franz, que llevaba uno de los camisones largos de su padre y no hacía más que sonreír esperanzado mientras el bote se hundía y crujía como movido por resortes.
Y Martha dijo: «Ya podemos empezar». Dreyer se levantó, Franz se levantó también, los dos vacilaron, riendo ruidosamente, cogidos en involuntario abrazo. El camisón largo de Franz ondeaba al viento, y él ahora estaba erguido y solo, riendo todavía y vacilando, mientras del agua salía una mano. «Anda, dale con el remo», gritó Martha, sofocándose de risa. Franz, firme sobre el cristal azul del agua, alzó el remo y la mano desapareció. Ahora estaban los dos solos en el bote, que ya no era un bote sino un café con una gran mesa de mármol, y Franz se sentaba enfrente de ella, y ya no importaba que estuviese en camisón. Bebían cerveza (cuánta sed tenía) y Franz compartía con ella su vaso vacilante mientras Dreyer golpeaba la mesa con su cartera para llamar al camarero. «Ahora», dijo Martha, y Franz le dijo algo a Dreyer al oído, y Dreyer se levantó, riendo, y los dos se fueron de allí. Mientras Martha esperaba, su silla se levantaba y caía, era un café flotante. Franz volvió solo, llevando bajo el brazo la chaqueta azul de su marido; le hizo un significativo movimiento de cabeza y se dejó caer sobre la silla vacía. Martha quería darle un beso, pero la mesa les separaba y el reborde de mármol se le hincaba en el pecho. Les trajeron café —tres cafés, tres tazas– y Martha tardó algún tiempo en darse cuenta de que sobraba un servicio. El café estaba demasiado caliente, de modo que pensó que, en vista de que había empezado a lloviznar, lo mejor iba a ser esperar a que la lluvia fuese diluyendo el café, pero lo malo era que también la lluvia estaba demasiado caliente, y Franz no hacía más que decirle que se fuese a casa, señalando el chalet que estaba al otro lado de la calle. «Vamos a empezar», dijo ella, y los tres se levantaron, y Dreyer, pálido y sudoroso, comenzó a ponerse la chaqueta. Esto la turbó. No era justo, ni legal. Le hizo un ademán de muda indignación. Franz volvió solo, pero en cuanto se hubo sentado reapareció Dreyer viniendo de otra dirección, aunque furtivamente, y ahora su rostro era absolutamente horrible, insoportable. Mirándola de reojo Dreyer movió la cabeza negativamente y, sin decir una palabra, se sentó junto a los remos de la cama. Martha se sintió inundada por tal impaciencia que, en cuanto notó que la cama se movía prorrumpió en gritos. El nuevo bote se deslizaba por largos pasillos. Martha quería incorporarse, pero un remo le cortaba el camino. Franz remaba con firmeza y constancia. Algo le decía a Martha que allí no todo estaba haciéndose como era debido. Y de pronto se acordó: ¡la chaqueta! La chaqueta azul estaba en el fondo del bote, sus mangas parecían vacías, pero la espalda no estaba plana del todo, al contrario, abultaba de manera sospechosa, y ahora las dos mangas comenzaban a hincharse. Martha vio la cosa que trataba de levantarse a cuatro patas y la cogió con ambas manos, y ayudada por Franz tiró de ella de un lado a otro y acabaron arrojándola del bote. Pero lo malo era que no se hundía. Se deslizaba de una a otra ola como si estuviera viva. Martha la empujó con un remo; y la cosa se asió al remó, tratando de subirse a bordo. Franz le recordó que todavía estaba el reloj en la chaqueta, y ésta, transformada ahora en gabardina azul por causa del agua, comenzó a hundirse despacio, moviendo flaccidamente las mangas exhaustas. La vieron desaparecer. Y ahora la operación ya estaba concluida, y se sintió invadida por un júbilo inmenso y turbulento. Ahora era fácil respirar, esa copa que le habían dado era un veneno maravilloso: Benedictine y hiél, su marido estaba vistiéndose, y le decía: «Hale, date prisa, que te llevo a un baile», pero Franz había extraviado sus alhajas.
Antes de salir con ella para el hospital, Dreyer encargó a Franz que se quedara en el hotel, estarían de vuelta en pocos días. En lo esencial no había mucha diferencia entre el delirio de Martha y el lamentable estado mental de su amante. En cierta ocasión, en vísperas de un examen, en el colegio, le había hecho falta desesperadamente un aprobado para no tener que repetir una asignatura un año entero, y un compañero listo y astuto le había dicho que había un truco que nunca fallaba si se hacía bien. Lo que había que hacer, concentrando todas las energías de la mente en un puño de hierro, era imaginar, no lo que se deseaba, no el aprobado, ni tampoco la muerte de ella y la libertad, sino la posibilidad contraria, es decir, el suspenso, la ausencia de su nombre de la lista de los que habían aprobado, y a Martha hambrienta, implacable, volviendo a su alegre infierno playero para obligarle a poner en marcha el plan que los dos habían aplazado. Pero, según el consejo de su compañero, esto no bastaba: lo verdaderamente difícil del truco consistía en hacer caso omiso del éxito, pero de la manera más completa y natural, como si en nuestra mente no cupiera siquiera su posibilidad misma. Franz no conseguía acordarse de si en aquel caso había conseguido su propósito (sí, había aprobado el examen), pero de lo que no le cabía duda alguna era de que ahora no lo iba a conseguir. Por muy claramente que se imaginara a los tres sentados de nuevo en la terraza de la taberna de Marmora repitiendo la apuesta y metiendo otra vez a Dreyer en el bote, siempre veía con el rabillo del ojo que el bote se había alejado mar adentro sin ellos y que Dreyer telefoneaba desde el hospital para decirle que Martha había muerto.
Pasando al extremo opuesto, se permitió el peligroso lujo de imaginar la libertad, el éxtasis de libertad que le esperaba. Y luego, después de esta horrible voluptuosidad mental, intentó otras maneras de engañar al destino. Contó los botes de alquiler y añadió su suma a la del número de gente que había en el café al aire libre, junto a la playa, diciéndose que si el resultado era impar significaría la muerte. El número resultó impar, pero ahora se preguntaba si no se habría ido o venido alguien mientras él estaba contando.
El día anterior, había resuelto aprovecharse de la soledad en que se hallaba para hacer una compra de la que Dreyer, con su ingenio habitual, se habría burlado y que a Martha le parecía frívola en un momento tan crítico de la vida de ambos. Era su viejo sueño de comprarse unos bombachos a la moda. Había pasado un par de horas en varias tiendas y casi los había comprado, pero en el último momento dijo que tenía que pensárselo y decidir cuáles quería, si los marrones lisos o los de tweedrojizo. Ahora volvió a la misma tienda y se probó los marrones lisos y le resultaron un poco demasiado anchos en la cintura. Dijo que se los llevaría si podían ajustarle la medida antes de la hora de cerrar, y le prometieron hacerlo así. Compró también dos pares de calcetines marrones de lana. Luego fue a bañarse y después se tomó tres o cuatro coñacs en el bar, mientras esperaba en vano que aquella rubia tan atractiva se deshiciese de los hombres maduros que flirteaban con ella con obscena terquedad. De pronto se le ocurrió que escoger el color más moderado podría significar que había optado por la muerte y no por la vida que esas manchitas semejantes a confetti del tweedpodrían sugerir. Pero cuando volvió a la sastrería sus bombachos estaban listos y no tuvo valor para cambiar el pedido.
A la mañana siguiente Franz, con sus bombachos nuevos y un jersey de cuello alto, estaba mirando la lluvia con su segundo café de sobremesa cuando el empleado de recepción —que se parecía a él, según decía el payaso de su tío– le trajo dos recados. Dreyer había telefoneado que Madame quería sus pendientes de esmeralda, y Franz se dio cuenta inmediatamente de que si Madame estaba pensando en bailar su muerte no podía ser inminente. El empleado le explicó que el señor director Dreyer quería que su sobrino cogiese aquellas alhajas del tocador de su tía y fuese sin demora en taxi a Swistok. Era evidente que Martha se había restablecido de su ligero resfriado tan rápidamente que el médico le permitía salir aquella misma noche. Franz reflexionó amargamente que, de todas las eventualidades que él había tratado de prevenir, ésta era la única en la que no había pensado de manera específica. El otro recado era un telegrama que había sido leído por teléfono y transcrito así por los políglotas del hotel: WISCH TO CLYNCH DEEL MUSS HAVE THAT DRUNK STOP HUNDRED OAKEY RITTER. No quería decir nada, pero qué más daba. Maldiciendo a Lister, el taumaturgo, subió en el ascensor en compañía del Pseudofranz y de un fornido cerrajero de voz áspera que apestaba a cerveza. La llave estaba en el bolso de Martha, que había ido con su ama a Swistok. El cerrajero empezó a romper la cerradura del tocador. Se limpió la nariz y dobló una rodilla, luego también la otra. El falso Franz y el Franz más o menos real estaban juntos, a su lado, mirando sus suelas sucias.








