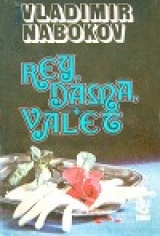
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
—Falta todavía mucho trecho —suspiró su compañero—, ¿seguro que quieres ir a pie?
—Si no te importa —dijo Dreyer, distraído, y apretó el paso.
Qué bonito era estar vivo. En aquel momento, por ejemplo, este genio de barba negra le llevaba a un sitio donde le iba a mostrar una cosa divertidísima. Si a él, de pronto, se le ocurriera parar a cualquier transeúnte y decirle: «A ver si adivina, caballero, ¿qué es lo que voy a ver ahora y por qué lo voy a ver?», lo más probable sería que el transeúnte no supiera qué responder. Y como si esto no fuese bastante, toda la gente que pasaba por la calle o esperaba en las paradas del tranvía: cuántos secretos, profesiones sorprendentes, recuerdos increíbles. Aquel sujeto, por ejemplo, el del bastoncillo y el bigote a la inglesa: quién sabe, a lo mejor, cuando la guerra, había recibido la misión pesada y absurda de convertir ciertos elementos de los uniformes capturados al enemigo en prendas de uso nacional; pero, después de dos años de este trabajo, la materia prima habría empezado a escasear, de modo que le mandarían de nuevo al frente, donde, por lo menos, pudo disfrutar de la animación de una buena batalla entre las ruinas de una aldea que había sido famosa por sus cerdos y su lúpulo, y entonces llegó la suspensión de las hostilidades, y el último soldado murió aplastado por un saco lleno de hojas con la declaración de paz que alguien tiró desde un avión. Pero ¿por qué adjudicar a los demás los recuerdos propios? El viejo aquel, el que está sentado en el banco, pudo haber sido de joven —bueno, la verdad es que no lo sé– un famoso acróbata. O el extranjero este de las barbas negras, un tipo bastante aburrido, reconozcámoslo, pero autor, posiblemente, de un invento espectacular. No se sabía nada, todo era posible.
—A la derecha —dijo el compañero aburrido, respirando ruidosamente—, el edificio ese de las estatuas.
En una dependencia del juzgado la policía había montado una exposición de delicuencia. Un burgués respetable, que, de pronto, sin que nadie supiera por qué, había descuartizado al hijo de su vecino, resultó tener en su apartamento una mujer artificial. Andaba, se retorcía las manos, hacía pis, y ahora estaba expuesta en aquel museo policial. Inducido por nerviosismo profesional, el Inventor quería examinarla de cerca. Un gendarme retirado a quien Dreyer sobornó para que la hiciese funcionar les llevó a verla. Pudieron comprobar que la pobre mujer estaba hecha de manera bastante tosca, y la misteriosa sustancia de que tanto habían hablado los periódicos no era, a fin de cuentas, gracias a Dios, otra cosa que gutapercha. Su capacidad de movimiento también había sido exagerada. Un mecanismo de relojería le permitía cerrar los ojos de cristal y abrirse de piernas. Se podían llenar con agua caliente. El vello que tenía era de verdad, como también loaran los rizos castaños que le caían sobre los hombros. No era, después de todo, nada nuevo, ni pasaba de ser una vulgar muñeca. El Inventor, despectivo y contento, se fue de allí inmediatamente, pero Dreyer, siempre temeroso de perderse algo divertido, se dedicó a pasear por las habitaciones de la exposición. Examinó los rostros de los delicuentes, fotografías ampliadas de orejas, huellas dactilares borrosas y sucias, cuchillos de cocina, cuerdas, trozos de prendas de ropa descoloridas, frascos polvorientos, tubos de ensayo sucios —mil objetos triviales que habían sido mal utilizados– y, de nuevo, hileras de fotografías, rostros pastosos y sucios, asesinos mal vestidos, y los rostros entumecidos de sus víctimas, que, en la muerte, habían llegado a parecerse a ellos; y todo aquello era tan ruin, tan estúpido, que Dreyer no pudo menos de sonreír. Pensó en el poco talento que hacía falta tener, en lo elemental o histérico que había que ser para asesinar a un vecino. El color mortalmente grisáceo de los objetos allí exhibidos, la banalidad del crimen, las muestras de muebles burgueses, una espantosa consola pequeña en la que se había hallado una huella ensangrentada, avellanas inyectadas con estricnina, botones, una palangana de estaño, más fotografías, toda esta basura expresaba la esencia misma del crimen. ¡Cuánto se perdían aquellos estúpidos! No solamente se perdían las maravillas de la vida cotidiana, el placer sencillo de la existencia, sino incluso instantes como éste, la posibilidad de observar con curiosidad lo que, en esencia, era aburrido. Y luego, el aburrimiento final: las autoridades de la ciudad, al amanecer en ayunas, pero con chistera, camino de la ejecución. Hace frío y hay niebla ¡Qué estúpido tiene uno que sentirse con chistera a las cinco de la madrugada! Al condenado lo llevan al patio de la cárcel. Los ayudantes del verdugo tratan de convencerle de que se conduzca con dignidad y no forcejee. Ah, aquí está el hacha. Hale, rápido: y se muestra al auditorio la cabeza cortada. ¿Qué le corresponde hacer a un burgués con levita cuando la ve?, ¿mover la cabeza compasivamente?, ¿fruncir el ceño con desaprobación?, ¿sonreír tolerante, como diciendo: «Ya ven lo fácil que ha sido?» Dreyer se sorprendió a sí mismo pensando que podría ser interesante despertar al amanecer y, después de afeitarse bien y desayunar fuerte, ir al patio en pijama a rayas, tocar los recios músculos del verdugo diciendo al tiempo alguna broma apropiada, y saludar a los allí reunidos con un amigable ademán, fijándose bien en los blancos rostros oficiales... Sí, todos esos rostros están insólitamente pálidos. He aquí, por ejemplo, a un joven que mató a sus padres cortándolos en pedazos: ¡qué grandes tiene las orejas, qué granujiento el rostro! Y aquí tenemos a un hosco caballero que dejó en la estación un baúl con el cadáver de su novia. Y aquí está el invento del doctor Guillotin. No, no, es un instrumento medieval suizo exactamente del mismo tipo: tabla, cuello de madera, dos palos verticales, la hoja entre ellos. ¡Monsieur Guillotin, es usted un impostor! Ah, sí, y aquí tenemos la silla de dentista norteamericana. El dentista está enmascarado. El paciente también lleva máscara, con agujeros para los ojos. Le cortan la pernera a la altura de la pantorrilla para colocarle el electrodo. Vaya. Se da la corriente. Y hale, hale, como cuando se conduce por una carretera llena de baches. ¡Pero qué solemnísimos idiotas! Una colección de rostros estúpidos y de objetos atormentados.
Afuera hacía muy buen día. Soplaba un viento delicioso. Las suelas de los transeúntes dejaban huellas plateadas en el asfalto santificado por el sol. ¡Qué bello, qué azul y fragante es nuestro Berlín en verano! Aunque tampoco se estaría mal junto al mar. Esas nubes son radiantes: nubes de vacaciones. Unos obreros reparaban perezosamente la acera. ¡Qué agradable es todo esto!, ¡y qué divertido sería, pensó Dreyer, escrutar los rostros de esos obreros, de esos transeúntes, en busca de las expresiones faciales que acababa de ver en innumerables fotografías! Grande fue su sopresa cuando en todos los rostros que vio reconoció a algún delicuente pasado, presente o futuro; estaba tan entusiasmado con este juego que se puso a inventar un delito especial para cada uno de ellos. Vio a un hombre de hombros redondeados que llevaba una maleta muy sospechosa; se le acercó y le pidió fuego. El otro sacudió las cenizas de su cigarrillo y facilitó la conjunción habitual, pero Dreyer notó que las manos le temblaban mucho y sintió no poder mostrarle una insignia de detective. Uno tras otro, pasaban ante él ojos que evitaban los suyos, e incluso en amas de casas maternales percibía Dreyer el chispazo del asesinato. Fue andando, agitando su bastón como una hélice, pasándoselo en grande, haciendo muecas a los extraños y notando con placer su momentánea turbación. El juego acabó cansándole, tenía hambre y sed, apretó el paso. Al acercarse al postigo de su casa vio en el jardín a su mujer y a su sobrino. Estaban juntos, inmóviles, y le miraban. Y Dreyer sintió un agradable alivio al ver, por fin, dos rostros familiares, dos rostros perfectamente humanos.
XI
—Por favor, querida —dijo Willy Bald—, para. Ya has mirado dos veces el reloj de pulsera y luego has mirado a tu marido. Cálmate. No es tarde todavía.
—Come más fresas —dijo la mujer de Willy.
Dreyer dijo:
—Tenemos que quedarnos un poco más, amor mío. Porque la verdad es que no acabo de acordarme de lo que iba a contar.
—Por favor, haz memoria —dijo Willy desde las profundidades de su sillón...
—... o a lo mejor prefieres algún licor —dijo la señora Wald con su voz melodiosa y afectada.
Dreyer se golpeó la frente con el puño:
—Me acuerdo del principio y de lo de en medio. ¡Daría mi tienda entera por acordarme del final!
—No te preocupes, ya te acordarás —dijo Willy—, si sigues así de nervioso vas a aburrir más todavía a tu mujer. Es una dama muy severa. A mí me asusta.
—... Mañana a esta hora estaremos ya camino de París —dijo la señora Wald, cogiendo carrerilla, pero su marido la interrumpió.
—¡Me lleva a París! De sobra sé que es una ciudad bulliciosa, pero lo cierto es que siempre me dio reparo. Pero voy, voy a pesar de todo. Voy. Y a propósito, no habéis dicho lo que pensáis hacer este verano. Me contaron el caso de un sujeto que no conseguía acordarse de una anécdota graciosa y se le reventó un vaso sanguíneo.
—Lo que me duele no es no acordarme —dijo Dreyer, quejumbroso—, lo que me duele es que siempre me acuerdo en el momento de despedirme. La verdad es que todavía no hemos decidido nada. ¿No es cierto, amor mío? De hecho (volviéndose hacia Willy), todavía no hemos hablado de ello en absoluto. Sé que Martha detesta los Alpes. Venecia no le interesa lo que se dice nada. Es muy difícil, créeme. Y tenía un final inesperado la mar de divertido...
—Bueno, anda, déjalo —resopló Willy—, ¿y cómo es que no habéis decidido nada todavía? Estamos ya a fines de junio. Ya es hora de que empecéis.
—A lo mejor —dijo Dreyer, mirando a su mujer con ojos zumbones —acabamos yéndonos a la costa.
—Agua —asintió Willy—, agua azul en abundancia. Eso es lo bueno. También yo iría. Y encantado de la vida. Pero me llevan a París a la fuerza. Y soy un buceador estupendo, aunque ya sé que no me vais a creer.
—Pues yo ni siquiera sé nadar —respondió Dreyer, sombrío—, hay deportes para los que no valgo. Lo mismo me pasa con el esquí. Por mucho que me mueva siempre me da la impresión de seguir en el mismo sitio: me falta ímpetu, habilidad, equilibrio, y eso que me esfuerzo. No sé, la verdad, si esos esquíes nuevos son lo que yo necesitaba. Amor mío, ya sé lo poquísimo que te gusta la costa, pero casi va a ser mejor que vayamos también allí este año. Nos llevaremos a Franz y a Tom. Nos salpicaremos y nos enfangaremos a base de bien. Y tú podrás salir a remar con Franz y ponerte más tostada que el chocolate.
Martha sonrió. Y no es que supiera con seguridad de dónde llegaba ese hálito de húmeda frescura. La linterna mágica de la fantasía le mostró otra diapositiva en color: una larga playa arenosa en el Báltico, donde ya habían estado una vez en 1924, un espigón blanco, banderas de colorines, casetas con franjas, pero la visión acabó desvaneciéndose, disgregándose, y más allá, muchos kilómetros al oeste, se extendía la blancura desierta de la arena entre el agua y los matorrales. Agua. ¿Qué es lo que hay que hacer para apagar un incendio? Hasta un niño de teta lo sabe.
—Iremos a Grawitz —dijo Martha, volviéndose a Willy.
Se sintió insólitamente animada. Sus labios relucientes se abrieron. Sus ojos rasgados brillaban como piedras preciosas. Dos hoyuelos en forma de hoz emergieron a sus mejillas llameantes. Llena de entusiasmo comenzó a hablar a Elsa Wald de una pequeña modista (siempre son «pequeñas») que acababa de descubrir. Elogió con arrobo el perfume de Elsa. Dreyer, que estaba comiendo fresas, la observó contento. Nunca hasta ahora había sonreído ni charloteado con tanta gracia estando de visita en casa de los Wald («Son tus amigos, no míos»).
—Tendremos que hablar de esto en serio —dijo, cuando volvían a casa—, la verdad es que a veces se te ocurren buenas ideas. Mira, mañana por la mañana escribes para reservar dos habitaciones contiguas y una sencilla en el Seaview Hotel. Pero el perro lo dejamos, no haría más que molestar. Y tienes que darte prisa, porque si te descuidas no va a haber habitaciones.
Dreyer, que estaba un poco bebido, se pegó a su nunca caliente. Ella le apartó de sí con mucha benevolencia, diciéndole: —No sólo eres un rijoso, sino además un mentiroso. De pronto, Dreyer pareció inquieto. —¿Qué quieres decir?
—Estaba pensando —dijo ella—, en aquello que me dijiste, ¿qué fue lo que me dijiste?, ¿no fue hace un año?...Ah, sí, que habías estado dando lecciones en el Freibad y que ya nadas como los peces.
—Injustificable exageración —respondió él, muy aliviado—, bueno, nado como un pez inexperto. Me mantengo a flote hasta tres metros, y luego me hundo como un tronco.
—Bueno, lo que pasa es que los troncos no se hunden —dijo Martha, alegre.
¡Había que darse prisa! Pero ahora era una prisa optimista. Entre olas y rayos de sol era fácil respirar, matar, amar. La palabra «agua» lo había resuelto todo por sí sola. Aunque Martha no entendía nada de problemas matemáticos ni de la satisfacción que da una elegante prueba, se daba cuenta perfectamente de la solución de su problema por la claridad y sencillez con que se presentaba ante sus ojos. Esta armoniosa evidencia, esta gracia elemental, la hacía avergonzarse —y con razón– de sus tanteos de sus torpes fantasías. Sentía un deseo desmedido de ver a Franz en aquel mismo instante o, por lo menos, de hacer algo, de enviarle inmediatamente por telegrama la palabra en clave, pero por el momento, el mensaje decía así: TAXI MEDIANOCHE STOP LLUVIA ENTRADA SALÓN DELANTERO ESCALERAS DORMITORIO POR FAVOR STOP DE ACUERDO DATE PRISA BUENAS NOCHES. Y mañana era domingo, ¿qué te parece? Había advertido a Franz que si el tiempo no mejoraba no iría a verle porque Dreyer no saldría a jugar al tenis. Pero esta misma demora, que, en otro momento, la habría llenado de ira, le parecía ahora poca cosa, llena como se sentía de aplomo.
Despertó algo más tarde que de costumbre, y su primera sensación fue que en la noche anterior había ocurrido algo exquisito. En la terraza, Dreyer ya había terminado su café y leía el periódico. Cuando vio bajar a Martha, radiante, envuelta en crespón verde claro, se levantó y besó su mano fresca, como hacía siempre los domingos por la mañana, pero esta vez añadió un jovial guiño de gratitud. El azucarero de plata resplandecía al sol, se ensombreció despacio y volvió a llamear.
—¿Estarán húmedas todavía las pistas? —preguntó Martha.
—He llamado por teléfono —respondió él, volviendo a concentrarse en su periódico—, están empapadas. Un arqueólogo ha encontrado en Egipto una tumba con juguetes y cardos azules que tienen tres mil años de edad.
—Los cardos no son azules —dijo Martha, alargando el brazo para alcanzar la cafetera—, ¿escribiste ya para reservar las habitaciones?
El asintió, y siguió asintiendo cada vez más suavemente sin dejar de leer el periódico, diciéndose con alegría entre tanto movimiento de cabeza que mañana mismo dictaría la carta en la oficina.
Sí, sí, sigue diciendo que sí con la cabeza..., sigue haciendo el payaso..., ahora sí que ya da igual. El es un nadador de primera. ¡Y eso no es lo mismo que jugar al tenis! También ella había nacido a orillas de un gran río, y sabía mantenerse a flote horas enteras, días enteros, eternamente.
Solía flotar de espaldas, haciendo la plancha, y el agua la salpicaba y la mecía con gran deleite y frescor. Y la brisa vigorizante lá penetraba, y ella estaba sentada, desnuda, con un chico desnudo de su edad, entre las nomeolvides. Estos pensamientos no le costaban ningún esfuerzo. No tenía necesidad de inventarlos, le bastaba desarrollar lo que ya tenía en esbozo. ¡Qué feliz iba a ser su amado! ¿Por qué no dar un timbrazo y pronunciar una sola palabra: Wasser?
Dreyer dobló ruidosamente el periódico, como envolviendo en él un pájaro, y dijo:
—¿Qué?, ¿vamos a dar un paseo?, ¿qué te parece?
—Vete tú —replicó ella—, yo tengo que escribir cartas. Acuérdate de que nos tenemos que adelantar a Hilda.
Y él pensó: «¿Qué pasaría si se lo pido ahora, tierna, muy tiernamente? Tenemos la mañana libre. Seamos amantes, como antes.»
Pero la energía sentimental nunca había sido su fuerte; así que no le dijo nada.
Un minuto más tarde, Martha, desde la terraza, le vio ir a la puerta del jardín con la gabardina en el brazo, abrir la cancela, dejar pasar a Tom delante, como si fuera una señora, y alejarse despacio, encendiendo un puro.
Se quedó sentada, inmóvil. El azucarero relucía y se apagaba alternativamente. Apareció de pronto en el mantel una manchita gris; luego otra, a su lado. Le cayó una gota en la mano. Se levantó, mirando al cielo. Frieda se puso a despejar apresuradamente la mesa, llevándose los platos y el mantel, mirando el cielo de vez en cuando. Retumbó un trueno, y un aturdido gorrión se posó en la baranda y desapareció enseguida como una flecha. Martha entró en la casa. La puerta del baño del vestíbulo golpeaba. Frieda, ya medio empapada, abrazada al mantel, riendo y murmurando sola, corría de la terraza a la cocina. Martha seguía en el centro de la salita, extrañamente oscura. Fuera todo gorgoteaba, murmuraba, respiraba. Se preguntó si debería llamarle antes, pero su impaciencia era demasiado fuerte: el teléfono llevaba tiempo, de modo que se puso la gabardina crujiente y cogió un paraguas.
—Debería esperar a que escampara —le dijo Frieda—, es un verdadero diluvio.
Martha se echó a reír y dijo que había olvidado una cita en un café con la señora Bayader y con otra dama que era experta en respiración rítmica («Respiración mixta», Frieda, que sabía más de lo que debía, se pasó la mañana entera resoplando esta expresión). La lluvia comenzó a tamborilear contra la seda de su paraguas. La cancela se cerró sola, de golpe, salpicándole la mano. Corrió por la acera, que reflejaba como un espejo, hacia la parada de taxis. El sol golpeaba sesgado los largos arroyos de lluvia, que no tardaron en volverse dorados y mudos. El sol seguía golpeándolos, y la lluvia, ahora dispersa, fluía en gotas aisladas y encendidas, y el asfalto arrojaba reflejos de un violeta iridiscente, y todo se volvía tan brillante y cálido que Dreyer, que tenía el pelo empapado, se quitó la gabardina mientras caminaba y Tom, al que la lluvia había oscurecido, cobró energía y se acercó a un perro pachón color marrón. Tom y el perro pachón giraron el uno en torno al otro o, mejor dicho, fue Tom quien giró, mientras el otro daba bruscamente la vuelta de vez en cuando de un solo salto, hasta que silbó Dreyer. Iba despacio, mirando a derecha e izquierda, tratando de encontrar el cine recién construido que había mencionado Willy la noche anterior. Se encontró así de pronto en un barrio que visitaba raras veces, aunque no estaba lejos de su casa. Entró en un parque para que el perro hiciera más ejercicio y luego atajó por un terreno baldío contiguo a un bulevar que apenas conocía. Un poco más allá cruzó una plaza y vio en la esquina de la calle siguiente una casa alta despojada de casi todo su andamiaje: el primer piso estaba adornado con un gran cartel que anunciaba la película del estreno que iba a tener lugar el quince de julio y estaba basada en la comedia de Goldemar «Rey, Dama, Valet», que tanto éxito había tenido hacía algunos años. El anuncio mostraba tres barajas gigantescas, y aparentemente transparentes, que parecían de vidrio pintado y probablemente, iluminadas por la noche, resultarían muy vistosas: el rey llevaba una bata color castaño, el paje un jersey rojo de cuello alto, y la reina un traje de baño negro. «Tengo que acordarme de reservar mañana esas habitaciones», reflexionó Dreyer, y otra importante nota que la fiel señorita Reich firmaría: el Doctor Eier tiene que irse de la ciudad y, sintiéndolo mucho, no puede seguir pagando el piso donde usted insiste en recibir a otros idiotas, o algo por el estilo.
Ya iba a dar la vuelta cuando Tom emitió un ladrido sordo y corto y Franz salió de un pequeño café secándose la boca con los nudillos.
—Vaya, hombre, qué casualidad encontrarnos aquí —exclamó Dreyer—, de modo que empezamos el día con una copita de aguardiente, ¿eh?
—Es que mi casero ya no me trae el desayuno —dijo Franz.
Qué horrible encuentro. Anduvieron juntos, contemplados por charcos luminosos.
Casi nunca se les presentaba la oportunidad de estar juntos a solas, y Dreyer se dio cuenta entonces de que no tenían absolutamente nada de qué hablar. Era una sensación extraña. Trató de aclarársela a sí mismo. Veía a Franz prácticamente un día sí y otro no en su casa, pero siempre en presencia de Martha. Y Franz encajaba como cosa natural en aquel ambiente, ocupaba un lugar que ya le había sido asignado tiempo hacía, pero Dreyer nunca hablaba con él, excepto de manera ligera y en broma, y sin solicitarle información alguna ni expresar jamás sentimientos de ninguna clase, sino aceptando confiadamente a Franz entre los demás objetos y gente familiar que le rodeaban, interrumpiéndole con observaciones que no guardaban relación con las largas y pesadas historias que Franz siempre estaba contando a Martha con su habitual vaguedad. Dreyer se daba perfecta cuenta de su propia y secreta timidez, de su incapacidad para tener una conversación franca, abierta, seria, con una persona que la casualidad le ponía implacablemente delante. Y ahora sentía recelo, y al tiempo deseos apremiantes de reír en el silencio que se hincaba, como una cuña, entre él y Franz. No tenía la menor idea de qué hacer. ¿Preguntarle, por ejemplo, a dónde iba? Carraspeó y miró a Franz de reojo. Franz andaba mirando al suelo.
—¿A dónde vas? —preguntó Dreyer.
—Vivo cerca de aquí —dijo Franz, con un ademán vago.
Dreyer le miraba, no sin bondad. «Pues que mire», pensó Franz. Todo en la vida carece de sentido, y este paseo también era una insensatez.
—Vaya, me alegro —dijo Dreyer—, me parece que yo nunca he estado en esta zona. Atajé por una jungla de huertas y de pronto me vi rodeado de casas a medio construir. Ah, se me ocurre una cosa, ¿por qué no me enseñas tu apartamento?
Franz asintió. Silencio. De pronto señaló a la derecha y los dos, sin darse cuenta, apresuraron el paso a fin de realizar un acto que, por lo menos, no carecía por completo de sentido: dar la vuelta a la derecha. Hasta Tom parecía aburrido. No le tenía demasiada simpatía a Franz.
«Qué cosa más estúpida», pensaba Dreyer, «tengo que pensar en algo que decirle. Después de todo no estamos en un entierro.» Se preguntó si no podría contarle lo de los maniquíes eléctricos. A los jóvenes les suelen interesar esas cosas. Y es que el tema, realmente, era tan entretenido que había tenido que hacer un verdadero esfuerzo para no contarlo interminablemente en casa. Últimamente, el Inventor le había pedido que no fuese a su taller, alegando que estaba preparándole una sorpresa, y luego, de pronto, el otro día, le invitó a visitarle con aire muy satisfecho de sí mismo. El escultor con aire de hombre de ciencia y el profesor que parecía un artista tenían también aspecto de estar sumamente complacidos. Dos jóvenes de la tienda, Moritz y Max, apenas podían contener la risa. Tirando de un cordón, el Inventor corrió una cortina negra, lo que también era nuevo, y un pálido y grave caballero de smoking, con clavel en el ojal, salió de la puerta lateral que había a la derecha, cruzó la habitación con unos andares que parecían vivos aunque propios de un sonámbulo, y desapareció por la puerta lateral de la izquierda. Al otro lado del tabique Moritz y Max le cambiaron de ropa, mientras un joven de blanco con una raqueta bajo el brazo cruzaba a su vez la estancia y le seguía inmediatamente el sonámbulo número uno, vestido ahora con un traje gris y una elegante corbata con un maletín bajo el brazo. La dejó caer distraídamente antes de abandonar el escenario, pero Moritz la recogió y fue detrás de él hasta la salida. Entre tanto, el joven reaparecía, sólo que ahora con una chaqueta ligera color cereza, y detrás de él salía de nuevo el hombre mayor, sobriamente envuelto en una gabardina, con el paso solemne de quien está sumido en un melancólico y misterioso ensueño. Dreyer encontraba este espectáculo absolutamente fascinante. No sólo porque aquellas piernas, cubiertas con magníficos pantalones, y aquellos pies, calzados como correspondía, se movían con una gracia estilizada que ningún muñeco mecánico había conseguido hasta entonces, sino también porque las caras y las manos de ambos muñecos estaban moldeadas con el mismo exquisito cuidado y en la misma sustancia cerúlea de las manos. Y cuando el joven Max, que era un hortera, imitó jovialmente al más joven de los autómatas, andando detrás de él con paso majestuoso y alargando mucho las piernas al aparecer por última vez el encantador muchacho, nadie dudó cuál de ambos personajes tenía más encanto humano, por más que uno de los Inventores tuviera mucha más experiencia que el otro. Poco después, el caballero maduro pasó, también por última vez, ante ellos, y su creador había organizado las cosas de manera que el autómata, otra vez de smoking, pero ahora sin clavel, perdido quién sabía cómo, se detuviese en el centro del escenario, moviese los pies como si quisiera practicar algún paso de baile y continuase luego camino de la salida con el brazo doblado como llevando de él a alguna dama invisible.
—La próxima vez —dijo el Inventor– habrá también una mujer. La belleza es fácil de interpretar, porque la belleza se basa en la interpretación de la belleza, pero todavía estamos trabajando en sus caderas. Queremos que las cimbree, y eco es difícil.
Pero ¿era posible describirle esto a Franz? Contado con tono de broma podría carecer de interés, y con tono serio Franz podría no creerlo, pues Dreyer le había tomado el pelo con frecuencia. De pronto pasó por su mente una idea salvadora. Franz no sabía aún que le iba a invitar a ir con ellos a la costa, y era natural darle la buena noticia; en aquel preciso instante Dreyer recordó el final de la anécdota que había escapado a su memoria el día anterior. Primero, sin embargo, le habló del viaje, dejando la anécdota para el final. Franz murmuró que estaba muy agradecido. Dreyer le explicó lo que tenía que comprar para el viaje, poniéndolo todo en la cuenta de su tío, selbstverstandlich! Franz, reanimándose un poco, le dio otra vez, y más elocuentemente, las gracias.
—¿Piensas casarte? —preguntó Dreyer (Franz, oyendo esto, hizo un ademán como el del comparsa de un payaso a quien platean un difícil acertijo)—, porque podría encontrarte yo una novia la mar de apasionada.
Franz sonrió, sarcástico:
—Soy demasiado pobre —replicó—, aunque, si me subieran el sueldo...
—Pues no es mala idea —dijo Dreyer.
—Ya llegamos —dijo Franz, tropezando casi con Tom, que se había parado de pronto.
Dreyer decidió dejar la anécdota —que era verdaderamente muy graciosa– para cuando estuvieran en la habitación de Franz: para contarla bien había que hacer ciertos gestos vehementes y adoptar posturas estrafalarias. Fue fatal este aplazamiento, porque nunca llegó a contarla. Se encontraban ya delante de la casa, donde otra buena anécdota estaba en aquel preciso momento, como dicen los folcloristas amigos de la botánica, «deshojándose». Tom volvió a pararse, levantando la vista y mirando luego hacia atrás.
—Adelante, marchen —dijo Dreyer, empujando con la rodilla al inteligente animal.
—Aquí es donde vivo —dijo Franz, señalando el quinto piso.
—Bueno, pues, nada, adelante —dijo Dreyer, y abrió la puerta para dejar pasar a Tom, que se lanzó escaleras arriba con un gemido de excitación.
«Santo cielo, tengo que buscarle otro sitio donde vivir. Un sobrino mío no debería vivir en un sitio así», se dijo Dreyer, subiendo las escaleras, cuya alfombra desaparecía muy por debajo del zócalo de madera. Mientras ellos subían Martha tuvo tiempo de terminar de zurcir el último descosido. Estaba sentada en el querido y decrépito canapé, inclinada sobre su labor, los labios fruncidos moviéndose en un plácido gesto hogareño. El casero le había dicho que Franz volvería enseguida. Había salido en busca de un desayuno más abundante del que podía preparar una vieja enferma. Martha se levantó para volver a poner los calcetines en su cajón. Ya se había puesto las zapatillas emblemáticas y preparado la pequeña palangana de goma coquetonamente cubierta con una toalla limpia. Se detuvo, medio inclinada, conteniendo el aliento. «Ya viene», pensó, con un suspiro lleno de felicidad. De pronto llegó por el pasillo ruido de pasos no humanos; sonó un ladrido horriblemente familiar.
—Silencio, Tom, haz el favor de portarte bien —dijo la voz de Dreyer, llena de animación.
—Tercera puerta a la derecha —dijo la voz de Franz.
Martha corrió a la puerta para cerrarla con llave. Pero la llave estaba al otro lado.
—¿Es aquí? —preguntó Dreyer, y se movió el picaporte.
Martha se apoyó con todo su cuerpo contra la puerta, sujetando el picaporte con su mano fuerte. Les oyó dar vueltas a la llave en ambos sentidos. Tom husmeaba ardientemente por debajo de la puerta. Trataron de nuevo de mover el picaporte. Ahora eran dos hombres contra ella. Resbaló y se le cayó una zapatilla, lo que ya le había ocurrido en una vida anterior.
—¿Pero qué pasa? —dijo la voz de Dreyer—, tu puerta no se abre.
Su eficiente amante estaba ayudándole a abrirla. «Qué par de idiotas», pensó Martha fríamente, comenzando a resbalar de nuevo. Empujó con el hombro y consiguió volverla a cerrar. Franz murmuraba:
—La verdad es que no entiendo lo que pasa. A lo mejor es una broma de mi casero.
Tom ladraba como un loco. Mañana habría que acabar con él. Dreyer reía entre dientes y aconsejaba a Franz llamar a la policía.
—Lo mejor será abrirla a patadas —dijo.
Martha se dio cuenta de que no iba a poder tenerla más tiempo cerrada. De pronto se hizo un silencio al otro lado, y en pleno silencio una voz chillona y quejumbrosa pronunció el mágico «sésamo ciérrate».








