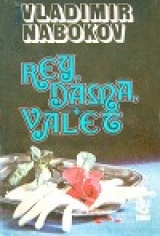
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
El domingo, el casero le llevó el café como de costumbre a las nueve y media. Franz no se vistió ni se afeitó inmediatamente, como solía hacer los días laborables, sino que se limitó a ponerse de cualquier manera la bata vieja sobre el pijama y a sentarse a la mesa para escribir su carta de todas las semanas: «Querida Mamá», empezó, con su letra serpenteante, «¿qué tal estás?, ¿y qué tal está Emmy? Probablemente...
Se detuvo, tachó esta última palabra y se sumió en reflexiones, hurgándose la nariz, contemplando el día lluvioso por la ventana. Probablemente irían ahora camino de la iglesia. Por la tarde tomarían café con crema batida. Se imaginó el rostro rechoncho y encarnado de su madre y su pelo teñido. ¿Se preocupaba acaso por él? Siempre había querido más a Emmy. Todavía le seguía dando cachetes a los diecisiete años, a los dieciocho, a los diecinueve incluso. Vamos, hasta el año pasado. En una ocasión, por Pascuas, siendo todavía bastante pequeño, aunque ya llevaba gafas, le había mandado comer un bollito de chocolate que acababa de chupar su hermana. Por chupar un dulce que era para él, Emmy había recibido un ligero azote en el trasero, pero a él, cuando se negó a tomar aquella porquería llena de babas, le dio tal bofetón con el revés de la mano en pleno rostro que le tiró de la silla, se golpeó la cabeza contra el armario y perdió el conocimiento. Nunca había sentido mucho amor por su madre, pero, así y todo, era su primer amor no correspondido, o, más bien, le parecía a él, un borrador de primer amor, pues aun cuando anhelaba su afecto, porque sus libros de cuentos para niños («El Soldadito», «Hanna viene a Casa») le decían que las madres siempre, desde tiempos inmemoriales, se vuelven locas por sus hijos, a él, la verdad, le cargaba el aspecto físico de la suya, sus maneras, sus emanaciones, el olor deprimente, deprimentemente familiar, de su piel y sus ropas, la marca de nacimiento color chinche que tenía en el cuello, su costumbre de rascarse con una aguja de hacer punto en la poco apetitosa raya del pelo castaño, sus enormes tobillos hidrópicos, y la cara que ponía en la cocina, por la que se podía adivinar enseguida lo que estaba preparando: sopa de cerveza o criadillas de buey o esa espantosa golosina local, el Budenzucker.
Quizás —por lo menos en el recuerdo– había sufrido menos por su indiferencia y su ruindad, por sus accesos de mal humor, que cuando le pellizcaba la mejilla con fingido afecto delante de algún invitado, generalmente el carnicero, o cuando, también en presencia de éste, le obligaba a besar, con arrebato y alegría, a Christine, condiscípula de su hermana, a quien él adoraba a distancia y a quien habría pedido perdón por tan terribles momentos si ella le hubiera hecho el menor caso. ¿Acaso, pese a todo, su madre le echaba de menos ahora? Nunca le escribía nada sobre sus sentimientos en sus cartas, que eran poco frecuentes.
A pesar de todo, era agradable sentir lástima por uno mismo, porque le llenaba los ojos de cálidas lágrimas. Y en cuanto a Emmy... era buena chica. Se casaría con el dependiente del carnicero. El mejor carnicero de la ciudad. Maldita lluvia. Querida mamá. ¿Qué más poner? ¿Una descripción de la habitación, por ejemplo?
Se volvió a poner la zapatilla derecha, que había envejecido más rápidamente que la izquierda y se le caía del pie siempre que lo columpiaba. Miró a su alrededor.
«Como ya te escribí, tengo aquí una habitación excelente, pero hasta ahora nunca te la he descrito como es debido. Tiene un espejo y un lavabo. Sobre la cama hay un bello cuadro de una dama en ambiente oriental. El papel de la pared tiene flores parduzcas. Delante de mí, contra la pared, hay una cómoda.»
En aquel mismo momento se oyó un golpecito. Franz volvió la cabeza y la puerta se entreabrió apenas. El viejo Enricht asomó la cabeza, hizo un guiño, desapareció y le dijo algo a alguien al otro lado:
—Sí, sí que está. Puede usted entrar.
Martha llevaba su bello abrigo de topo, abierto sobre un vestido vaporoso como un velo; la lluvia, entre el taxi y la entrada, había tenido tiempo de motearle de manchas oscuras el sombrero color gris perla en forma de yelmo; estaba frente a él, las piernas muy juntas, envueltas en seda color albaricoque, como en un desfile. Sin moverse de donde estaba alargó los brazos hacia atrás y cerró la puerta. Se quitó los guantes. Fijamente, sin sonreír, se quedó mirando a Franz como si no hubiera esperado verle allí. El se cubrió con las manos la nuez desnuda y emitió una larga frase, pero se dio cuenta, con sorpresa, de que no parecían salirle las palabras, como si las hubiera tecleado en una máquina de escribir a la que se le había olvidado poner cinta.
—Dispénsame por venir así, sin avisar —dijo Martha—, pero es que temía que estuvieses enfermo.
Trémulo, parpadeante, cayéndosele el labio inferior, Franz comenzó a ayudarla a quitarse el abrigo. El forro de seda era carmesí, carmesí como labios o como animales desollados, y olía a cielo. Dejó el abrigo y el sombrero sobre la cama, y un sereno observador agazapado en medio de la tormenta en que se debatía su conciencia, después de dispersados sus otros pensamientos, le dijo que este acto era como el del pasajero de tren que marca el asiento que está a punto de ocupar.
La habitación estaba húmeda, y Martha, que apenas llevaba nada debajo del vestido, aparte de medias y ligas, sintió un escalofrío.
—¿Qué te ocurre? —dijo—, pensé que te alegrarías de verme, pero no dices una palabra.
—No, si estoy hablando —respondió Franz, haciendo lo posible por dominar con su voz el zumbido que le rodeaba.
Estaban ahora frente a frente en medio de la habitación, entre una carta sin terminar y una cama sin hacer.
—No me gusta mucho tu bata —dijo ella—, pero me encanta tu pijama. Qué tela más bonita —continuó, frotándola entre los dedos junto al cuello desnudo—, fíjate, duerme con la pluma en el bolsillo del pecho, vamos, el perfecto hombrecito de negocios.
El comenzó por sus manos, hundiendo la boca en las palmas cálidas de ella, acariciándole los nudillos fríos, besándole la pulsera. Ella le quitó con suavidad las gafas, y, como si también estuviese ciega, le hurgó, tanteante, en los bolsillos de la bata, enloqueciéndole con ello. El rostro de Martha estaba ahora lo bastante cerca del suyo, y suficientemente alejado del mundo invisible, para permitir a Franz dar el paso siguiente. Cogiéndola por las caderas, Franz se sació de su boca, activa y a medio abrir; ella se desasió, temiendo que su juvenil impaciencia se resolviera prematuramente; él hozaba en su cuello suave y hondo.
—Por favor —murmuraba—, por favor, te lo suplico.
—No seas tonto —dijo ella—, claro que sí, pero antes tienes que cerrar la puerta con llave.
Franz fue hacia la puerta, volviéndose a poner automáticamente las gafas y dejando delante de ella, en el suelo, su zapatilla derecha en prenda de pronto regreso. Luego, con su deseo a la vista y los ojos aviesos al amparo de las gafas potentes, trató de empujarla hacia la cama.
—Espera, espera un momento, querido mío —dijo ella, apartándole con una mano y buscando frenéticamente en su bolso con la otra—, mira, te tienes que poner esto, te lo pongo yo, querido bruto.
—Ahora —gritó, después de verle magníficamente envainado; y, descubriéndose los muslos y sin siquiera echarse, gozando de su ineptitud, dirigió sus estocadas hacia el blanco, y luego, el rostro contraído, echó hacia atrás la cabeza e hincó sus diez uñas en las nalgas de Franz.
En cuanto terminaron, Martha vaciló y se dejó caer de golpe sobre el borde de la cama, contra la que había estado hasta entonces en pie. Todo había sido tan maravilloso que ella tardó en darse cuenta de que estaba sentada sobre su bolso de imitación de piel de cocodrilo, el segundo mejor que tenía.
Franz quería seguir sin más, pero ella le dijo que ante todo tenía que quitarse el vestido y las medias y acomodarse bien en la cama. Pasaron el abrigo y el sombrero a una silla. Lo que Martha llamaba «tu paracaídas» fue bien lavado y aclarado y vuelto a poner en su sitio. Franz y Martha se admiraron mutuamente. Los pechos de ella eran decepcionantemente pequeños, pero estaban encantadoramente formados.
—Nunca pensé que serías tan delgado y peludo —le dijo, acariciándole.
El vocabulario de Franz era más primitivo todavía.
No tardó la cama en entrar en movimiento. Se deslizó por sus cauces, chirriando discretamente como un coche-cama cuando el expreso arranca de una estación soñolienta.
—Tú, tú, tú —murmuraba Martha, apretándole suavemente entre sus rodillas a cada jadeo, siguiendo con los ojos húmedos las sombras de los ángeles que agitaban sus pañuelos en el techo, que se movía con creciente rapidez.
Y ahora la habitación estaba vacía. Los objetos yacían, se erguían, colgaban, en las posturas indiferentes que los humanos les imponen y las cosas adoptan en ausencia del hombre. El bolso de imitación de cocodrillo estaba en el suelo. Un corcho empapado en azul, que acababa de ser extraído de un tintero para volver a cargar la estilográfica, vaciló un instante, luego rodó en semicírculo hasta el borde de la mesa enmantelada, de donde saltó al vacío. Con ayuda de la lluvia, que caía reciamente, el viento trataba de abrir la ventana, sin conseguirlo. En el desvencijado armario ropero una corbata azul con pintas rojas se deslizó de su gancho, onduleante como una serpiente. Una novela en rústica que yacía sobre la cómoda, abierta en el capítulo quinto, se saltó varias páginas.
De pronto el espejo hizo una señal: un brillo de advertencia. Reflejó un sobaco azulado y un bello brazo desnudo. El brazo se estiró, y volvió a caer, sin vida. Poco a poco la cama volvió a Berlín, desde el Edén, y fue recibida por una explosión de música de la radio del piso de arriba, que cambió inmediatamente a un excitado parloteo, reemplazado también por la misma música, más lejana ahora. Martha yacía con los ojos cerrados, y su sonrisa componía dos hoyuelos en forma de hoz a ambos lados de su boca, fuertemente cerrada. Los hilos negros, antes impenetrables, estaban ahora echados hacia atrás, despejando las sienes, y Franz, junto a ella, apoyado en el codo, contemplaba fijamente su tierna oreja desnuda, su límpida frente, hasta encontrar de nuevo en este rostro aquel atisbo de Madonna que, aficionado como era a las comparaciones, ya había notado tres meses antes.
—Franz —dijo Martha sin abrir los ojos—, Franz, ¡fue gloria pura! Nunca, nunca...
Se fue una hora más tarde, prometiendo a su pobre queridito que la próxima vez tomaría precauciones menos crueles. Antes de salir estudió minuciosamente todos los rincones de la habitación, recogió el pijama de Franz, le quitó del bolsillo la pluma estilográfica y la dejó en la mesita de noche, cambió de sitio la silla, observó que tenía los calcetines rotos y que le faltaban botones, y dijo que, en general, iba a haber que arreglar un poco mejor el cuarto: pañitos posavasos, quizás, y, por supuesto, un canapé con dos o tres cojines de colores vivos. Habló del canapé con el casero, a quien encontró dando paseos por el pasillo muy tranquilo, en espera, sin duda, de poder barrer el cuarto y llevarse las cosas del café. Sonriendo ya a Martha, ya a Franz, y frotándose las palmas ásperas, dijo que, en cuanto volviese su mujer, volvería también el canapé. Como jamás había sacado de allí un canapé para mandarlo a arreglar (el lugar vacío lo ocupaba antes el piano de un inquilino anterior), respondió con gran satisfacción a las preguntas de Martha, que eran muy precisas. En general, el viejo y gris Enricht, con sus zapatillas de fieltro de andar por casa adornadas con hebillas, estaba contento de su vida, sobre todo desde el día en que descubriera que tenía el original don de transformarse en toda clase de seres: caballos, cerdos, chicas de seis años con gorro de marinero. Y es que, realmente, Enricht (y esto, como es natural, él lo guardaba en secreto) era el famoso ilusionista y prestidigitador Menetek-El-Pharsin.
A Martha le gustaban sus maneras corteses, pero Franz le advirtió que era un poco raro.
—Querido mío —le dijo ella, bajando ya la escalera—, pues mira, tanto mejor. Este viejo tranquilo resulta mucho más seguro que una vieja chillona. Au revoir, tesoro mío. Puedes darme un beso, pero rápido.
La calle era de lo más deslucido. Quizás cuando acabaran el «Cine Palacio» mejoraría. En un lugar estratégico que daba a la acera, un gran cartel enmarcado en madera mostraba un ilusorio futuro: un edificio altísimo de cristal reluciente se erguía altivo en medio de un amplio espacio de aire azul, aunque en la realidad casas de pisos de bastante mal aspecto se le arrimaban hasta casi tocar sus muros, que se iban elevando lentamente. Los pisos a medio terminar, cubiertos de andamiaje, sobre el prometido cine, contendrían una sala para exposiciones, un salón de belleza, un laboratorio fotográfico, y muchas atracciones más.
En una dirección la calle se transformaba en callejón sin salida, en la otra desembocaba en una placita donde los martes y los viernes se abría un modesto mercado al aire libre. De allí salían dos calles: la de la izquierda era una calleja retorcida que se usaba para agitar banderas rojas en las celebraciones políticas, y la de la derecha una vía larga y populosa, en la que había un gran almacén donde todo costaba veinticinco centavos, ya fuese un busto de Schiller o un quarter. Martha tenía frío pero se sentía feliz. La calle terminaba en un pórtico de piedra con una «U» blanca en cristal azul: una estación del metro. Allí torcía a la izquierda, saliendo así a un bulevar bastante bonito. Luego terminaban las casas; se veía algún que otro chalet en construcción, o algún terreno aparcelado en pequeñas huertas. Después reaparecían las casas, grandes y nuevas, rosadas y color pistacho. Martha dio la vuelta a la tercera de éstas y se vio en su propia calle. Más allá de su chalet había una amplia avenida por la que iban dos líneas de tranvías: la 113 y la 108, y una de autobús.
Pasó rápidamente por el sendero de gravilla que conducía al portal. En aquel mismo instante el sol barrió el bajo vientre del cielo blanco, encontró en él una grieta y penetró radiantemente por ella. Los arbolillos respondieron sin más con todas sus húmedas gotitas de luz. El césped relució a su vez. El ala de cristal de un gorrión relampagueó al pasar.
Cuando entró Martha en su casa, la relativa oscuridad del recibidor se llenó de rosadas motas ópticas que revoloteaban ante sus ojos. En el comedor, la mesa estaba aún sin poner. En el dormitorio, el sol repentino se había plegado ya cuidadosamente en la alfombra y en el canapé azul. Martha se dispuso a mudarse, sonriendo, suspirando de felicidad, aceptando con agradecimiento su propio reflejo en el espejo.
Un poco más tarde, en el centro del dormitorio, vestida de granate, las sienes bien suaves y el mínimo posible de maquillaje, le llegaron a Martha del piso de abajo los ladridos tontamente líricos de Tom, seguidos por la voz alta de un desconocido. A mitad de camino escaleras abajo, tropezó con el desconocido, que subía y pasó rápidamente a su lado, silbando y tamborileando con la fusta contra el pasamano:
—Hola, amor mío —le dijo, sin detenerse—, en diez minutos bajo.
Y salvando los dos o tres últimos escalones de un solo y pesado salto, emitió un jovial gruñido y dirigió una mirada a su cabello recogido:
—Sube corriendo —le dijo ella, sin volver la vista—, y hazme el favor de quitarte de encima ese olor a caballo.
Comiendo, entre conversación insubstancial y tintineos —ese tintineo especial que es mitad cristal y mitad metal, inseparable del proceso habitual de la alimentación humana—, Martha seguía sin reconocer al amo de la casa, con su móvil bigote recortado y su costumbre de meterse en la boca, ya un rábano, ya alguna de las migas de pan que constantemente amasaba contra el mantel al hablar. Y no es en absoluto que se sintiera cohibida en su presencia. Ella no era ni una Emma ni una Anna. A lo largo de su vida conyugal se había ido acostumbrando a conceder sus favores a su adinerado protector con tal maña, con tal cálculo, con tan eficaz hábito de práctica corporal, que, a pesar de considerarse madura para el adulterio, lo estaba ya realmente, y desde hacía largo tiempo, para la prostitución.
A su derecha se sentaba un viejo de aspecto algo tosco, con un título vistoso; a su izquierda, el rechoncho Willy Wald, con grandes carrillos rojos y tres pliegues iguales de grasa sobre la parte posterior del cuello. Junto a él se sentaba su ruidosa madre, también corpulenta, con los mismo ojos oscuros, saltones y húmedos. Su voz áspera se cortaba brusca y constantemente en una risotada fuerte y gorgoteante, tan distinta de su manera de hablar que un ciego habría pensado que se trataba de dos personas distintas. Junto al viejo conde relucía la joven señora de Wald, empolvada hasta la palidez cadavérica y con un arco de las cejas a todas luces forzado; podía, por lo que a nosotros respecta, quedarse con sus tres gigolós. Y entre ambos, en frente de Martha, oculto ya por una dalia carnosa, ya por facetas de cristal, hablaba y reía un señor Dreyer completamente superfluo. Todo, menos Dreyer, estaba bien. La comida, sobre todo el ganso, y el rostro pesado del calvo y amable Willy, y la conversación sobre automóviles, y el ingenio del conde, y su anécdota, contada sotto voce, sobre la operación a que hubo de someterse una estrella vieja para estirarse la piel, con la consecuencia de que ahora tenía la barbilla adornada por un nuevo hoyuelo que antes había sido su ombligo. Ella, por su parte, no hablaba apenas. Pero su silencio era tan vibrante, tan sensible, con una sonrisa tan animada en los labios relucientes y medio abiertos, que parecía insólitamente locuaz. Dreyer no pudo menos de admirarla desde detrás de las puntas gruesas y rosadas de las dalias, y la sensación de que, a fin de cuentas, Martha se sentía feliz con él, casi le hacía perdonar la infrecuencia de sus caricias.
—¿Cómo es posible querer a un hombre cuyo simple contacto te produce arcadas? —le confesó a Franz en uno de sus encuentros siguientes, al insistir él en que le dijera si quería a su marido.
—¿Entonces yo soy el primero? —preguntó él, ávido—, ¿el primero?
A modo de respuesta, Martha enseñó sus dientes relucientes y le pellizcó lentamente la mejilla. Franz le aferró las piernas y levantó la vista a su rostro, moviendo la cabeza para tratar de cogerle los dedos con la boca. Martha estaba sentada en el sillón, ya vestida y lista para irse, pero incapaz de hacerlo, y Franz se encogió de rodillas ante ella, despeinado, las gafas relucientes, con sus nuevos tirantes blancos. Acababa de poner a Martha los zapatos de tacón alto, porque, para estar con él, ella prefería zapatillas de alcoba con borlas carmesí. Este par de zapatillas (regalo modesto, pero considerado, de Franz) lo guardaban nuestros amantes en el cajón inferior de la cómoda, porque la vida, con cierta frecuencia, imita a los novelistas franceses. Ese cajón, además, contenía un pequeño arsenal de adminículos anticonceptivos, acumulados allí poco a poco por Martha, que, tras haber tenido un aborto el primer año de su matrimonio, sentía un miedo morboso al embarazo. Guardando las bonitas zapatillas para la próxima vez, Franz pensó que todo aquello añadía un precioso matiz femenino a su habitación, que también había ido volviéndose más atractiva por otros motivos. Tres dalias rosadas estaban al borde de la muerte sobre la mesa en un florero azul oscuro que sólo tenía un reflejo oblongo. Pañitos de encaje habían aparecido por todas partes, y el canapé, tan tenazmente prefigurado, no tardaría en hacer acto de presencia; Martha había comprado ya dos cojines color pavo real para adornarlo. En el lavabo, un recipiente de celuloide contenía una pastilla redonda de jabón de color canela y con aroma a violetas para uso de Martha. Y los objetos de aseo del muchacho se completaban ahora con un frasco de Anticaprine y una loción para la piel que tenía en la etiqueta un rostro con pecas. Todas sus cosas ahora estaban cuidadas y clasificadas; su ropa interior ostentaba sus iniciales, amorosamente bordadas; una mañana inolvidable entró Martha en la tienda, pidió ver las corbatas más elegantes que había, escogió tres y desapareció con ellas, pasando por su departamento y ahogándose sucesivamente en los numerosos espejos, y el hecho mismo de que ni siquiera le mirase añadía un encanto extraño a esta cita cristalina. Las corbatas colgaban ahora en su armario, como trofeos; y había también un proyecto fantástico en lenta fermentación: ¡un smoking!
El amor ayudaba a Franz a madurar. Esta primera experiencia semejaba a un diploma del que cualquiera podía sentirse orgulloso. Durante todo el día le atormentaba el deseo de mostrar este diploma a los demás vendedores, pero la prudencia le vedaba la menor insinuación. Hacia las cinco y media (Piffke, pensando que así complacía al amo, le dejaba salir un poco antes que a los otros) llegaba corriendo sin aliento a su habitación, y Martha hacía su aparición poco después con un par de bocadillos comprados en la mantequería de la esquina. El contraste, curioso, pero, al tiempo, conmovedor que presentaban el cuerpo delgado de Franz y su parte enhiesta, más bien corta, pero excepcionalmente gruesa, hacía prorrumpir a su amante en cánticos de elogio a su virilidad:
—¡El gordinflón está ansioso, pero qué ansioso...!
O bien decía:
—Te apuesto (le encantaban las apuestas) un jersey nuevo a que no eres capaz de hacerlo otra vez.
Pero el tiempo no es amigo de los amantes. Un poco después de las siete Martha tenía que irse. Era puntual, además de apasionada. Y a eso de las nueve Franz solía ir a cenar a casa de su tío.
Una felicidad cálida y abundante llenaba al Franz físico hasta rebosar, le pulsaba en las sienes y en las muñecas, le latía en el pecho, le manaba del dedo en forma de gota de rubí cuando se pinchaba por descuido en la tienda: tenía que lidiar frecuentemente con alfileres en su departamento (aunque no tanto como Kottman, el sastre encargado de las pruebas, que se parecía al pez llamado «patillas de gato», habitante del remoto río de una niñez acabada, cuando daba vueltas con la boca erizada de alfileres en torno a un cliente marcado de tiza). Pero, en general, sus manos se habían vuelto ahora más ágiles y ya no tenía dificultades con las tapas duras ni con el papel de seda de las cajas de cartón, como había tenido las primeras semanas. En cierto modo, esos rápidos ejercicios detrás del mostrador habían acabado por preparar sus manos para otros movimientos y contactos, rápidos también y ágiles, que inducían a Martha a ronronear de placer, porque a ella le gustaban sobre todo sus manos, y en particular cuando, con una sucesión de roces rapsódicos, pasaban sobre todo su cuerpo blanco como la leche. Fue así como un mostrador de tienda había servido de teclado mudo en el que Franz ensayaba su felicidad.
Pero en cuanto se iba Martha, en cuanto se acercaba la hora de cenar y de enfrentarse con Dreyer, todo cambiaba. Como ocurre con los sueños, cuando un objeto completamente inofensivo llega a inspirarnos miedo y, en consecuencia, se vuelve temible cada vez que lo soñamos (e incluso en la vida diaria conserva rasgos inquietantes), la presencia de Dreyer llegó a convertirse para Franz en una tortura refinada, en una amenaza implacable. Cuando, por primera vez desde la visita de Martha, recorrió la corta distancia que había entre la puerta del jardín y la de la casa (bostezando nerviosamente y tocándose las gafas al andar); cuando, por primera vez en su papel de amante clandestino de la señora de la casa, miró de reojo a la inocente Frieda y cruzó el umbral frotándose las manos húmedas de lluvia, Franz se sintió abrumado por una sensación tan misteriosa que, en su temor y confusión, intentó darle una patata a Tom, que le recibía en el cuarto de estar con una inesperada explosión de afecto; esperando a sus anfitriones, Franz buscaba supersticiosamente en las manchas vivas de los cojines presagios de desastre. Siendo como era un cobarde abyecto y sumamente nervioso en materias de sentimiento (y los cobardes de esta especie son doblemente desgraciados, porque se dan cuenta de su cobardía con toda lucidez y la temen), no pudo menos de echarse a temblar cuando, con un batir de puertas, Martha y Dreyer entraron al mismo tiempo procedentes de dos habitaciones distintas, como si el cuarto de estar fuera un escenario demasiado iluminado. Al verles se puso rígido, y en esta actitud de firme se sintió ascender por el techo, perforar el tejado, subir al cielo marrón oscuro, mientras, en la realidad, completamente vacío de sensaciones, estaba dando la mano a Martha, a Dreyer. Volvió a caer a tierra, abandonando su oscura inexistencia, dejando sus alturas desconocidas y tontas para aterrizar firmemente en medio de la habitación (¡fuera de peligro, fuera de peligro!), cuando el jovial Dreyer hizo un círculo en el aire con el dedo índice y se lo hincó en el ombligo; Franz remedó un jadeo y emitió una risita sofocada, mientras Martha, como de costumbre, se le mostraba fríamente radiante. Sus temores no pasaron, aunque perdieron fuerza por el momento: una mirada descuidada, una sonrisa elocuente, y todo saldría a la superficie, y entonces su carrera se vería sacudida por un desastre inimaginable. Desde entonces, cada vez que entraba en la casa, se imaginaba que el desastre en cuestión había ocurrido ya: que Martha había sido descubierta o lo había confesado todo en un momento de locura o de autoinmolación religiosa ante su marido; y la araña del cuarto de estar le recibía siempre con su siniestra refulgencia.
Sopesaba todas las bromas de Dreyer, las desmenuzaba, las husmeaba con nerviosa ansiedad, buscando en ellas alguna taimada alusión, pero sin encontrar nunca nada. Por suerte para Franz, el interés que su tío, que era muy observador, sentía por cualquier objeto, animado o no, cuyos rasgos esenciales había captado inmediatamente, o eso creía él, para saciarse de ellos y archivarlos luego en su mente, tendía a bajar con cada reaparición subsiguiente del objeto en cuestión, hasta que la brillante presencia acababa convirtiéndose en habitual abstracción. Mentes como la de Dreyer gastan demasiada energía en atacar con todas sus armas y recursos las impresiones forzosas de la existencia para no sentirse agradecidas por esa membrana neutral de familiaridad que enseguida se forma entre la novedad y su consumidor. Resultaba demasiado aburrido pensar que el objeto pudiera cambiar por sí solo y asumir características inesperadas, porque esto supondría tener que disfrutarlo de nuevo, y Dreyer ya no era joven. Le habían gustado la sencillez y el mal tono del pobre muchacho casi desde que se vieron por primera vez en el tren. A partir de entonces, desde el primer momento de su verdadero contacto, no veía en Franz otra cosa que una coincidencia divertida en forma humana: era la forma de un tímido sobrino provinciano, con una inteligencia trivial y unas ambiciones limitadas. Y lo mismo cabía decir de Martha, que, desde hacía siete años, se había convertido para él en la esposa de siempre: distante, ahorrativa, frígida, cuya belleza cobraba vida de vez en cuando para recibirle con la misma paradisíaca sonrisa de la que él se había enamorado. Ninguna de estas imágenes cambiaba en lo esencial, se limitaban a llenarse más o menos densamente de características apropiadas. Así es como el artista experimentado sabe ver únicamente lo que le conviene para su concepto inicial.
Por otra parte, Dreyer solía sentir una especie de picazón humillante cada vez que un objeto cualquiera no cedía inmediatamente a sus ojos voraces, no asumía obedientemente una actitud que le permitiera lidiar con él. Ya había pasado un par de meses desde el accidente de automóvil y había tenido tiempo de hacer su testamento, como siempre fue su intención, en su quincuagésimo cumpleaños (que, por cierto, pasó sin que su única heredera, Dios bendiga su frío corazón, lo celebrara en absoluto), pero aún seguía indeciso en torno a un pequeño detalle relacionado con su chófer, un detalle que, de ser cierto, acabaría provocando, tarde o temprano, otro accidente. Con una contracción nerviosa de las ventanas de la nariz, comprobaba Dreyer el olor del tabaco que usaba el chófer, en busca de un aroma más fuerte; le observaba cuando, con las piernas en arco, paseaba en torno al coche; y en el momento de mayor peligro —los sábados por la noche—, le mandaba llamar de manera inesperada y sostenía con él una concienzuda conversación sobre asuntos triviales mientras observaba si se conducía de una manera demasiado libre. Esperaba que algún día le dijeran que aquel hombre, por desgracia, no estaba en condiciones de acudir a su llamada, pero el tal día, por desgracia, nunca llegó. A veces le parecía a Dreyer que el Icarus tomaba las curvas un poco demasiado deprisa, con un poco más de alegría que de costumbre. Y fue precisamente uno de esos días de virajes temerarios, un día, por cierto, particularmente interesante por haber caído la víspera la primera nevada del año, transformada ahora en masa espesa y resbaladiza, cuando Dreyer se fijó por la ventanilla en un hombre sin sombrero, que daba la impresión de tener goznes en lugar de junturas cuando cruzaba la calle a pasitos menudos. Esto le recordó su conversación con el afable inventor. En cuanto llegó a su despacho le hizo llamar al Montevideo y se alegró cuando la vieja Sarah Reich, su secretaria, le dijo que llegaría de un momento a otro. A pesar de todo, ni Dreyer ni la señorita Reich (que también tenía sus propios, y complicados problemas), ni nadie en todo el mundo llegó jamás a descubrir que el solitario y nostálgico inventor vivía, por una de esas casualidades, en la mismísima habitación donde había pasado Franz la noche de su llegada a Berlín; desde cuya ventana se veía un gran fresno ahora deshojado; y donde se podía comprobar, si se miraba con atención, que un poco de polvillo de cristal había penetrado en las grietas del linóleo, junto al lavabo. Es significativo que el destino le hubiera alojado en aquel preciso lugar. Era aquél el mismo camino que había recorrido Franz, y el destino, de pronto, recordándolo, enviaba en pos de él a este hombre, prácticamente anónimo, que, naturalmente, no sabía nada de tan importante misión ni llegó jamás a enterarse de ningún detalle de ella, si bien no hubo nadie que se enterara, ni siquiera el viejo Enricht.








