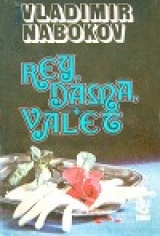
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
—¡Dejadlo ya!, ¿no te das cuenta de que no sabe...?
Iba a decir «no sabe jugar», pero una racha de viento primaveral le cortó la última palabra. Franz estaba examinando con gran atención las cuerdas de su raqueta. Un muchacho, también larguirucho y gafudo, que había estado mirándole jugar con rapaz ironía, se adelantó e hizo una inclinación, y Dreyer, indicando con la raqueta a Franz que podía irse, saludó gozosamente al recién llegado, de quien sabía que jugaba muy bien.
Franz fue a donde estaba Martha y se sentó a su lado. Tenía el rostro pálido y ojeroso, y relucía de sudor. Ella le sonreía, pero él, que se estaba secando las gafas, no miraba en su dirección.
—Querido —le susurró Martha, tratando de captar su mirada; lo consiguió, pero Franz se limitó a mover sombríamente la cabeza, apretando los dientes.
—No te preocupes —le dijo ella dulcemente—, no volverá a ocurrir. Y te voy a decir una cosa —añadió, más dulcemente aún—, escucha: lo encontré.
Franz apartó su mirada, pero Martha la recuperó tercamente:
—... Lo encontré en su mesa de trabajo. Lo único que tienes que hacer es cogerlo el día antes. ¿Te das cuenta?
El parpadeó.
—Así vas a coger frío —dijo ella—, hace mucho viento. Anda, cariño, ponte el jersey y la chaqueta.
—No hables tan alto murmuró Franz—, por lo que más quieras.
Ella sonrió, miró en torno a sí, se encogió de hombros.
—Tengo que explicarte...., no, haz el favor de escuchar, Franz... Tengo un plan completamente nuevo.
Dreyer acababa de hacer una gran jugada, dejando caer suavemente la pelota cerca de la red y mirando a su mujer bajo las cejas pobladas, contento de que también ella le estuviese mirando en aquel momento.
—Ya sé —susurró Martha—, vámonos de aquí. Tengo que explicártelo todo.
Dreyer perdió una volea y volvió a su línea de saque, moviendo la cabeza. Martha le gritó que se acercase, le dijo que su dolor de cabeza iba en aumento, que no llegase tarde a comer. Dreyer asintió y siguió jugando.
No encontraron taxi, pero a buen paso la distancia era poca. Atajaron por el parque, donde parejas de amantes felices se fundían unos en brazos de otros sobre las hojas secas de ayer. Martha comenzó a darle explicaciones por el camino.
El plan era deliciosamente inocente: se basaba en sus estudios de inglés: de vez en cuando, Dreyer le pedía que le dictase algo. Martha sabía menos palabras inglesas que él, pero su pronunciación era, probablemente, un poco mejor o, por lo menos, distinta: ella decía lawn, por ejemplo, rimándolo con own y no con down como lo pronunciaba Dreyer, a pesar de que Martha no se cansaba de corregírselo al muy terco. Dreyer solía escribir al dictado de Martha en un cuaderno de ejercicios, y luego comparaba con el texto lo que había escrito. De dictados como éste dependería la felicidad eterna en un parque particular. Cogerían una novela de Tauchnitz y buscarían en ella una frase inglesa apropiada, como, por ejemplo: «No pude actuar de otra manera», o: «Me voy a saltar la tapa de los sesos porque estoy cansado de la vida». Lo demás estaba claro.
—En tu presencia —decía ella– le dictaré la frase que hayamos escogido. Claro está que no la escribiremos en un cuaderno, sino en una hoja de papel de cartas. Ya he destruido el cuaderno ése. En cuanto haya escrito la frase, pero antes de que levante la cabeza, tú te sitúas muy cerca, pero un poco detrás de él, como si fueras a mirar por encima de su hombro, y entonces, con muchísimo cuidado...
X
Habían pasado ya casi tres meses desde aquel día inolvidable en que el Inventor(con mayúscula ya en la mente de Dreyer) había construido los primeros ejemplares de sus automaniquíes, como él los llamaba. A causa de la intensa iluminación directa, su taller semejaba un laboratorio médico, y esto era exactamente, sin duda, lo que había sido en otro tiempo. La presentación tuvo lugar en una gran habitación desnuda que antes había servido de depósito de cadáveres y de miembros de dichos cadáveres, que estudiantes lascivos (algunos de los cuales, aunque no todos, eran ya respetables cirujanos) solían poner frecuentemente en distintas posturas y actitudes sugiriendo extrañas orgías. El Inventor y Dreyer estaban en un rincón de la habitación, observando en silencio.
En el centro del suelo brillantemente iluminado, una figura pequeña y rechoncha de aproximadamente un pie y medio de altura, muy bien envuelta en arpillera marrón que sólo dejaba al descubierto un par de piernas cortas color sangre, hecha de alguna substancia semejante a la goma y calzadas con botitas de niño abotonadas, iba de un lado para otro, con un movimiento muy natural y parecido al humano, contoneándose un poco jactanciosamente y volviéndose a cada diez pasos con un gritito que sonaba a algo así como hep y help, con el que se trataba de cubrir el ligero chirriar de su mecanismo. Dreyer, las manos cogidas sobre el estómago, observaba el espectáculo con tierna emoción, de la misma manera con que un visitante sentimental observa al niño —quizás su propio hijo bastardo– a cuyos primeros pasitos ha sido invitado por la ufana madre. El Inventor, que se había dejado la barba y parecía ahora un sacerdote oriental de paisano, taconeaba suavemente, al ritmo de los movimientos de la pequeña figura.
—Santo cielo —dijo Dreyer de pronto, con voz chillona, como si estuviera a punto de prorrumpir en lágrimas de ternura.
La verdad era que el gnomo encapuchado andaba de una forma cautivante. La tela parda no tenía otra razón de ser que defender la decencia. Una vez parado el mecanismo, el Inventor desenvolvió su automaniquí prototípico dejando sus engranajes al descubierto: un delicado sistema de junturas y músculos, y tres pilas pequeñas pero sorprendentemente pesadas. Una cosa de este tosco modelo se notaba a primera vista: lo verdaderamente impresionante no eran tanto sus ganglios eléctricos, o la rítmica transmisión de la corriente, como los andares algo rígidos pero maravillosamente naturales del niño mecánico. Paradójicamente, su forma de ir de un lado a otro recordaba más a un matemático sumido en sus meditaciones que a un niñito perdido. El secreto de sus movimientos estaba en la flexibilidad del voskin, la sustancia con que el Inventor había sustituido la carne y los huesos reales. Los dos pseudopiés de este original vodskiñino parecían vivos no porque él los moviese (después de todo no era raro ver «paseantes» o zhivulyamecánicos por las aceras, sobre todo cerca de Pascua o Navidad), sino, más bien, porque el material mismo, animado por la animada corriente galvanobiótica, se mantenía activo todo el tiempo, agitándose, tensándose, aflojándose, como si estuviera orgánicamente vivo, consciente incluso; un doble movimiento ondeante ascendía gradualmente en triple sacudida con la gallardía y la suavidad de los reflejos de la luz en el agua. Y esto era lo que más le gustaba a Dreyer, que se mostraba bastante indiferente al misterio técnico, el cual le había sido comunicado, primero en clave, luego en explicación cifrada, por el cauto Inventor.
—¿De qué sexo es?, ¿me lo puede decir? —preguntó Dreyer en cuanto la pequeña figura marrón se detuvo delante de él.
—Aún está por decidir —respondió e Inventor—, pero en cosa de un mes o dos tendremos dos machos y una hembra de más de cinco pies de altura.
O sea, que el niño iba a crecer. Habría que crear no solamente una semejanza de piernas humanas, sino también de un gracioso cuerpo humano y de un rostro expresivo. Por desgracia el Inventor no era ni artista ni anatomista, y en vista de ello Dreyer le facilitó dos ayudantes: un viejo escultor cuya obra estaba tan llena de vida que era capaz de producir, por ejemplo, la impresión de un agudo baile de San Vito grave, o incluso del comienzo de un estornudo; y un profesor de fisiología que, para tratar de explicar la capacidad que tiene mucha gente de despertarse sola a una hora determinada, había escrito un largo tratado que, sin llegar a explicar nada, contenía la primera descripción de la «autoconsciencia» de los músculos, con bellas ilustraciones en color. No tardó el taller en dar la impresión de que unos estudiantes de medicina estaban manipulando cadáveres descuartizados. El profesor de anatomía y el fantástico escultor ayudaron muy eficazmente al Inventor. El uno era delgado, pálido, nervioso, con el cabello largo peinado hacia atrás y una enorme nuez; el otro, en cambio, tranquilo y calvo, con alto cuello almidonado. Su aspecto divertía muchísimo a Dreyer, pues el primero era el profesor, el segundo el artista.
Ya se imaginaba con toda claridad a los automaniquíes de tamaño natural, perfectos, elegantemente vestidos, paseándose por un enorme escaparate de su gran almacén, entre tiestos florecidos, desapareciendo discretamente para cambiar de ropa entre bastidores, volviendo a salir a la luz pública ante el admirado deleite del populacho. Era una visión llena de poesía e, indudablemente, una empresa lucrativa. A mediados de mayo había comprado la patente al Inventor por un precio relativamente bajo, y ahora estaba pensando qué sería mejor, sin causar sensación en la Kurfürstendamm poniendo las figuras, literalmente, en circulación, o vender el invento a una sociedad extranjera: lo primero resultaría más divertido; lo segundo daría beneficios más seguros.
Como suele ocurrir en la vida de muchos hombres de negocios, Dreyer comenzó a pensar, en aquella primavera de 1928, que sus asuntos, de alguna forma, estaban comenzando a cobrar una cierta vida independiente. La parte de su capital que estaba en constante y productivo movimiento actuaba con ímpetu propio y con demasiada rapidez; le daba la impresión de estar perdiendo el control de su dinero, le parecía que ya no le era posible parar esta gran rueda de oro cuando considerase oportuno. La mitad de su fortuna estaba bastante segura; pero la otra mitad, acumulada en un año de fantástica buena suerte —y en un momento en que hacían falta buena suerte, buen tacto y una clase muy especial de imaginación—, se había vuelto demasiado animada, giraba con demasiada rapidez. Siendo como era optimista por naturaleza, Dreyer esperaba que esta pérdida de control fuese puramente temporal, y no se imaginaba por un solo momento que este aumento de velocidad en el giro pudiera transformar a la rueda de su fortuna en la simple apariencia de su propio giro, de modo que, si él, con su mano, la paraba, la rueda resultase no haber sido otra cosa que un simple fantasma dorado. Pero Martha, que ahora odiaba más que nunca la caprichosa veleidad de su marido (aun cuando, en otros tiempos, le había ayudado a enriquecerse), temía que se lanzase alegremente a cualquier desastre financiero antes de que ella tuviera tiempo de neutralizarle y de detener el loco girar de la rueda.
El gran almacén daba mucho dinero, pero los beneficios no se acumulaban con la solidez que sería de desear. La bolsa había experimentado recientemente una súbita sacudida; Dreyer había jugado y perdido, y ahora estaba volviendo a jugar. En todo esto Martha veía una advertencia llena de presagios. Habría accedido, quizás, a permitirle lanzarse a alguna operación sólida, porque tenía que confesar que «se fiaba de su olfato», pero esos juegos con las acciones era demasiado arriesgado. ¿Para qué esperar, cuando cada mes que pasaba asestaba un nuevo golpe a su riqueza?
Aquella mañana soleada y terrible, en cuanto ella y Franz volvieron del club de tenis, Martha llevó a su amante al despacho para mostrarle el revólver. Desde el umbral le indicó con un movimiento casi imperceptible del hombro la mesa que había en el extremo opuesto del cuarto. Allí, en un cajón, estaba el instrumento de su felicidad.
—Lo verás en un momento —susurró Martha, deslizándose hacia el escritorio.
Pero en aquel mismo instante, entró Tom en la estancia corriendo con gran viveza.
—Echa a ese perro de aquí —dijo Franz—, no puedo hacer nada mientras esté aquí el perro.
—¡Fuera de aquí! —gritó Martha.
Tom echó hacia atrás las orejas, alargó el hocico oscuro y suave y se escabulló, refugiándose detrás de una silla.
—¡Haz el favor de echarle! —dijo Franz, con los dientes apretados y un súbito escalofrío.
Martha dio unas palmadas. Tom se metió debajo de la silla y salió por el otro lado. Ella le hizo ademanes de amenaza y Tom dio a tiempo un salto hacia atrás y, lamiéndose las quijadas, fue trotando hacia la puerta con expresión ofendida. En el umbral volvió la mirada, alzando una pata. En vista de que Martha se le acercaba cedió ante lo inevitable. Martha cerró la puerta de golpe y una oportuna corriente de aire golpeó inmediatamente el cristal de la ventana.
—Hale, venga, date prisa —dijo ella, con voz irritada—, ¿qué haces ahí con esa cara? Ven aquí.
Fue al cajón y lo abrió de golpe. Levantó el maletín marrón. Debajo había un objeto reluciente. Franz alargó la mano mecánicamente y lo cogió. Se puso a darle vueltas.
—¿Estás segura...? —preguntó, apático.
Oyó resoplar a Martha y levantó la vista. Martha reía secamente y se apartó a grandes pasos.
—Hale, vuelve a ponerlo donde estaba —le dijo, junto a la ventana, tamborileando con los dedos contra el cristal. No era de extrañar que Willy se hubiera echado a reír.
—Te digo que lo pongas en su sitio. ¿No ves que es un encendedor de puros?
—Sí, claro que lo veo. Pero la verdad es que se parece mucho a un revólver pequeño. Me parece recordar que he visto en la tienda algunos como éste.
Volvió a cerrar el cajón sin hacer ruido.
Ese día Martha se dio cuenta de algo que no pudo menos de entristecerla. Hasta entonces había pensado que su manera de actuar no era ni más ni menos sensata que durante toda su vida anterior. Pero ahora se daba cuenta de que estaba infiltrándose en su mente una especie de atroz mundo fantástico. Se podía perdonar el aplomo del principiante, pero ella tenía ya que haber superado esa fase perdonable. Estaba claro que no debería haber accedido nunca a casarse con aquel payaso que tenía en sus brazos a un macaco maloliente; también lo estaba que no debió dejarse impresionar por su dinero, ni concebir la esperanza, llevada de su juvenil ingenuidad, de que iba a transformar a aquel bufón en un marido corriente, decoroso, obediente. Pero, por lo menos, había sabido organizarse su vida a su manera. Fueron casi ocho años de dura lucha. Dreyer quería llevarla a Ceilán o a Florida, por increíble que parezca, en lugar de comprar este elegante chalet. Ella lo que necesitaba era un marido sedentario. Un marido sumiso y grave. Un marido muerto.
Pasó unos días retirada, como si se hubiera refugiado en los desiertos más remotos de su espíritu para pasar revista a sus errores y acopiar fuerzas con que volver purificada a la tarea, de forma que no volviese a cometer ninguno de sus errores anteriores. Complejas combinaciones, complicados detalles, armas que resultaban no serlo..., era preciso renunciar a todo esto. A partir de ahora la consigna iba a ser: sencillez y rutina. El método que tanto buscaban tendría que ser completamente natural, completamente puro. Los intermediarios tengan la bondad de abstenerse. El veneno era una celestina; la pistola, un chulo. Cualquiera de los dos podría traicionarla. Lo que había que hacer era dejar de comprar novelas baratas sobre los Borgia. No era posible matar a un hombre con un encendedor de puros, como, evidentemente, alguien la había creído a ella capaz de suponer.
Franz movía la cabeza, negativamente o asintiendo, según lo que dijese Martha, que ahora hablaba con la mayor seriedad. La pequeña habitación rebosaba de luz solar. Franz se había sentado sobre el alféizar de la ventana, que estaba abierta, y los batientes asegurados con cuñas de madera para que no se cerrasen. A pesar de que era festivo los obreros seguían trabajando con tenacidad entre golpes y ruidos metálicos cada vez más fuertes. Una voz de chica gritó algo desde una ventana inferior y otra voz de chica, más angelical aún, respondió desde un balcón del otro lado de la calle. Era ésta la temporada de música de guitarra en el río de la ciudad natal de Franz, de balsas que cantaban suavemente a la sombra de los sauces.
Franz empezaba a sentir calor en la espalda. Se bajó del alféizar de la ventana, cayendo al suelo. Martha, con las piernas apretadamente cruzadas, mostrando un poco de grueso muslo bajo la falda, se sentó de lado sobre la mesa. A la luz inexorable su piel parecía más basta y su rostro más grande, posiblemente porque tenía la barbilla apoyada contra el puño cerrado. Las comisuras de sus labios húmedos estaban bajadas, sus ojos levantados. Un ser completamente extraño, agazapado en la consciencia de Franz, observó de paso que Martha se parecía algo a un sapo. Martha movió la cabeza. La realidad volvía por sus fueros. Y todo se hizo de nuevo opresivo, oscuro, despiadado.
—Estrangularle —murmuró—, si pudiéramos estrangularle con nuestras propias manos y acabar de una vez...
El gran Doctor Herz le había dicho un par de años antes que su cardiograma mostraba una notable, no necesariamente peligrosa, pero ciertamente incurable, anormalidad que él sólo había visto en otra mujer: una Hohenzollern, que seguía viva a los casi cuarenta años, y ahora le parecía a Martha que su corazón estaba a punto de reventar, incapaz de contener tanto sentimiento de odio como despertaban en ella los menores movimientos y ruidos de Dreyer. A veces, de noche, cuando se le acercaba con una risita tierna, Martha sentía el deseo imperioso de hundir sus manos en su cuello y apretar, apretar con toda su fuerza. Y a la inversa, cuando, en una ocasión reciente, le había hecho prometer que no vendería la mejor de sus tres casas de pisos por el precio ridículo que le ofrecía Willy y, a modo de generosa compensación, ella le había ofrecido a su vez una breve caricia, la inesperada falta de reacción viril por su parte la había llenado de tanta repulsión como sus mismos requerimientos amorosos. Martha se daba cuenta de lo difícil que era, en tales circunstancias, razonar con lógica, desarrollar planes sencillos, suaves, elegantes, cuando todo su interior gritaba y hervía de rabia. Sin embargo, tenía que sobrevivir, era necesario hacer algo. Dreyer se extendía monstruosamente ante ella, como una conflagración en la pantalla de un cine. La vida humana, como el fuego, era peligrosa y difícil de extinguir; pero, también como en el caso del fuego, tenía que haber, era absolutamente necesario que hubiera algún método universalmente aceptado, natural, de acabar con la terca vida de un ser humano. Dreyer llenaba todo el dormitorio, toda la casa, el mundo entero: enorme, de pelo leonado, bronceado de tanto jugar al tenis; o bien con reluciente pijama amarillo, bostezando enrojecido; o irradiando calor y salud haciendo los varios ruidos propios del hombre incapaz de contener sus groseros impulsos físicos cuando se despierta y se estira.
Con frecuencia cada vez mayor, y con una indiferencia temeraria de la que ya no se daba cuenta, Martha escapaba de esa triunfante presencia refugiándose en la habitación de su amante, llegando incluso a horas en que él estaba todavía en la tienda y los vibrantes sonidos de la construcción cercana no habían sido todavía relevados por las radios vecinas; entonces se ponía a zurcir algún calcetín, y sus cejas negras se juntaban con severidad en espera de la vuelta de Franz, llena de una ternura confiada y legítima. Sin los labios y el joven cuerpo dócil de su amante, Martha no habría podido seguir viviendo un solo día más. En ese instante de su contacto en el que, sintiendo todavía las cada vez más lejanas vibraciones del placer, Martha abría los ojos, le parecía extraño que los ataques de su amante no hubieran destruido ya a Dreyer. Y enseguida trataba de estimular nuevamente a Franz, y, habiéndolo conseguido, aunque con cierta dificultad (¡tanto trabajo en la tienda agotaba al pobre tesoro!), sentía de nuevo que Dreyer estaba pereciendo, que cada furiosa embestida le hería más y más hondamente, hasta que, al final, se derrumbaba en medio de un dolor terrible, aullando, descargando sus fluidos intestinales, disolviéndose en el intolerable esplendor de su placer.
Pero lo cierto era que no había pasado nada, que Dreyer reviviría, se pasearía de nuevo ruidosamente por las estancias, y, lleno de jovialidad y hambre, se sentaría a comer frente a ella, doblaría una loncha de jamón, clavaría en ella el tenedor con gran energía, haría un movimiento circular con el bigote al masticarla.
—Ayúdame, Franz, oh, ayúdame —le murmuraba a veces, sacudiéndole por los hombros.
Los ojos de Franz eran completamente sumisos detrás de sus gafas limpísimas. A pesar de todo, no acababa de ocurrírsele nada. Su imaginación estaba a las órdenes de Martha; funcionaba a su servicio, pero era ella quien tenía que dar ímpetu y alimento a su fantasía. Exteriormente Franz había cambiado mucho en estos meses últimos: había perdido peso, sus pómulos salientes le daban ahora más que nunca el aspecto de hindú hambriento, una curiosa debilidad difuminaba sus movimientos, como si existiera solamente porque la existencia era lo único posible, pero, así y todo, existía contra su voluntad, y en cualquier momento habría vuelto gustosamente a sumirse en un estado de estupor animal. Sus días transcurrían automáticamente, pero sus noches eran informes y hervían de terrores. Comenzó a tomar somníferos. El sobresalto matinal del despertador era como una moneda introducida en la ranura de una máquina tragaperras. Se levantaba; iba, arrastrando los pies, al retrete maloliente (un pequeño infierno oscuro por derecho propio); volvía, arrastrando los pies, a lavarse las manos, limpiarse los dientes, afeitarse, quitarse el jabón de las orejas, vestirse, correr a la boca del metro, meterse en un vagón de no fumadores, leer el anuncio, sucio y siempre el mismo, que tenía encima, y llegar a su destino al ritmo toscamente trocaico del tren, subir la escalinata de piedra, mirar, entrecerrando los ojos, la mata multicolor de pensamientos bañados por el sol en un gran parterre situado delante de la salida, cruzar la calle y cumplir con sus deberes cotidianos en el gran almacén. Después de irse Martha, Franz se ponía a leer el periódico durante un cuarto de hora, porque lo normal era leer la prensa. Luego se iba, dando un paseo, al chalet de su tío. Durante la cena repetía a veces lo que acababa de leer en el periódico, reproduciendo literalmente muchas de las frases, pero trastocando curiosamente los incidentes, de modo que Dreyer se divertía mucho incitándole a seguir y corrigiéndole luego. Se iba a eso de las once. Volvía a casa a pie y siempre por las mismas aceras. Un cuarto de hora más tarde ya estaba desnudándose. Apagaba la luz.
Sus pensamientos se caracterizaban por la misma monotonía que sus acciones, y su orden correspondía al orden mismo de su día. ¿Por qué no me sirve ya el café? No puedo limpiar el retrete si se desprende la cadena cada vez que tiro de ella. Esta hoja no corta. Piffke se afeita en el retrete público con el cuello puesto. Estos pantalones cortos blancos no son nada prácticos. Hoy es nueve..., no: diez..., no: once de junio. Se ha vuelto a asomar al balcón: brazos desnudos, geranios resecos. Cada mañana está más abarrotado el tren. Limpíate los dientes con Dentophik, sonreirás todo el tiempo. Los que ofrecen su asiento a mujeres sanas y fuertes son unos memos. Limpíate los dientos con Dentophik, limpia todo el tiempo con tu sonrisa. Bueno, hay que salir.
Y detrás de estos pensamientos repetidos todos los días, como detrás de las palabras escritas en cristal, se agolpaba la oscuridad, una oscuridad que no había que escudriñar. A veces se le ofrecían a uno, sin embargo, extraños vislumbres. En una ocasión le pareció que un policía que apestaba a queso y tenía un maletín bajo el brazo le miraba constantemente con recelo desde el asiento de enfrente. Las cartas de su madre contenían aterradoras insinuaciones: insistía, por ejemplo, en que Franz escribía mal las palabras o las dejaba sin terminar. En la tienda, el rostro de una foca de goma, hecha para diversión de los bañistas, comenzaba a parecérsele al rostro de Dreyer, y Franz se puso muy contento un día en que una cierta señora Steller, que vivía en la Avenida Robbe, número uno, le hizo envolvérsela y enviársela a su casa. Percibiendo una vaharada de tilos en flor, Franz recordaba nostálgicamente el patio del colegio de su ciudad natal, cuando tocaban la corteza de un tilo como parte de uno de sus juegos de muchachos. En una ocasión, una chica con pechos saltarines y corto vestido rojo chocó casi con él; llevaba en la mano un manojo de llaves y a Franz le pareció reconocer en ella a la hija de un portero de la que se había sentido muy enamorado hacía ya siglos. Estos no eran sino efímeros atisbos de consciencia; inmediatamente después volvía a su semiexistencia habitual.
Pero por las noches, en pleno sueño inducido por drogas, penetraban en su cerebro cosas más significativas. Ayudado por Martha, que estaba desnuda, le aserraba la cabeza a Piffke en un retrete público, a pesar de que resultara imposible de distinguir del chófer muerto de los Dreyer y de que su nombre, en el lenguaje de los sueños, fuese Dreyer. Horror y repulsión impotentes se mezclaban en aquellas pesadillas con una cierta sensación extraterrenal que sólo conocen los que acaban de morir o los que se han vuelto locos de pronto después de haber descifrado el significado de todo lo que existe. Así pues, en un sueño, veía a Dreyer de pie en una escalera que giraba lentamente en torno a un gramófono rojo, y Franz sabía que en un momento dado el gramófono ladraría la palabra clave de todo el universo, tras lo cual el acto de existir se convertiría en un juego infantil y frívolo, como poner un pie en el borde de cada losa a cada paso que daba. El gramófono canturreaba una canción conocida sobre el amor de un triste negro pero, a juzgar por la expresión de Dreyer y por sus ojos astutos y huidizos, Franz se daba cuenta de que todo ello era una estratagema, de que estaba siendo astutamente engañado, de que en aquella canción acechaba la palabra misma que él no debía oír, y entonces despertaba gritando y no le era posible identificar el pálido cuadrado que le miraba desde la distancia, hasta darse cuenta de que era una pálida ventana cortada en la oscuridad, y entonces dejaba caer de nuevo la cabeza contra la almohada. De pronto, Martha, cuyo rostro era espantoso —como de cera, reluciente, con grandes carrillos colgantes y arrugas de vejez y pelo gris– entraba corriendo, le cogía por la muñeca, tiraba de él, llevándole a un balcón que colgaba a gran altura sobre la calle, y abajo, en la acera, estaba un policía que le mostraba algo y que iba creciendo hasta que su rostro llegaba hasta el balcón mismo, y entonces, con un periódico en la mano, a gritos, le leía a Franz su sentencia de muerte.
Sus colegas de la sección de deportes, el atlético Schwimmer y su afeminado amigo sueco (que ahora vendía trajes de baño), notaron un día la palidez de Franz y le aconsejaron que tomase el sol en las orillas del lago Grunewald los domingos. Pero sobre Franz pesaba una helada indolencia y además, para él, una hora libre significaba una hora más en compañía de Martha. Martha, por su parte, confundía su malhumorada tristeza con la enfermedad que también ella sufría: la fiebre, al rojo vivo, de la constante obsesión asesina. Se alegraba cuando, en presencia de Dreyer, Franz la miraba y se ponía a veces a cerrar y abrir los puños, a romper cerillas, a juguetear con el salero. Pensaba ella que sus rayos mortales atravesaban a Franz entero, y que, con sólo apuñalarle con aquel rayo de luz, una tensa partícula del alma de Franz, en la que se escondía la imagen aprisionada de la muerte, explotaría, convirtiéndole en un gigante capaz de machacar al moscardón reptante con un solo pisotón. Y, al revés, se sentía irritada oyendo a Franz quejarse; se encogía de hombros con impaciencia cuando le oía rezongar.
—¿Pero no te das cuenta de que está loco? —repetía Franz—, te aseguro que está loco.
—Tonterías, de loco nada, un poco raro nada más. Y esto es hasta una ventaja. Haz el favor de estarte quieto.
—Pero es que es terrible —insistía Franz—, ya no me trae el café, no recuerdo ya cuánto tiempo hace que no me lo traía, y hoy va y aparece de pronto con un cuenco de caldo de carne.
—Haz el favor de callarte la boca. ¿Qué más dará todo eso? Es completamente inofensivo. Su mujer está enferma.
Franz seguía moviendo la cabeza.
—Nunca se deja ver. He llamado miles de veces a la puerta del retrete para que salga de una vez, y siempre es él, no ella, quien está dentro. No me gusta nada, lo que se dice nada.
—Tonterías. Te digo que es una ventaja. Nadie nos espía. Tengo la impresión de que, por lo que a eso se refiere, tenemos mucha suerte.
—Dios sabe lo que pasa en esa habitación —suspiraba Franz—, a veces se oyen en ella ruidos rarísimos. No es risa, sino, más bien, algo así como el cío cío de una gallina.
—Anda, para —decía Martha, en voz baja.
Y Franz dejaba de hablar, sentado, en cueros, en el borde de la cama y mirando al suelo.
—Querido mío, querido mío —decía ella entonces, melancólica, impetuosamente—, ¿qué importa todo eso?, ¿no te das cuenta de que los días van pasando mientras nosotros perdemos el tiempo en discusiones sin sentido, sin saber siquiera cómo empezar? ¿No te das cuenta de que de esta manera lo único que vamos a conseguir es ponernos en tal tesitura que cualquier día nos vamos a lanzar contra él y le haremos pedazos...? No podemos seguir así. Lo que tenemos que hacer es pensar en algo. Y te diré una cosa: últimamente está lleno de vida, no te puedes imaginar. ¿Es más fuerte que nosotros? ¿Está más vivo que esto, y que esto, y que esto?
¡Cuánta pero cuantísima razón tenía! El viejo ardía de vida palpitante. Estaba joven, jugaba al tenis como nunca, su digestión era una maravilla, el invierno próximo tenía pensado ir a Brasil o a Zanzíbar. Isolda era cara e infiel, pero, de vez en cuando, Dreyer se purgaba eróticamente en el bonito apartamento que había alquilado para las dos hermanas (aunque Ida había desaparecido enseguida, llevada a Dresden por un amante celoso); en una fiesta que había dado el cónsul comercial de Luxemburgo, Martha, con su estatura y sus sedas negras y sus bellos hombros y sus pendientes de esmeralda, había eclipsado a todas las demás señoras. Dreyer había decidido ocultarle, hasta el momento oportuno, su plan especial, a pesar de que, en dos o tres ocasiones, había dejado caer alguna pista sobre un proyecto nuevo y extraordinario. Pero también era cierto que resultaba difícil explicarle lo que le obsesionaba. Imposible más bien. Martha lo descartaría, calificándolo de capricho insubstancial. ¡Vaya idea, maniquíes mecánicos! De esto a Pigmalión no había más que un paso. Y tú serías Galatea. No, era una idea tonta. Le diría: «Estás perdiendo el tiempo con majaderías». Sí, bueno, pero majaderías maravillosas. Sonreía pensando que también ella tenía sus excentricidades. Por ejemplo, el agua helada de rosas que se daba en la cara al acostarse. Y esas gimnasias indias y algo ridículas que hacía a diario. Pasó ruidosamente la punta del bastón contra las estacas de una valla. Estaban paseando por la acera soleada de la calle. Su compañero, el Inventor de barba negra, insistía en que a lo mejor no era mala idea pasar a la acera de enfrente, que estaba en la sombra. Pero Dreyer no le hacía caso. Si a él le gustaba el sol, también tendría que gustarles a los demás.








