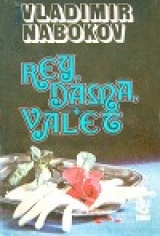
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Annotation
El joven sobrino de un acaudalado comerciante alemán de pricipios del siglo XX viaja en tren hacia Berlín para trabajar a las órdenes de su tío, en el viaje en tren coincide en el vagón con una pareja de ricos y queda fascinado por la belleza de la mujer. Despues de comenzar a trabajar para su tío, el joven cae rendido ante la belleza de su mujer, y tras múltiples visitas a su casa y varios encuentros íntimos deciden acabar con la vida de él.
Vladimir Nabokov
Rey, Dama, Valet
PROLOGO
Esta brillante bestia es la más alegre de todas mis novelas. Expatriación, miseria, nostalgia, no influyeron en su compleja y embelesada composición. Fue concebida en las arenas costeras de la Bahía de Pomerania en el verano de 1927, construida a lo largo del invierno siguiente, en Berlín, y terminada en el verano de 1928. La publicó allí a comienzos de octubre la editorial rusa emigrada Slovocon el título Korol, Dama, Valet. Es mi segunda novela rusa. Yo entonces tenía veintiocho años y llevaba viviendo en Berlín, con intervalos, media docena de años. Estaba completamente seguro, junto con algunas otras personas inteligentes, de que en algún momento de la década siguiente volveríamos todos a vivir en una Rusia hospitalaria, arrepentida y floreciente.
En el otoño del mismo año la editorial Ullstein adquirió los derechos de traducción al alemán. La traducción fue obra —competente, según se me aseguró– de Siegfrid von Vegesack, a quien recuerdo haber conocido a comienzos de 1929, pasando yo por París a toda prisa con mi mujer para ir a gastar el generoso anticipo de Ullstein en un safari de mariposas por los Pirineos Orientales. Nuestra entrevista tuvo lugar en el hotel donde él convalecía de un fuerte resfriado, en cama, con el monóculo puesto a pesar de lo mal que se sentía, mientras famosos escritores norteamericanos lo pasaban en grande por bares y sitios por el estilo, fieles, según suele decirse, a su costumbre.
Se podría pensar a primera vista que si un escritor ruso escoge un reparto de personajes exclusivamente alemanes (mi aparición y la de mi mujer en los dos últimos capítulos son simples visitas de inspección) sólo conseguirá crearse dificultades insuperables. Yo no hablaba una palabra de alemán, no tenía amigos alemanes, no había leído una sola novela alemana, ni en el original ni traducida. Pero en arte, como en la naturaleza, la más evidente desventaja puede resultar sutil recurso protector. La «humedad humana», chelovecheskaia vlazhnost, que empapaba mi primera novela, Mashenka(publicada en 1926 por Slovo, también en alemán por Ullstein), estaba muy bien, pero el libro había dejado de gustarme (de la misma manera que ahora, por razones nuevas, me gusta). Los personajes de la emigración rusa reunidos por mí en ese escaparate eran tan transparentes para la gente de entonces que resultaba facilísimo distinguir las etiquetas que le colgaban de la espalda. Menos mal que lo que decían las etiquetas no estaba muy claro, pero yo, por mi parte, no sentía la menor inclinación por persistir en una técnica que pertenecía al tipo del «documento humano» francés, en el que una comunidad hermética es descrita fielmente por uno de sus miembros; género no muy distinto, en menor escala, de la apasionada y tediosa etnopsíquica que tanto le deprime a uno en las novelas modernas. En una fase de gradual desvinculación interior, cuando aún no había encontrado, o no me atrevía a utilizar, los especialísimos medios de recreación de una situación histórica que acabaría usando, diez años más tarde, en The Gift, la falta de compromiso emocional y la fantástica libertad que es natural en un ambiente desconocido respondían a mi sueño de invención pura. Pude haber situado «Rey, Dama, Valet» en Rumania, en Holanda. Lo que me decidió fue que conocía el plano y el tiempo de Berlín.
A finales de 1966 mi hijo había preparado una traducción literal del libro al inglés, que puse en mi atril junto a un ejemplar de la edición rusa. Pensé que iba a tener que hacer algunos cambios en el texto de una novela escrita cuarenta años antes y no releída desde que corrigió sus pruebas un autor la mitad de viejo que el que ahora iba a revisarla. No tardé en comprobar que el original era mucho más flojo de lo que había pensado. No quiero echar a perder el placer de futuros cotejadores exponiendo aquí con detalle los pequeños cambios que introduje en el texto. Me limitaré a decir que mi objetivo principal al hacerlos no fue embellecer un cadáver, sino, más bien, otorgar a un cuerpo que aún respiraba el goce de ciertas posibilidades innatas que mi falta de experiencia y mi precipitación, lo apresurado de mi pensamiento y lo lento de mi palabra, le habían negado en un principio. En el tejido de la obra se veía que esas posibilidades pedían a gritos salir a la superficie, ser desarrolladas. Realicé la operación con cierta fruición. La «tosquedad» y «lascivia» del libro, que tanto alarmaron a mis críticos más benévolos en las publicaciones periódicas de los círculos de la emigración, se conservan, naturalmente, pero confieso haber tachado y reescrito muchos fragmentos flojos, como, por ejemplo, una transición crucial en el último capítulo, donde, con objeto de quitar de en medio temporalmente a Franz, a fin de que no molestase mientras el autor estaba ocupado en unas importantes escenas ambientadas en Gravitz, se recurre al despreciable expediente de inducir a Dreyer a enviarle a Berlín con una petaca en forma de concha para entregársela a un hombre de negocios que la había perdido con la complicidad del autor (veo que sale un objeto parecido en mi libro Speak, Memory, de 1966, y es razonable que así sea, porque su forma es la de la magdalena de «En busca del tiempo perdido»). No estoy seguro de no haber perdido el tiempo con una novela anticuada. Su texto, revisado, puede conmover y divertir incluso a aquellos lectores que se oponen, sin duda por razones religiosas, a que los escritores, ahorrativa e imperturbablemente, resuciten todas sus obras viejas, una tras otra, al tiempo que preparan una nueva novela que lleva cinco años obsesionándoles. Lo que sí creo es que incluso un escritor descreído debe demasiado a su obra de juventud como para no aprovechar una situación casi única en la historia de la literatura rusa, salvando así del olvido administrativo los libros que en su triste y remoto páis han sido prohibidos entre aspavientos.
Todavía no he dicho nada del argumento de «Rey, Dama, Valet». Es, en lo esencial, un argumento bastante corriente. Quizás esos dos próceres, Balzac y Dreiser, me acusarán de flagrante parodia, pero juro que cuando lo escribí aún no había leído sus descabelladas obras, y ni siquiera ahora estoy del todo seguro de lo que estarán diciendo a la sombra de sus cipreses. Después de todo, tampoco el marido de Charlotte Humbert era un completo inocente.
Y ya que hablamos de corrientes de aire literarias, debo confesar que me quedé un poco sorprendido al ver en mi texto ruso tantos pasajes de «monologue interieur»; nada que ver con Ulysses, que aún no conocía. Lo que ocurría era que había estado expuesto desde mi tierna infancia a Ana Karénina, donde hay una escena entera construida en ese tono, que hace cien años era nuevo como el paraíso terrenal, pero que ahora está muy gastado. Por otra parte, mis agradables imitaciones de Madame Bovaryen tono menor, que el buen lector percibirá sin duda, constituyen un homenaje deliberado a Flaubert. Recuerdo haber recordado, en el transcurso de una escena, a Emma yendo furtivamente al amanecer hacia el castillo de su amante por apartados vericuetos, mientras Homais dormita.
Como de costumbre, quiero observar aquí que, como de costumbre (y, como de costumbre, cierta gente sensible que conozco pondrá cara de enojo), la delegación vienesa no ha sido invitada. Pero si, así y todo, algún audaz freudiano se las arregla para entrar sin que le vean, habrá que advertirle que he distribuido por la novela cierto número de crueles trampas.
Y, para acabar: la cuestión del título. Las tres figuras de baraja, copas todas ellas, se conservan, aunque hayamos descartado una pequeña pareja. Las dos cartas nuevas que me han tocado pueden justificar la timba, porque siempre participé en ella. Ajustada, estrecha, apretadísimamente entre el escozor del humo del tabaco, empieza a entresalir un pico. Corazón de rana, como decimos en buen ruso. Y ¡aleluya! Esperemos que mis viejos y buenos compañeros de juego, con buenas cartas y buena suerte, piensen que estoy tratando de epatarles.
VLADIMIR NABOKOV
28 de marzo de 1967
Montreux
I
La enorme manecilla negra del reloj sigue inmóvil, pero está a punto de hacer su ademán de cada minuto; ese elástico sobresalto pondrá todo un mundo en movimiento. El rostro del reloj se apartará lentamente, lleno de desesperación, desprecio y tedio, mientras las columnas de hierro, una a una, comenzarán a pasar ante nosotros, llevándose consigo la bóveda de la estación, como suaves atlantes; el andén comenzará a alejarse, y con él irán hacia un destino desconocido colillas, billetes usados, puntos de luz solar y saliva; un carrito de equipaje se deslizará ante nuestra vista sin que sus ruedas dejen de estar inmóviles; y tras de él irá un kiosco de periódicos cubierto de revistas de seductoras portadas: fotografías de bellezas desnudas, color gris perla; y la gente, la gente, la gente del andén móvil, moviendo también ellos los pies sin salir de su inmovilidad, dando largos pasos hacia adelante y retirándose al mismo tiempo, como en un agonizante sueño lleno de increíble esfuerzo, náusea, presas las pantorrillas de una algodonada debilidad, se inclinará hacia atrás, hasta caer casi boca arriba.
Había más mujeres que hombres, como ocurre siempre en las despedidas. La hermana de Franz, en sus mejillas tenues la palidez de la hora temprana y un desagradable olor a estómago vacío, envuelta en una esclavina a cuadros que se diría impropia de una chica de ciudad; y su madre, pequeña, redonda, toda de marrón como un pequeño monje denso y prieto. Ved los pañuelos, ya empiezan a agitarse.
Y no sólo huyeron estas dos sonrisas familiares; no sólo se alejó la estación, llevándose consigo su kiosco de periódicos, su carrito del equipaje y su vendedor de sandwiches y fruta, cuyas bonitas fresas, gordas y abultadas, rojas y relucientes, decían a voces comedme, proclamando su afinidad con las papilas gustativas; lejano ya todo, por desgracia; y no sólo esto quedó atrás: el viejo burgo envuelto en su rosada neblina matinal se alejaba también: el gran Herzog de piedra de la plaza, la catedral oscura, los letreros de las tiendas: una chistera, un pez, la bacía de cobre de un barbero. Y no había ya manera de parar al mundo. Las casas se deslizan solemnemente ante nuestros ojos, las cortinas se agitan en las ventanas abiertas de su casa, los suelos chirrían un poco, las paredes crujen, su madre y su hermana están tomando el café del desayuno en plena corriente, los muebles se estremecen por causa de las crecientes sacudidas, y las casas, la catedral, la plaza, las callejas corren cada vez más rápida y misteriosamente. Y aunque ya los campos cultivados habían desplegado tiempo ha su colcha de remiendos ante la ventanilla del vagón, Franz seguía sintiendo en sus mismos huesos el movimiento regresivo de la pequeña ciudad donde había pasado veinte años de su vida. Además de Franz, en el compartimento de tercera clase y bancos de madera, había dos ancianas vestidas de pana; una mujer rolliza de inevitables carrillos rojos con su inevitable cesto de huevos en el regazo; y un muchacho rubio con pantalones cortos color canela, recio y anguloso, muy parecido a su propia mochila, llena a reventar y como esculpida en piedra amarilla: se la había quitado de encima con gran energía para arrojarla a la red. El asiento junto a la puerta, enfrente del de Franz, lo ocupaba una revista con la foto de una imponente muchacha; y junto a la ventana, en el pasillo, de espaldas al compartimento, estaba en pie un hombre de anchos hombros con abrigo negro.
El tren avanzaba rápido ahora. Franz súbitamente se apretó el costado con la mano, sobrecogido por la idea de haber perdido la cartera, que tantas cosas contenía: el pequeño billete y una tarjeta de visita con la valiosa dirección de un desconocido, más todo un mes de vida humana en marcos alemanes. La cartera seguía sin novedad en su sitio, dura y cálida. Las viejas damas comenzaron a moverse y a susurrar, desempaquetando sandwiches. El hombre del pasillo se volvió y, con un ligero bandazo, retrocediendo medio paso y sobreponiéndose luego al vaivén, entró en el compartimento.
Había perdido la mayor parte de la nariz, o nunca le había crecido. La piel pálida, semejante a pergamino, se adhería a lo que le quedaba de puente con repulsiva tirantez; las ventanas habían renunciado a todo sentido de la dignidad y se encaraban con el intimidado espectador como dos agujeros súbitos, negros y asimétricos; las mejillas y la frente mostraban toda una gama geométrica de sombras: amarillentas, rosadas, y muy relucientes. ¿Había heredado esa máscara? Y, si no, ¿qué enfermedad, qué explosión, qué ácido le había desfigurado? Carecía casi por completo de labios; la ausencia de pestañas daba a sus ojos una expresión de sobresalto. Y, sin embargo, aquel hombre iba vestido con elegancia, muy acicalado, y estaba bien formado. Llevaba un traje cruzado bajo el grueso abrigo. Su cabello era liso, como el de un peluquín. Se tiró de las perneras al sentarse con movimientos tranquilos, y sus manos, enguantadas de gris, abrieron la revista que había dejado sobre el asiento.
El estremecimiento que había pasado entre los omoplatos de Franz se reducía ahora a una extraña sensación en la boca. Se notaba la lengua repulsivamente viva, el paladar desagradablemente húmedo. La memoria le brindó su galería de imágenes de cera, y se dio cuenta, se dio cuenta de que allí mismo, en algún lugar de su extremo más lejano, le esperaba una cámara de los horrores. Se acordó de un perro que había vomitado en el umbral de una carnicería. Se acordó de un niño, una criaturita, que, inclinándose, con la dificultad propia de su edad, había recogido cuidadosa y diligentemente una porquería, algo que parecía un chupete. Se acordó de un viejo que tosía en un tranvía y había disparado un cuajarón de moquita contra la mano del cobrador. Todas éstas eran imágenes que Franz solía mantener a raya, pero que, como un enjambre, estaban siempre al acecho en el fondo de su vida y le saludaban con un espasmo de histeria cada vez que se enfrentaba con una nueva impresión que las recordase. Después de un ataque de este tipo, en aquellos días todavía recientes, se solía tirar boca abajo en la cama para tratar de combatir así el ataque de náusea. Sus recuerdos del colegio parecían evitar siempre todo contacto, posible o imposible, con la piel sucia, granujienta, resbaladiza de alguien que le indujera a participar en algún juego o se empeñara en comunicarle algún baboso secreto.
El hombre hojeaba la revista y la conjunción de su rostro con la atractiva cubierta resultaba intolerablemente grotesca. La rubicunda mujer de los huevos estaba sentada junto al monstruo, le tocaba con su hombro adormilado. La mochila del joven se frotaba contra su maleta negra y lustrosa, moteada de pegatinas. Y lo peor de todo era que las viejas damas, haciendo caso omiso de su inmundo vecino, mordisqueaban sus sandwiches y sorbían vellosos gajos de naranja, envolviendo las peladuras en pedazos de papel que depositaban delicadamente debajo del asiento. Pero cuando el hombre dejó la revista y, sin quitarse los guantes, se puso también a comer un bollo con queso, mirando agresivamente en torno a sí, Franz no pudo aguantar más. Se levantó, rápido, elevó, como un mártir, su rostro pálido, bajó su modesta maleta, recogió su gabardina y su sombrero, y, golpeando torpemente la maleta contra el quicio de la portezuela, se apresuró a salir al pasillo.
Este vagón había sido enganchado al expreso en una estación cercana, y en él se respiraba todavía aire fresco. Le invadió inmediatamente una sensación de alivio. Pero aún no se le había pasado el vahído. Un muro de hayas aleteaba ante la ventanilla en secuencia jaspeada de sol y sombra. Se aventuró, tanteando, pasillo adelante, agarrándose a picaportes y a cualquier cosa asible y atisbando el interior de los compartimentos. Sólo en uno vio un asiento libre; vaciló y siguió adelante, apartando de sí la imagen de dos niños de rostro pálido con las manos negras de polvo, los hombros encogidos por temor a un golpe de su madre en pleno cogote, mientras se bajaban a toda prisa del asiento para jugar entre papeles grasientos en el indescriptible suelo, entre los pies de los pasajeros. Franz llegó al extremo del vagón y se detuvo, poseído de un extraño pensamiento. Este pensamiento era tan suave, tan audaz y emocionante, que tuvo que quitarse las gafas y limpiarlas.
«No, no puedo, ni hablar», se dijo Franz, muy bajo, dándose cuenta ya, sin embargo, de que no iba a poder resistirse a la tentación.
Finalmente, ajustándose el nudo de la corbata con el índice y el pulgar, se lanzó a cruzar, con estrepitoso ímpetu, las inestables plataformas de unión, hasta pasar, con una intensa sensación de hundimiento en el fondo del estómago, al vagón siguiente.
Era un vagón schnellzugde segunda clase, y para Franz la segunda clase tenía un deslumbrante atractivo, incluso ligeramente pecaminoso, un sabor excesivo, como un sorbo de algún espeso licor blanco o como aquel enorme pomelo semejante a un cráneo amarillo que había comprado una vez camino del colegio. Con la primera clase ni soñar cabía: ¡eso era para diplomáticos, generales, actrices casi sobrenaturales! La segunda, sin embargo..., la segunda... Con sólo armarse de valor... Se decía de su padre (un notario sin un real en el bolsillo) que, en una ocasión —mucho tiempo atrás, antes de la guerra– había viajado en segunda clase. Franz no acababa de decidirse, a pesar de todo. Se detuvo al comienzo del pasillo, junto al letrero que indicaba la distribución del vagón, y ahora ya no era un vislumbre de bosque cerrado como una valla, sino unas extensas praderas, lo que se deslizaba majestuosamente ante sus ojos, y, a lo lejos, paralela a los raíles, fluía una autopista por la que iba, corre que te corre, un automóvil liliputiense.
El revisor, que pasaba justo entonces junto a él, le sacó de su apuro. Franz pagó el suplemento que ascendía a su billete al grado inmediatamente superior. Un corto túnel le ensordeció con su oscuridad resonante. Luego, la luz de nuevo, pero ya el revisor había desaparecido.
El compartimento donde entró Franz con una inclinación de cabeza tan silenciosa como no correspondida, estaba ocupado por sólo dos personas: una dama hermosa de ojos relucientes y un hombre de mediana edad con bigote recortado color leonado. Franz colgó su gabardina y se sentó con cuidado. El asiento era muy mullido; un saledizo semicircular y muy cómodo separaba los asientos a la altura de la sien; las fotografías que adornaban el tabique eran muy románticas: un rebaño de ovejas, una cruz sobre una roca, una cascada. Estiró lentamente los largos pies, se sacó lentamente del bolsillo un periódico doblado. Pero no se sentía capaz de leer. Pasmado por tanto lujo se limitó a tener el periódico abierto en la mano y examinar al abrigo de las hojas a sus compañeros de compartimento. La verdad, eran encantadores. La dama llevaba un traje sastre negro y un diminuto sombrero negro con una pequeña golondrina de diamantes. Su rostro era serio, sus ojos fríos, un leve vello obscuro, indicio de pasión, destellaba sobre su labio superior, y un fulgor de sol resaltaba la textura cremosa de su cuello, a la altura de la garganta, cuyas dos delicadas líneas transversales parecían trazadas a su través con una uña, la una debajo de la otra: indicio también de toda clase de maravillas, según uno de sus compañeros de colegio, precoz experto. El hombre era, sin duda, extranjero, a juzgar por su cuello blando y su tweed. Pero en esto Franz se equivocaba.
—Tengo sed —dijo el hombre, con acento berlinés—. Lástima, la verdad, que no haya fruta. Aquellas fresas tenían muy buena cara.
—Pues culpa tuya es —respondió la dama, con voz de desagrado, añadiendo casi inmediatamente—, no acabo de comprenderlo, qué cosa más tonta.
Dreyer levantó un instante los ojos a un cielo improvisado y no respondió.
—Es culpa tuya —repitió ella, tirando automáticamente de su falda plisada al notar automáticamente que el joven desgarbado y gafudo recién aparecido en el marco de la portezuela parecía fascinado por la seda fina y transparente de sus piernas.
—En fin —resumió—, no vale la pena hablar de ello.
Dreyer se daba cuenta de que su silencio irritaba sobremanera a Martha. Sus ojos tenían un brillo pueril, y los pliegues suaves en torno a sus labios se movían al compás del caramelo de menta que tenía en la boca. El incidente que había irritado a su mujer era, la verdad sea dicha, bastante tonto. Habían permanecido durante agosto y la mitad de septiembre en el Tirol, y luego, de vuelta a casa, se habían detenido unos días, por asuntos de negocios, en aquella curiosa y pequeña ciudad, donde él había ido a ver a su prima Lina, con quien había bailado de joven, hacía cosa de veinticinco años. Su mujer se había negado taxativamente a acompañarle. Lina, que ahora era una mujer rechoncha con dientes postizos pero seguía tan charlatana y amable como siempre, le dijo que los años habían dejado su huella en él, pero no tanto como habría sido de temer; le sirvió excelente café, le habló de sus hijos, dijo que sentía que no estuvieran en casa, preguntó por Martha (a quien no conocía) y por su negocio (sobre el que estaba bien informada); luego, al final de una piadosa pausa, ella misma le pidió consejo...
Hacía calor en la habitación, donde, en torno a la vieja araña, con pequeños colgantes de cristal grisáceo, como carámbanos sucios, las moscas describían paralelogramos, posándose siempre en los mismos colgantes (lo cual, sin saber por qué, le divertía), y las viejas sillas extendían con cómica cordialidad sus felpudos brazos. Un doguillo viejo dormitaba sobre un cojín bordado. En respuesta al suspiro expectante e interrogativo de su prima, Dreyer había revivido de pronto, echándose a reír:
—¿Por qué no me lo mandas a Berlín? Le daré trabajo.
Y era esto lo que su mujer no acababa de perdonarle. Lo llamaba «inundar el negocio con parientes pobres»; pero si te pones a pensarlo te das cuenta de que un pariente pobre no puede inundar nada. Sabiendo que Lina querría invitar a su mujer, y que Martha no aceptaría en modo alguno, Dreyer había mentido, diciéndole que se iban aquella misma tarde. Martha y él habían ido a visitar una feria y la magnífica viña de un amigo de negocios. Una semana más tarde, en la estación, cuando ya se habían instalado en su compartimento, él había entrevisto a Lina desde la ventanilla. Era realmente extraño no haber tropezado con ella en la ciudad. Martha quería evitar a toda costa que les viera, y aun cuando la idea de comprar un cestillo de fruta para el viaje le atraía mucho, hubo de renunciar a asomar la cabeza para llamar con un suave «pssst» al joven vendedor de chaqueta blanca.
Cómodamente ataviado, en perfecto estado de salud, una neblina de vagos pensamientos gratos en la mente y una pastilla de menta en la boca, Dreyer estaba sentado ahora con los brazos cruzados, los pliegues suaves de la tela en la curva de sus brazos entonaban con los pliegues suaves de sus mejillas, con el contorno de su bigote, y con las arrugas que se abrían en abanico desde sus ojos hacia las sienes. Con un brillo curioso y suavemente divertido en los ojos miraba bajo las cejas el paisaje verde que se deslizaba por la ventanilla, el hermoso perfil de Martha enmarcado por la luz solar, y la maleta barata del gafudo joven que leía un periódico junto a la portezuela. Perezosamente, examinó al pasajero de la cabeza a los pies. Se fijó en el llamado «patrón lagarto» de la corbata verde y granate que llevaba el muchacho, y que, evidentemente, le había costado noventa y cinco pfenning, en el cuello duro, en los puños, en la pechera de su camisa: una camisa, por otra parte, que sólo existía de manera abstracta, ya que todas sus partes visibles, a juzgar por su lustre revelador, eran piezas de armadura almidonada de calidad más bien baja, pero muy estimadas por el frugal provinciano que se las sujeta a una prenda interior hecha en casa con tela cruda. Y por lo que se refería al traje del joven, cabía decir que evocaba en Dreyer una delicada melancolía, haciéndole pensar, y no por primera vez, en la tristemente efímera vida de cada nueva moda: esta especie de chaqueta azul de tres botones, solapas estrechas y tela de finísima raya había desaparecido de casi todas las tiendas berlinesas hacía ya por lo menos cinco años.
Dos ojos alarmados revivieron súbitamente en las gafas, y Dreyer apartó los suyos. Martha dijo:
—Fue de lo más tonto. Qué mal hiciste en no hacerme caso.
Su marido suspiró, sin decir nada. Ella quería seguir: aún le quedaban muchos y substanciosos reproches que hacerle, que disparar, pero se dijo que el joven aquel estaba escuchando, de modo que, renunciando a las palabras, apoyó bruscamente el codo en la parte de la mesita más cercana a la ventanilla, y la piel de la mejilla se le tensó al contacto con sus nudillos. Estuvo así hasta que el pestañear de bosques por la ventanilla acabó aburriéndola; enderezó lentamente su cuerpo maduro, irritada y aburrida, luego se retrepó en el respaldo y cerró los ojos. El sol penetraba sus párpados en macizo escarlata cruzado por sucesivas estrías luminosas (el negativo fantasmal del bosque raudo), y en este rojo estriado se mezcló, como rodando lentamente hacia ella, una reproducción del rostro jovial de su marido, lo que le hizo abrir los ojos con sobresalto. Su marido, sin embargo, estaba sentado a relativa distancia de ella, leyendo un libro encuadernado en tafilete morado. Leía con atención y gusto. Nada existía para él más allá de la página iluminada por el sol. Pasó la página, miró en torno a sí, y el mundo exterior, como un perro juguetón en espera de este momento, se le echó ávidamente encima de un animoso salto. Pero Dreyer, apartando de sí afectuosamente a Tom, volvió a sumirse en su antología de poemas.
Para Martha, esta juguetona luminosidad no era sino aire viciado en un vagón oscilante. En los vagones el aire suele estar viciado: como es lo tradicional tiene que ser bueno. La vida debiera sujetarse a un plan, recto y estricto, sin sacudidas o culebreos caprichosos. Un libro elegante está bien sobre la mesa de un cuarto de estar. En un vagón de ferrocarril, si lo que se quiere es aliviar el aburrimiento, siempre se puede recurrir a hojear una revista. Pero mira que sumirse, con regodeo..., en poemas, ¡poemas!, ...lujosamente encuadernados... Nadie que se llame a sí mismo hombre de negocios puede, debe, arriesgarse a una cosa así. Aunque, al fin y al cabo, quizás lo hiciera a propósito, para irritarme. Uno más de sus caprichos de exhibicionista. Muy bien, amigo, pues adelante. No sabes lo que me gustaría quitarte el libro ese de las manos y guardármelo bien guardado en la maleta.
En aquel instante el sol pareció descubrir su rostro y cubrir sus suaves mejillas, prestando un calor artificial a sus ojos, de grandes pupilas de apariencia elástica sobre un iris color gris paloma, de párpados adorables y oscuros, ligeramente arrugados como violetas, rematados en radiantes pestañas, casi nunca cerrados, como temerosos de perder de vista un blanco imprescindible. No llevaba maquillaje alguno: solamente en las fisuras tranversales de sus gruesos labios parecían vislumbrarse restos de pintura color rojo anaranjado.
Franz, hasta entonces protegido por su periódico en un estado de feliz inexistencia, viviendo fuera de sí mismo en los movimientos imprevistos y en las palabras casuales de sus compañeros de viaje, comenzó ahora a hacer sentir su presencia, hasta el punto de mirar abierta, arrogantemente casi, a la dama.
Y, sin embargo, un momento antes, sus pensamientos, que siempre le brindaban asociaciones morbosas, habían fundido, en una de esas imágenes falsamente armoniosas cuya importancia está en el contexto del sueño y la pierden por completo al intentar recordarlo, dos sucesos recientes. La transición del compartimento de tercera clase, en el que reinaba silencioso un monstruo sin nariz, a esta muelle y soleada estancia, le parecía el paso desde un infierno horrendo, por el purgatorio de los pasillos y el martilleo intervestibular, a esta pequeña morada de la felicidad. El viejo revisor, que le había perforado el billete hacía un momento, desapareciendo inmediatamente, podía pasar por San Pedro, humilde y omnipotente. Piadosos gravados populares que le habían asustado en su niñez le volvían ahora a la memoria. Transformó el clic del revisor en el que hace la llave al abrir los portones del paraíso. De la misma manera pasa un actor con el rostro grasiento y abigarrado de pintura, por un largo escenario dividido en tres partes, de las fauces del demonio al refugio de los ángeles. Y Franz, con el fin de arrojar de sí esta obsesiva fantasía, comenzó a buscar ávidamente prendas humanas y cotidianas capaces de romper el hechizo.
Fue Martha quien le ayudó. Mirando de lado por la ventana, bostezó: él entrevió la turgencia de la lengua tensa en la roja penumbra de su boca y el destello de sus dientes antes de que la mano saltase rauda a la boca para impedir que el alma se la escapase por ella; parpadeó, fragmentando una lágrima cosquilleante con el agitarse de las pestañas. Franz no sabía resistir el ejemplo de un bostezo, sobre todo si se parecía algo a esas lascivas y opulentas fresas de otoño que han hecho famosa a su ciudad natal. En el momento en que, incapaz de dominar la fuerza que le abría el paladar, abrió convulsivamente la boca, Martha le miró por casualidad, y él se dio cuenta, con un gruñido y un lamento, de que ella había notado su mirada. La morbosa felicidad que acababa él de sentir observando aquel rostro en disolución se transformó ahora en honda perturbación. Frunció las cejas bajo la mirada radiante e indiferente de la mujer, y, cuando ésta apartó sus ojos, Franz calculó mentalmente, como si hubiesen jugado sus dedos con algún ábaco secreto, cuántos días de su vida estaría dispuesto a dar por poseerla.








