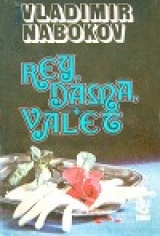
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
—¿Pero no me verá nadie abajo?
—No hay nadie abajo, Franz. Hale, toma mis llaves. Mañana me las devuelves.
Le acompañó hasta la escalera principal, aguzando aún el oído. Estaba tan desconcertada e inquieta como él.
¡Ah! Abajo, en el recibidor, resonaron golpes sordos y fuertes.
Franz se paró, cogido al pasamano, pero ella se echó a reír, aliviada.
—Ya sé lo que es —dijo—, es el retrete de abajo, que a veces hace estos ruidos por la noche cuando hay mucho viento y no está bien cerrado.
—La verdad es que me había asustado —dijo Franz.
—Es igual, lo mejor será que te vayas, querido mío. No debemos arriesgarnos. Cierra bien esa puerta al pasar, hazme el favor.
Franz la abrazó. Martha se dejó besar en el hombro desnudo, abriendo con sus propias manos en encaje de la bata para facilitarle ese obsequio de despedida. Siguió erguida en el descasillo de la escalera azul, teatralmente iluminada, hasta que Franz, con un guiño final, desapareció.
Le golpeó el rostro un viento fuerte y limpio. El sendero de gravilla crujía agradablemente bajo sus pies. Franz respiró hondo; luego se le escapó una maldición. ¡Qué pecaminosa y bella era Martha! Se sintió de nuevo todo un hombre! ¿Por qué sería tan cobarde? ¡Y pensar que un cadáver, un espectro, le había echado de la casa donde él, Franz, era el verdadero amo y señor! Iba murmurando (cosa que, últimamente, le ocurría con frecuencia), a pasos rápidos por la acera oscura. De pronto, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, comenzó a cruzar la calle en diagonal por un lugar donde siempre la cruzaba cuando iba camino de casa.
Un claxon de taxi, nasal y antipático, le hizo retroceder precipitadamente. Sin dejar de murmurar, Franz dio la vuelta a la esquina mientras el taxi frenaba y paraba dubitativo junto a la acera. El taxista se bajó y abrió la portezuela.
—¿Qué número dijo usted? —preguntó.
Como no recibió respuesta alargó el brazo y sacudió a su cliente por el hombro. Este, en plena oscuridad acabó por abrir los ojos, se inclinó hacia el taxista.
—Número cinco —respondió.
—Mal le veo.
Había luz en la ventana del dormitorio. Martha se arreglaba el pelo para acostarse. De pronto se quedó inmóvil, los codos en alto. Ahora sí que se oía con toda claridad un fuerte ruido como de algo que cae. Corrió a las escaleras como un rayo. Del recibidor le llegaron risotadas. Unas risotadas que, desgraciadamente, reconoció enseguida. Dreyer reía porque, tratando de volverse con dificultad, había dejado caer uno de los pesados esquíes que llevaba al hombro y dado con el otro contra una planta, que salió volando con tiesto y todo de la repisa del espejo mientras él caía cuan largo era al tropezar con su propia maleta.
– I am the voyageur—gritó, en su mejor inglés—, I half returned from sheeing!
Un instante después conocía Dreyer la felicidad perfecta. El rostro de Martha se inclinó con una magnífica sonrisa. Indudablemente Dreyer tenía buen aspecto, bronceado y en forma, cinco libras más delgado (como si Martha y Franz hubieran comenzado ya a demolerle), pero no era a él a quien miraba Martha, sino algún punto situado más allá de su cabeza, no era para él la bienvenida, sino para el amable destino que, de manera tan sencilla y directa, había evitado un desastre brutal, ridículo, espantosa y exageradamente preparado.
—Un verdadero milagro nos salvó —le dijo más tarde a Franz (la gente tiende a hablar con mucha facilidad de milagros)—, pero que nos sirva esto de lección. Fíjate, si no: no podemos seguir esperando. Por una vez tuvimos suerte, a lo mejor volvemos a tenerla, pero a la tercera nos cogen. ¿Y qué podemos esperar entonces? Supon que accede a divorciarse. Supongamos incluso que lo cojo yo a él con una taquígrafa. Si me vuelvo a casar no tiene obligación de mantenerme. ¿Y entonces, qué pasa? Yo soy tan pobre como tú. Mis parientes de Hamburgo no van a darme un céntimo.
Franz se encogió de hombros.
—De lo que no sé si te das cuenta es de que su viuda hereda una fortuna.
—¿Y por qué me dices a mí todo esto? Bastante hemos hablado de ello, y sé perfectamente que no hay más que una solución.
Y entonces, escudriñando a través del reflejo móvil de las gafas en el hondo pantano de los ojos verduzcos de Franz, Martha se dio cuenta de que había conseguido su propósito, de que él estaba dispuesto, de que se encontraba completamente maduro, de que había llegado el momento de actuar. Franz ya no tenía voluntad propia: de lo único que aún era capaz era de refractar a su manera la voluntad de Martha. La realización fácil de dos sueños fundidos en uno solo había llegado a ser cosa familiar para él, gracias a un sencillísimo contacto mutuo de sensaciones. Dreyer ya había sido asesinado y enterrado varias veces en la mente de ambos. Y no era una felicidad futura, sino un recuerdo futuro lo que habían ensayado en un escenario limpio de decorados, ante una sala oscura y sin espectadores. De manera sorprendente y por completo inesperada, el cadáver había vuelto no se sabía de dónde y entrado en donde ellos estaban como si siguiera vivo. Bueno, ¿y qué? No iba a ser nada difícil, ni tenía por qué asustarles, lidiar con esta existencia ficticia, hacer que ese cadáver volviera a serlo de nuevo, pero esta vez ya para siempre.
La discusión sobre los métodos de asesinar a Dreyer llegó a ser tema habitual de sus conversaciones. Hablaban de ello sin la menor inquietud o vergüenza, sin sentir siquiera el oscuro escalofrío de los jugadores o el horror satisfecho del padre de familia que lee la destrucción de otra familia, con toda clase de sangrientos detalles, en su periódico habitual. Palabras como «bala» y «veneno» comenzaban a parecerles tan normales como «caldo» y «pollo», tan corrientes como la cuenta del médico o la píldora que receta. El procedimiento de matar a un hombre podía ser ponderado con la misma serenidad que una receta de cocina, y era indudable que Martha prefería el veneno, por causa de la inclinación doméstica normal en las mujeres, el conocimiento instintivo de especias y hierbas, tanto beneficiosas como dañinas para la salud.
En una enciclopedia de poca categoría, leyeron la vida y milagros de toda clase de lúgubres Lucrecias y Locustas. Un anillo con un diamante hueco y lleno de veneno iridiscente atormentaba la imaginación de Franz, que soñaba por las noches con traidores apretones de manos. Medio despierto, daba un respingo y no se atrevía a moverse: debajo de él, sobre la sábana, el anillo punzante se había perdido y Franz estaba aterrado, pensando que podría pincharle a él. Pero de día, junto a la luz serena de Martha, todo se volvía sencillo de nuevo. Tofana, una chica siliciana, había matado a seiscientas treinta y nueve personas y vendido su «acqua» en redomas engañosamente etiquetadas con la imagen de un santo. El conde de Leicester tenía un método más suave: su víctima estornudaba feliz a impulsos de una pizca de letal rapé. Martha cerraba con impaciencia el tomo de la «V» y miraba en otros. Se enteraron, con la mayor indiferencia, de que la toxemia producía anemia, y de que, según el derecho romano, el envenenamiento deliberado era una mezcla de asesinato y traición.
—Profundos pensadores —observó Martha, con displicente risa, volviendo rápidamente la página. Sin embargo, no podía llegar al fondo del asunto.
Un sardónico «Véase» la llevó a leer sobre una cosa llamada «alcaloide», y otro «Véase» la guió hacia el colmillo de un ciempiés, cómo no, ampliado. Franz, no acostumbrado a manejar grandes enciclopedias, respiraba pesadamente mirando todo esto por encima del hombro de Martha. Penetrando por el alambre de púas de las fórmulas pasaron largo tiempo leyendo sobre los usos de la morfina, hasta llegar, por Dios sabe qué tortuosos derroteros, a un caso especial de «neumonía cruposa», y Martha comprendió súbitamente que aquella toxina pertenecía a la variedad doméstica. Pasando a otra letra, descubrieron que la estricnina causa espasmos a las ranas y ataques de risa a algunos isleños. Martha estaba empezando a enfurecerse. No hacía más que sacar violentamente los gruesos tomos y volverlos a meter a duras penas en la estantería. Se vislumbraban brevísimamente láminas en colores: condecoraciones militares, jarras etruscas, mariposas multicolores...
—Mira, aquí hay algo interesante —dijo Martha, y se puso a leerle en voz baja y solemne—: «Vómitos, una sensación de desaliento, zumbido en los oídos —haz el favor de dejar de resollar—, una sensación de picor y quemazón por toda la piel, las pupilas se reducen al tamaño de una cabeza de alfiler, los testículos se vuelven como naranjas...»
Franz recordó que, siendo adolescente, había mirado en el colegio la palabra «onanismo» en una enciclopedia mucho más pequeña, y tan asustado quedó que se mantuvo casto durante casi una semana.
—Nada —dijo Martha—, tonterías de la medicina. ¿Qué falta nos hacen a nosotros curaciones o restos de arsénico en la cabeza de un burro? Lo que necesitamos yo creo que es algún libro especial. Aquí se menciona uno entre paréntesis, pero está en latín del siglo dieciséis. La verdad, no acabo de comprender qué necesidad tiene la gente de escribir en latín. Hale, Franz, serénate..., ya viene.
Puso el libro en su balda y cerró con toda tranquilidad las puertas de cristal de la estantería. Dreyer llegaba del antiguo reino de los muertos, silbando y acercándose a ellos a paso de perro saltarín. Pero Martha no renunciaba a la idea del veneno. Por la mañana, a solas, volvió a estudiar los resbaladizos artículos de la enciclopedia, tratando de encontrar el brebaje o polvo sencillo, sin historia, nada llamativo, corriente a más no poder que veía con tanta claridad en su imaginación. Por pura casualidad, al final de un párrafo, dio con una breve bibliografía de obras modernas que parecían razonables. Pidió consejo a Franz sobre si no sería buena cosa comprar alguna de ellas, y él, mirándola con ojos carentes de expresión, le dijo que, si no había más remedio, estaba dispuesto a ir a comprarla. Pero a Martha le asustaba dejarle ir solo. Podrían decirle, por ejemplo, que ese libro había que encargarlo, o podría tratarse de una obra en diez tomos, a veinticinco marcos el tomo. Y Franz podría ponerse nervioso, dejar su dirección estúpidamente. Si le acompañaba ella, se conduciría, como siempre, de manera impecable —con la mayor naturalidad e indiferencia, como si fuese estudiante de medicina o de química—, pero ir juntos era peligroso, y por esa misma razón tampoco podían ir a las bibliotecas públicas. Además, una vez que te metes en el mundo de los libros y comienzas a ir de libería en librería, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Martha pasó revista mentalmente a lo poco que sabía antes y a lo poco que había averiguado ahora sobre técnicas de envenenamiento. Dos cosas había aprendido: en primer lugar, que todo veneno tiene un eco, es decir, un antídoto; y, en segundo, que toda muerte repentina conduce siempre a una minuciosa y concienzuda autopsia. A pesar de todo, durante bastante tiempo, con la obediente cooperación de Franz (que, en una ocasión, y sin ayuda de nadie, encantador y atento como era, había comprado en un kiosco «La Verdadera Historia de la Marquesa de Brinvilliers»), Martha siguió jugando con esta idea. El veneno más adecuado parecía ser el cianuro. Tenía un no sé qué, cierta energía, sin perifollos románticos: un ratoncillo que trague una insignificante fracción de gramo cae muerto antes de correr treinta pulgadas. Se lo imaginaba como un polvo incoloro, y bastaba echar una pizca con un terrón de azúcar en una taza de té sin que lo notara nadie.
—Dice aquí que hay casos en los que es imposible descubrir huellas de cianuro en el cadáver. ¿Cuáles son esos casos? ¡Qué nos lo digan! Bah, sería la mar de sencillo —le dijo a Franz—, tomamos té juntos una tarde, con esos bollitos de crema tan ricos que hace Menzel, y él se bebe su té dulce con crema y..., bueno, ya sabes lo deprisa que come..., pues, eso, que, de pronto, ¡pumba!
—Bueno, pues, nada, compramos los polvos —replicó él—, iría yo a por ellos si supiera cómo se compran y dónde. ¿Es en las farmacias, o en otro sitio?
—Es que tampoco yo lo sé —dijo Martha—, he leído en una novela de detectives que hay pequeños cafés siniestros donde se pone uno en contacto con vendedores de cocaína. Pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos. Los venenos, mucho me temo, hay que descartarlos, a menos, claro, que consigamos sobornar a un médico para que no le haga la autopsia, y eso es demasiado arriesgado. Estaba absolutamente convencida, no sé por qué pero lo estaba de que había venenos que eran absolutamente seguros. Es una verdadera lástima, una estupidez que no sea así. Y es una lástima, Franz, que no estudiaras medicina, porque entonces podrías averiguarlo y decidir.
—Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta —dijo él, con voz tensa; se había inclinado para quitarse los zapatos, que eran nuevos y le apretaban—, a mí no me asusta nada.
—Hemos perdido mucho tiempo —suspiró Martha—, claro que yo no sé nada de ciencia. No soy más que una mujer.
Dobló cuidadosamente sobre la silla el vestido que se acababa de quitar. El viento de febrero agitaba los cristales de las ventanas, y Martha sintió un escalofrío al quitarse las bragas. Al comienzo del invierno había empezado a ponerse ropa interior de abrigo para ir a visitar a Franz, pero a éste le repugnaban aquellas prendas absurdas, casi tan largas y complicadas de quitarse como las suyas; además daban a sus caderas y a su seno el aspecto de ciertos maniquíes sosamente rechonchos y desagradables que había en el escaparate de la tienda de enfrente del ascensor de servicio. Total, que acabó volviendo a ponerse su ropa interior favorita, de puntilla, aunque le ponía la carne de gallina.
—Hay que estudiar venenos durante años —dijo Martha, bajándose cuidadosamente las medias, que no quería quitarse, pero tampoco desgarrarlas—, es inútil, inútil —suspiró, abriendo la colcha (entre las sábanas se estaría mejor, aunque ella prefería el canapé)—, para cuando podamos ofrecerle esa taza de té ya serás tú un químico famoso, peinando canas.
Entre tanto, lenta y cuidadosamente, Franz colgaba su chaqueta de los hombros anchos de un colgador especial (robado en la tienda), después de haberse sacado de los bolsillos y puesto en la mesa una cartera con un billete de cinco dólares, siete marcos y seis sellos de correos; una pequeña agenda; una pluma estilográfica; dos lápices; sus llaves; y una carta a su madre que se le había olvidado mandar. Meditabundo, desnudo, malhumorado, se husmeó un sobaco, luego tiró su camiseta debajo del lavabo. La camiseta cayó al suelo, junto a la palangana de goma donde estaban los adminículos, bastante deprimentes, de Martha. Dio una patadita a la camiseta, empujándola contra un rincón. Ya la lavaría mañana, con los calcetines, que todavía estaban relativamente limpios. Bueno, pues nada, veterano, manos a la obra. Como no se quitaba las gafas ni para hacer el amor, a Martha le recordaba a un apuesto, joven y peludo pescador de perlas dispuesto a extraer la perla viva de su concha sonrosada, como en aquel ballet ruso que habían visto juntos, o esa ilustración de conchas que había frente a la última página del tomo de la «M». Franz se quitó el reloj de pulsera, comprobó que funcionaba, y lo puso en la mesita de noche, junto al despertador. No les quedaba más que media hora; habían pasado demasiado tiempo hablando de cianuro.
—Hale, querido, date prisa —dijo Martha desde debajo de las mantas.
—Cielos, qué callo me ha salido —gruñó él, poniendo el pie desnudo sobre el borde de la silla y mirando el bulto duro y amarillo que le salía del quinto dedo—, y eso que el zapato es del número que yo calzo. No sé, la verdad, a lo mejor es que todavía me están creciendo los pies.
—Anda, Franz, querido, ven aquí. Te lo miras luego.
A su debido tiempo, naturalmente, hizo un examen detenido de su callo. Martha, después de una rápida ablución, volvió a echarse, ahita de bienestar físico. Al tacto, el callo parecía de piedra. Lo apretó con el dedo y movió la cabeza. Todos sus movimientos estaban impregnados de una cierta descuidada seriedad. Hizo un puchero, se rascó la coronilla. Luego, con la misma descuidada minuciosidad, se puso a examinarse el otro pie, que parecía más pequeño y olía distinto. No le era posible concebir el hecho evidente de que, aunque el número fuese exacto, los zapatos le apretaban. Allí estaban, juntos, los muy bribones: modelo norteamericano, punta roma, bonito color marrón rojizo. Los miró con recelo: mucho le habían costado, incluso con Rabatt. Se quitó despacio las gafas, les echó aliento, dando a su boca forma de una «o» minúscula, las limpió luego con la punta de la sábana. Hecho todo esto, con la misma lentitud, se las puso.
Martha miró el reloj. Sí, ya era hora de vestirse y marcharse.
—Esta noche no tienes más remedio que venir a cenar —le dijo, subiéndose las medias y poniéndose las ligas—, cuando hay invitados me importa menos, pero eso de sentarme a cenar a solas con él..., la verdad, ya no lo aguanto... Y ponte los zapatos viejos. Mañana puedes llevar ésos a que te los ensanchen. Gratis, por supuesto. ¡Nuestros días no tienen precio, no lo tienen!
Franz estaba sentado en la cama, cogiéndose las rodillas y fijando la mirada en un punto de luz que relucía en la jarra del lavabo. Con su cabeza redonda y sus orejas prominentes le parecía a ella un ser extraño, adorable. En su postura, en su mirada fija había algo de inmovilidad hipnótica. Se le ocurrió pensar a Martha en aquel momento que, a una palabra suya, Franz se levantaría y la seguiría, desnudo como un niño pequeño, escaleras abajo y calle adelante... Esta sensación de felicidad llegó en aquel momento a tal grado de esplendor, tan vívidamente se imaginó el rumbo regular, bien planeado, directo de su existencia común después de eliminado Dreyer, que temió turbar la inmovilidad de Franz, la imagen inmóvil de su felicidad futura. Terminó rápidamente de vestirse, se puso a toda prisa el abrigo, cogió el sombrero, le envió un beso, y desapareció. En el recibidor, ante un espejo ligeramente mejor que el que había en la habitación de su amante, se enpolvó la nariz y se puso el sombrero. ¡Qué agradablemente le ardían las mejillas!
El casero salió del retrete y le hizo una ligera inclinación.
—¿Qué tal se encuentra su mujer? —preguntó Martha, volviendo la mirada hacia él mientras abría la puerta.
El casero volvió a inclinarse.
Martha pensó que aquel viejo chiflado con aspecto de brujo tenía forzosamente que saber algo sobre modos y maneras de envenenar a la gente. Sería curioso saber lo que hacían él y su invisible mujer. Durante varios días, le obsesionó la idea de los polvos mágicos que se disuelven instantáneamente en la nada de la muerte, por más que era evidente que a nada conducían tales ideas. ¡Costumbre complicada, peligrosa, anticuada! Sí, sobre todo esto: anticuada. «Mientras en el siglo pasado se investigaba anualmente un promedio de cincuenta casos de muerte por envenenamiento, las estadísticas muestran que en los tiempos modernos...» Sí, justo, ahí estaba el quid de la cuestión.
Dreyer se llevó la taza a los labios y los ojos de Franz y Martha se encontraron involuntariamente. La mesa, blanca como la nieve, describía un lento círculo, con un florero de cristal a modo de eje. Dreyer dejó su taza a medio beber y la mesa cesó de girar.
—... La luz, allí, no es demasiado buena —continuó—, y además hace frío. Y la resonancia es tremenda. A cada salto que das te contesta el eco. Yo diría que ese sitio solía ser una escuela de equitación. Pero, naturalmente, esa es la única manera de estar en forma. Así no se olvida uno de sacar durante el invierno por falta de práctica. Y, de cualquier manera (un último sorbo de té), ya tenemos la primavera a la vuelta de la esquina, menos mal, y pronto podremos volver a jugar al aire libre. Mi nuevo club vuelve a la vida en abril. Y entonces estás invitado, ¿eh, Franz?
El día anterior, a las nueve de la mañana, Dreyer había causado una pequeña sensación al aparecer en el Departamento de Artículos de Deporte, que apenas visitaba durante el invierno. Desde detrás de una columna de estuco, Franz le vio pararse a charlar un momento con Piffke, que se inclinó respetuosamente ante él. Las vendedoras y el señor Schwimmer se pusieron firmes. Un cliente tempranero que quería otra pelota para su perro se encontró completamente abandonado por el momento.
—Mis respetos a sus cucarachas le dijo Dreyer, críptica y jovialmente, a Piffke, acercándose al mostrador detrás del que Franz había buscado refugio momentáneo y fingía estar ocupado con lápiz y papel.
—Muy bien, muchacho, trabaja, trabaja —comentó, con la distraída jovialidad con que se dirigía siempre a su sobrino, a quien ya hacía tiempo había clasificado mentalmente como «cretino», con algún matiz «mariquita» y «sympathisch».
Luego se adelantó, la mano humorísticamente tendida, hacia la joven insensible de madera pintada al que acababan de vestir de tenista. Las vendedoras le habían puesto de nombre Ronald.
Dreyer se detuvo delante de aquel tarugo ataviado con un jersey rojo y estuvo largo tiempo observando con desdén su postura y rostro oliváceo, pensando con algo de tierna emoción en la tarea con que estaba bregando el feliz inventor. Por la manera como Ronald sostenía la raqueta, era evidente que no podría tirar una sola pelota: ni siquiera una pelota abstracta en un mundo de madera. Ronald tenía el estómago contraído, en su rostro relucía una expresión de estúpido engreimiento. Dreyer notó, con estupefacción, que Ronald llevaba corbata. ¡Mira que animar a la gente a ponerse corbata para jugar al tenis!
Se volvió. Otro joven (más o menos vivo, y hasta con gafas) escuchó respetuosamente las instrucciones del jefe.
—A propósito, Franz —añadió Dreyer—, enséñame las mejores raquetas.
Franz obedeció. Emocionado, Piffke observaba la escena de lejos, con mirada llena de ternura. Dreyer escogió una raqueta inglesa. Dio dos sonoros toques a las cuerdas ambarinas, la puso en equilibrio sobre el dorso del dedo para ver si el marco era más pesado que el mango. La hizo girar, imitando bastante bien el saque izquierdo del buen jugador. Tenía trece centímetros y medio, y era cómoda.
—Guárdala debajo de un peso —le dijo a Franz, cuyas gafas se empañaron de emoción.
—Un modesto regalo, una muestra de afecto —añadió, con un golpecito explicativo en el hombro y una última mirada, llena de hostilidad, a Ronald, alejándose luego con Piffke, que trotaba a su vera.
Aunque, estrictamente, no era su deber, Franz abrazó el cadáver de madera y se puso a quitarle la corbata. Mientras lo hacía, no pudo evitar tocar el cuello frío y rígido. Luego le desabrochó un botón muy tirante y le abrió el cuello de la camisa. El cuerpo muerto era de un verde parduzco, con unas manchas oscuras y otras pálidas. Con el cuello abierto, la sonrisa inmóvil y condescendiente de Ronald se volvió todavía más grosera e indecorosa. Ronald tenía debajo de un ojo una mancha marrón oscuro, como si alguien le hubiera dado allí un puñetazo. Ronald tenía la barbilla multicolor. Las ventanas de la nariz de Ronald estaban llenas de polvo negro. Franz trató de recordar dónde había visto él aquel rostro horrible. Ah, sí, claro: pero fue hacía mucho, muchísimo tiempo, en el tren. En el mismo tren donde estaba también una bella dama cuyo sombrero negro adornaba una pequeña golondrina de diamantes. Fría, fragante, como un madonna. Trató en vano de resucitar sus facciones en la memoria.
IX
Las lluvias llegaban con deliberada alegría, con un arranque de entusiasmo. Ya no se limitaban a gotear sin rumbo fijo. Ahora respiraban, hablaban. Cristales violeta, como sales de baño, se disolvían en el agua de lluvia. Los charcos ya no eran de fango líquido, sino de límpidos pigmentos que formaban bellas imágenes, reflejando las fachadas, las farolas, las vallas, el cielo azul y blanco, un empeine desnudo, el pedal de una bicicleta. Dos taxistas gordos, un basurero con su delantal color arena, una doncella cuyo cabello rubio llameaba al sol, un panadero blanco con chanclos relucientes en los pies desnudos, un viejo emigrado barbudo con el cesto de la comida en la mano, dos mujeres con otros tantos perros, y un hombre de gris con sombrero del mismo color se habían congregado en la acera, levantando la vista hacia la torrecilla de un bloque de apartamentos que hacía esquina y donde una veintena de golondrinas se agitaban juntas, conversando estridentemente. Luego, el basurero amarillo hizo rodar su cubo amarillo hasta donde le esperaba el camión, los taxistas volvieron a sus coches, la bonita doncella entró en una papelería, las mujeres siguieron su camino, detrás de sus perros, que husmeaban nuevas pistas con excitación, y el panadero se montó de un salto en su bicicleta; el último en irse fue el hombre de gris, y sólo quedó allí el viejo extranjero con el cesto de la comida y un periódico en ruso bajo el brazo, mirando como en éxtasis a un tejado de su remota Thule.
El hombre del sombrero gris se fue despacio, mirando de soslayo, a causa de los súbitos destellos en zigzag que despedían los parabrisas que pasaban. Algo que había en el aire producía una agradable sensación de vértigo, oleadas alternas de calor y frío pasaban por su cuerpo debajo de la camisa de seda, una rara ligereza, un aleteo etéreo, una pérdida de identidad, de nombre, de profesión.
Acababa de comer y, en teoría, tenía que volver a su despacho; pero era el primer día de primavera y toda idea de «despacho» se había desvanecido rápidamente de su cerebro.
Se le acercaron por la parte soleada de la calle una dama con el pelo corto y abrigo de astracán y, junto a ella, un niño de unos cuatro años, vestido de marinero y montado en un triciclo.
—¡Erika! —exclamó el hombre, y se detuvo, abriendo los brazos.
El niño, pedaleando con toda su fuerza, pasó a su lado pero su madre se detuvo, pestañeando a la luz del sol.
Estaba ahora más elegante, las facciones de su rostro móvil, inteligente, semejante al de un pájaro, parecían más delicadas incluso que antes. Pero el aura, la llama de su antiguo encanto, había desaparecido. Tenía veintiséis años cuando se separaron.
—Te he visto dos veces en ocho años —dijo ella, con su voz de siempre: fina, rápida y algo estridente, una vez pasaste junto a mí en un coche descapotable, y la otra fue en el teatro... Ibas con una señora alta y oscura. Era tu mujer, ¿no? Yo estaba sentada...
—Sí, justo, justo —dijo él, riendo de contento y sopesando en su gran palma la manecita de ella, con su guante blanco muy ajustado—, pero lo último que me esperaba era verte por aquí hoy, aunque es el mejor día posible para verse. Te creía de vuelta en Viena. La obra que representaban aquel día era «Rey, Dama, Valet», y ahora están haciendo la película. También te vi yo a ti. Y dime, ¿qué tal te va?, ¿te has casado?
Ella le hablaba al mismo tiempo, de modo que resulta difícil registrar su diálogo. Haría falta tener un pentagrama, con dos claves. Cuando él decía:
—Pero lo último que me esperaba..., ella proseguía:
—... a diez butacas o así de distancia de donde tú estabas. No has cambiado nada, Kurt, sólo el bigote, que ahora lo llevas recortado. Sí, éste es mi hijo. No, no me he casado. Sí, casi siempre en Austria. Sí, sí, «Rey, Dama, Valet».
—Siete años —dijo el viejo Kurt—, vamos a dar un paseo juntos (guiando el triciclo del niño, que estaba encantado, hacia un pequeño parque público), te diré, sólo vi el primer..., no, hasta allí no llegué...
—... ¡millones! De sobra sé que estás ganando millones. Pues yo, la verdad, tampoco puedo quejarme...
—«Bueno, no tanto —interrumpió Kurt—, pero anda, dime...
... soy muy feliz, después de ti no tuve más que cuatro amantes, pero, para compensar, cada uno era más rico que el anterior, y ahora estoy lo que se dice bien situada. Su mujer tiene tuberculosis, es hija de un general, y vive en el extranjero. Por cierto, acaba de irse a pasar un mes con ella en Davos.
—Santo cielo, si estuve yo allí pasando las Navidades.
—Es mayor, y muy elegante. Y me adora. Y tú, Kurt, dime, ¿eres feliz?
Kurt sonrió y dio un empujoncito al niño de azul, que había llegado a un cruce de caminos: el niño se le quedó mirando con los ojos muy abiertos, y luego, haciendo un ruido como de claxon, siguió pedaleando.
—... no, su padre es un joven inglés. Ah, y mira, lleva el pelo justo como yo, sólo que el suyo es todavía más rojizo. Si me lo llegan a decir entonces, cuando estábamos en aquella escalinata...
El escuchaba su rápida charla, recordando mil insignificancias: un viejo poema que ella gustaba de repetir («Soy el paje de la alta Borgoña»), chocolatinas de licor («No, ésta también tiene mazapán —siempre mazapán para la pequeña Erika—, las prefiero de curasao o, por lo menos, de Kirsch»), los panzudos reyes de piedra a la luz de la luna del Tiergarten, tan dignos en la noche primaveral, con las lilas en esponjosa flor bajo luces de arco voltaico, formas móviles contra la escalinata blanca, dulces aromas, Dios mío..., aquellos dos breves años de felicidad, cuando Erika había sido su amante, los recordaba ahora como una serie irregular de insignificancias semejantes a éstas: el cuadro hecho con sellos de correos que tenían en su sala, su manera de sentarse y levantarse del sofá, de un salto, o de sentarse sobre sus manos, o de moteársele súbitamente el rostro de rápidas manchitas, o La Bohème, que tanto le gustaba, las excursiones por el campo, donde bebían vino de fruta en alguna terraza, el broche perdido en una de ellas... Todos los recuerdos frívolos, vaporosos, patéticos, revivieron en su interior mientras Erika le hablaba a toda velocidad de su apartamento nuevo, de su piano, de los negocios de su amante.
—¿Por lo menos eres feliz, Kurt? —volvió a preguntar.
—Acuérdate... —dijo él, y cantó, desafinando, pero con sentimiento—, «Mi chiamano Mimi...»
—Ya no soy bohemia —rió ella, moviendo ligeramente la cabeza—, pero tú sigues siendo el de siempre, Kurt (formó varias palabras seguidas con aquella boca que ya no le enloquecía, pero no dio con la que buscaba), tan... tan falto de sentido común.








