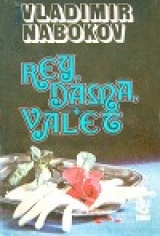
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Cuando por fin el ronquido de su marido se encauzó en un ritmo regular, Martha se levantó, cerró la puerta y volvió a su incómoda cama: era demasiado blanda y se encontraba demasiado lejos de la ventana, que estaba abierta; más allá se oía un ruido suave e incesante, como si el negro jardín fuera un baño que estuviese llenándose. Por desgracia no era el sonido del mar, sino simple lluvia. Bueno, daba igual, lloviera o no. Que coja un paraguas.
Apagó la luz, pero de nada servía tratar de dormir. Se metió con Franz en la barca fatal y él la llevó a golpe de remo hasta el promontorio. El mismo expediente que había sumido a su marido en el sueño la mantenía a ella en vela. El murmullo de la lluvia se mezclaba con el zumbar de sus oídos. Pasaron dos horas: el viaje era mucho más largo de lo que habían pensado. Martha cogió el reloj de pulsera de la mesita de noche y rumió su información fosforescente. El sol estaba aún en Siberia.
A las siete y media Franz comenzó a agitarse. Se le había dicho que tenía que levantarse a las siete y media exactas, ya eran exactamente las siete y media. Un panadero que, según la enciclopedia, había envenado a toda una parroquia, le dijo al barbero de la cárcel, que estaba afeitándole el cuello, que nunca, en toda su vida, había dormido tan bien. Franz había dormido nueve horas. Hasta ahora su propia aportación al asesinato había sido un cálculo exacto de la distancia que había desde Punta de la Roca por mar y por tierra. La víctima tenía que estar allí unos minutos antes de la llegada del bote. Se sentiría cansadísimo, y agradecería mucho que le llevasen de vuelta.
Franz abrió su ventana, que daba al sur y no tenía vistas marinas, pero, por lo menos, dominaba un pequeño balcón situado un piso más abajo, desde el que, durante tres tardes consecutivas, a la hora de la siesta, había visto a la chica del bar tostarse al sol extendida sobre una toalla. El pavimento del balcón estaba oscuramente húmedo. Quizá se secase para la hora de la siesta de la muchacha si el sol salía antes del mediodía. «Para esta noche ya habrá terminado todo», reflexionó Franz mecánicamente; se sentía incapaz de imaginar lo que sería aquella noche o el día siguiente, de la misma manera que es imposible imaginar la eternidad.
Aprentando los dientes, se quitó los pantalones de baño pegajosos. Los bolsillos de su albornoz estaban llenos de arena. Cerró silenciosamente la puerta a sus espaldas y se perdió por los largos pasillos blancos. También tenía arena en la punta de sus zapatos de lona: se le metía entre los dedos del pie y le producía una sensación ciega y roma. Sus tíos estaban ya sentados en el balcón, tomando café. Era un día sin sol, de cielo blanco, mar grisáceo y una brisa triste e inhóspita. La tía Martha le sirvió café a Franz. También ella se había puesto el albornoz sobre el traje de baño. Un estampado verde corría sobre la tela azul oscura. Se recogió un poco la ancha manga con la mano libre al pasar la taza a Franz.
Dreyer, con chaqueta ligera y pantalones de franela, leía la lista de turistas del lugar, pronunciando de vez en cuando en voz alta algún apellido raro. Había pensado ponerse una corbata china de un delicado verde pálido que le había costado cincuenta marcos, pero Martha le dijo que probablemente iba a llover y la lluvia se la echaría a perder, de modo que acabó poniéndose otra, una vieja que tenía color espliego. En estas cosas sin importancia era Martha quien solía tener razón. Dreyer tomó dos tazas de café y comió con fruición un bollo untado de deliciosa miel transparente que goteaba por sus extremos. Martha tomó tres tazas, pero no comió nada. Franz tomó media taza, y tampoco comió nada. El viento barría el balcón.
—El profesor Klister de Swister —leyó Dreyer—; no, no, Lister de Swistok.
—Si has acabado, nos vamos —dijo Martha.
—Blavdak Vinomori —leyó Dreyer, triunfante.
—Hale, vámonos —dijo Martha, envolviéndose en su albornoz y tratando de impedir que le castañeteasen los dientes—, antes de que empiece a llover otra vez.
—Es muy temprano, amor mío —dijo él, arrastrando las sílabas y echando una ojeada furtiva a la bandeja de los bollos—, ¿por qué no hay en Berlín mantequilla rizada como ésta?
—Vámonos —repitió Martha, levantándose.
Franz se levantó también. Dreyer se miró el reloj de oro.
—Os ganaré, ya veréis —dijo, optimista—, vosotros dos podéis empezar antes. Os doy quince minutos de ventaja. Hasta más tiempo podría daros.
—De acuerdo —dijo Martha.
—Veremos quien gana —dijo Dreyer.
—Veremos —dijo Martha.
—Si vuestros remos o mis pantorrillas —dijo Dreyer.
—Dejadme pasar, no puedo salir de aquí —exclamó ella, áspera, empujando con la rodilla y sujetándose aún a tientas el albornoz.
Dreyer apartó su silla, Martha pasó.
—Tengo la espalda mucho mejor —dijo Dreyer—, pero Franz está mareado, o le pasa algo.
Franz, sin mirarle, movió negativamente la cabeza. Con gafas de sol sobre sus gafas de siempre y envuelto en su albornoz de un rojo vivo, debía tener el mismo aspecto que Blavdak Vinomori.
—No te ahogues, Blavdak —dijo Dreyer, y se puso a comer otro bollo.
Se cerró la puerta de cristales. Mordisqueando y chupándose los dedos untados de miel, Dreyer miró con desgana el vasto mar pálido. Se veía un poco de playa desde el balcón, con sus casetas listadas, semejantes a cajas, desordenadamente esparcidas y ligeramente sesgadas. No envidiaba a los temerarios bañistas. El sitio donde se alquilaban las barcas estaba un poco más hacia el oeste, cerca del muelle, y no se veía desde el balcón. Las alquilaba un viejo vestido como un capitán de ópera. Qué frío, viscoso, monótono se volvía todo cuando no hacía sol. Pero daba igual. Sería un buen paseo, veloz y tonificante. Como en los viejos tiempos, en los viejísimos tiempos, Martha había accedido a juguetear un poco con él, sin echarse atrás en el último momento por causa del mal tiempo, como Dreyer temió secretamente que haría.
Se volvió a mirar el reloj de pulsera. Ayer y anteayer le habían telefoneado de su oficina a esta hora exactamente. Hoy, sin duda, Sarah le volvería a llamar. La llamaría él más tarde. No valía la pena esperar.
Se secó los labios con firmeza, se sacudió las migas del regazo, y fue al cuarto de baño. La ducha fría había sido angustiosa, pero ahora se sentía estupendamente. Se detuvo ante el espejo y pasó el cepillito de plata por el bigote inglés. Su nariz alemana se le estaba despellejando. No quedaba muy bonito. Llamaron a la puerta.
Era la oficina, que le había cogido a tiempo. Dreyer, sacudiéndose el bolsillo, corrió al teléfono. La conversación fue corta. Vaciló: ¿debería coger el paraguas?, pero decidió dejarlo y salió por la puerta de atrás.
Los dos muchachos que había conocido ayer estaban sentados en un banco, jugando al ajedrez. Los dos tenían las piernas cruzadas. White tenía la mano metida entre la rodilla de la pierna izquierda y la pantorrilla de a otra pierna, y balanceaba ligeramente el pie derecho. Black tenía los brazos cruzados contra el pecho. Los dos levantaron la vista del tablero para saludar a Dreyer, que se paró un momento con ellos y advirtió jovialmente a White que el caballo de Black se estaba preparando para atacar al rey y a la reina de White con un jaque doble. Martha, que era muy aficionada a las apuestas, pero las encontraba poco serias, le había pedido que no hablase a nadie de su pequeña cita en Punta de la Roca, de modo que no dijo nada y siguió su camino.
—Viejo idiota —murmuró Black, cuya situación era desesperada.
Dreyer siguió por una especie de bulevar, luego por un camino, luego atravesó una aldea, donde observó que el autobús que iba a Swistok salía justo entonces de junto a correos, y se miró el reloj de pulsera. Llegaría a tiempo para coger el expreso de Berlín. Al dar la vuelta a la derecha para volver hacia la costa vislumbró el mar y vio en la distancia borrosa la mota de un bote. Le pareció distinguir dos albornoces de colores brillantes, pero no estaba completamente seguro y, apretando el paso hasta casi trotar, penetró en el bosque de hayas.
Franz remaba en silencio, ya bajando el rostro sombrío, ya volviéndolo hacia el cielo con un brusco movimiento lleno de desesperación. Martha estaba sentada al timón. Antes de alquilar el bote, se había metido un minuto en el mar, pensando que así se reanimaría. Pero fue un error. El sol le había hecho una media promesa que luego no cumplió. Su traje de baño, ahora mojado, se le pegaba al pecho, las caderas, los costados. Se sentía demasiado tensa y excitada, demasiado feliz para prestar mucha atención a tales nimiedades. Una neblina deliciosamente dócil velaba la playa que se iba alejando de ellos. El bote comenzó a costear la islita rocosa donde las gaviotas eran sus únicos testigos. Las horquillas de los remos rechinaban pesada y cansinamente.
—No tienes que preguntar nada, te acuerdas de todo, ¿no, querido?
Inclinándose hacia adelante para impeler el remo, Franz asintió. Y miró de nuevo el despejado cielo mientras forcejeaba con el agua reacia.
—... cuando yo lo diga, pero solamente cuando yo lo diga, ¿te acuerdas?
Otro sombrío movimiento de cabeza.
—Tenemos que hacerlo rápidamente, ¿de acuerdo? Tú no te mueves de la proa...
Las horquillas de los remos rechinaban, una gaviota curiosa describió un círculo por encima de ellos, una ola levantó el bote para inspeccionarlo. Franz respondió con una inclinación. Trataba de no mirar a su tía enloquecida, pero ya mirase al fondo húmedo del bote, en el que había un par de remos de repuesto, o siguiese con los ojos a la feliz gaviota, lo cierto era que seguía viendo a Martha con todo su ser, y que veía, sin mirar, su gorro de goma, su terrible rostro de anchas mandíbulas, sus piernas depiladas, sus pesados ropajes de coronación. Y sabía exactamente cómo iba a transcurrir todo, cómo gritaría Martha la consigna, cómo se levantarían ambos remeros para cambiar de sitio..., el bote entonces oscilaría..., no iba a ser fácil pasar el uno junto al otro..., cuidado..., un paso..., más cerca..., ¡ahora!
—... recuerda: un solo empujón, pero fuerte, con todo tu cuerpo —dijo Martha, y él, de nuevo, se inclinó lentamente hacia adelante.
—Tienes que lanzarlo con toda tu fuerza, que caiga como una piedra, de cabeza, y tú entonces a remar como un desesperado.
Una brisa helada penetraba ahora en el cuerpo húmedo de Martha, pero sin mellar su sensación de gozoso aplomo. Miraba fijamente hacia la orilla curva, el extremo del bosque, la violácea extensión de matorrales, buscando el lugar, junto a la roca puntiaguda, donde iban a atracar. Tensó de un tirón la soga izquierda del timón.
Franz, echándose hacia atrás con un silencioso gemido, oyó la risa ronca de Martha, la oyó toser, carraspear, reír de nuevo. Una ola considerable se apoderó del bote y Franz dejó de remar un instante. El sudor le bañaba las sienes a pesar del frío que hacía. Martha, estremeciéndose, se levantó y cayó con el. movimiento de la ola, parecía increíblemente avejentada, su rostro gris relucía como si fuese de goma.
Observaba una figura oscura, diminuta, que había aparecido de pronto en la franja de tierra desierta que se adentraba en el mar.
—Date más prisa —dijo Martha, temblando y tirando con los dedos del traje de baño helado y pegado al cuerpo como si fuera la sábana de su lecho de muerte—, ¡por favor!, ¡corre! Nos está esperando.
Franz dejó los remos, se quitó despacio las dos gafas, limpió cuidadosamente los cristales con la solapa de su albornoz.
—¡Te he dicho que te des prisa! —gritó ella—, ¡no te hacen falta las gafas esas, Franz!, ¿me oyes?
Franz se metió las gafas de sol en el bolsillo de su albornoz. Levantó las otras hacia el cielo. Miró las nubes a través de sus lentes; luego se las puso con toda calma y volvió a coger los remos.
La figurita oscura se iba volviendo más precisa y adquiriendo un rostro como un grano de maíz. Martha mecía su torso, quizás en imitación de los movimientos de Franz al remar, quizás tratando de imprimir al bote más velocidad.
Ya se distinguían la chaqueta azul y los pantalones grises. Dreyer estaba ante ellos, los pies separados, los brazos en jarras.
—Este es el momento crítico —dijo Martha, hablando ya en susurros—, nunca se subirá al bote si no se sube ahora. Procura poner mejor cara.
Sus dedos retorcían el extremo de las sogas del timón. Se acercaban a la orilla.
Dreyer les miraba sonriente. Tenía en la palma de la mano un reloj plano de oro. Había llegado ocho minutos antes que ellos, nada menos que ocho minutos. El bote se llamaba «Lindy». Gracioso.
—Bienvenidos —dijo Dreyer, volviendo a guardar el reloj en el bolsillo.
—Tienes que haber corrido todo el tiempo —dijo Martha, jadeando y mirando a su alrededor.
—Nada de eso. Me lo tomé con calma. Hasta me paré a descansar por el camino.
Ella seguía observando el terreno. Arena, rocas, más allá laderas cubiertas de matorrales y árboles. Ni un alma, ni un perro siquiera pasaba por allí.
—Anda, súbete al bote —dijo.
Las olitas lamían el bote, sacudiéndolo ligerísimamente. Franz estaba ajeno a ella, innecesariamente ajetreado con los remos de repuesto.
Dreyer dijo:
—No, vuelvo a pie. Es maravilloso ir por los bosques. Me hice amigo de una ardilla. Nos vemos en el Café de la Sirena.
—Anda, súbete —repitió ella, brusca—, puedes remar un poco también tú. Estás engordando. Fíjate lo cansado que está Franz. Yo no puedo remar sola.
—La verdad, amor mío, no tengo ninguna gana. No me gusta nada remar. Y además la espalda me está empezando a doler otra vez.
—Bueno, de acuerdo —dijo ella—, era parte de la apuesta, y si no te subes sin chistar yo no juego, se anula la apuesta.
Martha se acariciaba la palma de la mano con la soga del timón. Dreyer miró al cielo, suspiró y, tratando de no mojarse los pies, comenzó a subirse al bote con precaución y torpeza.
—Es ilógico e injusto —dijo, dejándose caer pesadamente en el asiento de en medio.
Los remos de repuesto estaban ya en sus horquillas. Dreyer se quitó la chaqueta. El bote partió.
Sobre Martha descendió ahora una sensación de idílica paz. Su plan había resultado, su sueño se había hecho realidad. Una playa desierta, un mar desierto, y niebla. Y ahora, para sentirse realmente seguros, tendrían que alejarse algo al norte de la orilla. En su pecho y en su cabeza sentía un vacío extraño, fresco, no del todo desagradable, como si la brisa la hubiese penetrado entera, limpiándola por dentro, liberándola de toda miseria. Y a través de esta fresca vibración oyó la voz alegre de Dreyer:
—No haces más que tropezarte con mis remos, Franz, así no se rema. Se ve que no has remado nunca. Por supuesto, comprendo que estás pensando en otra cosa... Vaya, otra vez. Tienes que poner un poco más de atención en lo que trato yo de hacer. ¡Los dos al tiempo, los dos al tiempo! No te preocupes, hombre, que tu novia no te ha olvidado. Espero que le habrás dejado tu dirección. A ver, una, dos. Seguro que tienes una carta esperándote, diciéndote que la has dejado embarazada. ¡Ritmo, hombre, ritmo!
Franz observaba su cuello recio y grueso, los ralos cabellos amarillos sobre la piel rosácea, la camisa blanca que ahora se le tensaba contra la espalda. Pero lo veía todo como entre sueños.
—Ay, hijos míos, era maravilloso en el bosque —decía su voz—, las hayas, la oscuridad, la enredadera. ¡Hale, hombre, más ritmo!
Martha, con los ojos entornados, escrutaba el rostro que ahora veía por última vez. La chaqueta ligera estaba echada a su lado; en ella había dejado Dreyer su reloj de oro, su cepillo de plata para el bigote, y una cartera bien repleta. Se alegraba de que estas cosas no se perdieran. Serían como una propina. No se daba cuenta en ese momento de que la chaqueta y su contenido tendrían que ir a parar también al fondo del mar. Esta cuestión, más bien complicada, no surgió hasta más tarde, cuando lo principal estaba ya resuelto. Ahora sus pensamientos daban vueltas en su cerebro lenta, lánguidamente casi. La prefiguración de su felicidad conseguida con tanto esfuerzo era arrebatadora.
—La verdad es que me equivocaba al pensar que este ejercicio me iba a provocar dolor de espalda. Me prometiste, querida, que hoy iba a estar mejor, y la verdad es que acertaste, porque la tengo mucho mejor. Acuérdate, he ganado la apuesta, y remo cien veces mejor que el bribón este que está detrás de mí. La camisa no hace más que rozarme en sitios que me pican, y eso me gusta. Me parece que me voy a quitar la corbata.
Ya estaban lo bastante alejados de la orilla. Lloviznaba. Cierto número de blancos espectadores habían encontrado asientos en su isla negra. La corbata fue a hacer compañía a la chaqueta. Las olitas rompían y espumeaban en torno al bote.
—La verdad es que éste es mi último día —dijo Dreyer, remando con energía.
Tan trágica declaración dejó a Franz indiferente; ya no había nada en todo el mundo que pudiera impresionarle. Martha, sin embargo, echó a su marido una curiosa mirada, ¿con que tenemos presentimientos?
—Tengo que irme a la ciudad mañana temprano —explicó—, he recibido una llamada.
La lluvia empezaba a arreciar. Martha miró a su alrededor, luego miró a Franz. Podían empezar.
—Escucha, Kurt —le dijo, sin alzar la voz—, me apetece remar a mi también un poco. Ponte tú donde Franz y así Franz puede ponerse al timón.
—No, espera, amor mío —dijo Dreyer, tratando de imitar a Franz, que aplanaba la hoja del remo sobre el agua, como cuando la pasan rozando las golondrinas, al impelerlo hacia atrás—, estoy empezando a entusiasmarme. Franz y yo hemos conseguido ya sincronizar nuestro ritmo. Con la práctica está mejorando. Ay, perdona, amor mío, creo que te salpiqué.
—Tengo frío —dijo Martha—, anda, hazme el favor de levantarte y dejarme remar a mí también.
—Cinco minutos más —dijo Dreyer, tratando de nuevo de poner casi horizontal la pala del remo al sacarla del agua, pero sin conseguirlo tampoco esta vez.
Martha se encogió de hombros. La sensación de poder era apasionante; estaba deseando prolongarla.
—Ocho golpes más —le dijo, sonriente—, tantos como años llevamos casados. Yo los cuento.
—Hale, no lo eches a perder. Enseguida te dejamos remar. Después de todo, me voy mañana.
Se sentía herido porque Martha no mostraba interés alguno en saber la razón de su marcha. Sin duda pensaba que se trataba de algún aviso rutinario, un asunto de esos que surgen a menudo en las oficinas.
—Es una sorpresa la mar de divertida —dijo, como quien no quiere la cosa.
Ella movía los labios con extraña concentración.
—Mañana —dijo él– voy a ganar cien mil dólares de un golpe.
Martha, que había terminado de contar, levantó la cabeza.
—Es que vendo una extraordinaria patente. Ese es el tipo de negocio que vamos a hacer.
Franz, de pronto, dejó los remos y comenzó a limpiarse los cristales de las gafas. Se le ocurrió, sin saber por qué, que era a él a quien hablaba Dreyer y, mientras se secaba el sudor y la lluvia, asintió carraspeando. La verdad era que había llegado a un estado en el que la palabra humana, si no representaba una orden, carecía por completo de sentido para él.
—No me creías tan listo, ¿eh? —dijo Dreyer, que había dejado de remar—, y de un solo golpe, ¡imagínate!
—Seguro que es una broma de las que a ti te gustan —dijo ella, frunciendo el ceño.
—Palabra de honor —dijo él, quejumbroso—, soy dueño absoluto de un invento milagroso y voy a vendérselo al señor Ritter, a quien conoces.
—¿Y de qué se trata?, ¿de algún sistema de planchar pantalones?
El dijo que no con la cabeza.
—Algo de deportes, de tenis.
—Es un grande y espléndido secreto —dijo Dreyer—, y bien tonta eres si no me crees.
Martha volvió la cabeza, se mordió el labio inferior, agrietado, y estuvo largo tiempo mirando el horizonte negro como la tinta, donde una orla gris de lluvia colgaba contra una franja estrecha y clara de cielo.
—¿Y seguro que te van a dar cien mil dólares?, ¿está ya decidido?
No lo estaba, pero él dijo que sí con la cabeza y volvió a tirar de los remos, dándose cuenta de que el remero que tenía detrás había reanudado la tarea.
—¿No puedes decirme nada más? —preguntó ella, mirando aún al otro lado—, ¿estás seguro de que no se retrasará?, ¿tendrás el dinero en tu poder en pocos días?
—Pues claro, eso espero por lo menos. Y entonces vuelvo aquí y podemos salir de nuevo a remar. Y Franz me enseñará a nadar.
—No puede ser, me estás engañando —exclamó ella.
Dreyer rompió a reír, no comprendía por qué motivo se obstinaba Martha en no creerle.
—Volveré con un saco lleno de oro —dijo—, como un mercader medieval que vuelve en burro de Bagdad. De veras, estoy prácticamente seguro de que mañana cerramos el trato.
La lluvia paraba un momento y al siguiente ya estaba cayendo de nuevo a chorros, como si estuviese haciendo prácticas. Dreyer, dándose cuenta de cuánto se habían alejado de la orilla, comenzó a volver el bote con el remo derecho; Franz, mecánicamente, empujaba hacia atrás el agua con el suyo izquierdo. Martha seguía sentada, sumida en sus pensamientos, ya consultando con la punta de la lengua el empaste de una muela, ya pasándosela contra los labios. Dreyer, poco después, se ofreció a dejarle remar, pero ella rehusó con un silencioso movimiento de cabeza.
Caía ahora una auténtica lluvia, y Dreyer sentía su sedante frescura a través de la seda de su camisa. Se notaba lleno de vigor, aquello era estupendo, a cada golpe que daba el remo le obedecía mejor. Apareció la costa a través de la neblina; el largo muelle empezaba a tomar forma lenta y cuidadosamente, como apuntando al blanco móvil del bote.
—¿De modo que vuelves el sábado, seguro el sábado? —le preguntó Martha.
Franz veía, a través de la camisa empapada de Dreyer, manchas color carne que mostraban aquí y allá una geografía de un feo color rosado, según el país que se adhiriera a la carne con los movimientos de remar.
—Bueno, el sábado o el domingo —dijo Dreyer, animado y una ola, del mismo modo que le adoptó a él, adoptó también a un cangrejo.
La lluvia caía con fuerza. El albornoz envolvía a Martha en una pesada humedad que le dolía en las costillas. ¿Qué más le daban a ella la neuralgia, la bronquitis, la irregularidad en los latidos del corazón? Estaba completamente sumida en la cuestión de si lo que hacía era o no acertado. Sí, sí que lo era. Sí, el sol volvería a salir. Saldrían de nuevo en barca, ahora que había descubierto este nuevo deporte. De vez en cuando echaba una ojeada a Franz por encima de su marido. Tenía que estar perplejo y decepcionado, pobre queridito. Estaba cansado. Tenía la boca abierta. ¡Niño mío! Pero no te preocupes, que enseguida volvemos y podrás descansar a tus anchas, y yo te daré un poco de coñac y cerraremos la puerta con llave.
«Lindy» fue devuelta intacta. Inclinando las cabezas bajo el fuerte aguacero, nuestros tres veraneantes anduvieron por la arena empapada y subieron luego unos escalones resbaladizos hasta el desierto y triste paseo. Cuando llegaron por fin a su apartamento, Martha se sintió desagradablemente sorprendida al ver la puerta abierta. Las dos doncellas que más antipáticas le caían, la una por ladrona y la otra por cerda, estaban aseando su cuarto, a pesar de que les había ordenado tenerlo siempre listo a las diez punkt, y ya era casi mediodía. Pero se sentía abrumada por una extraña apatía. No dijo nada y fue a esperar al dormitorio de Dreyer. Allí se quitó el grueso albornoz y se hundió en el sillón, demasiado fatigada para quitarse también el bañador y coger una toalla del cuarto de baño. Además, su marido estaba en el cuarto de baño: le veía por la puerta abierta. Desnudo, lleno de vida rubicunda, diversas partes de su anatomía palpitaban saltarinas mientras él se frotaba entero con gran energía, dando un grito cada vez que se tocaba los hombros enrojecidos. Una de las doncellas llamó a la puerta para decir que la habitación de la señora ya estaba lista, y Martha tuvo que hacer un gran esfuerzo para emprender el largo viaje hasta la habitación contigua.
Se lavó y se vistió, pero con interminables intervalos de languidez. Un jersey rojo y grueso de cuello alto que le había prestado Franz la noche anterior —¿o habría sido dos noches antes?– le daba un aspecto demasiado masculino, pero era lo más abrigado que tenía a mano. A pesar de todo, apenas bastaba para ocultar los accesos de calofríos que atormentaban incesantemente su cuerpo, mientras su mente gozaba de maravillosa paz y euforia. Estaba claro que había hecho bien. Además el ensayo general había sido perfecto. Todo estaba previsto en todos sus detalles.
—Todo está previsto en todos sus detalles —dijo Dreyer a través de la puerta—, espero que tengas tanta hambre como yo. Comeremos dentro de diez minutos en el restaurante. Yo te espero en la sala de lectura.
Lo único que le apetecía era una taza de café solo y un poco de coñac. Cuando Dreyer se hubo marchado, salió Martha al pasillo y llamó a la puerta de Franz. Estaba abierta, y la habitación vacía. Vio su albornoz caído en el suelo, y había otros detalles de parecido desorden, pero Martha no se sentía con fuerzas para ocuparse de ellos. Le encontró en un rincón del salón. La chica del bar, una delgaducha rubia artificial, le abrumaba con vulgaridades.
Y la lluvia no cesaba. La aguja que marcaba en un rollo de papel violeta la curva de la presión atmosférica había adquirido de pronto importancia de libro sagrado. La gente del paseo se acercaba a ella como a una bola de cristal, y su rival en la galería, un conservador barómetro, se negaba también a complacer a sus fieles por mucho que éstos rogasen o incluso lo golpeasen con los nudillos. Alguien se había dejado olvidado enla playa un cubo y una pala rojos, y el cubo ya estaba lleno hasta los bordes de agua de lluvia. Los fotógrafos no ocultaban su decepción; los dueños de los restaurantes, en cambio, exultaban. Se encontraban los mismos rostros ya en un café, ya en otro. Hacia el atardecer comenzó a remitir la lluvia, finalmente paró. Dreyer contenía el aliento, haciendo carambolas. Se corrió la voz de que la aguja había subido un milímetro.
—Mañana hará buen tiempo —dijo un profeta, golpeándose expresivamente la palma de la mano con el puño cerrado. Lluvia que escampa, gozo de pescadores. Muchos, a pesar de lo fresco que estaba el aire, salían a cenar a las terrazas. Llegó el correo de la tarde: importantísimo acontecimiento. Por el paseo comenzó a oírse el arrastrarse de muchos pies bajo las luces, veladas por la humedad. En el kursaalse bailaba.
Por la tarde Martha se había refugiado en la cama, bajo dos mantas y una colcha; pero el enfriamiento no cedía. Para cenar sólo pudo comer un pepinillo y un par de ciruelas en compota. Y ahora, en el Tanz Salon, se sentía completamente ajena al gélido ruido que la rodeaba. Los pétalos negros de su vaporoso vestido no parecían en su sitio, como si estuvieran a punto de caer cada uno por su lado. La tensión de la seda contra sus pantorrillas y de la cinta de la liga contra su muslo desnudo resultaban insoportables. Una tormenta multicolor de confetti le cubría de copos la espalda desnuda, y, al mismo tiempo, ni sus miembros ni su espinazo le pertenecían. Un dolor de tono musical, distinto a la neuralgia intercostal o a ese extraño dolor que, según le había dicho un eminente cardiólogo, provenía de «una sombra detrás del corazón», formaba ahora dolorosísimos acordes con la orquesta. El ritmo de baile no la apaciguaba ni la deleitaba como de ordinario, sino que, al contrario, trazaba una línea llena de ángulos, la curva de su fiebre, sobre la superficie de su piel. Con cada movimiento de su cabeza, un dolor denso y escueto rodaba de sien a sien como la pelota en una bolera. En una de las mejores mesas de la sala tenía de vecino a la derecha al maestro de baile, joven famoso que revoloteaba todo el verano por las ciudades de la costa como una mariposa; a su izquierda tenía a Schwartz, el estudiante de ojos oscuros cuyo padre era un millonario de Leipzig. El escarpín que había debajo de la mesa se lo había quitado, al parecer, ella misma. Oía a Martha Dreyer hacer preguntas, dar respuestas, comentar lo espantoso que estaba el ensordecedor salón. Las estrellitas efervescentes del champán cosquilleaban una lengua que no le resultaba conocida, y ni le calentaban la sangre ni saciaban su sed. Con una mano invisible cogió a Martha por la muñeca izquierda y le tomó el pulso. Pero no era allí donde estaba, sino en algún punto de detrás de su oreja, o quizás en el cuello, o en los gesticulantes instrumentos de la orquesta, o en Franz y Dreyer, sentados enfrente de ella. A su alrededor, emergiendo de las manos de los bailarines, se agitaban, cogidos a largos hilos, relucientes globos azules, rojos, verdes, y en el interior de cada uno de ellos estaba el salón de baile entero, con las arañas y con las mesas y con ella misma. El fuerte abrazo del foxtrot no generaba calor alguno en su cuerpo. Se dio cuenta de que también Martha estaba bailando, con un muchacho verde, muy alto, cogido de la mano. Su pareja, en plena erección contra su pierna, le declaraba su amor con frases jadeantes aprendidas de algún libro lascivo. Las estrellitas del champán volvían a ascender y los globos a agitarse, y otra vez tenía Martha casi toda su pierna cogida en la entrepierna de Weiss, que gemía apretando su mejilla contra la suya, mientras con los dedos exploraba su espalda desnuda. Y ahora, otra vez, estaba sentada a la mesa. Manchas rojas, azules, verdes flotaban en las gafas de Franz. Dreyer reía a carcajadas, golpeando la mesa con tosquedad y echándose contra el respaldo de la silla. Martha alargó el pie bajo la mesa y apretó. Franz dio un respingo, se levantó, hizo una inclinación. Ella entonces puso la mano sobre el hombro del querido muchacho. Qué feliz se habían sentido al ritmo de aquella novela anterior, en aquellos primeros capítulos, bajo el cuadro de la joven esclava que bailaba entre el girar de los derviches. Durante un delicioso momento, la música penetró en su niebla particular, envolviéndola. Todo se volvía bello de nuevo, porque era a él, a Franz, a quien tenía entre sus uñas: sus manos tímidas, su aliento, el vello suave de la parte posterior de su cuello, aquellos queridos, adorables movimientos que ella le había enseñado.








