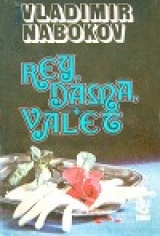
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
—Está su amiga ahí dentro.
Dreyer dio media vuelta. Un viejo envuelto en una bata, con una olla en la mano, movía la cabeza hirsuta y gris mirando al joven imbécil, que se había cubierto el rostro con las manos. Tom husmeaba al viejo. Dreyer prorrumpió en una carcajada y, tirando del perro por el collar, comenzó a alejarse. Franz le acompañó hasta el vestíbulo y tropezó con un cubo.
—Vaya, vaya, de modo que con ésas, ¿eh? —dijo Dreyer.
Hizo un guiño a Franz, le dio un golpecito en el plexo solar y se fue. Tom volvió la vista, luego siguió a su amo. Franz, con el rostro inexpresivo y un poco vacilante, como si le fallasen los pies, volvió por el pasillo y abrió la puerta, que esta vez cedió sin resistencia. Sonrosada, despeinada, jadeante como después de una pelea, Martha buscaba sus zapatillas.
Abrazó a Franz impetuosamente. Rebosante de alegría, riendo, le besó en los labios, en la nariz, en las gafas, luego le sentó a su lado sobre la cama, le dio un vaso de agua, y él, dócil, se dejó mecer, apoyó la cabeza contra su regazo; Martha le acarició el pelo y suave, sedantemente, le explicó la única, líquida esplendorosa solución.
Llegó a casa antes que su marido, y cuando entró éste y Tom corrió hacia ella, dirigió al perro una mirada irónica y asesina.
—Escucha —le dijo Dreyer—, nuestro pequeño Franz..., no, no te lo vas a creer —hablaba farfullando, embarullándose, movió la cabeza varias veces, finalmente consiguió contárselo. Se imaginaba a su taciturno y torpe sobrino acariciando a una amante grande y robusta, y esta idea le resultaba increíblemente cómica. Recordó a Franz saltando sobre un pie, en calzoncillos sucios, y su regocijo aumentó.
—Yo diría que lo que te pasa es que le tienes envidia —dijo Martha, y Dreyer trató de abrazarla.
La vez siguiente que Franz fue a cenar a su casa, su listo tío se puso a tomarle el pelo. Martha dio una patadita a su marido por debajo de la mesa.
—Mi querido Franz —le dijo Dreyer, apartando las piernas del alcance de los zapatos de Martha—, a lo mejor, después de todo, no te sientes con ganas de emigrar a tierras lejanas, a lo mejor te encuentras estupendamente bien en esta ciudad. Puedes hablarme con toda franqueza. También yo he sido joven.
O bien se volvía a Martha y observaba con afectada indiferencia:
—Te diré una cosa. He contratado a un detective privado. Su trabajo consiste en cerciorarse de que mis empleados llevan una vida ascética, no beben, no juegan y, sobre todo, no... —y, diciendo esto, se llevaba los dedos a los labios, como si hubiera hablado más de la cuenta, mirando a su víctima—, por supuesto estoy de broma —continuaba, fingiendo confusión, y añadía, con voz fina y artificial, como cambiando de tema—, la verdad es que hoy hace un día estupendo.
Sólo quedaban unos pocos días para el viaje. Martha se sentía tan contenta, tan serena, que nada podía afectarla ya mucho: las ingeniosidades de su marido no tardarían en terminar, como todo lo demás: su puro, su agua de colonia, su sombra y, con ésta, la sombra de un libro en la terraza blanca. Sólo una cosa la turbaba, y era que el director del Seaview Hotel había tenido la desfachatez de aprovecharse de la avalancha de veraneantes para exigir un precio colosal por las habitaciones. Era, indudablemente, una verdadera lástima que deshacerse de Dreyer fuera a costar tantísimo dinero, sobre todo ahora, decía Martha, que iban a tener que ahorrar cada céntimo, porque, en aquellos días, los últimos de su vida, podía perder toda su fortuna. Su inquietud no carecía de base. Pero, al mismo tiempo, sentía Martha cierta satisfacción pensando que precisamente en el momento en que iba a morir bajo su supervisión, Dreyer parecía haber agotado su brillante imaginación para los negocios, su talento para la empresa arriesgada, que le había permitido acumular una fortuna que ahora heredaría su agradecida viuda.
No sabía ella que, paradójicamente, en ese período de decadencia e inactividad, Dreyer había dado comienzo, sin hablar de ello a nadie, al negocio, carísimo de los automaniquíes. Y la cuestión era: ¿resultarían quizás demasiado bellos y atractivos, demasiado vistosos, demasiado originales y lujosos para las necesidades de un gran almacén adocenado y burgués de Berlín? Por otra parte, no le cabía la menor duda de que a este invento se le podría sacar un precio espectacular con sólo saber deslumbrar y encantar al presunto comprador. Mister Ritter, un hombre de negocios norteamericano que tenía el talento de sacar partido a las cosas más insólitas, iba a llegar a Berlín de un momento a otro. Se los vendo a él, pensaba Dreyer. Y, puestos a ello, no me disgustaría venderle también la tienda entera.
Se daba cuenta secretamente de que él era hombre de negocios por pura casualidad, y de que sus fantasías no eran fáciles de vender. Su padre había querido ser actor, había sido maquillador de un circo ambulante, había intentado diseñar decorados de teatro y maravillosos trajes de terciopelo para terminar sus días con modesto éxito como sastre. De muchacho, Kurt había querido ser artista —cualquier clase de artista—, pero, en su lugar, hubo de pasar muchos años aburridos trabajando en la sastrería de su padre. La mayor satisfacción artística de su vida se la dieron sus primeras aventuras comerciales durante la inflación. Pero se daba perfecta cuenta de que a él lo que le gustaba de verdad eran otras artes, otros inventos.
¿Qué le impedía lanzarse a ver mundo? Tenía medios para ello, pero se levantaba un velo fatal entre él y cualquier sueño que le atrajese. Era un soltero con una bella esposa de mármol, un apasionado de las chifladuras sin nada que coleccionar, un explorador que no sabía en qué montaña morir, un voraz lector de libros sin interés, un feliz y sano fracasado. En lugar de dedicarse a las artes y a la aventura, tenía que contentarse con un chalet bien situado en las afueras de la capital, con pasar sus vacaciones en una aburrida ciudad de la costa báltica, y hasta eso le encantaba, de la misma manera que el olor de un circo barato solía embriagar a su dulce y humilde padre.
Ese pequeño viaje a la Bahía de Pomerania iba a resultar, a fin de cuentas, una verdadera bendición de Dios para todos ellos, hasta para el dios de la suerte (Coincidencia o Fortunio, o comoquiera que se llamase); bastaba imaginar a ese dios disfrazado de novelista o dramaturgo, como había hecho Goldemar en la más famosa de sus obras. Martha se preparaba para ir a la costa con sistemático y felicísimo celo. Echada contra el pecho de Franz, extendida toda ella sobre su cuerpo, fuerte y pesada, algo pegajosa por causa del calor, le susurraba al oído y en la boca que no tardarían en terminar sus tormentos. Compró —aunque, naturalmente, no en la tienda de su marido– ciertas fruslerías y adornos festivos: un traje de baño negro, un albornoz adornado con listas azules y verdes en zigzag, pantalones largos de franela, una cámara nueva y gran cantidad de ropa vistosa, todo lo cual, le decía bromeando y sonriente, era un dispendio innecesario, porque muy pronto iba a tener que llevar luto. Dreyer se proveyó en su tienda de un enorme balón de playa y de nadaderas de un tipo nuevo.
Martha escribió a su hermana Hilda, que había sugerido pasar el verano todos juntos, que sus planes para este año no eran todavía seguros: podía ser que pasasen unos días en la costa, o a lo mejor no, pero ella le escribiría si acababan decidiéndose por esta idea y les apetecía prolongar la estancia. Permitió a Frieda quedarse en el ático durante su ausencia, pero con prohibición de recibir visitas. Le dijo al jardinero que Tom, que era un histérico, la había mordido, que ella no quería disgustar a su marido, pero que lo mejor sería darle una inyección en cuanto se fueran todos a Gravitz. El jardinero parecía vacilar, y ella entonces le puso un billete de cincuenta marcos en las honradas garras, manchadas por las orugas, y el viejo soldado asintió, encogiéndose de hombros.
El día antes de irse, Martha pasó revista a todas las habitaciones del chalet, muebles, vajillas, cuadros, susurrándose a sí misma que dentro de muy poco tiempo volvería a ver todo aquello libre y feliz. Ese mismo día Franz le mostró una carta de su madre. La mujer escribía que Emmy se iba a casar dentro de un año.
—Dentro de un año —sonrió Martha—, dentro de un año, queridito mío, se va a celebrar también otra boda. Hale, hombre, anímate, deja de rascarte el ombligo. Todo va a salir a pedir de boca.
Se habían visto por última vez en la deprimente habitación de Franz, que ya tenía el aspecto receloso y desnaturalizado de las habitaciones amuebladas que se despiden para siempre de su inquilino. Martha se había llevado a casa las zapatillas rojas y las había escondido en un baúl, pero no sabía qué hacer con las servilletitas de adorno, con los dos bonitos cojines y con los pequeños utensilios tan llenos de recuerdos. Con pesadumbre aconsejó a Franz hacer un paquete con todo aquello y enviárselo por correo a su hermana, a modo de delicado regalo de bodas. La pequeña habitación, dándose cuenta de que se hablaba de ella, adoptaba una expresión cada vez más tensa. Los rijosos postores aquilataban por última vez a la esclava de gruesos pezones y ajorcas de bronce. El diseño del papel de la pared —ramilletes de flores de un color marrón sangriento, que se alineaban en sucesión regular de repetidas variaciones– llegaba hasta la puerta desde tres direcciones, pero, una vez allí, ya no podía seguir su camino, ni tampoco salir de la habitación, de la misma manera que los pensamientos humanos, por muy admirablemente que estén coordinados, se ven impotentes para abandonar los confines de su infernal círculo privado. En un rincón había dos maletas, una completamente nueva, de imitación de cuero, con su bonita llavecita todavía colgando del asa, regalo de una amiga; y la otra, de una sustancia negra y fibrosa, comprada un año antes en un puesto del mercado y todavía en bastante buen uso, aunque una de las cerraduras se abría a veces de golpe sin que nadie la indujera a ello. Todo lo que había sido traído a esta habitación, o se había ido acumulando en ella a lo largo de diez meses, se lo tragaban ahora las dos maletas, que iban a desaparecer de allí al día siguiente... para siempre.
La última noche Franz no salió a cenar. Cerró la cómoda vacía, miró a su alrededor, abrió la ventana y se sentó, apoyando los pies en el alféizar. Tenía que pasar esta noche como fuese. Lo mejor iba a ser no moverse, no pensar, seguir sentado, escuchar los lejanos cláxones de los automóviles, mirar el cielo azul, un remoto balcón donde lucía una lámpara de tulipa anaranjada y dos seres inocentes y despreocupados jugaban al ajedrez, inclinados sobre el brillante oasis de su mesa feliz. Ese tercio de la consciencia humana, el porvenir imaginable, había cesado de existir para Franz excepto como una jaula oscura llena de monstruosos mañanas apretujados unos contra otros en amorfo montón. Lo que Martha consideraba como la primera solución lógica, realista, de todos sus problemas había sido el golpe de gracia asestado a la cordura de Franz. Sería como ella decía..., ¿o no lo sería? Un aleteo de pánico le pasó rozando el corazón. Quizás no fuese todavía demasiado tarde... Quizás pudiera aún escribir a su madre, o a su hermana y al novio de ésta pidiéndoles que vinieran a llevárselo. El domingo pasado el destino casi le había salvado y quizás pudiera volverle a salvar ahora, sí: enviar un telegrama, caer en la cama con tifus o, quizás, inclinarse un poco hacia adelante y caer en el abrazo, siempre dispuesto, de la ansiosa gravedad. Pero el aleteo pasó. Se haría como decía Martha.
Descalzo, en mangas de camisa, estuvo allí sentado largo tiempo, cogiéndose las rodillas, sin moverse, sin cambiar de posición los muslos, aunque un nudo del alféizar le hacía daño y un mosquito le zumbaba en torno dispuesto a picarle en la sien. Ya estaba bastante oscuro en la condenada habitación, pero no había nadie dispuesto a encender la luz ni tampoco a recogerle si se cayese de la ventana. En el balcón remoto ya habían dejado de jugar al ajedrez hacía tiempo. Una a una, o de dos y hasta de tres en tres, todas las ventanas habían ido apagándose. No tardó en sentirse rígido y frío. Franz se bajó despacio de la ventana y fue a la cama. Un poco después de medianoche el casero pasó sin ruido por el pasillo. Se fijó en si había una línea de luz bajo la puerta de Franz, escuchó con la cabeza ladeada y volvió a su habitación. Sabía perfectamente que al otro lado de la puerta no había ningún Franz, que era él quien había creado a Franz con unos pocos y diestros brochazos de su viva imaginación. Pero, así y todo, había que llevar la broma hasta su conclusión lógica. Sería tonto permitir que un chispazo de la imaginación gastase electricidad, con lo cara que estaba, o tratara de cortarse la yugular con una navaja de afeitar. Además al viejo Enricht estaba empezando a aburrirle esta creación suya. Ya era hora de acabar con ella, de sustituirla por otra distinta. Un barrido de sus pensamientos zanjó el asunto: que ésta sea la última noche de su imaginario inquilino; que se vaya mañana por la mañana, dejando a sus espaldas el insolente y sucio desorden que suelen dejar todos. En consecuencia, se dijo que mañana era primero de mes y que era el inquilino mismo quien había decidido irse, más aún, que ya le había pagado todo lo que le debía. Ahora, por consiguiente, todo estaba en orden y, habiendo inventado la conclusión necesaria, el viejo Enricht, alias Pharsin, rebuscó en su memoria a esa conclusión añadió todo lo que, en el pasado, había contribuido a formarla. Porque él sabía perfectamente —hacía por lo menos ocho años que lo sabía– que el mundo entero no era sino un truco inventado por él, y que toda esa gente —ocho ex-inquilinos, médicos, policías, recogedores de basuras, Franz, la amiga de Franz, el caballero ruidoso con el ruidoso perro, e incluso su propia mujer, una vieja silenciosa y encogida tocada con gorro de puntilla, y hasta él mismo, o, mejor dicho, su compañero interior, un viejo amigo, por así decirlo, que ocho años atrás había sido profesor de matemáticas– debían su existencia al poder de su imaginación y a la destreza de sus manos. En realidad, él mismo podía transformarse en cualquier momento en ratonera, en ratón, en un viejo canapé, en esclava comprada por el mejor postor. Los magos como él debieran ser emperadores.
Sonó la hora de despertar. Dando un grito, protegiéndose la cabeza con los brazos, Franz se bajó de la cama de un salto y corrió a la puerta; allí se detuvo, tembloroso, mirando a su alrededor con ojos miopes, comenzando a darse cuenta de que no había ocurrido nada especial, de que eran las siete de la mañana, de una mañana neblinosa, tierna, desmayada, con su alboroto de gorriones y un tren expreso que iba a arrancar dentro de hora y media.
Se había quedado dormido con la camisa sucia puesta, y había sudado abundantemente. Ya tenía en la maleta su ropa interior limpia, y además no valía la pena mudarse ahora. El lavabo estaba limpio de todo utensilio, excepto de lo poco que quedaba de una pastilla de jabón beige con olor a violetas. Dedicó bastante tiempo a arrancar con una uña un pelo que se había quedado incrustado en el jabón: el pelo cambiaba de curva, pero no se despegaba. Se le iba acumulando jabón seco bajo la uña. Se puso a lavarse la cara. El pelo se le quedó pegado, primero, a la mejilla, luego al cuello, después se puso a hacerle cosquillas en el labio. El día anterior, Franz había metido en la maleta la toalla del casero. Se detuvo un momento, pensativo, y acabó por secarse con una punta de la sábana. No valía la pena afeitarse. También estaba en la maleta el cepillo del pelo, pero tenía un peine de bolsillo. Sentía el cuero cabelludo como escamoso, y le picaba. Se abotonó la camisa arrugada. Daba igual. Ya nada tenía importancia. Se puso el cuello flexible tratando de evitar contactos repulsivos, pero inmediatamente se le pegó a la piel como una compresa fría. Se le enganchó una uña rota en la seda de la corbata. Sus segundos mejores pantalones, que seguían a los pies de la cama donde él los había tirado, tenían ahora una pelusa imposible de identificar. El cepillo de la ropa también estaba ya en la maleta. Y el desastre final ocurrió cuando se dispuso a ponerse los zapatos: se le rompió uno de los cordones. Tuvo que humedecer la punta y enhebrarla en el agujero, con el resultado de que los dos extremos del cordón resultaron diabólicamente difíciles de anudar. No solamente los animales, sino hasta los llamados objetos inanimados temían y odiaban a Franz.
Finalmente estuvo listo. Se puso el reloj de pulsera y se metió en el bolsillo el despertador. Sí, ya era hora de ir a la estación. Se puso la gabardina y el sombrero, reaccionó con un escalofrío al verse reflejado en el espejo, cogió las maletas y salió al pasillo, tropezando contra el batiente de la puerta como un pasajero torpón en un tren que va a gran velocidad. De su ser físico sólo quedaban restos a sus espaldas: un poco de agua sucia en el fondo del lavabo y un orinal en el centro de la estancia.
Se detuvo en el pasillo, paralizado por un pensamiento desagradable: las buenas maneras le inducían a despedirse del viejo Enricht. Dejó en el suelo las maletas y llamó a la puerta del dormitorio del casero. Nadie respondió. Empujó la puerta y entró. La vieja cuyo rostro nunca había visto estaba sentada en su lugar habitual, de espaldas a él.
—Me voy, venía a despedirme —dijo, acercándose al sillón.
Pero no había allí mujer alguna, sólo una peluca gris en el extremo de un palo y un mantón de punto. Tiró de un golpe al suelo el polvoriento artefacto. El viejo Enricht se le acercó por atrás, saliendo de detrás de un biombo.
—Ya no existes, Franz Bubendorf —le dijo, secamente, señalándole la puerta con el abanico.
Franz se inclinó y salió sin decir una sola palabra. En la escalera se sintió mareado. Dejando el equipaje en un escalón, estuvo un momento cogido al balaustre. Luego se inclinó sobre él, como si fuera la borda de un barco, y vomitó ruidosa y horriblemente. Llorando, recogió sus maletas, volvió a cerrar la cerradura reacia. Siguió, escaleras abajo, pasando junto a varias huellas de su desgracia. Finalmente se abrió la casa, le dejó salir, se volvió a cerrar.
XII
Lo más importante, naturalmente, era el azul grisáceo del mar contra un horizonte desleído, sobre cuya línea se deslizaba en fila india una serie de nubéculas, como si fueran por una ranura estrecha, todas iguales, todas de perfil. A continuación se veía la curva de la playa, con su ejército de casetas estriadas y semejantes a garitas, cuya aglomeración era particularmente densa en la base misma del espigón, que penetraba mar adentro entre un rebaño de barcas de alquiler. Si se miraba el panorama desde el Hotel Miramar, el mejor de Gravitz, se podía ver de vez en cuando alguna de las casetas inclinarse súbitamente hacia adelante y arrartrarse hasta otro desplazamiento, como un escarabajo rojo y blanco. Al lado de la playa había un paseo de piedra bordeado por una hilera de algarrobos sobre cuyos troncos negros, pasada la lluvia, revivían caracoles y sacaban de dentro de sus conchas redondas sus cuernos amarillos y sensibles, que tenían la virtud de crispar la carne no menos sensible de Franz. Yendo tierra adentro se llegaba a una hilera de fachadas de hoteles de menos categoría, pensiones y tiendas de recuerdos. El balcón de los Dreyer proclamaba el nombre del hotel. La habitación de Franz daba de mala gana a una calle paralela al paseo. Más allá se sucedían los hoteles de segunda clase, luego otra calleja paralela con hostales de tercera. Cuanto más se alejaba uno del mar tanto más baratos eran, como si el mar fuera un escenario y ellos hileras de butacas. Sus nombres trataban, de diversas maneras, de sugerir la presencia del mar. Algunos lo hacían con orgullo realista, otros preferían metáforas y símbolos. Alguno que otro optaba por nombres femeninos, como «Afrodita», cuyas alturas no podía justificar ninguna pensión. Había un chalet que, por ironía o debido a algún error topográfico, se llamaba a sí mismo «Helvetia». A medida que aumentaba la distancia de la playa, los nombres se volvían cada vez más poéticos. Luego, bruscamente, se rendían, dando lugar a otros como Hotel Central, Hotel del Correo, y el inevitable Hotel Continental. A casi nadie se le ocurría alquilar las patéticas barcas que había junto al espigón, y no era de extrañar. Dreyer, pésimo marino, no conseguía imaginarse ni a sí mismo ni a ningún otro turista remando por tan desierta extensión de agua, con tantas otras cosas como se podían hacer a la orilla del mar. ¿Por ejemplo? Bueno, pues tomar el sol; pero el sol era un poco cruel con el color bermejo de su piel. Se podía ir al Café de la Terraza Azul, donde tenía entendido que los pasteles eran buenísimos. El otro día, tomando allí chocolate helado, Martha contó por lo menos tres extranjeros entre la gente. Uno, a juzgar por el periódico que leía, era danés. Los otros dos resultaban más difíciles de localizar: la chica trataba en vano de llamar la atención del gato del café, un animalito negro que estaba sentado en una silla y se lamía una de las patas traseras rígidamente enhiesta, como un palo de golf de esos que se llevan al hombro. Su compañero, un muchachote atezado, fumaba y sonreía. ¿En qué idioma estarían hablando? ¿Polaco? ¿Estoniano? Apoyada contra la pared cercana a ellos una especie de red: un bolso de gasa azul pálida fijado a una vara de metal ligero.
—Son pescadores de camarones —dijo Martha—, esta noche quiero cenar camarones (haciendo crujir los dientes).
—No —dijo Franz—, ésa no es red de pescador. Esa red es para coger mosquitos.
—Mariposas —dijo Dreyer, alzando el dedo índice.
—¿A quién se le ocurre cazar mariposas? —observó Martha.
—Pues tiene que ser un bonito deporte —dijo Dreyer—, y te diré una cosa: pienso que tener pasión por algo es la mayor felicidad que hay en la tierra.
—Termina tu chocolate —dijo Martha.
—Sí —dijo Dreyer—, me parecen fabulosos los secretos que se descubren en la gente más corriente. Y esto me recuerda que Piffke —sí, sí, el gordo y sonrosado Piffke– colecciona coleópteros y es famoso especialista en esos bichos.
—Anda, vámonos —dijo Martha—, esos extranjeros arrogantes no hacen más que mirarte.
—Vamos a dar un buen paseo —propuso Dreyer.
—¿Por qué no alquilamos una barca? —dijo Martha, inesperadamente.
—No cuentes conmigo —dijo Dreyer.
—Bueno, pero vámonos a cualquier otro sitio —dijo Martha.
Al pasar junto a la silla donde estaba el gato, Martha la ladeó y le dijo:
—Fuera.
Y el gato, de nuevo a cuatro patas como por parte de magia, se deslizó silla abajo y desapareció.
Dreyer se fue solo a dar su paseo, dejando a su mujer y a su sobrino en otra terraza. Era ésta la segunda o tercera vez que se lanzaba a pasar revista a los escaparates locales. Los recuerdos de siempre. Tarjetas postales. El blanco más frecuente de su sátira era la obesidad humana y su imprescindible contrario. Herr un Frau Piernasflacas de Villahambre. Un culo monstruoso, envuelto en pantalones de baño, pellizcado por un cangrejo rojo (resucitado del agua hirviente), pero la dama pellizcada sonreía de oreja a oreja, pensando que sería la mano de algún admirador. Una cúpula que salía del agua era la tripa de un hombre gordo que hacía la plancha. Había un «Beso Crepuscular», cuyo símbolo era un par de impresiones en forma de traseros en la arena. Maridos escuálidos con calzones cortos, cuyas piernas eran delgadas como huesos, acompañaban a mujeres con pechos como calabazas. A Dreyer le conmovieron muchas fotografías que se remontaban al siglo anterior: la misma playa, el mismo mar, pero las mujeres llevaban entonces blusas de hombros anchos y los hombres canotiers. Y pensar que esos niños demasiado vestidos serían ahora hombres de negocios, funcionarios, soldados muertos, grabadores, viudas de grabadores.
Una brisa marina hacía restallar los toldos. Había saquitos de muselina llenos de conchas marinas, ¿o serían caramelos? Un barómetro en forma de retrete de caballeros y señoras, del que sobresalían distintos sexos según el tiempo que hiciera, atrajo por un instante su atención sobresaltada. Una tienda poco elegante de ropa de caballero anunciaba saldo definitivo. Paisajistas locales pintaban barcos agitados por la tormenta, rocas salpicadas de espuma y el reflejo de la luna amarilla en un mar color añil. Y, sin que le fuera posible decirse a sí mismo el porqué, Dreyer, de pronto, se sintió muy triste.
Yendo en zigzag entre los baluartes de arena que rodeaban el dominio efímero de cada bañista, corriendo a ningún sitio para aparentar, con una prisa teatral, que la gente se disputaba su mercancía, un fotógrafo itinerante, de quien la muchedumbre perezosa no hada caso alguno, iba con su cámara gritando contra el viento:
—¡Llega el artista!, ¡llega el gottbegnadeteartista, el inspirado por Dios!
En el umbral de una tienda que sólo vendía artículos orientales —sedas, jarrones, ídolos (¿y quién necesitaba tales cosas en la playa?)– se veía a un hombrecillo de piel blanca y aspecto corriente que seguía con ojos oscuros a los paseantes en vana espera de un cliente. ¿A quién se parecía? Ah, sí, al marido enfermo de la pobre Sarah.
En el café donde Dreyer acabó reuniéndose con nuestros dos cómicos conspiradores, Martha montó en cólera porque le habían servido un pastel que no había pedido; llamó varias veces al espantado camarero, que era jovencísimo, mientras el pastel (un magnífico bollo que rebosaba crema) yacía en el plato, solitario, desdeñado.
En menos de una semana ya Dreyer se había sentido varias veces dominado por la misma suave melancolía. Es verdad que no era la primera vez que la sentía («El corazón de un ególatra que se derrite», la definió Erika en una ocasión; añadiendo: «Humillas o hieres a la gente, quien te emociona no es el ciego, sino el perro que le guía»); pero, últimamente, su melancolía se había vuelto menos tierna, o bien la ternura menos exigente. Quizás fuese que el sol le reblandecía, o sea que se estaba haciendo viejo, perdiendo posiblemente algo esencial, llegando a parecerse de alguna manera inexplicada al fotógrafo cuyos servicios no quería nadie pero cuyo grito imitaban burlonamente los niños.
Aquella noche, cuando se acostó, no consiguió dormirse, lo que en él era insólito. El día anterior, el sol, fingiendo acariciarle, le había mutilado la espalda de tal manera que le hizo desear un poco de tiempo nebuloso. Martha, Franz y otros dos jóvenes, uno de ellos profesor de baile, el otro estudiante universitario, hijo de un peletero de Leipzig, habían estado jugando a tirarse una pelota unos a otros, metidos en el agua hasta las caderas, y el profesor de baile le había dado a Franz con la pelota en las gafas azules, que se le habían caído y casi hundido. Después Franz y Martha se habían lanzado a nadar mar adentro. Dreyer estuvo observándoles desde la playa, maldiciendo su escasa facilidad para mantenerse a flote. Pidió prestado un telescopio a un amable desconocido de diez años y pudo seguir bastante tiempo las dos cabezas oscuras, que asomaban juntas en su mundo azul, redondo y seguro. Se dijo que en cuanto se le curase la espalda tomaría lecciones en la piscina del hotel. La verdad era que le quemaba. Era imposible encontrar una postura que no le doliese. Buscando el sueño se echó con los ojos cerrados y vio el foso circular que habían excavado para que su caseta se sostuviera mejor; vio la pierna peluda y tensa de Franz, que cavaba allí cerca; y luego la resplandiente página de la antología poética que había estado tratando de leer al sol. ¡Cuánto le quemaba! Martha le había prometido que para mañana estaría mejor, sin el menor género de dudas, no le volvería a doler más. Sí, evidentemente, la piel se le reforzaría. Pero, pasara lo que pasase, mañana tenía que ganar aquella apuesta. Estúpida apuesta. Las mujeres saben medir las distancias en centímetros, faldas arriba y mangas abajo, pero no en leguas de agua o millas de arena, y menos aún la línea de luz de una puerta entreabierta. Se volvió hacia la pared y, para ver si se dormía (sin darse cuenta de lo adormilado que estaba, a pesar de la luz deslumbrante que ahora le caía verticalmente sobre los hombros), se puso a repetir mentalmente su paseo crepuscular a Punta de la Roca. A Martha le gustaban las barcas y las apuestas. Había sostenido que una barca de remos iría más rápidamente que un hombre a pie, incluso si se trataba de un hombre cuya espalda le dolía en cualquiera de las cuatro posturas. Volvió a la primera, de cara a la puerta, y se puso de nuevo a pasear hacia el oeste, pero esta vez solo, porque ella estaba en el otro dormitorio y todavía no había apagado la luz. Andando hacia el oeste, con el sol en los ojos, a lo largo de la bahía y alejándose de la parte populosa de la playa, la franja de arena que discurría entre los matorrales, a la izquierda, y el mar a la derecha, se estrechaba gradualmente hasta terminar en un montón desesperante de rocas que cortaba el paso. Me parece que voy a dar la vuelta..., santo cielo. Si en lugar de seguir por el borde cóncavo de la bahía fuese por una ruta concéntrica más tierra adentro, como estoy haciendo ahora, podría llegar a Punta de la Roca, pienso, en cosa de veinte minutos, o menos incluso, a ver si muevo un poco el brazo izquierdo..., cuánto más cómodo tiene que estar uno durmiendo sin brazos..., y éste es el camino que va hacia el oeste desde la parte trasera del hotel. Cruzo una aldea y sigo por un bosquecillo de hayas unos dos kilómetros. Qué silencioso, qué suave... Se detuvo para descansar sobre la hierba en el bosquecillo, pero dio un bote y vio de nuevo la línea vertical de dolor ardiente.
Siguió adando, por mor de la apuesta. Tenía que darse prisa. ¿O sería que su cuentapasos atrasaba? (O que la aspirina, por fin, estaba surtiendo efecto? Salió de los árboles y se vio entre matorrales, y enseguida el camino, volviendo a la derecha al cambiar de almohada, la dejó de nuevo en la orilla del mar, en un lugar llamado Punta de la Roca. Aquí podía parar y esperar, disfrutando de las vistas, a que llegase el ridículo botecillo donde Martha remaba como loca. Le gustaba el panorama que se veía desde allí. Le sobresaltaron sus propios ronquidos de hipopótamo y recuperó la consciencia. Punta de la Roca era un pequeño promontorio solitario, pero si ganaba él la apuesta, Martha vendría a su cama. A la derecha... Dio la vuelta a la derecha y dejó de oír los latidos de su corazón. Así se estaba mejor. Aspirina viene de sperare, speculum, spiegel. Ahora veía todo el panorama de la playa, paralela al camino por donde había ido él interminablemente. El trémulo rielar que se percibía lejos, más allá de una diminuta isla rocosa, a tres kilómetros de distancia al este, en línea recta, es nuestro trecho de la playa de Gravitz, con sus hoteles como terrones de azúcar. El botecillo negro donde iba Martha con su vestido de noche negro y sus pendientes llameantes, tenía, naturalmente, que costear la pequeña isla negra por la parte de afuera, pero, exceptuando este rodeo, el camino del mar era geométricamente más corto, la cuerda del arco, el aguijón de la bahía, e incluso así, incluso un caminante fatigado...








