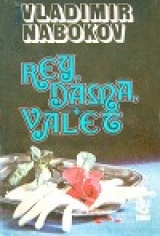
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Aquella mañana, como habían acordado, fue de visita a la tienda y presentó a Franz al señor Piffke. Piffke era corpulento, grave, vestía siempre con elegancia. Tenía pestañas rubias, la piel como de niño recién nacido, un perfil que se había detenido, prudentemente, entre el de un hombre y el de una tetera, y llevaba un diamante de segunda categoría en su oreja gordezuela. Piffke sintió por Franz el respeto debido al sobrino del amo, mientras Franz contemplaba con asombro y envidia la perfección arquitectónica de las rayas de los pantalones de Piffke y el pañuelo transparente que le asomaba del bolsillo de la pechera.
Dreyer ni siquiera mencionó la lección de la noche anterior. Con la total aprobación de Piffke destinó a Franz, no al mostrador de las corbatas, sino al departamento de artículos de deporte. Piffke se dedicó celosamente a preparar a Franz, y sus métodos de entrenamiento resultaron muy distintos de los de Dreyer, pues contenían mucha más aritmética de la que Franz esperaba.
Tampoco había pensado que fueran a dolerle tanto los pies de pasar las horas sin poder sentarse, o el rostro por la expresión de automática afabilidad. Como era normal, en el otoño esa parte de la tienda estaba más tranquila que las otras. Así y todo, se seguían vendiendo bastante bien ciertos artefactos gimnásticos, raquetas de ping-pong, bufandas de lana listadas, botas de fútbol con trabillas negras y cordones blancos. La existencia de piscinas públicas explicaba la constante, aunque pequeña, demanda de trajes de baño; pero su verdadera temporada había pasado ya, y la de los patines no había llegado todavía. Así pues, Franz no vio su entrenamiento accidentado por avalanchas de clientes, y tuvo todo el tiempo que quiso para aprender su nuevo oficio. Sus principales colegas eran dos chicas, una pelirroja, de nariz puntiaguda, y una rubia desabrida y llena de energía, inexorablemente acompañada por un cierto mal olor, y también un joven atlético que llevaba las mismas gafas de carey que Franz y lo primero que hizo fue informar a éste, sin dar mayor importancia a la cosa, sobre los premios que había ganado en concursos de natación; Franz, sintió envidia, a pesar de ser él también excelente nadador. Con ayuda de Schwimmer, Franz escogió tela para dos trajes y una cierta provisión de corbatas, camisas y calcetines, y fue también aquél quien le ayudó a desentrañar ciertos pequeños misterios del arte de vender con mucha más astucia que Piffke, cuya misión consistía en pasearse por la tienda y organizar con gran solemnidad los contactos entre la clientela y los vendedores.
Durante los primeros días, Franz, deslumbrado y tímido, tratando de no tiritar (su departamento estaba demasiado ventilado y tenía además sus propias corrientes atléticas), se limitó a situarse en un rincón y tratar de no llamar la atención, siguiendo con avidez lo que hacían sus colegas; tratando de aprenderse de memoria sus movimientos y entonaciones profesionales, y de repente, con abrumadora claridad, imaginándose a Martha: su manera de llevarse la mano a la parte posterior del moño o de mirarse las uñas y el anillo de esmeralda. No pasó mucho tiempo, a pesar de todo, sin que Franz comenzara a vender por sus propios recursos bajo los ojos solícitos y aprobadores del señor Schwimmer.
Siempre recordaría a su primer cliente, un viejo corpulento que quería una pelota. Una pelota. Inmediatamente, la tal pelota se puso a rebotar en su imaginación, multiplicándose y desperdigándose, y la cabeza de Franz se convirtió en campo de juego de todas las pelotas que había en la tienda, pequeñas, medianas y grandes: pedazos cosidos de cuero amarillo, blancas y aterciopeladas con la firma violeta de su artífice, pequeñas y negras, duras como la piedra, color naranja y azul, extralivianas y de tamaño propio para las vacaciones, pelotas de goma, de celuloide, de madera, de marfil, todas rodaban en direcciones opuestas, dejando de su paso una sola esfera reluciente en el centro de su mente, cuando el cliente añadió con la mayor placidez:
—Lo que me hace falta es una pelota para mi perro.
—Tercera balda a la derecha, a prueba de colmillos —le llegó inmediatamente el susurro de Schwimmer, y Franz, con una sonrisa de alivio y sudor en la frente, se puso a abrir todas las cajas equivocadas, pero acabó dando con la que le hacía falta.
Al cabo de un mes, más o menos, ya se había acostumbrado a su trabajo; ya no se aturdía; osaba pedir al cliente poco explícito que le repitiese su deseo; y condescendía a asesorar a los canijos y a los tímidos. Bastante bien formado, de hombros razonablemente anchos, esbelto pero no flaco, se miraba con complacencia al pasar por un harén de espejos y observaba las miradas, evidentemente enamoriscadas, de algunas empleadas, y el destello de tres grapas de plata contra su corazón: la pluma estilográfica de su tío y dos lápices, uno de carboncillo y el otro de color morado. Podría pasar, sin duda, por un vendedor perfectamente honorable, perfectamente corriente, de no ser por ciertos detalles que sólo un detective genial habría podido percibir, la voraz angularidad de las ventanillas de su nariz y de sus pómulos, una extraña debilidad en su boca, como si estuviera siempre sin aliento o acabase de estornudar, y aquellos ojos, aquellos ojos, mal camuflados por las gafas: ojos inquietos, ojos trágicos, implacables e indefensos, de un matiz verde impuro con venillas inflamadas en torno al iris. Pero el único detective allí disponible era una mujer de edad madura que siempre llevaba el mismo paquete y no se molestaba en vigilar el departamento de deportes, aunque estaba continuamente por el de corbatas.
Haciendo caso de las sugerencias del impecable Piffke, delicadamente formuladas, Franz adquirió costumbres sibaríticas de higiene personal. Ahora se lavaba los pies por lo menos dos veces a la semana y se cambiaba de cuello y puños almidonados prácticamente a diario. Todas las noches se cepillaba el traje y se limpiaba los zapatos. Usaba toda clase de lociones, olorosas a flores de primavera y a Piffke. Casi nunca se perdía su baño de los sábados. Se ponía una camisa limpia todos los miércoles y domingos e insistía en mudarse de ropa interior de abrigo por lo menos una vez cada diez días. ¡Qué cara pondría su madre, pensaba, si viera las cuentas de su lavandería!
Aceptaba con ganas el tedio de su trabajo, pero le fastidiaba sobremanera tener que comer con el resto del personal. El había esperado que en Berlín acabaría dominando gradualmente su morboso remilgo juvenil, pero éste, por el contrario, seguía encontrando oportunidades de torturarle. Se sentaba a comer entre la rubia rechoncha y el campeón de natación. Siempre que alargaba la mano hacia el cesto del pan o hacia el salero, la axila de la rubia le llenaba de náusea, recordándole a una maestra solterona de su colegio. Y el campeón de natación, por su parte, tenía otra dolencia: escupir cada vez que habría la boca para hablar, de modo que Franz se veía allí obligado a recurrir de nuevo a su infantil truco de protegerse el plato con el antebrazo y el codo. Solamente una vez fue con el señor Schwimmer a la piscina pública. El agua estaba demasiado fría y nada limpia, y el compañero de habitación de su colega, un joven sueco bronceado a fuerza de lámparas de cuarzo, tenía maneras embarazosas.
En lo esencial, sin embargo, el gran almacén, sus relucientes mercancías, el vivaz o comedido diálogo con los clientes (que le parecían siempre el mismo actor, sólo que con diferentes voces y maneras), toda esta rutina era como un goteo superficial de sucesos y sensaciones que se repetían y le afectaban tan poco como si él mismo fuera una de aquellas figuras de revista de moda, de rostro lívido o tosco, embutidos en trajes perfectamente planchados, paralizados en un estado de colorida putrefacción sobre sus momentáneos pedestales y plataformas, los brazos a medio doblar o a medio extender en una parodia de pastoral solicitud. Las dientas jóvenes y las vendedoras ágiles y de pelo corto de otros departamentos apenas le excitaban. Igual que los anuncios en color de muebles o pieles que se suceden en la pantalla del cine durante largo tiempo sin acompañamiento musical antes de que empiece la emocionante película, todos los detalles de su trabajo eran para él tan inevitables como triviales. Hacia las seis terminaba todo de pronto, y entonces era cuando empezaba la música.
Casi todas las noches —y qué monstruosa melancolía acechaba en este «casi»– iba a casa de los Dreyer, pero sólo se quedaba a cenar los domingos, y ni siquiera todos. Entre semana, después de cenar algo en el mismo restaurante barato donde había comido, cogía el autobús o iba dando un paseo a su chalet. Ya había pasado una veintena de tardes así, pero todo seguía igual: el zumbido acogedor del postigo, el bonito farol que iluminaba el sendero a través de un entramado de yedra, el vaho húmedo del césped, el crujir de la gravilla, el tintineo del timbre adentrándose en la casa en busca de la doncella, la explosión de luz, el rostro apacible de Frieda, y de pronto: vida, el eco suave de la música de radio.
Habitualmente, Martha estaba sola. Dreyer, caprichoso, pero puntual, llegaba exactamente a tiempo para lo que Franz llamaba cena, y ella té vespertino y telefoneaba siempre que pensaba que se iba a retrasar. En su presencia Franz se sentía entumecido de puro incómodo, asumía un cierto aire de sombría familiaridad a modo de reacción ante la jovialidad natural de Dreyer. Pero cuando estaba a solas con Martha se le despertaba una constante sensación de lánguida presión en la parte superior de la espina dorsal; el pecho se le encogía, las piernas se le debilitaban, sus dedos preservaban largo tiempo la fresca fuerza del apretón de manos. Era capaz de calcular hasta una aproximación de media pulgada la longitud exacta de pierna que mostraba Martha al ir por la estancia o cuando las cruzaba al sentarse, y sentía casi sin mirar el tenso lustre de sus medias, el bulto de la pantorilla izquierda sobre la rodilla derecha, y el pliegue de su falda, en cuyo declive suave, flexible, apetecía hundir el rostro. A veces, cuando se levantaba y pasaba a su lado hacia la radio, la luz caía sobre ella de tal manera que el contorno de sus muslos se traslucía a través de la ligera tela de la falda, y ocasión hubo en que algo semejante a una carrera se le hizo en la media, y ella, entonces, chupándose el dedo, se frotó rápidamente la seda. A veces la sensación de lánguida gravidez le resultaba demasiado intensa y, aprovechando un momento en que ella miraba para otra parte, se le ocurría a Franz buscar en su belleza algún pequeño defecto en el que apoyar su mente y serenar su imaginación, apagando así la implacable agitación de sus sentidos. De vez en cuando tenía la impresión de haber hallado con toda seguridad el fallo salvador: una línea dura cerca de la boca, una marca de viruela sobre una ceja, un mohín demasiado perceptible en el perfil de aquellos labios gruesos, una sombra oscura de vello por encima de éstos, sobre todo cuando se le desprendía el maquillaje. Pero con sólo un movimiento de cabeza o el más insignificante cambio de expresión, volvía a su rostro un encanto tan adorable que Franz se sumía de nuevo en su abismo particular, más profundamente incluso que antes. Gracias a estas rápidas miradas llegó a hacer un estudio a fondo de Martha, a seguir y a presentir sus ademanes, a anticipar el movimiento, trivial, pero, para él, único, de su mano, que se levantaba vigilante cada vez que se le aflojaba en el moño una peineta diminuta. Lo que más le atormentaba era la gracia y la fuerza de su cuello blanco y desnudo, la contextura rica y delicadamente granulada de su piel, los elegantes atisbos de desnudez que le brindaban las faldas cortas y finas. Con cada nueva visita añadía Franz algo a su colección de encantos, que luego desmenuzaba golosamente en su cama solitaria, escogiendo aquel que más pábulo diera a su desbocada fantasía, hasta consumirse en él. Hubo una noche en la que vio en su brazo una diminuta marca color pardo. En otra ocasión, Martha se inclinó hasta el suelo sin levantarse de su asiento para alisar la punta de una alfombra y Franz pudo ver el nacimiento de sus pechos; sólo se serenó cuando la seda negra de su corpino volvió a cerrarse sobre ellos. Otra noche, Martha estaba arreglándose para un baile, y a Franz le desconcertó comprobar que sus sobacos eran tan suaves y blancos como los de una estatua.
Le preguntó sobre su niñez, sobre su madre, tema aburrido, sobre su ciudad natal, más aburrido todavía. Una vez, Tom puso el hocico en el regazo de Franz y bostezó, envolviéndole en un hedor insoportable: arenque apestoso, carroña.
—Este es el olor de mi niñez —murmuró Franz, apartando de sí la cabeza del perro.
Ella no le oyó, o no le entendió, y le preguntó qué había dicho, pero Franz no repitió su confesión. Habló del colegio y del polvo y del aburrimiento, de las empanadas indigestas de su madre y del carnicero de al lado, digno caballero de chaleco blanco que solía ir a cenar a diario a su casa y comía cordero de manera repugnantemente profesional.
—¿Y por qué repugnantemente? —le interrumpió Martha, sorprendida.
«Qué tonterías estoy diciendo», pensó él, poniéndose a describir con mecánico entusiasmo, y por centésima vez, el río, los paseos en bote, los chapuzones, las reuniones bajo el puente entre grandes tragos de cerveza.
Ella, de la radio, solía preferir la palabra hablada a las canciones, escuchaba reverentemente alguna lección de español, o una conferencia sobre las ventajas del deporte, o la voz conciliadora del señor Streseman, y luego volvía a alguna extraña música nasal. O bien le contaba con todo detalle el argumento de una película, la historia de las afortunadas especulaciones de Dreyer en los días de la inflación, o le resumía un artículo sobre la mejor manera de quitar manchas de zumo de fruta. Y, entre tanto, ella pensaba: «¿Cuánto tiempo más le va a hacer falta para que dé el primer paso?», sintiéndose divertida, y un poco conmovida incluso, al verle tan poco seguro de sí mismo, y diciéndose que con toda probabilidad no lo iba a dar nunca si ella no le ayudaba. Poco a poco, sin embargo, comenzó a sentirse irritada. Noviembre se desperdiciaba en nimiedades de la misma manera que el dinero cuando uno se encuentra en una ciudad aburrida. Con vago resentimiento recordaba Martha que su hermana ya había tenido por lo menos cuatro o cinco amantes, uno detrás de otro, y la joven mujer de Willy Wald hasta dos al mismo tiempo. Ya era hora, con treinta y cuatro años cumplidos. Verdad era que Martha tenía no sólo marido, sino también un bello chalet, plata antigua, coche; su próximo regalo iba a ser Franz. Pero no era tan sencillo como parecía; se percibía la intrusión de una leve brisa extraña, un ardor especial, una sospechosa suavidad...
De nada servía tratar de dormir. Franz abrió la ventana. En la transición de otoño a invierno hay a veces noches indecisas en las que, sin que se sepa de dónde llega, se siente un hálito de calor húmedo, un suspiro tardío del verano. Se puso su pijama nuevo a rayas y estuvo un rato cogido al alféizar, luego se asomó, soltó, bronca y malhumoradamente, un gargajo, y escuchó, esperando oírlo estrellarse contra la acera. Pero vivía en un quinto piso, y no en el segundo, como en su casa, de modo que no oyó nada. La ventana, al cerrarse, resonó lentamente, Franz se volvió a la cama. Aquella noche se dio cuenta, como suele darse cuenta uno súbitamente de estar sufriendo una enfermedad fatal, de que ya conocía a Martha desde hacía más de dos meses, y que su pasión se estaba disipando en inútiles fantasías. Y Franz le dijo a la almohada, en el lenguaje medio obsceno y medio grandilocuente que asumía cuando hablaba consigo mismo: «Da igual: mejor destruir mi carrera que esperar a que el cerebro se me trastorne. Mañana, eso, sí, mañana, la cojo y me la tiro, en el sofá, en el suelo, en la mesa, entre los cacharros rotos...» ¡Estaba loco!
Y llegó mañana. Fue a su casa después del trabajo, se cambió de calcetines, se limpió los dientes, se puso una corbata nueva de seda y fue a la parada del autobús con marcial determinación. Por el camino se repetía a sí mismo que era evidente que Martha le quería, que únicamente el orgullo la inducía a ocultarle sus sentimientos, y que esto era una lástima. Con sólo que se inclinara hacia él como por casualidad y le rozase la sien contra su mejilla sobre un álbum borroso, con sólo que, como había hecho la otra noche, apretase un momento la espalda contra la suya ante el espejo grande del recibidor y le dijera, volviendo hacia él la cabeza perfumada: «Soy una pulgada más alta que tú», con sólo..., pero en ese momento se dominó y le dijo al cobrador del autobús:
—Esto es debilidad, y no hay razón alguna para ser débil.
Daría igual que esta noche Martha se le mostrase más fría que nunca: había llegado el momento, ahora... Llamando al timbre apuntó en su mente la cobarde esperanza de que, quizás, por una de esas casualidades, Dreyer estuviera en casa. Pero Dreyer no estaba.
Al pasar por las dos primeras habitaciones, Franz se imaginó la escena: abriría de golpe la puerta, entraría en su tocador, la vería con un traje negro escotado y esmeraldas en el cuello, la abrazaría inmediatamente, bien fuerte, haciéndola crujir, haciéndola desmayarse, haciendo que se le cayeran las joyas; se imaginó esto con tal realismo que por una décima de segundo vio ante sus ojos su espalda curva, vio su propia mano, se vio a sí mismo abriendo la puerta, y como esta sensación era una incursión en el futuro y está prohibido entrar a saco en el futuro, recibió raudo castigo. En primer lugar, al imponerse orden a sí mismo, tropezó y la puerta se abrió de golpe. En segundo lugar, la habitación que Martha llamaba su tocador estaba vacía. En tercer lugar, Martha, llevaba esta vez un vestido color canela de cuello alto y cerrado por una larga hilera de botones. En cuarto lugar, le invadió tal invencible timidez que lo único que pudo hacer fue hablar más o menos coherentemente.
Martha había decidido que esta noche Franz iba a besarla por primera vez. Instintivamente había escogido uno de sus días del ciclo a fin de asegurarse de que no sucumbiría con demasiada rapidez y en un lugar tan poco apropiado a un deseo que, de otra manera, no le sería posible resistir. En previsión del abrazo prudentemente limitado que esperaba no se sentó desde el principio a su lado en el sofá. Como exigía la tradición, puso la radio, trajo una bandejita con libiclettes (cigarrillos vieneses), reajustó el pliegue de la cortina de una de las ventanas, encendió una lamparilla de luz opalina, apagó la luz del techo y (escogiendo el peor tema posible) comenzó a contar a Franz que el día anterior Dreyer había empezado un nuevo y misterioso proyecto, esperemos que muy lucrativo; recogió y puso contra el respaldo de una silla un chal de lana rosa, y sólo entonces se sentó junto a Franz, poniendo una pierna debajo de la otra, postura no muy cómoda precisamente, y ajustándose el plisado de la falda.
Sin razón alguna, Franz comenzó a elogiar a su tío, ponderando lo agradecido que le estaba y el intenso afecto que le había cogido. Martha asentía, distraída. Franz daba una chupada a su cigarrillo o lo sostenía junto a la rodilla, rozando con el filtro la tela de su pernera. El humo, como un fluir de leche espectral, reptaba, pegándose a la lanilla. Martha extendió la mano y, sonriéndole, le cogió la rodilla, como jugando con esta fantasmal larva de humo. Franz sintió la tierna presión de sus dedos. Se sentía hambriento, sudoroso, completamente impotente.
—...Y mi madre, en todas sus cartas, te diré, le manda su cariño más respetuoso, su afecto, su agradecimiento.
Se disolvió el humo. Franz siguió olfateando, como hacía cuando se sentía especialmente nervioso. Martha se levantó y apagó la radio. Franz encendió otro cigarrillo. Ella se había echado sobre los hombros el chal rosa y, como la heroína de alguna novela romántica y anticuada, le miraba fijamente desde el otro extremo del canapé. Con una risa torpona, Franz volvió a contar una anécdota del periódico de ayer. Luego, empujando la puerta con la pezuña, apareció Tom, muy triste, muy zalamero, muy desesperado, y Franz, por primera vez, se puso a hablar directamente al asombrado animal. Y, por fin, menos mal, llegó el bienamado Dreyer.
Franz llegó a casa hacia las once. Yendo de puntillas por el pasillo, camino del asqueroso y pequeño retrete, le llegó una risita ahogada a través de la puerta del casero. La puerta estaba entreabierta. Franz miró al pasar. El viejo Enricht, sin otra cosa que su camisa de dormir, estaba a cuatro patas con el trasero arrugado y blanquecino apuntando a un espejo reluciente. Tenía inclinado el rostro congestionado, enmarcado en pelo blanco, como la cabeza del profesor de la farsa «El Príncipe Hindú», y estaba mirando, por el arco de sus muslos desnudos, el reflejo de sus nalgas sin pelo.
V
Había, ciertamente, un aura de misterio en torno al nuevo proyecto de Dreyer. La cosa había comenzado un miércoles de mediados de noviembre con la visita de un forastero indescriptible de nombre cosmopolita y origen indeterminable. Podría ser checo, judío, bávaro, irlandés, según quién tratase de dilucidarlo.
Dreyer estaba en su despacho (una inmensa estancia silenciosa con inmensas ventanas ruidosas, un inmenso escritorio e inmensos sillones de cuero), cuando, después de recorrer un pasillo color verde oliva acompañado por el frenético martilleo de las máquinas de escribir, este indescriptible caballero hizo su entrada. Iba sin sombrero, pero con abrigo y guantes de invierno.
La tarjeta de visita que le precedió ostentaba el título de «Inventor» debajo del nombre. Ahora bien, a Dreyer le encantaban, demasiado quizás, los inventores. Con un ademán mesmérico hizo sentarse al visitante en el lujoso cuero de una silla demasiado muelle (con un cenicero sujeto a su pezuña gigantesca) y, jugueteando con un lápiz rojo y azul, se sentó de medio perfil frente a él. Las espesas cejas del visitante se agitaban como orugas negras y peludas, y las partes recién afeitadas de su rostro melancólico tenían matices turquesa oscuro.
El inventor comenzó por el principio, y esto a Dreyer le pareció bien. Los negocios han de ser siempre tratados con esa artera cautela. Bajando la voz, el inventor pasó con laudable suavidad del prefacio al asunto. Dreyer dejó el lápiz sobre la mesa. Aterciopeladamente y con todo detalle, el magiar —o francés, o polaco– expuso su negocio.
—¿Dice usted, entonces, que no tiene nada que ver con la cera? —preguntó Dreyer.
El inventor levantó el dedo:
—Absolutamente nada, aunque yo lo llamo «voskin», nombre comercial que mañana estará en todos los diccionarios. Su principal ingrediente es un producto resistente, incoloro, parecido a la carne. Quiero hacer particular hincapié en su elasticidad, supereslaticidad por así decir.
—Dígalo, dígalo —dijo Dreyer—, ¿y qué me dice de ese «impelente eléctrico»?, no lo entiendo bien del todo; ¿qué entiende usted, por ejemplo, por «transmisión contractiva»?
El inventor sonrió inteligentemente.
—Este es el quid de la cuestión. Sería mucho más sencillo, sin duda alguna, mostrarle a usted los proyectos; pero también está claro que todavía no tengo intención de hacerlo. Ya le he explicado cómo puede aplicarse mi invento. Ahora es cosa de usted facilitarme el dinero para la construcción del primer modelo.
—¿Cuánto necesitaría? —preguntó Dreyer con curiosidad.
El inventor replicó detalladamente.
—¿No le parece a usted —dijo Dreyer– que posiblemente su imaginación vale mucho más? Yo respeto y aprecio mucho la imaginación ajena. Si, pongamos por caso, viene a verme alguien y me dice: «Mi querido Herr Direktor, me gustaría soñar un poco. ¿Cuánto me pagaría usted por soñar?, puede que me decidiera a iniciar negociaciones con él. Por el contrario, usted, mi querido inventor, me ofrece, así, por las buenas, algo práctico, algo de producción industrial. ¿Qué importancia tiene la práctica? Tengo el deber de creer en los sueños, pero no en su realización. ¡Pah! (Esta era una de las explosiones labiales de Dreyer.)
Al principio el inventor no entendió; cuando, por fin, entendió, se sintió ofendido.
—¿O sea, que se niega usted? —preguntó, sombrío.
Dreyer suspiró. El inventor chasqueó la lengua y se retrepó en su asiento, abriendo y cerrando las manos juntas.
—Este es el trabajo de toda mi vida —dijo por fin, mirando al espacio—, como Hércules, he luchado con los tentáculos de un sueño durante diez años, perfeccionando esa suavidad, esa flexibilidad, esa superflexibilidad, esa animación estilizada, si se me permite la expresión.
—Naturalmente que se le permite —dijo Dreyer—, a mí me parece incluso mejor que... la... ¿cómo era?, ah, sí, hiperflexibilidad. Y dígame —comenzó, cogiendo de nuevo el lápiz, lo que era buen signo (aunque esto su interlocutor no lo sabía)—, ¿ha hecho usted esta oferta a alguna otra persona?
—Bueno —dijo el inventor, imitando perfectamente la sinceridad—, le confesaré que ésta es la primera vez que lo hago. Más aún, acabo de llegar a Alemania. Esto es Alemania, ¿no? —añadió, mirando en torno a sí.
—Eso tengo entendido —dijo Dreyer.
Se produjo una fructífera pausa.
—Su sueño es encantador —dijo Dreyer, pensativo—, encantador.
El otro hizo una mueca, se exaltó:
—Haga el favor de dejar de hablar de sueños, caballero. Se han vuelto realidad, se han encarnado, en más de un sentido, por muy pobre, por muy incapaz que yo sea de construir mi propio Edén y mis propios eidolons. ¿Ha leído usted a Epícrito?
Dreyer dijo que no con la cabeza.
—Tampoco yo. Pero déme la oportunidad de demostrarle que no soy un charlatán. Me aseguraron que le interesan a usted estas innovaciones. Piense qué deleite sería, qué adorno, qué asombroso y, permítame decirlo, artístico sería el logro.
—¿Qué garantía me ofrece? —preguntó Dreyer, saboreando el espectáculo.
—La garantía del espíritu humano —dijo, tajante, el inventor.
Dreyer se echó a reír:
—Eso ya me gusta más. Está usted volviendo a mi punto de vista inicial.
Estuvo pensativo un momento, luego añadió:
—Lo que voy a hacer es pensar en su oferta con tranquilidad. Quién sabe, a lo mejor hasta llego a ver su invento en mi próximo sueño. A lo mejor mi imaginación se empapa en él. Por el momento no puedo responderle ni sí ni no. Ahora vuélvase usted a su casa. ¿Dónde se aloja?
—Hotel Montevideo —dijo el inventor—, un nombre estúpidamente engañoso.
—Pero familiar también, aunque la verdad es que no recuerdo por qué. Video, video...
—Veo que tiene usted el filtro de agua corriente de mi amigo Pugowitz —dijo el inventor, señalando al grifo del pasillo como Rem-brandt señalaría un cuadro de Claude Lorraine.
—Video, video —repetía Dreyer—, no, la verdad es que no lo sé. Bueno, pues piense usted en nuestra conversación. Decida si de verdad quiere acabar con una deliciosa fantasía vendiéndosela a la industria, y en cosa de una semana o diez días le llamaré. Ah, y perdone que se lo diga, espero que entonces se mostrará usted algo más comunicativo, más confiado.
Una vez ido el visitante, Dreyer estuvo un rato sentado, inmóvil, las manos metidas en los bolsillos del pantalón. «No, no es un charlatán», reflexionó, «o por lo menos no es consciente de serlo. ¿Por qué no divertirnos un poco? Si es cierto lo que dice, los resultados podrían ser verdaderamente curiosos». El teléfono emitió un discreto zumbido, y Dreyer, durante un rato, se olvidó del inventor.
Aquella noche, sin embargo, insinuó a Martha que estaba a punto de embarcarse en un proyecto completamente nuevo, y cuando ella le preguntó si sería lucrativo, asintió entrecerrando los ojos:
—Ah, sí, desde luego. Muy, muy lucrativo, amor mío.
A la mañana siguiente, resoplando bajo la ducha, Dreyer decidió no volver a recibir al inventor. A la hora de comer, en un restaurante, lo recordó con gusto, decidió que su invento era una cosa única e irresistible. Volviendo a casa a cenar comentó con Martha, como pensando en otra cosa, que el proyecto no había resultado. Martha llevaba un vestido color canela y estaba envuelta en un chal rosado, a pesar del calor que hacía en la casa. Franz, a quien Dreyer consideraba un papanatas divertido, estaba, como siempre, nervioso y sombrío. Se fue pronto a casa diciendo que había fumado demasiado y le dolía la cabeza. En cuanto se hubo ido, Martha subió al dormitorio. En la salita, sobre la mesa, junto al sofá, seguía abierta una caja de plata. Dreyer cogió de ella un Libidette y rompió a reír:
—¡Transmisión contractiva!, ¡flexibilidad animada! No, no puede ser una estafa. Su idea me parece extraordinariamente atractiva.
Cuando subió también él a acostarse, Martha parecía ya dormida. Al cabo de varios siglos, la lámpara de la mesilla se apagó. Inmediatamente Martha abrió los ojos y escuchó. Dreyer roncaba. Ella entonces se echó de espaldas, mirando a la oscuridad. Todo la irritaba: esos ronquidos, ese brillo en la oscuridad, quizás en el espejo, y, sobre todo, ella misma.
«No es ésa la táctica», pensaba, «mañana tomaré medidas radicales. Mañana por la noche.»
Franz, sin embargo, no apareció ni la noche siguiente ni la del sábado. El viernes se había ido al cine, y el sábado a un café con su colega Schwimmer. En el cine, una actriz que tenía un corazoncito negro en lugar de labios, y cejas como varillas de paraguas, hacía el papel de rica heredera que hace el papel de pobre empleada de oficina. El café resultó oscuro y aburrido. Schwimmer habló todo el tiempo de las cosas que pasan entre los chicos en los campamentos de verano, y una puta de labios repintados y con un repulsivo diente de oro no hacía más que mirarles y balancear la pierna, medio sonriendo a Franz cada vez que sacudía la ceniza de su cigarrillo.
Con lo fácil que habría sido, pensaba Franz, cogerla cuando me tocó la rodilla. Un tormento... ¿Sería mejor, quizas, esperar un poco y no verla durante unos días? Pero entonces la vida deja de valer la pena. La próxima vez, lo juro, sí, lo juro. Lo juro por mi madre y por mi hermana.








