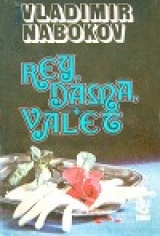
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Se abrió la portezuela, y un camarero excitado, heraldo de algún espantoso desastre, asomó de golpe la cabeza, ladró su mensaje, y desapareció camino del compartimento vecino a seguir dando la noticia.
En el fondo a Martha le parecían mal esas comidas fraudulentas y frívolas, por las que la empresa ferroviaria cobraba precios exorbitantes a cambio de platos mediocres, y esta sensación casi física de gasto innecesario, junto con la de que alguien, complacido y robusto, trataba de engañarla, la puso en tal tesitura que, de no ser por lo intenso del hambre que sentía, no habría ido por aquel camino largo y vacilante hacia el vagón restaurante. Martha envidió vagamente al gafudo muchacho que había metido la mano en el bolsillo de la gabardina que colgaba a su lado y sacado de él un sandwich. Se levantó y se puso el bolso bajo el brazo. Dreyer encontró la cinta violeta entre las páginas de su llibro, marcó con ella la que estaba leyendo y, tras esperar un par de segundos, como si necesitase tiempo para lanzarse a transición entre dos mundos, se dio un golpecito en las rodillas y se levantó también. Llenó de golpe el compartimento entero, pues era uno de esos hombres que, a pesar de no pasar su altura de mediana ni de moderada su corpulencia, dan la impresión de ser extraordinariamente voluminosos. Franz recogió los pies. Martha y su marido pasaron junto a él dando bandazos, y salieron.
Franz, con su vulgar sandwich, se quedó solo en el compartimento, ahora espacioso. Mordisqueó y miró por la ventana. Una loma verde se levantó ante él en diagonal hasta cubrir la ventana por completo. Y entonces, concretándose en un acorde de hierro, un puente resonó sobre su cabeza y en un instante la ladera verde desapareció, y el campo se abrió ante sus ojos: praderas, sauces, un abedul dorado, un arroyo serpenteante, macizos de coles. Franz terminó su sandwich, se movió con inquietud, cerró los ojos.
¡Berlín! Tan sólo el nombre de la metrópoli aún desconocida, la pesadez sorda de su primera sílaba y el resonar ligero de la segunda, le excitaba, como los nombres románticos de vinos buenos y mujeres malas. El expreso parecía correr ya por la famosa avenida flanqueada para él de gigantes y antiguos tilos bajo cuyas copas hervía para él una muchedumbre multicolor y llamativa. El expreso corría junto a aquellos tilos que tan lujuriantemente surgían del nombre mismo de la avenida («Derlín, derlín», repetía la campanilla del camarero conminando a los comensales retrasados), y ahora pasaba raudo bajo un enorme arco adornado con estrellas de madreperla. Más allá había una encantadora neblina donde otra tarjeta postal iluminada giró sobre su plinto para mostrar una torre translúcida contra un fondo negro. Se diluyó en el aire y, Franz se paseaba por un iluminadísimo bazar, entre maniquíes dorados, espejos límpidos y mostradores de cristal, con su chaqué y sus pantalones a rayas y sus botines blancos, indicando a los clientes con lánguidos ademanes los departamentos que buscaban. No era ya esto un juego mental totalmente consciente, ni tampoco, todavía, un sueño; y en el mismo momento en que el sueño estaba a punto de atraparle, Franz volvió a dominarse y a encauzar sus pensamientos según sus deseos. Se prometió a sí mismo divertirse él solo aquella noche. Desnudó los hombros de la mujer que acababa de estar sentada junto a la ventanilla, hizo una rápida comprobación mental (¿reaccionó el ciego Eros?, el torpe Eros reaccionó, despuntando sus pliegues en la obscuridad); luego, sin soltar los magníficos hombros, cambió la cabeza, poniendo en su lugar el rostro de la doncella de diecisiete años que había desaparecido con un cucharón de plata tan grande casi como ella, antes incluso de que él tuviera tiempo de declararle su amor; pero acabó borrando también esta cabeza y fijando en su lugar el rostro de una de esas bellezas berlinesas de ojos audaces y labios húmedos que se encuentran sobre todo en los anuncios de bebidas alcohólicas y de cigarrillos. Sólo entonces cobró vida la imagen: la muchacha de senos desnudos se llevó un vaso de vino a los labios carmesí, balanceando suavemente la pierna color albaricoque de cuyo pie se le iba deslizando poco a poco una zapatilla roja hasta caer al suelo. Entonces Franz, inclinándose para recogerla, se hundió con gran dulzura en oscuro sueño. Dormía con la boca abierta de par en par, de modo que su rostro pálido presentaba tres aberturas: dos relucientes (sus gafas) y una negra (la boca). Dreyer se fijó en esta simetría una hora después, al volver con Martha del vagón restaurante. Se detuvieron en silencio ante una pierna inmóvil. Martha puso su bolso sobre la mesita plegable de la ventanilla, y el cierre de níquel cobró vida enseguida, al bailotear un reflejo verde contra su ojo de gato. Dreyer sacó un puro, pero no lo encendió.
La comida, sobre todo el wiener schnitzel, había resultado bastante buena, y ahora Martha no sentía haberse decidido a ir al vagón restaurante. Su complexión se había vuelto más cálida, sus exquisitos ojos estaban húmedos, sus labios, recién pintados, brillaban. Sonreía, poniendo sólo al descubierto sus incisivos, y esta sonrisa preciosa y llena de contento permaneció en su rostro por unos instantes. Dreyer la admiró perezosamente, sus ojos se entrecerraron, saboreando aquella sonrisa igual que si fuera un regalo inesperado, pero por nada del mundo habría exteriorizado el placer que sentía. Cuando desapareció la sonrisa, apartó él los ojos del mismo modo en que el mirón satisfecho se aleja después de que el ciclista se ha levantado del suelo y el vendedor de frutas vuelto a poner en su carreta su mercancía desparramada.
Franz se cruzó de piernas con lentitud, sin llegar a despertar. El tren comenzaba a frenar con violencia. Pasaron ante una pared de ladrillo, una enorme chimenea, vagones de carga relegados a vía muerta. No tardó en oscurecer en el compartimento, se encontraban en una inmensa estación abovedada.
—Voy a salir, amor mío —dijo Dreyer, a quien gustaba fumar al aire libre.
Martha, al quedarse sola, se retrepó en su rincón, y, no teniendo otra cosa que hacer, se puso a contemplar el cadáver gañido del rincón opuesto, pensando con indiferencia que ésta podría ser la parada del joven, y la iba a perder. Dreyer se paseaba por el andén, tamborileando con cinco dedos contra el cristal de la ventanilla al pasar junto a ella, pero su mujer no volvió a sonreír. Exhalando una bocanada de humo, siguió adelante, las manos cogidas a la espalda y el puro precediéndole; pensaba en lo bello que sería poder pasearse algún día así bajo los arcos encristalados de alguna remota estación camino de Andalucía, Bagdad o Nishni Novgorod. La verdad era que podrían emprender el viaje en cualquier momento; el globo era enorme, y redondo, y él tenía suficiente dinero disponible para dar media docena de vueltas a su alrededor. Pero Martha se negaría al viaje, prefiriendo el bien recortado césped suburbano a la más exuberante de las selvas. Se limitaría a levantar sarcásticamente la nariz si se le ocurriese proponerle un viaje de un año. «Lo mejor», se dijo, «será comprar un periódico. Después de todo, la bolsa es también un tema interesante y complicado. Y tengo que enterarme de si nuestros dos aviadores —¿o no será todo ello más que una estupenda broma?– han conseguido repetir en dirección contraria la hazaña de hace cuatro meses del joven norteamericano ese: América, México, Palm Beach. Willy Wald estuvo allí, quería que le acompañásemos. Pero no hubo forma de persuadirla. Bueno, a ver, ¿dónde está el kiosco de los periódicos? Esa vieja máquina de coser, con su pedal artrítico bien envuelto en papel marrón se ve muy clara ahora mismo, y, sin embargo, dentro de una hora o dos la habré olvidado para siempre; se me habrá olvidado incluso que la miré, lo habré olvidado todo...» Justo en aquel momento sonó un pitido y el vagón de los equipajes se puso en movimiento. ¡Eh, mi tren!
Dreyer corrió al kiosco a todo trotar, escogió una moneda de las que tenía en la mano, cogió el periódico que quería, se le cayó al suelo, lo recogió, y volvió corriendo. Se subió de un salto, no muy elegantemente, al primer estribo que vio, pero no le fue posible abrir inmediatamente la portezuela. En el forcejeo se le cayó el puro, pero no el periódico. Riendo entre dientes y jadeando fue por el pasillo, pasó a otro vagón, a otro más. Finalmente, en el penúltimo pasillo, un sujeto grandote con abrigo negro que estaba cerrando una ventanilla se hizo a un lado para dejarle pasar. Dreyer vio el rostro sonriente de un hombre talludo con naricilla de mono. «Es curioso», pensó, «me gustaría encontrar un maniquí así para exhibir algo gracioso». En el vagón siguiente dio con su compartimento, pasó sobre la pierna sin vida, que ya se había convertido en un detalle familiar del ambiente, y se sentó sin hacer ruido. Le pareció que Martha estaba dormida. Abrió el periódico y sólo entonces se dio cuenta de que ella tenía los ojos fijos en él.
—Eres un imbécil —dijo, serena, y volvió a cerrar los ojos. Dreyer hizo una amable inclinación de cabeza y se sumergió en su periódico.
El primer capítulo de un viaje es siempre detallado y lento. Sus horas centrales son soñolientas, y las últimas rápidas. Franz no tardó en despertar e hizo algunos movimientos como de mordisquear con los labios. Sus compañeros de viaje dormían. La luz en la ventanilla se había amortiguado, pero, a modo de compensación, había aparecido en ella el reflejo de la pequeña golondrina reluciente de Martha. Franz se miró la muñeca, la esfera del reloj, reciamente protegida por su rejecilla metálica. Mucho tiempo había escapado de aquella celda. Sentía en la boca un gusto repulsivo. Se limpió cuidadosamente las gafas con un trapito especial y salió al pasillo en busca del retrete. Cogido de un asa de hierro, se dijo que era extraño y terrible estar sujeto a un boquete frío donde su flujo relucía y saltaba, con la tierra precipitándose tan cerca, oscura, desnuda y fatal.
Una hora más tarde despertaron también los Dreyer. Un camarero les trajo café-au-laity tazones. Martha criticaba cada sorbo que tomaba. La oscuridad se acentuaba sobre los campos desvanecientes, que parecían correr cada vez más veloces. Entonces la lluvia comenzó a golpetear suavemente contra la ventanilla: de vez en cuando se formaba un riachuelo en el cristal, serpenteaba, se detenía vacilante, y reanudaba luego su rápido y zigzagueante fluir hacia abajo. Fuera de las ventanillas del pasillo una estrecha y anaranjada puesta de sol ardía bajo un negro cúmulo que amenazaba tempestad. No tardó en encenderse la luz en el compartimento. Martha se miró largamente en un espejito, enseñando los dientes y levantando el labio superior.
Dreyer, ahito aún del agradable calor de su sueño, miraba las gotas de lluvia por la ventanilla azul oscura, pensando que mañana era domingo y por la mañana iría a jugar al tenis (costumbre reciente, adquirida con el ahínco desesperado de la edad madura), y que sería una lástima que el mal tiempo frustrase sus planes. Se preguntó si había hecho algún progreso, tensando inconscientemente el hombro derecho y recordando el campo de tenis soleado y magníficamente cuidado de su refugio tirolés favorito, recordó también al legendario jugador que se había presentado a jugar una partida local con abrigo de franela blanca, bufanda de club inglés en torno al cuello y tres raquetas bajo el brazo, que, sin prisas y con ademanes profesionales, se había despojado del abrigo, la bufanda de rayas y el jersey blanco que llevaba bajo el abrigo, y que finalmente, con un raudo movimiento del brazo, desnudo hasta el codo, había ofrecido retumbantemente al pobre Paul von Lepel el indolente y terrible regalo de la primera pelota de entrenamiento.
—Lluvia de otoño —dijo Martha, cerrando el bolso de golpe.
—Pse, llovizna —la corrigió Dreyer sin alzar la voz.
El tren, como si ya estuviera dentro del campo magnético de la metrópoli, iba ahora a increíble velocidad. Los cristales de la ventanilla estaban completamente oscuros: ni siquiera se distinguía el cielo. La tira llameante de un expreso pasó como un relámpago ante ellos en dirección contraria y desapareció estrepitosa, para siempre. Lo del viaje a América había sido una broma. Franz, que estaba de vuelta en el compartimento, se cogió de pronto, convulsivamente, un costado. Pasó otra hora y sólo lejanos racimos de luz, diamantinas conflagraciones, rompían las lóbregas tinieblas.
Dreyer se levantó poco después. Franz, con un escalofrío lleno de emoción que recorrió todo su cuerpo, se levantó también. Comenzaba el rito de la llegada. Dreyer bajó su equipaje de la red (le gustaba pasarles las maletas a los mozos desde la ventanilla), y Franz, poniéndose de puntillas, tiró también de su maleta. Chocaron, elásticas, ambas espaldas, y Dreyer rompió a reír. Franz empezó a ponerse la gabardina, pero no acertó al principio con el boquete de la manga, se puso su sombrero verde botella y salió al pasillo tirando de su reacia maleta. Más luces perforaban ahora la oscuridad y de pronto apareció, se diría que bajo sus mismos pies, una calle surcada por un tranvía iluminado; desapareció de nuevo detrás de paredes de casas que se barajaban rápidamente para volverse a tallar.
—¡Hale, date prisa! —imploró Franz.
Voló ante él una estación menor, un simple andén, un joyero a medio abrir, y todo se volvió de nuevo oscuro, como si no hubiera Berlín alguno en millas a la redonda. Finalmente, una luz de topacio se abrió sobre mil raíles e hileras de vagones mojados. Lenta, segura, suavemente, la enorme caverna de hierro de la estación atrajo al tren, que se volvió de pronto lento y pesado, y luego, de golpe, innecesario.
Franz bajó a la húmeda neblina. Al pasar junto al vagón en que había vivido vio a su compañero de viaje del bigote leonado bajar el cristal de la ventanilla y llamar a un mozo. Por un momento lamentó tener que separarse para siempre de la adorable, caprichosa dama de ojos endrinos. Entre la muchedumbre apresurada se alejó por el andén, inmensamente largo, entregó su billete al revisor con mano impaciente, y siguió, rebasando innumerables carteles, mostradores, floristerías, gente abrumada por maletas innecesarias, hasta una arcada: la libertad.
II
Niebla dorada, colcha esponjosa. Otro despertar, pero probablemente no el último todavía. Esto le ocurría con cierta frecuencia: vuelves en ti y te ves, pongamos por caso, sentado en un elegante compartimento de segunda clase, en compañía de una pareja de elegantes desconocidos; la verdad, sin embargo, es que se trata de un falso despertar, un simple estrato de tu sueño, como si te elevaras de estrato en estrato sin llegar nunca a la superficie, sin alcanzar nunca la realidad. Pero tu pensamiento encantado confunde cada estrato del sueño con la puerta de la realidad. Crees en ella, sales conteniendo el aliento de la estación a la que te llevaron fantasías inmemoriales, cruzas la plaza de la estación. Apenas distingues nada, porque la lluvia enturbia la noche, tus gafas están empañadas y lo que quieres es llegar cuanto antes al hotel fantasma que te espera al otro lado de la plaza, para lavarte la cara, cambiarte los puños de la camisa y lanzarte luego a merodear por las calles deslumbrantes. Algo ocurre, sin embargo —un contratiempo absurdo—, y lo que te parecía realidad pierde bruscamente todo picazón y gustillo de realidad. Tu consciencia se engañaba: sigues profundamente dormido. Un sueño incoherente embota tu cerebro. Y entonces llega un nuevo instante de aparente percepción: esta niebla dorada y la habitación de hotel en que te encuentras, cuyo nombre es «El Montevideo». Un tendero que conocías en tu tierra, un berlinés nostálgico, te lo había apuntado en un papel. Pero, a fin de cuentas, ¿quién sabe? ¿Es esto realidad, la realidad final, o de nuevo un simple sueño engañoso?
Echado en la cama, Franz miró la neblina azul de un techo con los ojos entornados, de miope, y luego, de lado, una mancha radiante que indudablemente era una ventana. Y con objeto de liberarse de esta dorada vaguedad, con tantas reminiscencias aún de un sueño, alargó la mano hacia la mesita de noche y tanteó en busca de las gafas.
Y sólo cuando sus dedos las tocaron, o, más exactamente, el pañuelo en que estaban envueltas como en un sudario, sólo entonces recordó Franz el absurdo contratiempo en el estrato inferior del sueño. Al entrar en la habitación por primera vez, mirando en torno a sí y abriendo la ventana (para descubrir que daba a un patio oscuro y a un árbol oscuro y ruidoso) se había quitado ante todo de un tirón el cuello sucio que le apretaba y, acto seguido, comenzado apresuradamente a lavarse la cara. Como un imbécil, había dejado las gafas en el borde del lavado junto a la palangana, y, al levantarla, pesada como era, para vaciarla en el cubo, no sólo tiró violentamente las gafas, sino que, haciéndose enseguida a un lado con torpeza y sin soltar la palangana, oyó bajo sus pies el ruido de algo que se rompía.
Tratando de reconstruir mentalmente este suceso, Franz hizo un gesto y gimió. Su bota había borrado de golpe todas las luces festivas de la Friedrichsstrasse. Ahora tendría que llevar las gafas a que se las arreglaran: sólo quedaba una lente en su sitio, y aun ésta agrietada. Palpó, más que examinó, la lente rota. Mentalmente ya estaba en la calle, camino de la tienda adecuada. Eso, lo primero; luego la importante y muy temida visita. Y, recordando la insistencia de su madre en que dedicase a esa visita la primera mañana de su estancia en Berlín («Es justo el día en que los hombres de negocios se quedan en su casa»), Franz recordó también que era domingo.
Chasqueó la lengua y siguió echado, sin moverse.
La complicada pero familiar pobreza (incapaz de sufragar artículos caros de repuesto). Le producía ahora una sensación de pánico primigenio. Sin sus gafas estaba casi ciego, a pesar de lo cual iba a tener que lanzarse a un arriesgado viaje por una ciudad extraña. Imaginó los espectros rapaces que se congregaban la pasada noche cerca de la estación, sus motores en marcha y sus portezuelas cerrándose de golpe, cuando él, aún en posesión de sus gafas, pero con la visión empañada por la noche lluviosa, comenzaba a cruzar la plaza oscura. Se había acostado inmediatamente después del contratiempo, sin darse el paseo con el que tanto había soñado, sin gozar del primer contacto con Berlín en la hora misma de su voluptuoso relucir y hervir. En su lugar, y a modo de lamentable autocompensación volvió a sucumbir aquella primera noche al ejercicio solitario que había jurado abandonar antes de salir de viaje.
Pero pasar el día entero en aquella habitación hostil de hotel, entre objetos hostiles y desdibujados, esperando, sin nada qué hacer, a que llegase el lunes y se abriera una tienda con un rótulo (¡aviso clarísimo!) en forma de gigantescos anteojos azules, era una perspectiva que se le antojaba intolerable. Franz apartó de sí la colcha y fue, descalzo y silencioso, a la ventana.
Le dio la bienvenida una mañana levemente azul y delicada, maravillosamente soleada. Ocupaba la mayor parte del patio el terciopelo negro de lo que parecía la sombra extendida y mate de un árbol, sobre la que apenas pudo distinguir el confuso tono naranja de lo que se diría exuberante follaje. ¡Pingüe ciudad, por cierto! Afuera todo parecía tan tranquilo como en la remota serenidad de un luminoso otoño rural.
¡Vaya, era en la habitación donde estaba el ruido! Su alboroto se componía del zumbido hueco de tediosos pensamientos humanos, el estruendo de una silla que se mueve, bajo la que se escondía desde hacía tiempo a sus ojos cegatos un calcetín imprescindible, el chapoteo del agua, el tintinear de monedas tontamente caídas de un esquivo chaleco, el roce de su maleta al arrastrarla a un rincón lejano donde no habría peligro de volver a tropezar con ella; y, luego, un ruido extra de fondo: gemidos y estrépito de la habitación misma, como la voz amplificada de una concha marina, en contraste con esa quietud soleada, sobrecogedora, milagrosa, conservada como un vino caro en las frescas profundidades del patio.
Finalmente Franz consiguió dominar los borrones y los obstáculos de la niebla, dio con su sombrero, rehuyó el abrazo del grotesco espejo y se dirigió a la puerta. Sólo su rostro estaba desnudo. Una vez superadas las escaleras, donde un ángel cantaba mientras daba lustre al pasamano, mostró al empleado de recepción la dirección en la inestimable tarjeta, y éste le dijo qué autobús coger y dónde esperarlo.
Vaciló un momento, tentado por la mágica y majestuosa posibilidad de un taxi, y si la rechazó no fue sólo por lo que pudiese costarle, sino también porque su patrono en potencia podría considerarle un despilfarrador si llegaba en tal pompa.
Una vez en la calle fue absorbido por un esplendor torrencial: no había perfiles, los colores carecían de substancia. Como el vestido levísimo de una mujer que se ha caído de su percha, la ciudad rielaba y se concretaba en fantásticos pliegues que no estaban sujetos a nada, una iridiscencia descarnada, suspendida laciamente en el cerúleo aire otoñal. Más allá del nacarado desierto de la plaza, al otro lado de la cual un coche pasaba de vez en cuando, raudo, con un estruendo de cláxones que para él era nuevo, se levantaban grandes edificios rosados, y de pronto, un rayo de luz, un relucir de cristal, le apuñalaba dolorosamente la pupila.
Franz llegó a una plausible esquina entre dos calles. Después de mucho agitarse y bizquear consiguió descubrir el manchón rojo de la parada del autobús, que ondeaba y fluctuaba como los pilares de una casa de baños cuando se bucea debajo de ella. El espejismo amarillo de un autobús se presentó ante él casi inmediatamente. Pisándole un pie a alguien, que, sin más, se disolvió a sus pies, como todo se disolvía a su paso, Franz se asió al pasamano, y una voz —la del cobrador sin duda– le ladró en la oreja:
—¡Arriba!
Era la primera vez que subía por este tipo de escalerilla en espiral (en su ciudad natal sólo había unos pocos tranvías), y cuando el autobús, con una sacudida, se puso en movimiento, y Franz entrevió el asfalto, que se levantaba aterrador, como un muro plateado, se agarró al hombro de alguien, y, arrebatado por la fuerza de una curva inexorable, durante la que el autobús entero le pareció a punto de zozobrar, levantó el vuelo y superó los últimos escalones, hasta verse en el piso superior. Se sentó y miró a su alrededor con indignación impotente. Flotaba muy alto, por encima de la ciudad. En la calle, a sus pies, la gente se escurría como medusas cada vez que se congelaba el tráfico. Entonces el autobús arrancó de nuevo, y las casas, sombras azules a un lado de la calle, desdibujadas por el sol al otro, embramadas de sol en el lado, pasaban de largo como nubes, fundiéndose imperceptiblemente con el cielo delicado. Así es como vio Franz la ciudad por primera vez: fantasmal, etérea, impregnada de colores acuosos, en nada parecida a su tosco sueño provinciano.
¿No se habría equivocado de autobús? No, le dijo el cobrador.
El aire limpio silbaba en sus oídos, y los cláxones se llamaban entre sí con voces celestiales. Captó una vaharada de hojas secas y una rama casi le rozó. Preguntó a un vecino dónde tendría que bajarse, pero todavía le quedaba mucho trayecto. Se puso a contar las paradas, a fin de no tener que volver a preguntar, y trató, en vano, de distinguir las encrucijadas. La velocidad, la vaporosidad, el olor a otoño, la calidad, semejante a un espejo, del mundo, se fundían para Franz en una sensación tan extraña de incorporeidad que movió deliberadamente la cabeza a fin de sentir la dureza del botón del cuello postizo, que, en aquel momento, le parecía prueba única de su existencia carnal.
Finalmente llegó su parada. Bajó casi a gatas la escalerilla pendiente y salió con gran cautela a la acera. Desde alturas que se alejaban de él un viajero sin rostro le gritó:
—¡A la derecha! ¡La primera calle a la...!
Franz, vibrando obedientemente, llegó a la esquina y torció a la derecha. Quietud, soledad, una neblina soleada. Le parecía estar perdiéndose, fundiéndose con la neblina, y, más importante que ninguna otra cosa, no conseguía distinguir los números de las casas. Se sentía débil y sudoroso. Acabó por entrever a un transeúnte, se le acercó y le preguntó dónde estaba el número cinco. El peatón se hallaba muy cerca de él, y la sombra del follaje jugueteaba de manera tan extraña contra su rostro que, por un instante, Franz pensó reconocer al hombre de quien había huido el día anterior. Se podía sostener con certidumbre casi completa que se trataba de un moteado capricho de sol y sombra; así y todo Franz se asustó de tal manera que tuvo que apartar la vista de él. —Justo enfrente, donde se ve la valla blanca —le dijo el otro animadamente, y siguió su camino.
Franz no veía valla alguna, pero dio con un postigo: fue buscando con los dedos el botón, y lo apretó. Sonó un zumbido en el postigo. Esperó un poco y volvió a apretar. Oyó de nuevo el zumbido, pero sin que nadie viniera a abrir el postigo. Al otro lado había una neblina verduzca que era un jardín y una casa que flotaba sobre él como un reflejo indistinto. Trató de abrir el postigo, pero no cedía. Mordiéndose los labios apretó el botón una vez más, largamente, sin soltarlo. El mismo zumbido monótono. De pronto comprendió el truco: apoyándose contra él al tiempo que apretaba el botón, lo abrió, pero tan indignado estaba que a punto estuvo de caerse. Oyó que alguien le gritaba:
—¿A quién quiere ver?
Se volvió hacia la voz y distinguió a una mujer con un vestido claro en el camino de gravilla que conducía a la casa.
—Mi marido todavía no ha vuelto —dijo la voz al cabo de una pausa, después de oír la respuesta de Franz.
Entrecerrando los ojos, distinguió un relámpago de pendientes y una cabellera negra y suave. No era que la mujer fuese asustadiza o caprichosa, sino que Franz, llevado de su avidez por ver mejor, se le acercó hasta el punto de hacerle temer, por un ridículo instante, que aquel impetuoso intruso estaba a punto de cogerle la cabeza entre las manos.
—Es muy importante —dijo Franz—. Verá usted, es que soy pariente suyo.
Situándose delante de ella sacó su cartera y se puso a buscar la famosa tarjeta.
Ella se preguntaba dónde le habría visto antes. Las orejas de Franz eran de un rojo traslúcido contra el sol, y gotitas diminutas de sudor le perlaban la frente inocente hasta las raíces mismas de su oscuro pelo corto. Un recuerdo súbito, como por arte de magia, puso gafas en aquel rostro inclinado y volvió a quitárselas al instante. Martha sonrió. Al mismo tiempo daba Franz con la carta y levantaba la cabeza.
—Aquí está —dijo—, me dijeron que viniera en domingo.
Ella miró la tarjeta y volvió a sonreír.
—Su tío ha salido a jugar al tenis. Volverá a la hora de comer. Pero usted y yo nos conocemos ya.
– Bitte? —dijo Franz, forzando sus ojos.
Más tarde, recordando este encuentro, el espejismo del jardín, el vestido que se fundía con el sol, se maravilló de haber tardado tanto tiempo en reconocerla. A tres pasos de distancia era capaz de captar las facciones de una persona con tanta claridad por lo menos como un ojo humano normal a través de una gasa. Se dijo con cierta ingenuidad que nunca hasta entonces la había visto sin sombrero, ni podía suponer que iba a llevar el pelo peinado con raya en medio y rematado por un moño (era éste el único detalle en que Martha no seguía la moda); pero, a pesar de todo, no resultaba sencillo explicar cómo le fue posible, incluso ante aquella visión indistinta y fantasmal, no sentir de nuevo el mismo temblor, la misma magia que le fascinara el día antes. Más adelante le pareció que aquella mañana se había sumido en un mundo vago e irreproducible que sólo existió durante un breve domingo, un modo en el que todo era delicado e ingrávido, radiante e inestable. En este sueño podía ocurrir cualquier cosa: resultó, a fin de cuentas, que Franz no se había despertado en su cama de hotel aquella mañana, sino, simplemente, pasado de un estrato onírico al siguiente. En el esplendor inconsistente de su miopía Martha no se parecía en absoluto a aquella dama del tren que refulgía como un cuadro y bostezaba como una tigresa. Su belleza de madonna, entrevista por él y luego perdida, aparecía ahora en plenitud como si fuera ésta su verdadera esencia, floreciendo a sus ojos sin mezcla alguna, sin la menor imperfección o límite. No le hubiera sido posible decir con certeza si encontraba atractiva a esta borrosa dama. La miopía es casta. Y, además, era la esposa del hombre de quien dependía su porvenir entero, de quien le había sido ordenado exprimir cuanto le fuese posible, y este hecho, por sí solo, la volvía, en el momento mismo de conocerla, más distante, más inaccesible que la bella extraña del día anterior. Mientras seguía a Martha por la vereda del jardín, Franz gesticulaba, insistiendo en excusarse por su achaque, por las gafas rotas, por las tiendas cerradas, y alabando las maravillas de la coincidencia, tan ebrio era su deseo de ponerla cuanto antes de su lado.
En el césped, junto a la puerta, había una sombrilla muy alta, y debajo de ella una mesita y varios sillones de mimbre. Martha se sentó, y Franz, sonriendo y parpadeando, se sentó a su lado. Ella llegó a la conclusión de que le había pasmado por completo con el panorama de su pequeño pero caro jardín, que contenía, entre otras cosas, cinco arriates de dalias, tres alerces, dos sauces llorones y un magnolio, y no se preocupó de si aquellos pobres ojos eran o no capaces de distinguir una sombrilla de playa de un árbol ornamental. Disfrutó recibiéndole tan elegantemente auf englische weise, y asombrándole con tan increíble riqueza. Sentía impaciencia por mostrarle el chalet, las miniaturas del salón, la madera satinada de India del dormitorio, y por oír los gemidos de respetuosa admiración de tan apuesto muchacho. Y, como, en general, sus visitantes eran gente de su propio círculo, a quienes hacía mucho tiempo se había hartado de deslumbrar, se sintió llena de enternecido agradecimiento por este provinciano de cuello almidonado y pantalones estrechos que ahora le daba una oportunidad de renovar el orgullo que sintiera en los primeros meses de su matrimonio.








