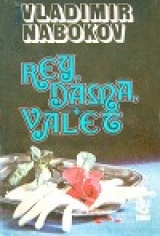
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
III
El lunes, Franz se volvió loco: compró algo que, según el óptico, era un artículo norteamericano. La montura era de carey a pesar de que los quelonios son víctimas frecuentes de variadas imitaciones. Cuando le hubieron insertado en ella las lentes apropiadas, se puso las gafas nuevas e inmediatamente invadió su corazón una sensación de alivio y paz que le llegó hasta detrás de las orejas. La neblina se disolvió. Los colores indómitos del universo se redujeron una vez más a sus compartimentos y células oficiales.
Todavía le quedaba algo por hacer si quería afincarse y consolidarse a sí mismo en este mundo nuevamente delimitado. Franz sonrió tolerante y complacido recordando la promesa que le hiciera Dreyer, el día anterior, de pagarle muchos lujos. El tío Dreyer era una institución algo fantástica, pero sumamente útil, y tenía toda la razón: ¿cómo no comprarse un vestuario razonable? Lo primero, sin embargo, era buscar habitación.
Hoy no hacía sol. El cielo exhalaba un aire moderadamente frío. Los taxis berlineses resultaron ser de un verde muy obscuro, con un reborde cuadriculado en negro y blanco que cruzaba las portezuelas. Aquí y allá se veían buzones azules que acababan de ser pintados en celebración del otoño y tenían un curioso aspecto reluciente y pegajoso. Las calles de aquel barrio le parecieron decepcionantemente silenciosas, justo lo que pensaba él que no tenían que ser las calles de una gran ciudad. Era divertido aprenderse de memoria sus nombres y la situación de comercios y centros útiles: la farmacia, la tienda de comestibles, el estanco, la comisaría. ¿Por qué tenían que vivir los Dreyer tan lejos del centro? Le desagradó ver tantos solares vacíos, tantos pequeños parques, tantas plazas ajardinadas, tantos pinos y abedules, tantas casas en construcción, tantos huertos. Todo le recordaba demasiado su apartada región. Le pareció reconocer a Tom en un perro al que llevaba de paseo una criada rechoncha pero no mal parecida. Había niños jugando a la pelota o haciendo zumbar sus peonzas sobre el asfalto. También él había jugado así. Sólo una cosa le recordaba sin duda alguna que estaba en la metrópoli: ¡la ropa maravillosa que llevaban algunos paseantes! Por ejemplo, bombachos, muy amplios por debajo de las rodillas, lo que daba a la pierna, con calcetines de lana, un aspecto elegantemente esbelto. Nunca había visto él hasta entonces este estilo, aunque también llevaban bombachos los chicos de su ciudad. Vio asimismo algún dandy de clase alta, con chaqueta de doble botonadura, muy ancha en los hombros y sumamente ajustada en las caderas, y con perneras increíblemente elefantinas, cuyas inmensas vueltas cubrían prácticamente los zapatos. Y también los sombreros eran maravillosos, y las corbatas, de lo más llamativo; y las chicas, santo cielo, las chicas. ¡Mil gracias, Dreyer!
Iba despacio, moviendo la cabeza, chasqueando la lengua, mirando constantemente a su alrededor. Aquellas besables bellezas, pensó Franz casi en voz alta, inhalando con un silbido entre los dientes cerrados. ¡Qué pantorrillas, qué culos! ¡Era para volverse loco! Paseando por las calles empalagosamente familiares de su ciudad, había sentido, naturalmente, la misma pena por la fugacidad del encanto muchas veces al día, pero su morbosa timidez no le permitía allí mirar con demasiada insistencia. Aquí la cosa cambiaba. Estaba disfrazado de forastero, y esas chicas eran accesibles (otra vez, ese silbido), estaban habituadas a las miradas ávidas, les gustaban, y era posible abordar a cualquiera de ellas y comenzar una brillante y directa conversación, estaba decidido a hacerlo, pero antes tenía que encontrar una habitación en la que arrancarle el vestido y poseerla. Entre cuarenta y cincuenta marcos le había dicho Dreyer que iba a costarle. Esto significaba, por lo menos, cincuenta.
Franz decidió actuar con sistema. En la puerta de cada tercera o cuarta casa había un pequeño tablero anunciando habitaciones de alquiler. Consultó un plano de la ciudad que acababa de comprar, comprobó una vez más la distancia que le separaba del chalet de su tío, y acabó encontrando una que estaba bastante cerca. Una bonita casa que parecía nueva, con una bonita puerta verde a la que estaba fijada una tarjeta blanca, atrajo su atención y llamó alegremente al timbre. Pero hasta después de haberlo apretado no reparó en que lo que decía la tarjeta era: «Recién Pintado», y para entonces ya era demasiado tarde. Se abrió una ventana a la derecha. Una muchacha le estaba mirando; tenía los hombros desnudos y el pelo corto, llevaba una combinación negra y apretaba contra su pecho a un gatito blanco. Los labios de Franz se resecaron contra el golpe de aire seco. La muchacha era encantadora: una simple costurerilla, sin duda, pero encantadora, y esperemos que no demasiado cara.
—¿A quién busca? —preguntó.
Franz tragó saliva, sonrió tontamente, y dijo, con un descaro inesperado por el que enseguida se sintió turbado:
—A usted, a lo mejor.
Ella le miró, curiosa.
—Hale —dijo Franz con torpeza—, déjeme entrar.
La chica desapareció y se oyó su voz diciendo a alguien que estaba en la habitación:
—No sé qué es lo que quiere, lo mejor es que se lo preguntes tú.
Por encima del hombro de ella apareció la cabeza de un hombre de edad mediana con una pipa entre los dientes. Franz se llevó la mano al sombrero, dio media vuelta y siguió su camino. Se dio cuenta de que estaba haciendo una mueca y gimiendo débilmente. «Tonterías», pensó, lleno de ira, «no es nada, olvídalo».
Tardó dos horas en inspeccionar once habitaciones en cuatro manzanas distintas. La verdad es que todas eran encantadoras; pero cada una de ellas tenía algún pequeño defecto. Una, por ejemplo, no había sido aseada todavía, y al mirar a los ojos mortecinos de la mujer enlutada que respondía a sus preguntas con una especie de desesperación indiferente, Franz llegó a la conclusión de que habría sido allí donde acababa de morir su marido, y ella, de manera un tanto fraudulenta, quería encajarle a él ahora la habitación mortuoria. Otra habitación presentaba un simple obstáculo: costaba cinco marcos más del precio estipulado por Dreyer, por lo demás era perfecta. La tercera habitación mostraba manchas en las paredes, y tenía una ratonera en un rincón. La cuarta comunicaba con un retrete maloliente al que también se podía entrar por el pasillo, a disposición de una familia vecina. La quinta... pero en un tiempo singularmente corto todas estas habitaciones, con sus virtudes y sus defectos, acabaron confundiéndose en la mente de Franz, y sólo una de ellas seguía destacándose, inmaculada y distinta: la que costaba cincuenta y cinco marcos. Tuvo una súbita sensación de que no había razón alguna para prolongar su búsqueda, y que, además, no se iba a arriesgar a hacer él solo la elección, por temor a equivocarse, privándose así de un millón de otras habitaciones; por otra parte, era difícil imaginar nada mejor que aquella habitación que le gustaba tanto. Daba a una agradable calleja con una tienda de comestibles de buen aspecto. La casa era palaciega, y el dueño le había dicho que en la esquina se estaba construyendo lo que podía ser un cine, que daría vida a la zona. Sobre la cama colgaba un cuadro de una chica desnuda inclinándose hacia un estanque para lavarse los pechos en sus aguas.
«Muy bien», reflexionó, «ya es la una menos cuarto. Hora de comer. Una idea brillante: ir a comer a casa de los Dreyer. Les preguntaré en qué debo fijarme más para elegir habitación, y si Dreyer no piensa que los cinco marcos extra....»
Utilizando inteligentemente su plano (y prometiéndose, de paso, que, en cuanto hubiese resuelto todas estas cosas, iría en metro a la que sin duda era la parte más divertida y alegre de esta ciudad interminable), Franz llegó sin dificultad al chalet. Estaba pintado de un gris granoso y su aspecto era sólido, denso, casi se diría apetecible. En el jardín, las manzanas, rojas y pesadas, colgaban en racimos de los árboles jóvenes. Al subir por la crujiente senda vio a Martha de pie en el escalón de la entrada. Llevaba sombrero y un abrigo de piel de Topo, y en aquel momento estaba estudiando la dudosa blancura del cielo, para tratar de decidir si abría o no el paraguas. No sonrió cuando vio a Franz.
—No está en casa mi marido —le dijo, mirándole fijamente con sus bellos ojos fríos—, hoy come fuera.
Franz se fijó en el bolso que le salía de debajo del brazo, en el purpúreo pensamiento artificial que llevaba prendido al cuello inmenso de su abrigo, en el paraguas grueso, de puño brillante, y se dio cuenta de que también ella estaba a punto de salir.
—Discúlpeme por haberla molestado —dijo, maldiciendo para sí su mala suerte.
—Nada, no tiene la menor importancia —dijo Martha, y los dos fueron camino de la puerta del jardín.
Franz se preguntó qué hacer ahora: ¿decirle adiós? ¿Seguir andando a su lado? Martha, con expresión de desagrado, seguía mirando hacia adelante, los labios, gruesos y cálidos, a medio abrir. De pronto los humedeció, le dijo:
—Esto es muy desagradable. Tengo que ir a pie. Anoche se nos estropeó el coche.
Habían tenido un desagradable accidente al volver a casa después de un té y un baile. Al intentar, muy inoportunamente, pasar delante de un camión, el chófer había chocado, primero, con una valla de madera, tras de la que estaban reparando las vías del tranvía, y, dando entonces una vuelta muy ceñida, la falta de espacio le forzó a chocar de rebote con un lado del camión; el Icarus giró como una peonza y se estrelló contra un poste. Mientras tenía lugar este frenesí motorizado, Martha y su marido adoptaban todas las posturas imaginables, hasta encontrarse, finalmente, en el suelo. Dreyer, solícito, le preguntó si se había hecho daño. La sacudida, la búsqueda de las cuentas del collar, la multitud de mirones que se apretujaba, el aspecto deprimente y vulgar del coche destrozado, las palabrotas del conductor del camión, el policía arrogante a quien no hicieron ninguna gracia las bromas de Dreyer, todo esto había puesto a Martha en tal estado de irritación que tuvo que tomar un par de somníferos, y, así y todo, sólo consiguió dormir dos horas.
—No me maté de milagro —le dijo, hosca—, pero el chófer ni siquiera se hizo daño, y eso sí que fue una lástima.
Alargando el brazo, ayudó a Franz a abrir el postigo, que él empujaba en vano, con ruido de carraca.
—No cabe duda, los coches son unos juguetes peligrosos —dijo Franz, evasivo. Había llegado el momento de despedirse.
Martha notó su vacilación, y le gustó.
—¿En qué dirección va? —preguntó, pasándose el paraguas de la mano derecha a la izquierda. A Franz las gafas nuevas le sentaban muy bien. Se parecía al actor Hess en una película titulada El estudiante hindú.
—La verdad es que no lo sé —dijo él, con una sonrisa afectada que no parecía terminar nunca—, vine a pedir consejo a mi tío sobre la habitación.
Su primer «tío» no resultaba convincente, y se prometió no repetirlo durante algún tiempo, a fin de dejar que la palabra madurara en su rama.
—También yo puedo aconsejarle —dijo Martha—, dígame cual es la dificultad.
Casi sin darse cuenta de ello habían empezado a andar e iban despacio por la ancha acera, sembrada, aquí y allá de castañas rotas y hojas rizadas semejantes a garras. Franz se sonó la nariz y se puso a hablarle de la habitación.
—Me parece exagerado —dijo Martha– ¡cincuenta y cinco!, estoy segura de que se puede regatear un poco.
Franz sintió un goce anticipado de triunfo, pero decidió ir despacio.
—El dueño es un tipo muy agarrado, ni el diablo podría hacerle rebajar el precio.
—¿Pues sabe lo que le digo? —dijo Martha de pronto—, que voy a verle con usted y a hablarle yo misma.
Franz se sintió gozoso. ¡Qué gran suerte! Aparte de lo maravilloso que era pasearse con esta belleza de labios rojos, envuelta en su abrigo de topo. El aire cortante del otoño, el susurrar de las llantas, ¡esto era vivir! Si, encima, tuviera un traje nuevo y una corbata llamativa, su felicidad sería completa.
—¿Dónde está hoy el señor Tom? —preguntó—, me parece que le he visto de paseo.
—No, está encerrado en el cobertizo del jardinero. Es un buen perro, pero un poco neurótico. Lo que yo digo es que los perros están muy bien, pero siempre que sean limpios.
—Los gatos son más limpios —dijo Franz.
—Aborrezco a los gatos. Los perros te entienden cuando les riñes, pero los gatos ni se enteran, no tienen ningún contacto con los seres humanos, ni sienten gratitud, ni nada.
—En mi ciudad matamos a muchos gatos perdidos, entre un amigo del colegio y yo, sobre todo por el río, en primavera.
—No sé qué me pasa en el tacón izquierdo —dijo Martha—, déjeme apoyarme en usted un momento.
Apoyó dos dedos leves en el hombro de Franz, al tiempo que miraba hacia atrás y al suelo. No era nada. Con la punta del paraguas se quitó una hoja seca que se le había hincado en el tacón.
Llegaron a la plaza. A través del actual andamiaje se distinguían, por lo menos, dos futuros pisos de la nueva casa de la esquina.
Martha la señaló con el paraguas:
—Conocemos —dijo– al que trabaja para el socio del director de la empresa cinematográfica que construye esa casa.
No estaría lista hasta el año próximo, aún no se sabía con exactitud cuándo. Los obreros trabajaban como en trance.
Franz se devanaba los sesos en frenética búsqueda de algún tema jugoso. ¡Ah, ya, la coincidencia!.
—No se me olvida nuestro encuentro en el tren. ¡Qué coincidencia!
—Sí, fue una coincidencia —dijo Martha, sumida en sus propios pensamientos.
—Una cosa —añadió subiendo ya la empinada escalera del quinto piso—, preferiría que mi marido no supiera que le he echado una mano. No es que tenga la menor importancia. Pero preferiría que no lo supiera.
Franz hizo una inclinación. Aquello no le concernía. A pesar de todo se preguntó si esta observación era halagüeña o insultante. Difícil cuestión. Ya llevaban algún tiempo ante la puerta, pero nadie respondía al timbre. Franz volvió a llamar. La puerta se abrió de golpe. Un hombrecillo con los tirantes colgando y sin cuello en la camisa asomó el rostro ajado y les contempló en silencio.
—Soy yo, que vuelvo —dijo Franz—, me gustaría volver a ver el cuarto.
El viejo hizo un saludo rápido y se puso en movimiento, arrastrando las zapatillas al andar, por un pasillo largo y bastante obscuro.
—Santo cielo, qué sitio más inhóspido —pensó Martha, remilgada. ¿Haría bien en venir a vivir aquí? Se imaginó la mirada aviesa de su marido: Me censuraste a mí y ahora vas tú y te pones también a ayudarle.
Pero la habitación resultó ser bastante luminosa y limpia. Junto a la pared de la izquierda había una inestable cama de madera, un lavabo y una estufa. A la derecha, dos sillas y un pretencioso sillón de peluche roído por la polilla. Luego, en el centro, una mesita, y una cómoda en una esquina. Sobre la cama colgaba un cuadro. Franz lo miró, desconcertado. Una joven esclava, con el pecho desnudo, inspeccionada por dos libertinos vacilantes, que sonreían lascivamente. Resultaba más artístico que la ninfa septembrina y acuática. Tuvo que haber estado en otra habitación... ¡Ah, sí, claro, en la que olía mal!
Martha palpó el colchón. Era firme y duro. Se quitó un guante, acarició la mesita de noche y se miró la punta del dedo. Una canción que le gustaba, Natacha de ojos negros, sonaba en dos radios distintas, en dos pisos distintos, mezclándose alegremente con el musical sonido metálico de los trabajos de construcción que proseguían fuera, no se sabía a punto fijo dónde.
Franz miraba esperanzado a Martha, que señaló con la punta del paraguas la pared más bien desnuda de la derecha, preguntando al dueño, con voz neutral y sin mirarle:
—¿Por qué quitó de allí el sofá? Es evidente que allí había algo.
—El sofá empezaba a ceder y hemos tenido que mandarlo a arreglar —respondió el viejo, ladeando la cabeza.
—Lo volverán a poner cuando esté listo —observó Martha, y, levantando la vista, dio la luz un momento. El hombre levantó también los ojos.
—Muy bien —dijo Martha, volviendo a alargar el paraguas—, se encargan ustedes de las sábanas, ¿no?
—¿Sábanas? —repitió el viejo, como un eco, con voz de sorpresa. Luego, ladeando la cabeza en sentido contrario, replicó después de pensarlo un momento—, bueno, sí, podemos localizar alguna que otra sábana.
—¿Y qué me dice de la limpieza y el servicio?
El viejo se tocó el pecho con la mano:
—Yo soy quien lo hace todo —dijo—, yo me encargo de todo. Yo y sólo yo.
Martha fue a la ventana, miró hacia un camión cargado de tablones que había en la calle. Luego volvió sobre sus pasos.
—¿Y cuánto dijo que quería? —preguntó, con voz indiferente.
—Cincuenta y cinco —dijo vivamente el hombre.
—¿Por supuesto se incluyen en el precio la electricidad y el café de la mañana?
—¿Tiene trabajo el caballero? —preguntó el viejo, indicando a Franz con un movimiento de cabeza.
—Sí —dijo Franz inmediatamente.
—Cincuenta y cinco por todo —dijo el viejo.
—Es caro —dijo Martha.
—No es caro —dijo el viejo.
—Es carísimo —dijo Martha.
El viejo sonrió.
—En fin —Martha, encogiéndose de hombros y volviéndose hacia la puerta.
Franz se dio cuenta de que la habitación estaba a punto de alejarse para siempre. Trató de captar la mirada de Martha, apretando y torturando el sombrero con las manos.
—Cincuenta y cinco —repitió, pensativo, el viejo.
—Cincuenta —dijo Martha.
El viejo abrió la boca, pero la volvió a cerrar con firmeza.
—De acuerdo —dijo, por fin—, pero tendrá que apagar la luz a las once.
—Naturalmente —intervino Franz—, por supuesto, me hago cargo perfectamente.
—¿Cuándo quiere ocupar la habitación? —preguntó el dueño.
—Hoy mismo, enseguida —dijo Franz—, lo único que tengo que hacer es traer la maleta del hotel.
—¿Me da una pequeña señal? —propuso el viejo con sutil sonrisa.
Hasta la habitación misma parecía sonreír. ¡Qué extraño se le hacía recordar el ático abarrotado de su juventud! Y su madre, trabajando con la máquina de coser mientras él trataba de dormir. ¿Cómo pudo soportarlo durante tanto tiempo? Cuando se vieron de nuevo en la calle, Franz seguía notando en su conciencia el cálido hueco que formaba, por así decirlo, su nueva habitación hundiéndose en una dúctil y suave masa de impresiones secundarias. Al despedirse de él en la esquina, Martha vio relucir sus ojos de gratitud al otro lado de las gafas. Y al dirigirse a la tienda de fotografía con unas instantáneas sin revelar que había sacado en el Tirol, seguía recordando la conversación con legítimo orgullo.
Había empezado a lloviznar. Las puertas de las floristerías se abrían de par en par para aprovechar la humedad. Y ahora la llovizna se convertía en verdadera lluvia. Martha no encontraba taxi. Las gotas se infiltraban ya por debajo del paraguas y se mezclaban con el maquillaje de la nariz. Su júbilo iba cediendo el sitio a una sensación de desasosiego. Tanto ayer como hoy habían sido para ella días originales y absurdos, y era indudable que ciertos perfiles, no del todo inteligibles, pero importantes sin embargo, destacaban confusamente en ellos. Y, a semejanza de esa obscura solución sobre la que el paisaje montañoso no tardaría en flotar, ganando en claridad, esta lluvia, esta delicada humedad pluvial, revelaría relucientes imágenes en su alma. Nuevamente un hombre empapado en lluvia, ardiente, fuerte, de ojos azules, un conocido de veraneo de su marido, había aprovechado un chaparrón en Zermatt para asaltarla con furia en lo hondo de un portal y apretarse contra ella y susurrarle, jadeante, su pasión, sus noches insomnes, pero ella había movido negativamente la cabeza y él ahora desaparecía en algún rincón de su memoria. Nuevamente, en su mismo cuarto de estar, aquel pintor medio tonto, un bribonzuelo lánguido de uñas sucias, pegaba sus labios a su cuello desnudo, y ella esperó un momento para aclarar sus sensaciones, y en vista de que no sentía nada le dio un golpe en el rostro con el codo. Nuevamente —y esta imagen era reciente– un rico hombre de negocios, un norteamericano de pelo gris azulado y protuberante labio superior, murmuraba, jugueteando con una de sus manos, que iría irremediablemente a su habitación del hotel, mientras ella sonreía, sintiendo vagamente que fuese extranjero. Acompañada por estos fantasmas, que la tocaban fugazmente con manos frías, llegó a casa, se encogió de hombros y los despidió a todos con la misma indiferencia que a su paraguas abierto, que dejó en el portal para que se secara.
—Soy una idiota —se dijo—, ¿qué es lo que me pasa?, ¿qué es lo que tengo?, ¿por qué me preocupo?, tarde o temprano tenía que pasar. Es inevitable.
Su estado de ánimo cambió de nuevo. Le complació reñir a Frieda porque el perro había vuelto a entrar en la casa, dejando huellas sucias en la alfombra. Con el té devoró buen número de pequeños sandwiches. Llamó al garaje para comprobar si Dreyer había cumplido su promesa de alquilar un coche. Llamó al cine y reservó dos entradas para el estreno del viernes; luego llamó a su marido; y después, cuando le dijeron que Dreyer iba a estar ocupado, llamó a la vieja señora Hertwig. Y Dreyer, ciertamente, estaba muy ocupado. Se había sumido tan completamente en una inesperada oferta de otra empresa, en una serie de cautas negociaciones y corteses conferencias, que durante varios días olvidó por completo a Franz; o, mejor dicho, se acordaba de él, pero en los momentos menos oportunos: cuando estaba reposando con el agua caliente hasta el cuello, por ejemplo; o cuando iba en coche de la oficina a la fábrica; o cuando se ponía a fumar un cigarrillo en la cama. Franz se le aparecía gesticulando desbocadamente en el extremo equivocado de su telescopio mental. Dreyer, entonces, se prometía mentalmente ocuparse de él cuanto antes, pero volvía a pensar inmediatamente en otras cosas.
A Franz esto no le servía de nada. Una vez pasados los primeros y emocionantes momentos del estreno de su habitación, se preguntó qué haría después. Martha había apuntado el número de teléfono de la casa, pero no le llamaba. El no se atrevía a telefonear, ni a ir a ver a los Dreyer sin avisar antes, no se fiaba de la suerte, que tan magníficamente había transfigurado su inoportuna visita. Lo mejor iba a ser esperar. Era indudable que, tarde o temprano, acabarían conminándole a ir a verles. La primera mañana de su estancia allí, a las siete y media en punto, el casero en persona le había traído en un platillo una taza pegajosa de café flojo y dos terrones de azúcar, uno de ellos con una mancha parda, advirtiéndole con tono de suave exhortación:
—No hay que llegar tarde al trabajo. Hale, bébase esto y vístase a todo correr. Y no tire muy fuerte de la cadena del retrete. Lo principal es no llegar tarde. Franz llegó a la conclusión de que no tenía más remedio que pasarse el día entero fuera de casa, dedicado al trabajo que aquel viejo le había inventado, estaría fuera hasta las cinco o las seis, y luego, antes de volver, comería algo por ahí. De esta manera tuvo que explorar la ciudad, o, más concretamente, la parte de ella que le pareció más propia de una gran capital. El carácter obligatorio de estas excursiones envenenaba su novedad. Al llegar la tarde estaría ya demasiado cansado para llevar a cabo su plan, su viejo y maravilloso plan de vagar por calles seductoras y echar una buena ojeada preliminar a unas cuantas rameras de las de verdad. La cosa era ¿cómo llegar hasta ellas? Su plano le parecía curiosamente desorientador. Un día sin nubes, habiéndose arriesgado muy lejos, se encontró en un amplio y monótono bulevar con muchas oficinas de líneas marítimas y tiendas de arte: miró el letrero de la calle y comprobó que estaba en la avenida mundialmente famosa que tan sublime le había parecido en sueños. Sus tilos, algo mezquinos, se deshojaban precisamente entonces. El arco alado que se levantaba en un extremo estaba cubierto de andamiaje. Franz cruzó el desierto asfaltado. Se paseó a lo largo de un canal: en un lugar vio un charco de aceite semejante a un arco iris nadando en el agua; un embriagador aroma de miel que le recordó su niñez se mecía desde un lanchón del que hombres con camisas rosa descargaban montañas de peras y manzanas; desde un puente vio dos mujeres con relucientes gorros de baño dedicadas a resoplar y a agitar resueltamente los brazos, nadando la una junto a la otra. Pasó dos horas en un museo de antigüedades, examinando con reverencia estatuas y sarcófagos y repulsivos perfiles de hombres pardos conduciendo carros de guerra. Descansó largamente en bares deprimentes y en los bancos, bastante cómodos, de un parque inmenso. Se hundió en las profundidades del metro y, acomodado en un asiento de cuero rojo, mirando los postes relucientes por los que subían raudos reflejos dorados, esperaba con impaciencia a que la estruendosa negrura acabase por desaparecer ante los paraísos de lujo y pecado que tan tenazmente le esquivaban. También sentía grandes deseos de encontrar el emporio de Dreyer, del que había oído hablar tan reverencialmente en su ciudad natal. El grueso listín de teléfonos, sin embargo, sólo daba su nombre y su oficina. Era evidente que se llamaba de otra manera. Sin acabar de darse cuenta de que el corazón de la ciudad se había deslizado hacia el oeste, Franz se paseaba tristemente por las calles del centro y el norte, donde pensaba que tenían que estar por fuerza las tiendas más elegantes y animadas.
No se atrevía a comprar nada, y esto le atormentaba. En el poco tiempo que llevaba allí se las había arreglado ya para gastar bastante dinero, y ahora Dreyer había desaparecido. Todo era, de algún modo, incierto, todo le llenaba de inquietud. Trató de hacer amistad con el casero, que tan insistentemente le echaba de casa durante el día, pero el viejo se mostraba poco comunicativo y se mantenía al acecho en las desconocidas profundidades de su pequeño apartamento. La primera noche, sin embargo, tropezó con Franz en el pasillo y aprovechó la oportunidad para advertirle otra vez que había de tirar muy suavemente de la cadena del retrete, porque, si no, se podía desprender de golpe; luego le explicó con todo detalle los misterios de la comisaría del distrito, para la que le facilitó ciertas hojas en las que Franz tenía que poner su nombre, situación matrimonial y lugar de nacimiento.
—Ah, y otra cosa —dijo el viejo—, sobre la amiga esa de usted. No puede venir a visitarle aquí. De sobra sé que es usted joven. También lo fui yo en un tiempo. Si de mí dependiera, se lo permitiría, pero también está mi mujer, hágase cargo, ahora está de viaje, pero sé perfectamente que no permitiría este tipo de visitas.
Franz se sonrojó y asintió apresuradamente. La suposición de su casero le halagaba y le excitaba. Se imaginó los labios fragantes y cálidos, la piel cremosa, pero cortó sin más su habitual turgencia de deseo. «No es para mí», pensó, con displicencia, «es remota y fría. Vive en un mundo distinto, con un marido muy rico y todavía fuerte. Me mandaría a donde yo me sé si se me ocurriera propasarme; y mi carrera quedaría arruinada». Seguía pensado en la posibilidad de buscarse alguna novia que también tendría buen tipo, sería esbelta, de labios maduros y pelo oscuro. Con la mente ocupada en estos pensamientos decidió tomar ciertas medidas. Por la mañana, cuando el casero le trajo el café, Franz carraspeó y dijo:
—Escuche, si le pagase un pequeño suplemento, ¿me permitiría usted...?, ¿...podría yo...?, quiero decir, ¿podría yo traer aquí a quien quisiera?
—Depende —dijo el viejo.
—Unos pocos marcos extra —dijo Franz.
—Sí, comprendo —dijo el viejo.
—Cinco marcos más al mes —dijo Franz.
—Es usted generoso —dijo el viejo y, volviéndose para irse, añadió, con tono socarrón y exhortatorio—, pero ponga cuidado en no llegar tarde al trabajo.
De modo que todo el regateo de Martha había sido inútil. Una vez tomada la decisión de pagarle ese dinero extra en secreto, Franz llegó a la conclusión de que se había precipitado. El dinero se le acababa, y Dreyer seguía sin telefonearle. Durante cuatro días seguidos salió de su casa muy fastidiado a las ocho en punto, volviendo al anochecer sumido en una niebla de fatiga. Ya estaba lo que se dice harto de la famosa avenida. Mandó a su madre una tarjeta con una vista de la Puerta de Brandenburgo, diciéndole que se encontraba bien y que Dreyer era un tío muy amable. No había motivo para asustarla, aunque quizás, después de todo, se lo merecía. Finalmente, el viernes por la noche, cuando ya Franz se había acostado, diciéndose con un estremecimiento de pánico que todos le habían olvidado y que estaba completamente solo en una ciudad extraña, cuando ya pensaba, incluso cor cierto júbilo maligno, en la necesidd de dejar de ser fiel a la radiante Martha que presidía sus rendiciones nocturnas y pedirle al viejo Enricht, su casero, permiso para bañarse en la mugrienta bañera del piso y la dirección del burdel más cercano, finalmente entonces la voz soñolienta de Enricht le llamó al teléfono.
Con gran prisa y gran emoción Franz se puso los calzoncillos y corrió al pasillo. Un baúl se las arregló para golpearle en la pierna justo cuando se lanzaba hacia el destello del teléfono al final del pasillo. Debido, quizás, a su falta de costumbre de usar el teléfono, no le fue posible identificar al principio la voz que le ladraba al oído:
—Ven inmediatamente a mi casa —por fin entendió la voz—, ¿es que no me oyes? Haz el favor de darte prisa, te estoy esperando.
—Ah, sí, ¿qué tal está usted?, ¿qué tal? —balbuceó Franz, pero el teléfono estaba ya muerto.
Dreyer colgó el auricular y siguió apuntando rápidamente las cosas que tenía que hacer mañana. Luego se miró el reloj, diciéndose que su mujer volvería del cine de un momento a otro. Se frotó la frente con una astuta sonrisa, sacó de un cajón un manojo de llaves y una linterna en forma de salchicha de ojo convexo. Todavía llevaba el abrigo puesto acababa de llegar a casa; había subido a grandes zancadas a su despacho sin quitárselo, como hacía siempre que tenía mucha prisa por apuntar algo o telefonear a alguien. Y ahora apartó de si la silla ruidosamente y se puso a quitarse el voluminoso abrigo de pelo de camello, al tiempo que se dirigía al recibidor a colgarlo en la percha. Se metió en el espacioso bolsillo llaves y linterna. Tom, que estaba echado junto a la puerta, se incorporó y frotó su suave cabeza contra la pierna de Dreyer. Dreyer se encerró sonoramente en el cuarto de baño, donde tres o cuatro mosquitos seniles dormitaban posados en la pared enjalbegada. Un minuto más tarde, bajándose las mangas y abotonándoselas en las muñecas, se dirigió, ahora a un paso muy distinto y más casero, hacia el comedor.








