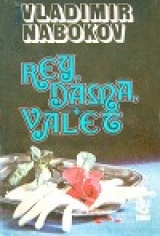
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
De vez en cuando sus ojos y los de Franz se encontraban, pero, incluso sin mirarse, ambos sentían la cambiante correlación de sus respectivos paraderos: mientras Franz cruzaba en diagonal la sala con un vaso de ponche para Ida, o para Isolda —no: para la vieja señora Wald—, Martha estaba poniéndole un gorro de papel al calvo Willy en el otro extremo del cuarto; y cuando Franz se sentaba y se ponía a escuchar lo que le quería decir la hermana, sonrosada y feúcha, del ingeniero, Martha estaba conjuntando la línea recta y la oblicua al ir, cargada de entremeses, de donde estaba Willy hasta la puerta, y luego de la puerta a la mesa del comedor. Franz encendía un cigarrillo y Martha ponía una mandarina en un plato. De la misma manera siente el jugador de ajedrez, con los ojos vendados, que el alfil caído en la trampa y la veleidosa reina de su adversario se mueven en irreversible relación recíproca. Y ni un solo instante se interrumpió. Martha, y sobre todo Franz, sentían la existencia de esta invisible figura geométrica: eran dos puntos que se movían por ella, la relación mutua entre estos dos puntos podía seguirse en cualquier momento; y, aunque parecían moverse independientemente el uno del otro, en realidad estaban fuertemente ligados por sus inexorables líneas.
El parquet estaba ya cubierto de papeles de colores; alguien había roto su vaso y estaba ahora, inmóvil y mudo, con los dedos pegajosos abiertos. Willy Wald, ya bebido, con su gorro dorado y sus cintas de papel a modo de guirnaldas, los inocentes ojos azules abiertos de par en par, contaba por enésima vez al conde ceñudo su reciente viaje a Rusia, elogiando ardientemente el Kremlin, el caviar, los comisarios. Poco después, Dreyer, acalorado y sin chaqueta, con el cuchillo de chef todavía en la mano y el gorro de chefen la cabeza, se llevó a Willy a un lado y se puso a susurrarle algo al oído, mientras el sonrosado ingeniero seguía contando a los demás invitados el caso de los tres individuos enmascarados que, una noche de Navidad, habían entrado en su casa y robado a todos sus invitados. El gramófono prorrumpió en una canción en la salita contigua. Dreyer se puso a bailar con una de las hermanas guapas y luego se pegó a la otra, y las dos rieron como tontas, curvadas y desnudas sus espaldas flexibles mientras él trataba de bailar con las dos al tiempo. Franz estaba junto a los cortinajes de la ventana, lamentando no haber tenido tiempo todavía para aprender a bailar. Vio la mano blanca de Martha sobre el hombro negro de alguien, luego su perfil, luego la marca de nacimiento que tenía bajo el omoplato izquierdo y el dedo gordo de alguien que la oprimía, y de nuevo su perfil de Virgen, y otra vez la uva pasa en la crema; sus piernas, enfundadas en seda reluciente, que el borde de su falda corta dejaba al descubierto hasta la rodilla, se movían de acá para allá y parecían (con sólo mirarlas) pertenecer a una mujer que no supiese qué hacer consigo misma a fuerza de desasosiego y expectación: tan pronto avanza despacio como de prisa, por aquí o por allá, se gira bruscamente, avanza otra vez en su intensa impaciencia. Martha bailaba automáticamente, como sintiendo, más que el ritmo de la música, sus cambios sincopados entre ella y Franz, que seguía en pie junto a los cortinajes, con los brazos cruzados y los ojos en constante movimiento. Se fijó en Dreyer, que estaba entre las cortinas; sin duda había abierto un poco la ventana, porque ahora hacía más fresco en la habitación. Mientras bailaba no dejaba de mirar a Franz: allí seguía, querido centinela. Buscaba Martha con los ojos a su marido: se había ido de la habitación, y ella entonces se dijo que la súbita frescura y bienestar que sentía se debían indudablemente a su ausencia. Al pasar más cerca de Franz le envolvió en una mirada de tan familiar significado que le hizo perder la compostura y sonreír al ingeniero, cuyo rostro le pasó por delante al azar de las vueltas y revueltas del baile. Una y otra vez dieron cuerda al gramófono, y entre muchos pares de piernas vulgares relampagueaban aquellas piernas fuertes, gráciles, encantadoras, y Franz, embriagado por el vino y las piruetas de los bailarines, notó que un cierto tumulto terpsicórico se revolvía en su pobre cabeza, como si todos sus pensamientos estuvieran aprendiendo a bailar el foxtrot.
Y entonces ocurrió algo inesperado. En pleno baile Isolda exclamó:
—¡Fijaos!, ¡la cortina!
Todo el mundo miró y era cierto: las cortinas de la ventana se agitaban de manera extraña, cambiaban sus pliegues y se inflaban lentamente. Al mismo tiempo se apagaron las luces. En plena oscuridad comenzó a moverse por la estancia una luz ovalada, los cortinajes se abrieron y en el relucir trémulo apareció de pronto un hombre enmascarado, vestido con guerrera militar y en la mano una linterna amenazadora. Ida dio un cortante chillido. La voz del ingeniero enunció serenamente en la oscuridad:
—Me parece que éste es nuestro simpático anfitrión.
Luego, al cabo de una curiosa pausa, animada por el gramófono, que había seguido cumpliendo su deber en la oscuridad, se oyó la voz trágica de Martha. Tal chillido de aviso emitió que las dos chicas y el conde corrieron hacia la puerta (bloqueada por el alegre Willy). La figura enmascarada prorrumpió en un sonido ronco y avanzó apuntando la luz hacia Martha. Es posible que las chicas estuvieran verdaderamente asustadas. También es posible que uno o dos de los hombres allí presentes empezaran a dudar que se tratase de una broma. Martha, que seguía gritando en petición de ayuda, notó, con fría alegría, que el ingeniero, que se hallaba a su lado, había metido la mano por debajo de su smoking, y sacaba algo del bolsillo del pantalón. Comprendió lo que significaban sus gritos, lo que le inducía a darlos y lo que iban a provocar; y, segura de su actuación, los hizo más y más penetrantes, urgentes, estentóreos.
Franz no pudo soportarlo más. Era el que más cerca estaba del intruso, a quien había reconocido inmediatamente por el corte de sus pantalones de smoking, cortados a la medida; sus ágiles dedos arrancaron la máscara del rostro del intruso, mientras el señor Fatum dominaba al jadeante Willy y encendía las luces. En el centro de la habitación, ataviado con una combinación de bufanda apache y guerrera militar estaba Dreyer, que reía como un loco, agitándose, cayendo al suelo, todo enrojecido y con el pelo revuelto, señalando con el dedo a Martha. Rápidamente decidida a poner fin a su fingido terror, Martha dio la espalda a su marido, se ajustó de nuevo el tirante en el hombro desnudo, y, con toda serenidad, fue en ayuda del gramófono, ahora vacilante. Dreyer, riendo aún, corrió en pos de ella, la abrazó, la besó:
—De sobra sabía que eras tú —le dijo Martha, y, por cierto, era la pura verdad.
Franz llevaba algún tiempo tratando de dominar una sensación de náusea, pero ahora se dio cuenta de que iba a vomitar y salió apresuradamente de la estancia. A sus espaldas continuaba el alboroto: todos reían y gritaban, probablemente agolpándose en torno a Dreyer, apretándole, apretándole, apretándoles a él y a Martha, que se agitaba. Con el pañuelo en los labios, Franz fue derecho al recibidor y abrió de golpe la puerta del retrete. La vieja señora de Wald llegó corriendo como una bomba y desapareció detrás de la curva de la pared.
—Dios mío —murmuró Franz, arrojándose contra el retrete.
Se puso a emitir horribles sonidos, reconociendo en el torrente intermitente una mezcolanza de bebida y comida, de la misma manera en que el pecador, en el infierno, vuelve a gustar el picadillo de su vida. Jadeando pesadamente, limpiándose pulcramente la boca, esperó un momento y luego tiró de la cadena. De vuelta a la sala se detuvo en el recibidor y escuchó. Por la puerta abierta vio reflejado en un espejo el árbol de Navidad, que llameaba siniestramente. El gramófono cantaba de nuevo. Y, de pronto, vio a Martha.
Se volvió rápidamente hacia él, mirando por encima del hombro, como un conspirador de comedia. Estaban solos en la estancia, brillantemente iluminada; del otro lado de la puerta llegaba ruido, risas, los chillidos de un cerdo indefenso, el graznar de un pavo torturado.
—No hubo suerte —dijo Martha—, lo siento, querido.
Sus ojos penetrantes le miraban y miraban al mismo tiempo en torno a él. Luego Martha comenzó a toser, cogiéndose los costados y dejándose caer sobre una silla.
—¿Qué quieres decir, que no hubo suerte?
—No podemos seguir así —murmuró Martha, entre toses—, no puede ser. Fíjate la cara que tienes, estás pálido como la muerte.
El ruido crecía en intensidad y se acercaba a ellos, como si el enorme árbol gritara a través de sus luces.
—... como la muerte —remató Martha.
Franz sintió otro ataque de náusea: las voces avanzaban; Dreyer, sudoroso, pasó a toda prisa junto a ellos, escapando de Wald y del ingeniero, detrás de éstos iban los otros, entre carcajadas y confusas exclamaciones, y Tom, encerrado en el garaje, ladraba a todo ladrar. Y el ruido de la cacería parecía perseguir a Franz, que vomitaba en la calle desierta e iba a su casa haciendo eses. En la esquina de la plaza el andamiaje que protegía como una crisálida al futuro Kino-Palazzo estaba adornado en su cima por un luminoso árbol de Navidad, que también se veía, pero sólo como un diminuto manchón coloreado en el cielo estrellado, desde la ventana del dormitorio de los Dreyer.
—Cualquiera de las dos sería una maravillosa mujercita para el bueno de Franz —dijo Dreyer, desnudándose.
—Eso te parecerá a ti —dijo Martha, hincando una aviesa mirada en el espejo de su tocador.
—Ida, por supuesto, es la más guapa —continuó Dreyer—, pero Isolda, con ese pelo pálido y suelto que tiene, y esa forma suya que parece que jadea cuando uno le está contando algo divertido...
—¿Por qué no la pruebas tú? ¿O a las dos juntas?
—Pues te diré —meditó Dreyer, quitándose los calzoncillos. Se echó a reír y añadió—, amor mío, ¿qué te parece esta noche?, ¡qué diablos!, es Navidad.
—Ni hablar, después de tu estúpida broma —dijo Martha—, y si me cansas con tu lujuria me llevo la almohada al cuarto de los invitados.
—Te diré —repitió Dreyer, metiéndose en la cama y riendo de nuevo.
Nunca las había probado juntas a las dos. Podría ser divertido. Por separado las había probado en dos ocasiones solamente: a Ida hacía tres veranos, de manera completamente inesperada, en los bosques de Spandau, durante una excursión; y a Isolda un poco más tarde, en un hotel de Dresden. Pésimas taquígrafas, pensó, las dos.
Era la primera vez que Franz se acostaba a las cuatro y media de la madrugada. Se despertó a la mañana siguiente con mucha hambre, lleno de bienestar y contento. Recordó placenteramente cómo le había arrancado la máscara al intruso. La estruendosa oscuridad que le había perseguido como una pesadilla se transformaba, ahora que se había rendido a ella, en zumbido de euforia.
Comió en la taberna vecina y volvió a casa a esperar a Martha. A las siete y diez todavía no había llegado. A las ocho menos veinte comprendió que no iba a venir. ¿Esperaría hasta mañana? No se atrevía a telefonear: Martha se lo tenía prohibido, por miedo a que acabara convirtiéndose en una dulce costumbre que, a su vez, podría conducir a que oídos inadecuados captaran alguna frase descuidadamente acariciadora. La urgencia de decirle lo fuerte y lo bien que se sentía, a pesar de tanto vino y tanta carne de venado, y tanta música y tanto terror, era más fuerte en él incluso que el deseo de averiguar si se le había pasado ya el resfriado.
Al llegar a la calle de los Dreyer, un taxi vacío pasó junto a él y se detuvo ante el chalet. Pensó que su visita era inoportuna: probablemente estaban a punto de salir. Se detuvo ante la valla del jardín, pensando que iba a verlos aparecer en el llano del portal: ella envuelta en sus bellas pieles, él con su abrigo de pelo de camello. Luego, volviendo a cambiar de idea, corrió hacia el portal.
La puerta estaba entreabierta. Frieda tiraba del collar de Tom, medio estrangulándole, para hacerle subir las escaleras. En el recibidor Franz vio una pequeña maleta de cuero y un magnífico par de esquíes de nogal, de un modelo que no se vendía en la tienda. En la sala, marido y mujer estaban frente a frente. El hablaba con rapidez y ella sonreía como un ángel, asintiendo en silencio a sus palabras.
—Ah, vaya, aquí está Franz —dijo Dreyer, volviéndose y cogiendo a su sobrino por el hombro almohadillado—, llegas justo en el momento oportuno. Voy a estar fuera tres semanas o así.
—¿Para qué son esos esquíes? —preguntó Franz, y, diciendo esto, se dio cuenta con sorpresa de que Dreyer ya no le asustaba.
—Son míos. Me voy a Davos. Ah, toma, para a ti (dándole cinco dólares).
Besó a su mujer en la mejilla:
—Ten cuidado con tu resfriado. Diviértete estos días. Dile a Franz que te lleve al teatro. No te enfades conmigo por dejarte aquí sola, querida, ya sabes que la nieve es para hombres y chicas solteras. Eso tú no lo puedes cambiar.
—Vas a perder el tren —dijo Martha, mirándole con los ojos entrecerrados.
Dreyer echó una ojeada a su reloj de pulsera, haciendo como que se asustaba, y cogió su maleta. El taxista le ayudó a llevar los esquíes. El tío, la tía y el sobrino cruzaron el jardín. ¡Por fin, después de tanta helada, comenzaba a lloviznar! Sin sombrero, envuelta en su abrigo de topo, Martha fue hasta el postigo con indolente cimbreo de caderas, las manos cogidas invisiblemente dentro de las mangas, juntas, del abrigo. Tardaron bastante tiempo en acomodar los esquíes en el techo del taxi. Por fin se cerró la portezuela. El taxi arrancó y Franz anotó mentalmente el número de la matricula: 22221. Este «1» inesperado le pareció extraño después de tantos «2». Volvieron juntos a la casa por el sendero crujiente.
—Vuelve a deshelar —dijo Martha—, hoy ya no tengo la tos tan áspera.
Franz lo pensó un momento y finalmente dijo: —Sí, pero todavía quedan días fríos. —Es posible —dijo Martha.
Cuando entraron en la casa vacía, Franz tenía la impresión de que volvían de un funeral.
VIII
Martha comenzó a enseñarle con tenacidad y entusiasmo.
Después de las primeras dificultades, tropezones y perplejidades, Franz, poco a poco, empezaba a comprender lo que trataba Martha de comunicarle sin apenas palabras explitatorias, casi únicamente por medio de la mímica. El escuchaba con total atención tanto a Martha como al sonido ululante que, ya elevándose, ya bajando en volumen, le acompañaba constantemente; y ya empezaba a captar, en ese sonido, exigencias rítmicas, un sentido apremiante, pausas y pulsaciones regulares. Lo que exigía Martha de él estaba resultando, al fin y al cabo, muy sencillo. En cuanto Franz aprendía algo, ella asentía en silencio, bajando la vista con una sonrisa decidida, como siguiendo los movimientos y el crecimiento de una sombra ya claramente perceptible. La torpeza de Franz, la sensación que le invadía de cojear y estar corcovado, y que, al principio, era para él un tormento, no tardó en desaparecer; en su lugar se sentía completamente poseído por la aparente gracia que Martha le comunicaba: ya no le era posible desobedecer al sonido cuyo misterio había desentrañado. El vértigo se convirtió en estado habitual y placentero, en la sonámbula languidez de un autómata, en la ley de su existencia; y Martha, por su parte, se regocijaba suavemente, apretaba su sien contra la suya, sabiendo que estaban unidos, que Franz ahora haría lo que tenía que hacer. Enseñándole, contenía su impaciencia, la impaciencia que Franz había notado antes en los movimientos centelleantes y rápidos de sus elegantes piernas. Ahora, Martha, en pie ante él, cogiéndose la falda plisada entre el índice y el pulgar, repetía lentamente los pasos a fin de que Franz pudiera ver con sus propios ojos el giro ampliado del dedo y el talón. Franz arriesgaba entonces una caricia, ahuecando la mano, pero ella se la apartaba bruscamente y seguía con la lección. Y cuando, bajo la presión de su fuerte palma, acabó por aprender a girar y a dar la vuelta; cuando sus pasos, finalmente, coincidieron con los de ella; cuando, con una mirada al espejo, se dio cuenta de que las desmañadas lecciones se habían convertido en danza armoniosa; entonces apresuró Martha el ritmo, llegando al colmo del entusiasmo, y sus rápidos gritos expresaban violentas satisfacciones ante la flexibilidad exacta de los movimientos de Franz.
Franz llegó a conocer a fondo el bamboleante suelo de parquet de inmensos salones rodeados de palcos; apoyaba el codo en el peluche desvaído de sus antepechos; se limpiaba el polvo de los hombros; se contemplaba a sí mismo en espejos ahitos; pagaba a rapaces camareros con dinero que sacaba del bolso de seda negra de Martha; su gabardina y el adorado abrigo de topo de ella se abrazaban horas enteras en guardarropas sobrecargados, bajo la vigilancia de adormecidas chicas de guardarropía; y los nombres sonoros de todos los cafés y salones de baile que estaban de moda —tropical, cristal, royal– acabaron siendo para él tan conocidos como los de las calles de la pequeña ciudad donde había habitado en una existencia anterior. Y no tardarían en abstenerse del baile siguiente, jadeantes aún de tanto esfuerzo amoroso, sentados el uno junto al otro en el canapé de la deslucida habitación de Franz.
—Feliz año nuevo —dijo Martha—, nuestro año. Escribe a tu madre, a quien, desde luego, me gustaría conocer, que estás pasándolo en grande. Piensa en la sorpresa que se va a llevar..., más adelante..., cuando la conozca.
El dijo:
—¿Cuándo?, ¿te has fijado ya una fecha tope?
—Lo antes posible. Y cuanto antes mejor.
—Sí, no hay que perder el tiempo.
Martha se echó contra los cojines, las manos cogidas detrás de la cabeza.
—Dentro de un mes. Dos, quizás. Tenemos que planear las cosas con gran cuidado, amor mío.
—Yo me volvería loco si no te tuviera a ti —dijo Franz—, todo me turba y me agita: el papel de estas paredes, la gente que veo por la calle, mi casero. Su mujer nunca se deja ver. Es rarísimo.
—Tienes que serenarte. Si no, nada saldrá bien. Hale, ven aquí...
—Ya sé que todo terminará estupendamente bien —dijo él, apretándose contra ella—, pero tenemos que asegurarnos bien de todos los detalles. El error más insignificante...
—¡No temas nada, mi forzudo, mi animoso Franz!
—No, por supuesto que, no, por Dios, ¡Dios mío!, qué va, lo que pasa es que tenemos que buscar un sistema que no nos falle.
—Rápido, querido mío, mucho más rápido, ¿es que no oyes el ritmo...?
Ya no estaban ensamblados en el canapé, sino bailando el foxtrot entre relucientes mesas blancas, en la pista brillantemente iluminada de un café. La orquesta tocaba jadeante. Entre los bailarines había un negro norteamericano, muy alto, que sonrió, tolerante, a la apasionada pareja que chocó contra él y su rubia acompañante.
—Lo encontraremos, lo tenemos que encontrar —continuó Martha, charlando rápidamente, al compás de la música—, después de todo estamos en nuestro derecho.
Franz vio su ojo dulce y ardiente, y el lóbulo, color geranio, de su pequeña oreja debajo de la cinta suave y tirante. Si pudieran seguir deslizándose así para siempre, un interminable moverse en un vacío de deleites, sin separarse nunca, nunca, de ella... Pero la tienda seguía siendo una realidad, donde él tenía que inclinarse y moverse como un muñeco jovial, y seguían siendo realidad las noches en que, como un muñeco muerto, yacía en su cama, de cara al techo, sin saber si estaba dormido o despierto, y ¿quién sería ese que iba arrastrando los pies, doblando cada paso, y susurrando por el pasillo, y por qué le zumbaba sincopado el sonido del despertador en la oreja? Pero digamos que estamos despiertos, y aquí viene el viejo Enricht, con sus cejas pobladas, trayendo dos tazas de café, ¿y por qué dos? ¡Y qué deprimentes, esos calcetines de seda desgarrados en el suelo!
Una de estas mañanas confusas y borrosas, un domingo, paseando él y Martha, que llevaba su vestido color canela, con todo decoro por el jardín espolvoreado de nieve, ella, sin decir nada, le mostró una instantánea que acababa de recibir de Davos. En la foto se veía a Dreyer, sonriente, con un traje escandinavo de esquiar y un bastón en cada mano; sus esquíes eran perfectamente paralelos, y en torno a él todo era nieve reluciente, y sobre la nieve se veía la sombra de los hombros estrechos del fotógrafo.
Cuando el fotógrafo (esquiador también y profesor de inglés, un cierto Vivian Badlook) terminó de hacer la foto y se incorporó, Dreyer, sin dejar de sonreír, adelantó su esquí izquierdo; pero como estaba en una ligera pendiente, el esquí se adelantó más de lo que su dueño había pensado, haciéndole caer pesadamente de espaldas entre un gran agitarse de bastones, mientras las dos chicas pasaban como rayos junto a él chillando de risa. Dreyer estuvo un rato tratando en vano de enderezar los condenados esquíes, y su brazo seguía hundiéndose en la nieve hasta el codo. Para cuando, por fin, pudo levantarse, desfigurado por la nieve, y ponerse los guantes de esquiar incrustados de nieve, y comenzar de nuevo, con cautela, a deslizarse pendiente abajo, su rostro tenía una expresión llena de solemnidad. Había soñado con ejecutar toda clase de figuras de gran esquiador, volando pendiente abajo, girando en ángulo agudo entre una nube de nieve, pero estaba claro que no era esa la voluntad de Dios. En la instantánea, sin embargo, parecía un verdadero esquiador, y la estuvo admirando un rato antes de meterla en el sobre. Aquella mañana, asomado a la ventana con su pijama amarillo y mirando a los alerces contra el cielo color cobalto, reflexionó que ya llevaba dos semanas allí y, a pesar de todo, tanto su esquiar como su inglés eran peores que el invierno anterior. De la carretera azul de nieve llegaba el tintinear de campanillas de trineo: Isolda e Ida reían en el cuarto de baño como tontas; pero, en fin, todo tiene un límite. Recordó, con una punzada de complacencia, al inventor, que, sin duda, estaría ya trabajando en el laboratorio que él le había facilitado; recordó también cierto número de proyectos, igualmente curiosos, relacionados con la ampliación del gran almacén «Dandy». Pensando en todo esto echó una ojeada a la pendiente nevada, surcada por huellas de esquíes, y decidió volver a casa antes de tiempo, dejando a sus amiguitas que se las arreglaran solas con sus propios recursos, que no eran de despreciar. Y se le ocurrió otra idea divertida, que deliberadamente mantenía en el fondo de su mente: tendría gracia volver inesperadamente a casa y coger a Martha desprevenida, y ver si le recibía con una radiante sonrisa de sorpresa o con su habitual aspereza irónica, como era seguro que haría si se le ocurría advertirla de su llegada. A pesar de su agudo sentido del humor, Dreyer era demasiado ingenuo en su egocentrismo para pensar en lo mucho que esos regresos inesperados habían sido explotados ya por los autores de cuentos eróticos.
Franz desgarró la foto, haciéndola pedacitos, que el viento se llevó por el césped húmedo.
—Tonto —le dijo Martha—, ¿por qué hiciste eso? Es seguro que me preguntará si la pegué en el álbum.
—Es que cualquier día voy a acabar rompiendo también el álbum en pedazos —dijo Franz.
Tom, impaciente, llegó corriendo hacia ellos: esperaba que Franz le tiraría una pelota o un guijarro, pero una rápida búsqueda decepcionó sus ilusiones.
Un par de días más tarde, Frieda recibió permiso para ir a pasar el fin de semana con la familia de su hermano, que era bombero en Potsdam, la estrella más rembrandtianamente brillante de su lúgubre horizonte. Tom se vio obligado a pasar más tiempo aún en casa del jardinero, junto al garaje sin coche. Martha y Franz, cediendo a su combativo deseo de imponer su personalidad, de sentirse libres y gozar de su libertad, decidieron, aunque sólo fuera por una noche, vivir enteramente a su aire: iba a ser un ensayo general de su futura felicidad.
—Hoy tú eres aquí el amo —le dijo ella—, aquí tienes tu cuarto de trabajo, éste es tu sillón, aquí está el periódico si quieres leerlo: mira, la bolsa sube.
Franz se quitó la chaqueta y fue a paso lento por todas las habitaciones, como pasándoles revista al regresar al hogar después de un viaje largo y difícil.
—¿Todo en orden?, ¿está contento mi señor?
Franz le pasó la mano en torno al hombro y los dos se quedaron quietos ante el espejo. Franz estaba mal afeitado aquella noche, y en lugar de chaleco se había puesto un jersey rojo oscuro bastante usado; Martha también se había vestido de manera muy casera y sencilla. Su cabello, recién lavado, no le caía liso, y el jersey de lana tampoco le sentaba nada bien, pero entonaba con el ambiente a pesar de todo.
—Los señores de Bunbendorf. ¿Te acuerdas? Un día estábamos tú y yo como ahora, y yo convencida de que me besarías, pero no me besaste.
—Ahora tengo una pulgada más de altura —dijo él, riendo—, mira, somos casi igual de altos.
Se dejó caer sobre el sillón de cuero y ella se le sentó en el regazo, y, como había engordado algo y pesaba más, se sintieron los dos más a gusto.
—Me encanta tu oreja —dijo él, hozando con la nariz fruncida, como un caballo, hasta levantarle un mechón de pelo.
Un reloj comenzó a sonar suave y melódicamente en la estancia contigua. Franz rió bajo.
—Imagínate si llegase ahora, de pronto, así, sin más. —¿Quién? —preguntó Martha—, no sé de quién estás hablando. —Me refiero a él. Si apareciera ahora, de pronto. Tiene una manera muy furtiva de abrir las puertas.
—Ah, ya, te refieres a mi difunto marido —dijo Martha, con voz humosa—,..., no mi difunto era una hombre muy protocolario. Me lo advertiría. No, nada de eso, Franz, y menos ahora, todo lo más después de cenar. Yo diría que lo que él quería era servir de ejemplo a su mujercita, que a lo mejor le copiaba esos trucos y le visitaba. También inopinadamente..., ya le dije que no lo haría..., en esa habitacioncita con un canapé que tiene detrás de su despacho. Silencio. Bienestar conyugal. —El difunto —rió Franz—, el difunto.
—¿Le recuerdas bien tú? —murmuró Martha, frotando la nariz contra el cuello de Franz. —Vagamente, ¿y tú? —Tenía el vientre cubierto de vello rojizo, y...
Y se puso a describir las partes del muerto de una manera atroz y completamente inexacta.
—Aj —dijo Franz—, me vas a hacer vomitar. —Franz —dijo ella, los ojos relucientes de risa—, ¡nadie se enterará jamás!
Y él, acostumbrado ya por completo a la idea, completamente manso y sanguinario ya, asintió en silencio. Un cierto entumecimiento invadía sus miembros inferiores.
—Y lo hicimos tan limpiamente, con tal sencillez —dijo Martha, entrecerrando los ojos, como si estuviera recordando—, ni la más pequeña sospecha. Lo que se dice nada. ¿Y por qué, señor mío? Pues porque el destino está de nuestra parte. No podía haber sido de otra manera. ¿Te acuerdas del funeral? ¿De los tulipanes que trajo Piffke? ¿Y de las violetas de Isolda y de Ida, que se las compraron a un mendigo de la calle?
El, sin decir nada, volvió a asentir.
—Fue cuando el último deshielo. Teníamos flores en el mirador. ¿Te acuerdas? Yo todavía tosía, pero ya era una tos suave, húmeda, encantadora. Ah, cómo nos quitamos de encima el último estorbo...
Franz dio un respingo. Otra pausa.
—Te diré, se me están cansando las rodillas. No, espera. No te levantes. Hazte un poco a un lado. Así, justo.
—Mi tesoro, mi todo —exclamó ella—, mi queridísimo marido. Jamás pensé que pudiera haber un matrimonio como el nuestro.
Franz pasó los labios por el cuello caliente de ella y dijo:
—¿No crees que ya es hora de que tú y yo nos echemos un poco?
—¿Y qué te parecería un poco de carne fría y cerveza? ¿No? Bueno, de acuerdo, podemos comer después.
Martha se levantó, apoyándose con fuerza contra él, estirándose al mismo tiempo con toda su energía.
—Vamos arriba —dijo, bostezando de satisfacción—, a nuestro dormitorio.
—¿Crees que debiéramos? —preguntó Franz—, yo casi lo haría aquí.
—No, nada de eso. Hale, levántate. Ya son más de las diez.
—Es que, veras..., me da un poco de miedo el difunto —dijo Franz, mordiéndose el labio.
—No te preocupes, hombre, todavía tardará una semana o así en volver. Eso es tan seguro como que nos vamos a morir. ¿De qué puedes tener miedo? ¡So tonto! ¿O es que no te apetezco?
—¡Y mucho! —dijo Franz—, pero tienes que tapar su cama. No la quiero ver. Me repelería.
Ella apagó las luces de la sala y Franz la siguió por una escalera interior, corta y crujiente; luego fueron por un pasillo color azul bebé.
—¿Pero por qué caminas de puntillas? —exclamó Martha, riendo a todo reír—, ¿es que no hay manera de meterte en la cabeza que tú y yo estamos casados? ¡Casados!
Le enseñó el cuarto trastero que ella usaba para sus ejercicios de yoga, su tocador, el cuarto de baño que compartía con su marido, y, finalmente, el dormitorio conyugal.
—El difunto solía dormir en esa cama —dijo—, pero, naturalmente, hemos cambiado las sábanas. Deja, la voy a tapar con esta piel de tigre. Así. ¿Te quieres lavar o algo?
—No, te espero aquí —dijo Franz, mirando una muñeca de trapo que había en la mesita de noche.
—Bueno, de acuerdo. Desnúdate rápido y métete en mi cama. Estoy impaciente.
Dejó la puerta entreabierta. Su falda plisada y su jersey estaban ya tirados en una silla. Del retrete, al otro lado del pasillo, le llegó el ruido espeso y rápido de su hermana, haciendo aguas. Paró. Martha volvió al dormitorio.
Franz, de pronto, sintió que en este cuarto frío, hostil, insoportablemente blanco, donde todo le recordaba al difunto, le era imposible desnudarse, tanto menos hacer el amor. Miró a la otra cama con una sensación de repungancia y miedo.
Aguzó el oído. Le pareció oír una puerta abajo, seguida de pasos furtivos. Corrió al pasillo. Al mismo tiempo vio salir del cuarto de baño a Martha, completamente desnuda.
—¡Pasa algo! —susurró—, ya no estamos solos. ¿No oyes ruido? Martha frunció el ceño. Se envolvió en una bata y fue por el pasillo. Se detuvo al final, ladeando la cabeza. —¡De verdad...! ¡Lo he oído!
—También yo tuve una sensación rara —dijo Martha, en voz baja—, ya me figuro, queridín, que te vas a quedar muy contrariado, pero lo mejor es que dejemos esta locura y te vayas. Mañana voy a verte como siempre.








