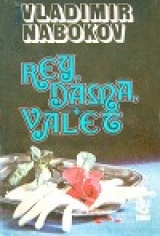
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
—Tonterías, puras tonterías —dijo él, y dio otro empujoncito al niño, que lo esperaba, encogido sobre el manillar; trató de acariciarle la cabellera rizada, pero ya estaba demasiado lejos.
—No has contestado a mi pregunta: ¿eres feliz? —insistió Erika—, haz el favor de decírmelo.
La cadencia del poema le seguía rondando la memoria, y lo citó:
Sus labios eran pálidos, pero cuando besaba
se volvían de un rojo reluciente,
y aunque el final se adivina fácilmente,
prefiero callar lo que no te he contado
de una reina sobre los abrazos.
—¿No te acuerdas, Erika?, lo solías recitar tú, con muchas reverencias, ¿pero es que no te acuerdas?
—Claro que no. Pero lo que te preguntaba, Kurt, ¿te quiere tu mujer?
—Te diré, no sé cómo explicártelo. Verás... No es lo que podríamos llamar una mujer apasionada. No hace el amor en un banco del parque, o en un balcón, como las golondrinas.
—¿Pero te es fiel, tu reina?
-Ihr' blasse Lippe war rot im kuss...
—Seguro que te engaña.
—Te digo que es fría y razonable, y se sabe dominar muy bien.
¡Amantes! No sabe lo que se dice absolutamente nada de adulterio.
—No eres tú el mejor testigo del mundo —rió Erika—, no te diste cuenta de que yo te engañaba hasta que telefoneó su novia y te lo dijo todo. Me imagino cómo tratas a tu mujer. La quieres, pero no te fijas en ella. La quieres, apasionadamente, sin duda, pero te tiene sin cuidado su interior. La besas y ni te fijas en ella. Siempre has sido de lo más desconsiderado, Kurt, y, en último término, siempre seguirás siendo el mismo: el egoísta absolutamente feliz. No creas, te tengo bien estudiado.
—También yo —dijo él.
Así habla el paje de la Alta Borgoña
que le lleva a la reina la cola,
tra-la-la-la —, su boca, su boca tra-la-la,
por la escalera de mármol, tra-la-la.
—Te diré, Kurt, con toda franqueza, había momentos en que contigo me sentía absolutamente desdichada. Me daba cuenta de que tú lo que hacías era, pues eso, no pasar de la superficie. Tú pones a una persona en una especie de hornacina y te imaginas que allí se quedará sentadita y quieta para siempre. Pero te diré que no es así, que acaba saliéndose de ella, aunque sea a trompicones, y tú te imaginas que sigue sentada allí, y hasta cuando desaparece por completo te da lo mismo.
—Por el contrario, por el contrario —interrumpió él—, lo que soy es la mar de observador. Tú antes tenías el pelo rubio, y ahora lo tienes rojizo.
Como en otros tiempos, Erika le dio un golpecito de fingida exasperación.
—Hace tiempo que he renunciado a enfadarme contigo, Kurt. Anda, ven un día de éstos a tomar café a casa. El otro no vuelve hasta mediados de mayo. Charlaremos y recordaremos los viejos tiempos.
—Desde luego, desde luego —dijo él, sintiéndose de pronto aburrido y dándose cuenta perfectamente de que no tenía la menor intención de hacerlo.
Ella le dio su tarjeta (que él, un par de minutos más tarde, rompió en pedazos y los dejó bien apretados en el cenicero de un taxi); estrechó su mano varias veces al despedirse, sin dejar de charlar a toda prisa. Era curiosa, Erika... Su rostro pequeño, sus pestañas siempre en movimiento, su nariz respingona, su charla apresurada y ronca...
El niño del triciclo también le ofreció la mano y salió pedaleando a todo pedalear, subiendo y bajando las rodillas. Dreyer volvió la vista mientras se alejaba y agitó varias veces el sombrero, le pidió excusas a una farola inoportuna, se puso de nuevo el sombrero, siguió su camino. En general aquel encuentro había sido innecesario. Ahora ya no recordaré a Erika como solía recordarla. Esta Erika número dos se interpondrá siempre en mi memoria, tan apuesta y tan completamente inútil, con el pequeño Vivian, igual de inútil que ella, en su triciclo. ¿Hice bien en insinuarle que no soy muy feliz? ¿Pero de qué manera no soy yo muy feliz? ¿Por qué digo esas cosas? ¿Qué haría yo con una putita caliente en mi cama? Es posible que todo su encanto radique precisamente en su frialdad. Al fin y al cabo, debiera haber un escalofrío en toda sensación de auténtica felicidad. Y su frialdad tiene exactamente ese grado. Erika, con su pelo teñido, no sabe comprender que la frialdad de la reina es la mejor garantía, la mejor lealtad. No debía responder como respondí, y, además, todo lo que me rodeaba, esos charcos que relucían al sol..., no sé, la verdad, por qué tienen que llevar chanclos sin calcetines los panaderos, pero, en fin, todo ríe constantemente en torno a mí, todo reluce, todo está pidiendo que me fije, pidiendo amor, el mundo es como un perro que suplica que jueguen con él. Erika ha olvidado mil pequeños dichos y canciones, ha olvidado ese poema, y ha olvidado a Mimi, con su sombrerito rosado, y el vino de fruta, y el charco de luz de luna en el banco aquella primera vez. Lo que pienso es que mañana voy a quedar con Isolda.
Al día siguiente, Dreyer estuvo muy animado. Dictó a la señorita Reich una carta absolutamente irracional a una empresa antigua y respetable. Por la tarde, en el taller extrañamente iluminado, donde, poco a poco, cobraba vida un milagro, le dio al inventor tales golpes en la espalda que casi le dobló. Llamó a casa para decir que llegaría tarde a cenar, y cuando llegó, hacia las diez y media, le tomó el pelo al pobre Franz, examinándole sobre el arte de yender, haciéndole preguntas absurdas, como, por ejemplo: ¿Qué harías si mi mujer entrase en tu departamento, y así, por las buenas, robase a Ronald ante tus mismos ojos? Franz, para quien el humor, y sobre todo el humor de Dreyer, era algo abstracto, se limitaba a abrir los ojos y las manos. Esto a Dreyer, que era fácil de divertir, le hacía gracia. Martha jugueteaba con una cucharilla de té, tocando con ella el vaso de vez en cuando y parando la vibración con un dedo frío.
En el transcurso de aquel mes, ella y Franz habían investigado varios métodos nuevos, y, como en los casos anteriores, Martha hablaba de este o aquel procedimiento con tan escueta sencillez que Franz no sentía en absoluto miedo o incomodidad, y es que en su interior estaba teniendo lugar un extraño reajuste de emociones. Dreyer se había escindido. Por un lado, estaba el Dreyer peligroso y tedioso, que andaba, hablaba, la atormentaba, prorrumpía en carcajadas; y por el otro, un Dreyer puramente esquemático, que se había separado del primero: un naipe estilizado, un dibujo heráldico. Y era a este último Dreyer al que había que destruir. Todos los medios de aniquilación de que hablaban se ferefían exclusivamente a esta imagen esquemática. Este Dreyer número dos era muy apropiado para manipular. Era bidimensional e inmóvil. Se parecía a esas fotos de parientes cercanos cuidadosamente recortadas y reforzadas con cartulina, que la gente, amiga de los efectos facilones, pone de adorno en sus escritorios. Franz no se daba cuenta de la sustancia especial y del aspecto estilizado de este personaje inanimado, y, en consecuencia, no se detenía tampoco a indagar la razón por las que aquellas siniestras conversaciones resultaban tan fáciles e inocuas. La verdad era que Martha y él hablaban de dos personas distintas: la de Martha era un hombre tan gritón que ensordecía; intolerablemente vigoroso y vivaz; la amenazaba con un príapo que ya una vez le había causado una herida casi mortal; se atusaba el obsceno bigote con un cepillo de plata; roncaba por la noche con triunfantes resonancias. La de Franz, en cambio, era un hombre insulso e inánime, se le podía quemar o hacer pedazos, o simplemente tirarlo a la papelera como una foto rota. Esta esquiva y fugaz geminación estaba ya en ciernes cuando Martha rechazó el veneno, calificándolo de «medio inadecuado para acabar con la vida humana» (fragmento de sutil legalismo que la sufrida enciclopedia explicaba con todo detalle), y, en cualquier caso, incompatible con las costumbres modernas. Comenzó a hablar de armas de fuego. Su gélida racionalidad, combinada con una torpe ignorancia, daba resultados bastante fantásticos. Recurriendo subliminalmente a aliados sacados de lo más hondo de su memoria, recordando sin darse cuenta detalles de muertes a tiros leídas en novelas baratas y plagiando así la infamia (acto que, después de todo, solamente Caín había evitado), Martha acabó proponiendo lo siguiente: primero, Franz compraría un revólver; luego («ah, y, a propósito», interrumpió Franz, «yo sé disparar»): bueno, pues muy bien, así es mejor («Aunque, querido, hazte cargo, tendrás que entrenarte un poco en algún sitio tranquilo, donde nadie te vea»). El plan era el siguiente: Martha entretendría a Dreyer abajo hasta media noche («¿Que cómo me las voy a arreglar?», «haz el favor de no interrumpir, Franz, las mujeres sabemos hacer esas cosas»). A media noche, mientras Dreyer celebrara con champán la súbita mansedumbre de su esposa, Martha iría a la ventana de la habitación contigua, descorrería la cortina, permanecería allí un rato con una copa de champán burbujeante en la mano levantanda. Esta sería la señal. Desde su puesto junto a la valla del jardín, Franz la vería con toda claridad en el centro del rectángulo iluminado. Ella entonces dejaría abierta la ventana y volvería a la sala, donde Dreyer estaría esperando, sentado en el diván, con la ropa en desorden, bebiendo champán y comiendo bombones. Franz, sin perder tiempo, saltaría la puerta del jardín en la oscuridad («Eso es fácil; claro que tiene puntas de hierro, pero tú eres un estupendo deportista») y, corriendo, cruzaría el jardín, pero de puntillas, para no dejar huellas delatoras, entraría por el ventanal, que estaría entrabierto. La puerta de la sala estaría también abierta. Desde el umbral mismo dispararía media docena de veces, una detrás de otra, en rápida sucesión, como hacen en las películas norteamericanas, y, antes de desaparecer, para guardar las apariencias, le robaría al muerto la cartera y, posiblemente, se llevaría también los dos candelabros antiguos de plata que había en la repisa de la chimenea. Y, sin más, se iría por donde había venido. Ella, entre tanto; subiría a todo correr al piso de arriba, se desnudaría, se metería en la cama. Y nada más.
Franz asentía.
Otra manera era la siguiente: Martha se iría al campo a solas con Dreyer. Los dos harían una larga caminata; a Dreyer le encantaba andar. Ella y Franz habrían escogido de antemano un lugar solitario y pintoresco («En pleno bosque», dijo Franz, imaginándose a sí mismo en un oscuro bosquecillo de pinos y robles, y aquella vieja mazmorra cuyos fantasmas tanto le habían obsesionado de niño). Franz estaría esperando detrás de un árbol, con el revólver cargado. En cuanto le hubieran matado, como con el otro plan, Franz dispararía también sobre Martha, hiriéndola en la mano («Sí, querido, eso es necesario, se hace siempre así, para dar la impresión de que los ladrones nos atacaron a los dos»). Franz, también como en el otro plan, les robaría la cartera (que podía devolverle luego a Martha, junto con los candelabros).
Franz asentía.
Estos eran los dos planes fundamentalmente. Luego había cierto número de simples variaciones sobre el mismo tema. Convencida, como tantos novelistas, de que, sólo con que los detalles fueran correctos, el argumento y los personajes se las arreglarían solos, Martha estudió cuidadosamente el tema del chalet desvalijado, y el del robo en pleno bosque (por más que ambos, desgraciadamente, tendiesen a confundirse). Y de pronto Franz resultó tener una habilidad tan inesperada como afortunada: era capaz de imaginar con claridad de diagrama sus movimientos y los de Martha y coordinarlos de antemano con esos conceptos de tiempo, espacio y situación que no había más remedio que tener en cuenta. En todo este patrón lúcido y flexible sólo había una cosa que no cambiaba aunque esta falacia le pasaba inadvertida a Martha: la víctima, que no daba señales de vida hasta que la perdía. El cadáver, al que habría que quitar de allí y llevar de un sitio a otro antes del entierro, parecía más activo que su predecesor biológico. Los pensamientos de Franz giraban con agilidad acrobática en torno a este punto inamovible. Estaban calculados admirablemente todos los movimientos del plan. Y el objeto llamado ahora Dreyer se diferenciaría del futuro Dreyer solamente en lá medida en que la línea vertical se diferencia de la horizontal. Una diferencia de ángulo y perspectiva, nada más. Martha, sin darse cuenta ella misma, fomentaba en Franz estas abstracciones, porque siempre había dado por supuesto que Dreyer sería cogido por sorpresa y no podría defenderse. Por lo demás, se imaginaba con gran realismo y lucidez cómo Dreyer arquearía las cejas al ver que su sobrino le apuntaba con una pistola, y cómo se echaría a reír, dando por supuesto que el arma era de juguete, para concluir la carcajada en el otro mundo. Cuando, para eliminar toda posibilidad de riesgo, ponía a Dreyer en la categoría de una mercancía, bien envuelta, atada y lista para su entrega a domicilio, Martha no se daba cuenta de que así las cosas le resultarían mucho más sencillas a Franz.
—Qué listo eres —le decía, echándose a reír y besándole en la muñeca—, mi avispado, mi avispadísimo amorcito.
Y él, reaccionando a sus elogios, le presentó una especie de cálculo (que, por desgracia, hubo que quemar luego): el número de pasos que había que dar para recorrer la distancia exacta desde la verja hasta la ventana; el número de segundos necesarios para recorrer esa distancia; desde la ventana hasta la puerta y desde la puerta hasta el sillón (al que Dreyer había sido trasladado desde el diván en una de las fases de toda esta planificación), y también desde el revólver, que estaría, como si dijéramos, colgando en el aire, hasta la nuca de la cabeza de Dreyer, que se suponía situada en un lugar oportuno. Y un día en que Dreyer estaba realmente sentado en ese mismo sillón y leía un periódico dominical bañado por un rayo de sol de abril, Martha, con una peineta reluciente en el moño y un traje sastre nuevo y Franz, sin abrigo y con Tom, que tenía entre los dientes una pelota negra, pisándole los talones, comenzaron a dar vueltas por el jardín, de un extremo a otro y vuelta a empezar, desde la tapia del chalet hasta la ventana de la sala y vuelta al postigo, contando los pasos, aprendiéndoselos de memoria, ensayando avances y retiradas, hasta que Dreyer, los brazos en jarras, se unió a ellos y se puso a ayudarles a debatir la nueva disposición de senderos enlosados y parterres que Martha y Franz estaban planeando con tanta diligencia.
Y seguían incansables con su planificación cuando se encontraban a solas en el amado y desangelado cuartito, donde la gran esclava negra de grandes pezones, todavía sin vender, seguía colgando sobre la cama, junto a una cara e inútil raqueta, metida en su marco. Había llegado el momento de comprar el arma. Y en cuanto se pusieron a pensar en esto surgió un obstáculo ridículo. Los dos estaban convencidos de que haría falta un permiso especial para poder comprar un revólver. Y ni Martha ni Franz tenían la más remota idea de lo que había que hacer para conseguir ese permiso. Tendrían que hacer averiguaciones, quizás ir a la policía, y esto significaba sin duda escribir y firmar solicitudes. Estaba visto que la adquisición del instrumento esencial era algo mucho más vago que la imagen que se habían hecho de su uso. A Martha esta paradoja le parecía intolerable. La eliminó buscando deliberadamente dificultades insuperables en el proyecto mismo. Por ejemplo, el jardinero, que también hacía de vigilante (¿drogarle?, ¿sobornarle?, ¿sería ello posible?), bribón fuerte y discreto que tenía muy buena vista para descubrir intrusos y aplastaba orugas con un particular y viscoso crujido y una implacable sacudida del pulgar, de férrea uña, agarrotamiento este que a Franz, la primera vez que lo presenció, le hizo chillar como una niña. Y luego había que pensar en el policía que pasaba frecuentemente por la calle, como dando un paseo. Y también surgieron errores de cálculo y fallos en el plan del bosque: después de una excursión a Grünewald, Franz informó que contenía más excursionistas que pinos. Claro es que había muchos otros bosquecillos por los suburbios, pero la dificultad estaba en convencer a Dreyer de ir a alguno de ellos. Y una vez que la realización de estos proyectos quedó bien situada en su lugar debido, la cuestión de conseguir el arma dejó de parecer tan irresoluble: probablemente había amables comerciantes de armas en la parte norte de la ciudad que no se preocupaban de pedirle licencia a sus clientes y, una vez que tuvieran el arma en su poder, la suerte empezaría a sonreírles, y les sería fácil situar al blanco en la debida posición en el momento oportuno. Así es como Martha pudo satisfacer, de paso, su sentido innato de las relaciones correctas (sus proverbios favoritos eran: «Lo primero es lo primero», y «si quieres tener dos narices tendrás que contentarte con un ojo»).
Así las cosas, había llegado el momento de hacerse con un revólver pequeño, pero seguro. Martha se imaginaba a Franz —el lento, larguirucho, tímido Franz– yendo de armería en armería, cómo el amable comerciante le haría inesperadas preguntas maliciosas, cómo el muy idiota recordaría luego las gafas de carey de Franz y los ademanes aclaratorios de sus manos finas, blancas, inocentes, y cómo más tarde, una vez usada y escondida el arma, algún detective metomentodo desenmañaría todo el asunto... Pero, por otra parte, si fuera ella a comprarlo... Podía pensar, por ejemplo, que Tom estaba rabioso y que había que pegarle un tiro, y de verdad lo hacía para practicar: también las mujeres son capaces de aprender a disparar bien, y de pronto, una imagen ajena pasaba flotando a su lado, se detenía, se volvía, seguía flotando como esos bonitos objetos que se mueven solos en los anuncios del cine. Martha entonces se dio cuenta de por qué la imagen del revólver tenía en su mente una forma y un color tan definidos, a pesar de que ella de armas no sabía nada. El rostro de Willy surgió de las profundidades de su memoria; reía con su risa gordinflona y estaba inclinado, examinando algo y conteniendo a Tom, que lo había tomado por un juguete. Martha hizo otro esfuerzo y recordó a Dreyer sentado ante su mesa de trabajo, enseñando a Willy..., ¿qué le estaba enseñando?, ¡un revólver! Willy lo hacía girar entre sus manos, riendo, y el perro ladraba. Martha no conseguía recordar más, pero con esto bastaba. Y se sentía sorprendida, y al tiempo contenta, de ver con qué providencial celo su mente había conservado durante un par de años esta imagen pasajera pero absolutamente indispensable.
Un domingo más. Dreyer y Tom habían salido a dar un paseíto. Todas las ventanas del chalet estaban abiertas. La luz solar se instalaba a su antojo en rincones inesperados de la habitación. En la terraza, la brisa agitaba las páginas del número de abril (ya viejo) de una revista con una foto de los hermosísimos brazos de Venus, recién descubiertos. Martha, ante todo, se puso a explorar los cajones de la mesa de trabajo. Entre carpetas azules que contenían documentos, encontró algunas varas de lacre dorado, una linterna de bolsillo, tres guldensy un chelín. Había también unas libretas de ejercicios con palabras inglesas, su pasaporte con la foto sonriente (¿a quién se le ocurre sonreír en una foto oficial?), una pipa rota que ella misma le había dado hacía mucho tiempo, un viejo álbum de fotografías desvaídas (una, reciente, de una chica que muy bien podría ser Isolda Portz, si no fuera el elegante traje de esquiar que llevaba), una caja de chinchetas, trozos de cuerda, un cristal de reloj y otras cosas por el estilo, de esas cuya acumulación siempre irritaba a Martha. La mayor parte de ellas, icluidos el cuaderno de ejercicios y el anuncio de deportes invernales, las tiró a la papelera. Cerró de golpe los cajones y, alejándose de la mesa ensordecida, subió al dormitorio. Allí se puso a buscar en dos cómodas blancas, y encontró, entre otros objetos, una pelota dura que conservaba huellas de los dientes de Tom y que sólo Dios sabía cómo habría podido llegar a aquella cómoda, donde estaban, ordenados en hileras, los diez pares de zapatos de su marido. Tiró la pelota por la ventana. Bajó las escaleras a todo correr y, al pasar junto a un espejo, vio que se le había corrido el maquillaje de la nariz y que tenía ojeras. ¿Debería consultar a un especialista de los pulmones o del corazón? ¿O a los dos? Buscó en unos cuantos cajones más en varias habitaciones, riñéndose a sí misma por mirar en lugares absurdos y, finalmente, llegó a la conclusión de que la pistola estaba en la caja fuerte, de la que no tenía llave (¡allí estaba el testamento, el tesoro, el futuro!), o en la oficina. Volvió a mirar en la condenada mesa de trabajo, que crujió y resistió conteniendo el aliento ante el avance amenazador de Martha. Los cajones restallaban como bofetadas en plena cara. ¡No estaba en éste! ¡Ni en éste! ¡Ni en éste! Vio en uno de ellos un maletín marrón. Lo levantó, irritada. Debajo, muy hundido en el fondo, había un pequeño revólver con culata de madreperla. Al mismo tiempo, la voz de su marido le llegó de muy cerca, y Martha, volviendo a poner el maletín en su sitio, cerró el cajón apresuradamente.
—Maravilloso día —decía Dreyer con voz cantarina—, casi veraniego.
Y ella dijo con desgana y sin volver la cabeza:
—Estoy buscando unas píldoras. Tú tenías piramidón en tu escritorio. Tengo la cabeza a punto de estallar.
—No sé. A nadie debería estallarle la cabeza en un día como éste.
Se sentó en el brazo de cuero de un sillón, secándose la frente con un pañuelo.
—Una cosa, amor mío —dijo—, se me ocurre una idea. Escucha..., ¿cuál es el número de teléfono de Franz?... Le llamo yo y nos vamos los tres en el coche al club de tenis. ¿Qué te parece? ¿te gusta la idea?
—¿Y cuándo comemos? Franz viene hoy a comer. ¿Por qué no llamas a alguna otra persona y jugamos todos después de comer?
—No son más que las diez. Podemos comer a la una y media. Es una verdadera lástima no aprovechar un tiempo tan bueno. Ven también tú. Bien, bien. ¿De acuerdo?
Martha accedió a unirse al grupo, más que nada porque sabía lo pesado que sería para Franz tener que aguantar él solo a Dreyer.
—Yo misma le llamo —dijo.
El casero le preguntó quién era y por qué quería hablar con su inquilino, pero Martha le aconsejó no meterse en asuntos ajenos. Franz, cogido por sorpresa, llegó vestido con un traje corriente, pero con calzado deportivo. Dreyer, resoplando de impaciencia y temeroso de que apareciese de pronto una nube de tormenta, se lo llevó a toda prisa escaleras arriba y le hizo ponerse unos pantalones de franela blanca que había comprado en Londres un par de años antes y que a él le estaban estrechos. Se quedó allí, los brazos en jarras, los ojos saltándole de las órbitas, la cabeza retadoramente ladeada, mientras Franz se mudaba. El pobre muchacho apestaba. ¡Y aquellos calzoncillos largos, en un día como éste! Las iniciales se les había bordado un aficionado...., desde luego no una costurera profesional. Franz, atontado de puro cohibido, perfectamente consciente de que su ropa interior no estaba a la altura de la situación, grotescamente asustado de que algo, lo que fuese, delatase en un momento como aquél los sucios secretos de su adulterio, se mudaba de pantalones con gran dificultad, sobre todo cuando saltaba sobre uno y otro pie, extendía una pierna y se decía que todo aquello no pasaba de ser una pesadilla. También Dreyer se puso a saltar sobre uno y otro pie. Y la terrible situación se prolongaba. Los pantalones le parecían demasiado largos y demasiado anchos y, en un momento de aquella carrera de sacos, un movimiento espasmódico proyectó a Franz contra un portaequipajes roto, que no pintaba nada en un vestuario. Dreyer hizo algún vago movimiento, como si quisiera echarle una mano. Todo aquello fue tan difícil para Franz como abotonarle la bragueta al maniquí, cosa que tuvo que hacer él solo. Después, el entallador le subió delicadamente la cintura con dos dedos, le ajustó las trabillas laterales, le pasó con gran pericia el cinturón en torno al talle de madera y le dobló una rodilla para medirle la pierna con un metro que llevaba como se lleva una serpiente danzarina. Finalmente expresó su aprobación con una risita y le dio a Franz un golpe en las nalgas, que siguió vibrando durante bastante tiempo en el sistema del pobre muchacho, mientras su doble se adelantaba remilgadamente, doblando las piernas y contrayendo el trasero.
El golpe seguía escociéndole en el taxi, y cuando se bajaron, Dreyer le dio otro, lleno de exuberante jovialidad, esta vez con la raqueta de Franz, que éste había estado a punto de dejarse olvidada en el asiento:
– Aber lass' doch. Pero para de una vez.—le dijo Martha al ordinario de su marido.
En la pista de color rojo terracota, dedos blancos corrían de un lado a otro, mientras los niños se ganaban su salario recogiendo pelotas a toda velocidad. En torno a ellos había una alta alambrada cubierta de hule verde. Delante del edificio del club había mesas blancas y sillones de mimbre. Todo estaba limpísimo y muy claramente delineado. Martha se puso a charlar con una bella mujer de piernas rubias y ojos pálidos, cuya falda blanca no era mayor que una tulipa. Pidieron de beber: un cocktailnorteamericano muy frío, oscuro como el café. Dreyer fue al club a cambiarse. La morena Martha y la dama rubia platino charlaban en voz alta, pero Franz no se enteró de una sola palabra. Una pelota perdida rebotó junto a él, pasando de la mesa a una silla y de ésta al césped. Franz la recogió y la miró: era bastante nueva y tenía el sello color violeta de una marca muy conocida en «Dandy». La dejó sobre la mesa. Otras dos mujeres jóvenes pasaron junto a él, con las piernas y los brazos desnudos, pisando tan fuerte la hierba con las suelas rojas de sus zapatos blancos con cordones de seda que se diría que iban descalzas. Sus zapatos no eran Mercury, sino Loveset. En sus ojos relucía la felicidad, tenían roja la boca. Todo esto era ya pasado, sueños y deseos de una adolescencia ya lejana. Le cegaron con su sonrisa indecisa, confundiéndole con alguien. Junto a otra de las pistas, una especie de arbitro o vigilante de juegos se sentaba en una silla alta, viendo la pelota cruzar la red; movía rítmicamente la cabeza, como un autómata que sólo sabe decir que no: no, no, no, no son para ti. En el vano negro de la puerta apareció un Dreyer deslumbrantemente blanco:
—Hale, vamos —exclamó.
Y con paso vigoroso, llevando una toalla de felpa en torno al cuello, dos raquetas bajo el brazo y una caja de pelotas nuevas en la mano, se dirigió a la pista número seis. Martha se despidió de la dama y se acercó a otra silla para ver a los dos jugadores. En la pista, con la concienzuda seriedad del verdugo que prepara el patíbulo, Dreyer medía ya la altura de la red con su raqueta. Franz estaba a un lado de la pista, junto a su amante, mirando a un avión que pasaba. Con severa ternura, Martha se fijó en el amado cuello juvenil, en las gafas relucientes, en los elegantes pantalones de tenis que le estaban un poco anchos en las caderas, pero que por lo demás, le sentaban muy bien. Una vez concluidas sus siniestras maniobras, Dreyer fue a trote corto y pesado a la línea de saque. Franz siguió quieto en el centro de su propio rectángulo. Una chica pequeña y huesuda con expresión vacía en el rostro pecoso le tiró una de las pelotas de la caja. La pelota saltó y le golpeó en la ingle, y él trató de pararla con la raqueta, pero le pasó entre las piernas y ella entonces le tiró otra que también se le escapó. Esta vez, sin embargo, fue corriendo tras ella, hasta alcanzarla al fin entre los pies de un jugador que estaba en la pista contigua y que, por esta causa, dejó escapar su pelota y le miró con cara de pocos amigos. Franz, lleno de ánimo y con la pelota en el bolsillo, volvió corriendo a su sitio. Dreyer, sonriéndole tolerante, hizo ademán de apartarse un poco más y le lanzó un saque inicial tolerablemente correcto, copiado del entrenador del club, conde de Zubov. Franz fue corriendo y, con la suerte del principiante, se lo devolvió con tremendo aunque heterodoxo ímpetu, lanzando la pelota muy lejos del alcance de Dreyer. Martha, sin poder contenerse, prorrumpió en aplausos. Dreyer le lanzó otro saque y el arma de Franz se agitó impetuosamente, pero esta vez la pelota le eludió y fue recogida limpiamente por la chica que estaba a su espalda. Entonces, escogiendo el momento, Franz alejó de sí la pelota que tenía en el bolsillo cuanto le permitía su brazo, calculó bien la altura, la dejó caer al suelo y trató de darle al primer bote. Nada pasó esta vez tampoco, excepto que pisó la pelota y estuvo a punto de caer. Fue al trote hacia la red, donde la pelota se había enredado en las mallas, y Dreyer le dijo que volviera a su puesto y siguiera lanzándole pelota tras pelota. Franz lo hizo así, tirándose a fondo, girando sobre sí mismo, pero fue un saque en el vacío. La chica, que estaba empezando a divertirse, iba de un lado a otro, cogiendo las pelotas con su manecita y devolviéndolas a Dreyer con impasible e indeferente precisión.
—Deja de ponerte delante —gritó Martha a la insolente recogepelotas, que no la oyó, o que, si la oyó, no entendió lo que le decía. Tenía un anillo de latón en el dedo. Podría ser una sucia gitanilla o algo por el estilo.
La prueba continuó. Franz en un verdadero trance de desesperación, dio tal golpe a la pelota que la lanzó por encima del tejado.
Dreyer fue despacio hacia la red e hizo seña a Franz de que se le acercara.
—¿He ganado? —preguntó Franz, jadeante.
—No —dijo Dreyer—, es que quería explicarte una cosa. No estamos jugando al béisbol norteamericano, ni al cricketinglés, sino a un juego que se llama lawn tennis, porque al principio solía jugarse en la hierba.
Siempre pronunciaba mal la vocal de lawn, dándole sonido de «a».
Y luego, lenta y tristemente, Dreyer volvió a su línea de saque, y remprendió la comedia. Martha no pudo contenerse más. Desde donde estaba sentada gritó:








