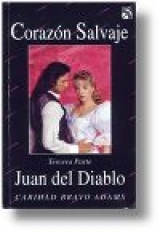
Текст книги "Juan del Diablo"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
–Bueno, hijo, a lo mejor no es oro todo lo que reluce...
–Sí no reluce, Noel... Está escondido, y es ese afán que ella pone en esconderlo, lo que me da a mí la justa medida. Pero, ¡qué demonios! Hay que vivir, hay que apartar fantasmas... Creo que me voy ahora mismo a ver cómo marchan las obras del Peñón del Diablo...
Tranquila y satisfecha, como si nada le hubiese ocurrido, borradas ya de su mente infantil las escenas de horror tan recientes padecidas, Ana se pavonea en la pieza principal de la modesta casa del notario, aquella que es a la vez sala, despacho y recibo, con puerta y dos ventanas a la calle, y viejos estantes atestados de papeles y libros...
–¿Por qué no me traes algo de comer, Colibrí? El señor Juan dijo que te ocuparas de mí, que me atendieras... Yo estoy aquí, porque él me ampara y me da esa cosa que llaman asilo, que es como decir que estoy de huespeda... y tú...
–¡Cállate! —la interrumpe Colibrí al oír que un caballo llega y para allí cerca—. Parece como que vienen visitas... ¿No oíste un caballo?
–¡Ay, qué miedo! No abras, Colibrí, ponle tranca a la puerta, pasa el pestillo, grita que los amos no están... —Loca de espanto. Ana ha corrido imprudentemente hacia la ventana, abriéndola de par en par, y la figura que divisa le hiela la sangre en las venas—. ¡El amo Renato! ¡No abras, Colibrí!
Su grito ha sonado tardío. También Renato D'Autremont la ha visto a ella a través de los barrotes de la ventana, la ha reconocido y de un violento empujón abre de par en par la puerta, que apenas comenzara a franquear Colibrí...
–¡Conque era aquí donde estabas, dónde te escondías! ¡Ahora comprendo...! Y él, ¿dónde está? ¿Dónde están él y ella?
–Mi patrón no está... Se lo juro, señor Renato... No está... Se fue ahora mismo... Puede mirar toda la casa si quiere... Él no está aquí...
Colibrí, asustado, ha retrocedido tratando de ganar la puerta, pero Renato D'Autremont ya no le mira. Sus ojos se han clavado en Ana, que temblando ha caído de rodillas... No ha tenido fuerzas para esconderse, para huir, y cuando él se acerca, grita espantada:
–¡No me mate, señor Renato, no vaya a matarme! ¡Yo le digo todo lo que quiera usted saber! ¡Yo se lo digo, pero no me mate, mi amo!
–¿Por qué huiste? ¿cómo huiste? ¡Habla... empieza a hablar! Mucha culpa has de tener para que tu miedo sea tanto... Tú eras su cómplice, ¿verdad?
–Yo no hacía nada... Sólo lo que la señora me mandaba... Yo siempre tenía miedo... A casa de Kuma iba yo temblando...
–¿Para qué ibas a casa de Kuma? ¿Para qué iba ella?
–Para que le ayudara. La señora Aimée iba a hacer como que se caía del caballo, y entonces Kuma tenía que recogerla y llevarla a su casa, y decirle a todo el mundo que la señora se había caído del caballo y que por eso se había perdido el niño... ¡Ay, señor, no ponga esa cara! ¡Yo no lo inventé!
–¡Lo inventó ella!, ¿verdad? ¡Naturalmente! Todo fue una comedia, una farsa... ¡Por eso salió de la casa como salió! Pero tú... tú...
–La señora me mandó que le avisara, que le dijera con mucho alboroto que ella se iba a caballo... Ella quería que usted pensara que por su culpa se había perdido el niño... para que la quisiera más... no por nada malo. Y para que la perdonara... y no averiguara demasiado...
–Averiguará, ¿el qué? ¿Qué hacía mientras yo la dejaba sola? —quiere saber Renato.
–Pues nada, mi amo... Todo le salía mal ahora a la señora Aimée... No hizo sino pasear, porque aquel oficial tan guapo se fue en el barco. Para mí que el señor Juan se le atravesó...
–El señor Juan, ¿qué?
–Ya usted lo sabe... la señora Aimée estaba loca por el señor Juan... Pero no la tome con él... él no la quería, por eso estaba loca la señora, loca buscándolo, y él nada... nada...
–¿Buscándolo? ¿Buscaba Aimée a Juan?
–No se ponga bravo, mi amo... no podía remediarlo... La primera vez que él fue a Campo Real para llevársela...
–¿Llevársela? Entonces, ¿fue por ella... fue por ella...?
–El ama tuvo miedo. Le echó el muerto a la señora Mónica, pero después lloraba y lloraba. ¡Pobre señora Aimée! Siempre decía: "No hay otro como Juan". Perdone, mi amo, pero como usted quiere saber...
–¡Sí, quiero saber! —atosiga Renato furibundo—. Habla, habla, arroja de una vez todo el veneno, llévame ya hasta el fondo de esa charca, habla para acabar de hundirme en el fango. Aimée quería a Juan, era su amante, ¿verdad?
–¡Ay, no, mi amo! Para mí que él no quiso saber nada de ella después que lo casaron... Ella quería que fuera como antes de casarse la señora con usted... que entonces sí la quería el señor Juan, y le traía regalos de todos los viajes, y ella lo esperaba en una playa, y decía que entonces era muy feliz, muy feliz, porque el señor Juan vuelve locas a las mujeres, mi amo...
–¡Basta! ¡Cállate o no podré contenerme para pisotearte!
–¡Ay, mi amo! ¿Y yo qué culpa tengo? La señora Aimée...
–¡No la nombres más! Ella está muerta, muerta y enterrada... Es a él a quien he de buscar. ¿Dónde está?
–Yo no sé muy bien... ¡Ay, mi amo, no me tuerza más el brazo! Se fue para una casa que está haciendo... No sé cómo mentaban el lugar... Casa del Diablo, Piedra del Diablo, o algo así... Pero no vaya... no vaya... El señor Juan dijo... ¡Ay...!
Tras soltarla, arrojándola al suelo, ha corrido Renato. En la puerta, mal sujeto a las rejas de una ventana, bañado de sudor y de espuma, aguarda su caballo y lo monta sin detenerse a calcular si el cansado animal resistirá el último esfuerzo. Fieramente clava las espuelas en los ensangrentados ijares, y el noble bruto arranca calle abajo...
—Colibrí... Pero, ¿eres tú realmente?
–Sí, mi ama... vine a buscarla. Primero me trepé por la tapia... estuve asomándome, pero no había nadie... Di la vuelta, toqué en la puerta grande... y a esa monja vieja que se asoma por una rejita, le dije que tenía que hablar con usted, porque lo que está pasando tenía usted que saberlo... Y tiene que hacer algo, mi ama, porque van a matarse...
–¿Qué? ¿Quiénes? Juan, ¿verdad? Juan y Renato...
Mónica ha temblado al preguntar, y casi son inútiles preguntas y respuestas: todo puede leerlo en los asustados ojos de Colibrí, en el oscuro presentimiento que sacude su alma...
–Sí, mi ama. Como un mismo diablo llegó el señor Renato. Yo estaba empezando a correr el cerrojo de la puerta, y me la abrió de pronto de dos patadas... Llegó como un tigre buscando al amo Juan, y como el amo Juan no estaba, ni tampoco el señor don Noel, pues agarró a la tonta de Ana, la que era criada de la señora Aimée, y la sacudió como a un perro de aguas, preguntándole... Y ella, claro está, le dijo todito lo que sabía. Como un rayo, el señor Renato cogió el caballo y se fue para allá...
–¿Para dónde?
–Para donde le dijo Ana... donde está haciendo una casa... El patrón no quería que usted lo supiera, mi ama, pero él está haciendo una casa allá donde vivió cuando era chiquito, donde a veces paraba el Luzbel, en el lugar que mientan el Cabo del Diablo...
–¿Y allá fue Renato?
–Para allá fue. Cuando montó a caballo, vi que le revolaba la chaqueta, y metidas en el cinturón llevaba dos pistolas... seguro que para matar al patrón.
–¡No, no lo hará! ¡Tengo que ir allá... tengo que evitarlo! No puede correr entre ellos la sangre. El Peñón del Diablo... el Peñón del Diablo...
–Abajo en la plaza hay coches de alquiler. ¿Le busco uno, mi ama? ¿Va usted a ir para allá?
–Sí, Colibrí, corre y trae el coche. Iré en seguida y sabré interponerme entre los dos, sabré impedir esa horrible lucha, sea el que sea el precio que tenga que pagar para lograrlo...
Rendido, extenuado, sin responder ya al cruel apremio de la espuela, el caballo que llevaba Renato se ha detenido, totalmente agotado, en el lugar en que se bifurcan los senderos. Uno, para bajar a través de las peñas hasta la mísera aldea de cabañas de palma que se extiende a lo largo de la pequeña rada... Otro, para trepar aún más entre los ásperos riscos, hasta aquel promontorio negro con que la tierra martiniqueña desafía la furia de los mares... aquel peñón desnudo, sobre el que se alzan la casa en construcción y la cabaña en ruinas... aquel lugar de belleza salvaje, conocido por el Cabo del Diablo... Por este segundo camino, Renato llega ante la puerta cerrada de aquella casa en construcción, y la golpea con el ímpetu de su rabia, al tiempo que grita amenazador:
–¡Abran pronto; abran esa puerta o la echaré abajo! Por el hueco de la ventana aun sin hojas, que cruzan travesaños de madera, asoma el rostro curtido de Segundo Duelos, que cambia de color al reconocer a Renato. Y el iracundo caballero, otra vez ordena enfurecido:
–¡Abre esa puerta, estúpido! ¿No oyes que llamo? ¡Ábrela y corre a decirle a Juan del Diablo, que Renato D’Autremont viene a ajustar sus cuentas, que si es realmente hombre, no se esconda... que salga...!
–Pero, ¿está loco, señor? El amo no está...
En vano ha corrido el picaporte Segundo. Al golpe de Renato, salta la cerradura improvisada, abriendo paso al que entra como una tromba, desencajado de cólera, preguntando:
–¿Dónde está Juan? ¿Dónde está tu amo? ¡Que venga... que salga...!
–Le juro, señor, que no ha llegado...
–Vino, y no vino solo... una mujer venía con él. Si es por ella que callas, ahórrate el trabajo. ¡Di dónde están, o te cuesta la vida callarlo!
Renato ha echado mano a una de las pistolas que lleva consigo, apuntando al pecho del segundo del Luzbel, que retrocede desconcertado, dejando libre el paso, al tiempo que afirma con decisión:
–Le juro que no sé nada, señor... No podré decirle nada aunque me mate...
–¡Juan... Juan... no te escondas más...! ¡Asómate, cobarde...! ¡Juan...! —llama furioso Renato, penetrando como bólido por las habitaciones en construcción.
–Segundo, ¿qué pasa? ¿Dónde está Juan?
–¡Señora Mónica... por Dios! —se sorprende gratamente Segundo, aunque de inmediato tiembla asustado—. El patrón no sé dónde está; pero el señor D’Autremont llegó como un loco. Rompió la puerta, y sacó una pistola para matarme. ¡Creo que de verdad está loco! Se empeña en que usted y el patrón están escondidos en la casa, y por ahí dentro anda buscándolos...
–Déjame con él. Corre a esperar a Juan, y haz cuanto puedas para que no entre hasta que haya salido Renato. ¿Entendido? ¡Anda... ve...!
Mónica ha hecho salir a Segundo de la estancia, justamente en el momento en que Renato irrumpe en la misma, y sus palabras brotan como casi en un aullido;.
–¡Mónica... estabas con él... era verdad...! —Ha ido hacia ella como un rayo, pero la fría serenidad de Mónica le detiene... en la crispada mano el arma lista para matar—. ¿Dónde está Juan?
–No lo sé, Renato...
–¡Mientes... sé que mientes! Mientes como todos, para salvarlo. ¡Pero esta vez nadie le salvará! Le mataré con toda razón, con todo derecho... ¡Déjame!
–¡No voy a dejarte! Si ese amor que tantas veces me has jurado es verdad...
–¡No puedes dudarlo! Pero no sigas, Mónica, no vas a detenerme con esa estratagema. Tú lo sabes todo, lo sabías todo, y lo callabas... ¡Qué ridículo me habrás visto en tu interior cien veces! ¡Qué risible, qué empequeñecido y miserable, frente a ese canalla que todo su placer me ha burlado...!
–Él fue el burlado, el engañado, el vendido... Él no sabía que Aimée estaba comprometida contigo; él no sabía nada de ella sino lo que ella quiso contarle... Aimée jugó con los dos, pero era Juan del Diablo el traicionado...
–¡Le quería... le gustaba! —se ofende Renato furioso—. Antes de ser mi esposa, fue su amante... ¡Sé toda la verdad! Me la gritó alguien demasiado estúpido para disimularla... la arranqué de unos labios qué tenían demasiado miedo para ocultarme nada, para disimularme nada... ¡Aimée era la amante de Juan!
–Lo fue antes de ser tu esposa, tú lo has dicho: antes de casarse. Lo engañó a él, lo envió a un largo viaje en busca de fortuna, y cuando él regresaba feliz y triunfante, se encontró con que la que creía suya, era ya tu esposa.
–¿De dónde has sacado esa historia?
–Por desgracia, pasó frente a mis ojos… Sólo cuando era tarde, me di cuenta exacta de toda la verdad... Por mi sangre de hermana, por las lágrimas de mi madre, que vi correr en defensa de Aimée, callé cuando acaso hubiera debido gritar. Por eso acepté luego todos los sacrificios para salvarla... por eso me dejé arrastrar como víctima, para ser pisoteada humillada, acaso muerta en las manos de Juan. ¡Por eso me sometí a todo! Estaba pagando, Renato, estaba pagándote el delito de haber callado... ¿Piensas que puedo jurar en vano por su cuerpo inerte? ¿Piensas que puedo blasfemar, jurando en falso por la memoria de mi padre? Pues por todo eso y más, te lo juro, Renato. Él no fue culpable, no fue responsable...
–¡Pero ella le amaba! ¡Le quiso siempre, le buscó siempre...! ¡Qué claro lo vi todo de pronto... cómo se descorrieron cien velos con una sola palabra...! ¡Gestos, miradas, el champaña de mi noche de bodas...!
La mano de Renato se ha crispado sobre el arma que aún empuña; sus claros ojos parecen relampaguear con destellos de sangre... Como adivinando su horrible pensamiento, las blancas manos de Mónica se apoyan en sus hombros para sacudirle con ansia:
–¡Renato... Renato, vuelve a la razón! Viéndote así, tengo que pensar que sólo a ella amaste...
–La amé en una hora maldita, pero nada tiene que ver con el amor. ¿Es que no comprendes? ¿Es que no mides todo el alcance de la burla que me ha herido y manchado? Yo era un hombre de honor... ¿Cómo puedo seguirlo siendo, si en la mirada de un villano hay una burla para mi candidez de esposo? ¿Cómo puedo dejar que viva Juan del Diablo, pensando en la sonrisa que crispó sus labios cuando supo que el despojo de su pasión era la esposa inmaculada que yo había llevado hasta el altar? No puedo detenerme, Mónica, ni por ti que me despreciarías en el fondo de tu alma...
–¡No... no! ¿Cómo podría yo despreciarte si tú... si tú renunciaras a esa torpe y tardía, a esa injusta venganza?
–¿Injusta? Pero, ¿es que no comprendes que ni siquiera era necesario saber lo que sé, para buscar el combate final? ¿Quién te arrancó ahora de mi lado? ¿Quién te trajo hasta aquí, burlándose de mi amor y de mi hombría? ¿Y cómo no había de burlarse? Tiene toda la razón, todo el derecho de hacerlo... Y ese derecho no puedo arrancárselo más que quitándole la vida... ¡Lavando mi deshonor con sangre!
Desprendiéndose de las manos de Mónica, corre Renato hacia la ventana, mal cerrada con travesaños de madera, y va luego a la puerta desvencijada para espiar con ansia la posible llegada de Juan. Puesto que Mónica está allí, piensa que él no puede estar lejos; pero ninguna figura humana divisan sus ojos anhelantes. Bruscamente se vuelve hacia Mónica, y advierte:
–¡Aguardaré a Juan cuanto haya que esperarlo! No puede tardar mucho en querer acercarse a ti.
–Y cuando hayas realizado tu venganza, si es que lo logras, no vuelvas a acercarte a mí, no vuelvas a hablarme, no vuelvas a mirarme, Renato. ¿Piensas que no hiciste bastante? ¿Aún quieres derramar más sangre de la que por fuerza habrá de separarnos?
–¡No hables como si le dieras esperanzas a mi amor, Mónica! Es sólo una estratagema para dominarme... Niega que sólo me hablas así para obligarme a desistir de un desquite en el que está empeñada toda mi dignidad, al que no puedo renunciar...
–¿Ni al precio de mí misma? —reta Mónica desesperada.
–¿Qué has dicho, Mónica? ¿Qué vas a prometer? —pregunta Renato tembloroso, pálido, con una ilusión ardiendo en las claras pupilas.
–¿Qué puedo prometer? ¿No es acaso bastante, para ti, pensar que la sangre de Juan borraría hasta la última huella del camino que podría acercarnos?
–Es toda una amenaza, Mónica, y es doloroso que sólo acuda a tus labios una amenaza, cuando me has visto temblar al remoto destello de una esperanza de amor. Sí, sí, Mónica, sólo al precio de ti misma podría yo ser capaz...
–No quise decir lo que te imaginas. Tan sólo quise decir que no matarás a Juan sin matarme a mí antes.
–No digas eso, no le defiendas así, porque sólo de oírte hablar como si le amaras, me siento enloquecer. No, no, ahora más que nunca puedo gritarlo: no serás nunca suya, no te abandonaré en manos de Juan, te disputaré como se disputan las fieras, y que venga si quiere ese bastardo...
–¡No grites así... no hables de ese modo!
–Sólo de un modo puedes evitarlo; sólo al precio que sabes, y puedo jurar que preferiría que me pidieras hasta la última gota de mi sangre. Pero si tú no me prometes, si tú no me juras...
–No puedo prometerte nada... ¡Aún soy la esposa de Juan!
–Júrame que te guardarás como hasta ahora te has guardado; júrame que esperarás en tu convento ese decreto pontificio que ha de devolverte la absoluta libertad; júrame que, cuando seas libre, me permitirás estar a tu lado, compensar a fuerza de amor y de ternura todo ese horrible mal que aún no me perdonas... Júramelo, Mónica...
–Sólo una cosa he de prometerte, y es igual que si la jurase Renato: me guardaré como hasta ahora... Y no será gran trabajo guardarme. Tienes mi promesa. Vete ya. ¡Sal por aquel lado!
Lo ha empujado con ansia, le ha hecho salir, inclinando la cabeza para pasar bajo los andamios. Luego corre a la puerta abierta de par en par, y llama:
–¡Colibrí... Colibrí...!
–¡Aquí viene ya el patrón, mi ama! —avisa Colibrí acercándose a Mónica—. ¿Quiere que yo...?
–Quiero que calles. De cuanto has visto y oído, no repitas ni una palabra. Es por el bien de Juan, Colibrí, por su solo bien.
–Ya lo sé, mi ama... por el bien del patrón es todo lo que usted hace. Pero si el patrón me pregunta...
–Ya responderé yo a cuanto él quiera preguntar. Sal por aquel lado, Colibrí, mira si ya va lejos el señor Renato y vuelve a darme cuenta, pero sólo cuando yo te pregunte... ¡Anda!
A tiempo le ha empujado haciéndole marcharse. Juan está ya bajo el dintel de la puerta principal, y la mira en silencio, con larga y enigmática mirada...
–Una doble sorpresa, Mónica. Tu visita, tan inesperada como la de Renato... Pero, ¿dónde está él? Segundo me dijo que había venido a desafiarme, que entró forzando las puertas, profiriendo insultos y amenazas...
–Sin embargo, ni quiso esperarte. Me temo que Segundo exageró el relato —rebate Mónica en tono natural y suave—. Con irse como se fue, te ha dado todas las satisfacciones que necesitabas. Él es el ofendido, Juan. Todo se lo contaron. No le ahorraron ni el dolor ni la vergüenza de un solo detalle.
–Tampoco a mí me ahorraron detalles: los vi, los palpé, y ni siquiera fueron contados.
–No puede compararse. Tú sufriste en tu amor, y él en su dignidad. Tu herida fue la desilusión; la de él, el escarnio. Tu pena pudo arrancarte lágrimas; la de él... la de él es de las que piden sangre. ¡Pero no correrá esa sangre mientras yo viva, Juan! ¡Basta con Aimée!
–Efectivamente, basta. Él la empujó a la muerte, ¿verdad?
–¡Oh, no, no... eso no! Fue un accidente desdichado. El propio Padre Vivier me lo ha referido. Se empeñan en mancharlo, en acusarlo... Él nada sabía de Aimée... casi nada. Fue Ana, la torpe cómplice de mi pobre hermana... La encontró en tu casa al ir a buscarte... y la obligó a hablar. Bien puedo imaginarme lo que saldría de aquellos labios... comprendo que Renato enloqueciera...
–Tú siempre comprendes a Renato. En él encuentras disculpables hasta los crímenes... Pero, no te preocupes, no tengo ningún interés en juzgar sus actos, ofendiendo con ello tus sentimientos más íntimos y tiernos. Para ti no es un hombre, es un ídolo, un semidiós, y los dioses tienen derecho a todo, ¿verdad?
Amargamente ha apretado Mónica los labios sin responder a Juan. ¡Qué extraño y lejano le parece en aquellos instantes, qué frío su corazón, qué injustas sus palabras! Pero la horrible batalla está ganada. Puede respirar, tranquilizarse. Renato está lejos... se aleja llevando en el alma una esperanza vana y una promesa que repentinamente se le antoja ridícula. Defenderse... guardarse, pero, ¿de quién? Los ojos de Juan pasan sobre ella como si resbalaran al mirarla. Inmóvil en medio de la destartalada sala, parece aguardar que ella le diga adiós, que se aleje cuanto antes la que es sólo una intrusa en su vida y en su casa. Sordamente humillada y dolorida, Mónica se dispone a marchar, y explica:
–Me trajo un coche de alquiler, que mandé me aguardase. Debe estar cerca...
–Le hicieron marchar hace rato, poco antes de que el caballero D’Autremont lograra milagrosamente armar las líneas de soldados. Supongo que una vez más sacó partido de su fortuna y de su rango...
–¿Qué estás diciendo? No te entiendo.
–Lo siento, Mónica, pero no creo que puedas marcharte.
–¿Vas a oponerte tú?
–Yo no... las leyes que protegen al que se dice propietario de todas las tierras que nos rodean: la aldea, el camino, la playa, todo le pertenece y todo está cerrado para nosotros. Caímos en una trampa. Lo siento, Mónica, pues esto aún no está habitable. Una vez más pagarás el tributo que te corresponde, por ser la mujer de Juan del Diablo...
Con esfuerzo, han penetrado en la mente de Mónica las palabras de Juan, y su vista se extiende a cuanto la rodea, como si por primera vez lo mirase, como si sólo ahora se diera cuenta cabal de que pisan sus pies aquel famoso Cabo del Diablo que tantas veces oyó nombrar a Juan... Este la ha llevado hasta la puerta. En el lugar en que se bifurcan los senderos hay una línea de soldados que se extiende cruzando el camino carretero, aislando la playa y el Peñón del Diablo de toda posible comunicación con Saint-Pierre... Casi balbuceante, Mónica se vuelve interrogadora a Juan:
–Entonces, ¿no es posible salir?
–Ni salir ni entrar. ¿No comprendes? El amo de esas tierras no nos da permiso para pisarlas, y como no hay otro camino, cuenta con rendirnos por hambre o por cansancio... La lucha es a muerte, y no me quejo. Yo la desaté, yo la he buscado...
–¿La lucha contra quién?
–Ya sé que no sabes de mis cosas ni tienes por qué saber. Tampoco tienes por qué saber nada de este lamentable montón de piedras que me dio su nombre. ¿Me permites mostrártelo?
Le ha tomado la mano y juntos cruzan el umbral... Un brusco movimiento recorre la larga fila de soldados, pero Juan sonríe tranquilizando a Mónica:
–No te preocupes, no te harán nada mientras no tratemos de cruzar esa raya blanca que trazaron ayer los alguaciles. Con ella marcan el límite de lo que legalmente me pertenece. Tiene gracia, ¿verdad? Después de todo, no salí mal librado; El Estado me otorga un pedazo de tierra... si a estas rocas puede llamarse tierra. Pero, en fin, reconocen que pertenecen a Juan del Diablo. La raya baja por el filo de las rocas, ¿ves?, y llega al otro lado. Por lo tanto, y ésta sí que fue una sorpresa, también me pertenece la playa, con esa vieja aldea donde fui pordiosero...
La ha llevado hasta el borde mismo de los acantilados, allí donde baja serpenteando el sendero de cabras y abre la pequeña rada, tan cercada de farallones como un anfiteatro... Unos metros de arena rubia, un puñado de casuchas miserables, y frente a ellas, el grupo oscuro de hombres y mujeres que alzan la cabeza, iluminados los ojos de esperanza al divisar desde lejos a Juan...
–¿Qué significa esto? —pregunta Mónica intrigada.
–Significa que la aldea es libre. Hay un hombre que indebidamente les cobraba por tender allí sus redes, por haber fabricado allí sus míseras cabañas, por hacerse a la mar desde esta playa... Era un buen negocio, que se terminó gracias a mi audacia. Su respuesta es sitiarnos, cercarnos... Somos dueños de este pedazo, pero no podemos pasar, y él defiende sus derechos con las armas de esos soldados que, naturalmente, le respaldan. ¿Comprendes ahora?
Un destello de admiración ha ardido en los ojos de Mónica. Sin darse apenas cuenta, se ha apoyado en el brazo de Juan, y sus ojos van desde el hermoso rostro varonil curtido por el sol y los vientos, hasta aquel grupo oscuro y miserable...
–¿Es eso lo que has estado haciendo todo este tiempo, Juan?
–Sí... Pensé redimirlos, pero soy un triste redentor. Se rompió una cadena, pero se alzó un muro... Cuando no puedan más, se rendirán. Eso dice Noel... Y habrá que pasar por todo cuanto se le antoje al propietario, que aun será más cruel. ¿Comprendes?
–¿Quieres decir que te das por vencido?
–¡Eso nunca, Mónica! Lucharé con todas mis fuerzas... hasta el fin... Y si todo se pierde, como los viejos capitanes, me hundiré con mi barco...
–¿Tu barco? —repite Mónica con una lejana esperanza.
–Es una forma de hablar...
–Ya lo sé; pero, al decirlo, me haces que piense... Queda el mar... Por el mar puede salirse, ¿verdad?
–Podríamos salir si tuviéramos barcos. Los botes de esta gente son demasiado débiles para arriesgarse más allá de aquel promontorio, y el Luzbel, una vez más, ha sido confiscado... Pero, ¿por qué has de preocuparte? Se diría que te importa todo esto...
–¡Me importa, Juan, me importa...!
Como en contradicción con sus palabras, se ha apartado de Juan, ha dado unos pasos alejándose a lo largo de las piedras filosas, y volviendo la espalda a aquellos ojos clavados en ella, queda mirando las olas estrellarse... Le ha sentido acercarse, siente el anhelo de volverse bruscamente para mirarle cara a cara, el ansia loca, absurda, irreprimible, de echarle al cuello los brazos anhelantes... Pero al volverse muy despacio, el rostro de Juan tiene una expresión vaga, su mirada se ha vuelto lejana y hay en Mónica como una sacudida, como el espolazo de una idea malsana, al preguntar:
–¿En qué piensas, Juan? ¿Acaso una gruta en la playa? —Y con ira contenida, exclama—: ¡Entonces, te dejo con tus añoranzas!
Se ha ido con paso tan rápido que Juan no acierta a detenerla, como si más que correr volase sobre las aristas cortantes de aquellas rocas, negros cuchillos afilados al golpe del viento y del agua; menos agudos, sin embargo, que sus pensamientos; menos desgarradores que sus ansias...
10
RENATO HA PENETRADO hasta el centro del patio de su casona de Saint-Pierre, un tanto sorprendido de encontrarla abierta, y desmonta, poniendo las riendas en manos del lacayo color de ébano que acude al sentirlo llegar... Pero antes de que llegue a preguntar nada al sumiso criado, una menuda figura color de cobre ha aparecido bajo los arcos, y acercándose, indica a guisa de explicación:
–La señora me envió a preparar la casa... Acabamos de llegar... me parece que a tiempo. Parece usted muy cansado, señor Renato...
Bajo los párpados que velan su oscura mirada, Yanina examina al caballero D’Autremont que, en efecto, lleva sobre sí las huellas de sus violentos viajes. Con trabajo arrastra el lacayuélo al caballo extenuado, y los ojos de Yanina suben desde las botas cubiertas de polvo y de fango hasta el rostro húmedo de sudor, iluminado lo bastante como por un destello de felicidad...
–Puedes mandar que me preparen el baño y la cena, Yanina...
–Sí, señor... al instante. ¿Va entretanto a beber algo? ¿Un "plantador"? Yo misma puedo preparárselo...
–Gracias, Yanina. Por el momento, necesito para otras cosas tus manos. Sé que son muy hábiles preparando ramos, ¿no? Corta todas las rosas que haya en el huerto, busca un hermoso búcaro... el más lindo que haya en la casa...
–Sí, señor —acata Yanina balbuceando sorprendida—. ¿Y después...?
–Lo llenarás con todas las rosas que hayas cortado, y lo enviarás con unas líneas que voy a escribir...
Yanina queda un instante mirándolo, como si no pudiera desprender los ojos del fino rostro varonil que lentamente ha ido transfigurándose. Desde hace muchos meses, no recuerda una expresión semejante en el rostro de su amo. Es como si juntas aletearan ante sus ojos una ilusión y una esperanza. Y los tristes labios de Yanina contienen con esfuerzo el temblor de su voz al preguntar:
–¿A qué lugar debo enviar las flores, señor?
–Al Convento de las Siervas del Verbo Encarnado.
Renato D’Autremont ha cruzado el patio rumbo a su acostumbrado refugio, en aquella vieja biblioteca de la vetusta casa de Saint-Pierre, tan cargada de libros que nadie lee jamás. Y los ojos de Yanina le siguen, velados a la vez de rencor y de angustia, de celos encendidos y de ardiente curiosidad. Se clavan en su espalda hasta ver desaparecer la alta y delgada figura tras las puertas labradas. Luego, las palabras escapan de sus labios como un eco:
–Al Convento de las Siervas del Verbo Encarnado...
—¡Colibrí, ven acá!
Sin dar tiempo a que Colibrí obedezca a su mandato, Juan ha ido hacia él... Aun está sobre los negros acantilados desde donde divisa la costa lejana, la playa de la aldea y el ancho mar, de donde Mónica huyera de su lado de aquel modo extraño, herida por la amargura de un recuerdo...
–¿Por qué tiemblas, Colibrí? ¿Qué te pasa? Toda mi vida detesté a los tontos y a los cobardes...
–Yo no soy nada de eso, patrón —protesta Colibrí con firmeza.
–Porque pensé que no lo eras me caíste en gracia. También pensé que podías ser leal... Pero a lo mejor me equivocaba...
–¡Ay, no, patrón, no diga eso! Yo soy leal, más que leal. Yo...
–Fuiste a avisar a Mónica al convento, ¿verdad?
–Yo, mi amo, fui a avisarle. Ella me lo tenía mandado, y usted también me tenía ordenado obedecerla y servirla a ella como a nadie... ¿Está mal hecho, mi amo?
–Está bien. —Juan ha apoyado su mano tostada sobre la lanosa cabeza del muchacho, y las oscuras dudas parecen desvanecerse en los grandes ojazos brillantes—. Sólo quería saber si habías sido tú...
–Yo mismo, patrón. Cuando el señor Renato, hecho una fiera, dijo que venía a buscarlo a usted para matarlo...
–¿Lo creíste, mi pobre Colibrí? Mucho has cambiado desde que andas entre faldas... Antes, cuando te llamé, ¿qué tenías? ¿Por qué temblabas?
–Nada más tenía miedo de que me preguntara, patrón. Usted me enseñó a decir siempre la verdad. Yo, a usted, no podría decirle una cosa por otra, y...
–¿Te mandaron decirme una cosa por otra?
–Me mandaron callarme, patrón. Y cuando le preguntan a uno, y uno se calla lo que sabe, es como si dijera una mentira, ¿verdad?
–Casi casi... Pero, ¿quién te mandó callarte?
–La única que puede mandarme después de usted, patrón. Bueno... no sé si después o antes, y ése era el lío que yo tenía entre la cabeza: que usted es mi amo, y ella es mi ama, y usted me mandó que tenía que obedecer a ella antes que a nadie. Y luego, usted me manda a hacer otra cosa que ella. ¿A quién le tengo que hacer caso?








