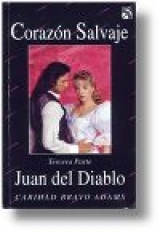
Текст книги "Juan del Diablo"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
–Me imagino que a ti te habrá afectado más que a nadie, Bautista...
–Tenía que acabar así... Es horrible, señor, pero es la verdad. Todos lo odiaban tanto... tanto... Y haber quemado a Kuma...
–¿Quemarla? —se sorprende Renato.
–¿El señor no sabe cómo empezaron las cosas? No, claro... Eso lo contaron después. Bautista le prendió fuego a la cabaña de Kuma, sin dejarla salir. Dicen que se reía cuando los vigilantes le tiraban piedras cada vez que asomaba...
–¡Es inaudito! ¿Qué estás diciendo?
–Cuando al fin la dejaron escapar, terriblemente quemada y medio ahogada por el humo, la arrastraron hasta el muro grande, el que queda más allá del desfiladero. Allí la dejaron como a un animal, amenazándola con los rifles si trataba de volver a entrar... y allí la hallaron muerta los que salieron con las carretas a la mañana siguiente. Por eso se levantaron todos contra Bautista, por eso quemaron la casa...
–¿Sabe eso mi madre? —pregunta Renato, que se ha puesto de pie, intensamente pálido.
–Sí, señor, lo sabe. El propio Bautista se lo dijo delante de mí, aunque no tan claro... y dijo que todo era por orden de usted...
–¿Orden mía? ¿Cómo podía yo ordenar una cosa semejante?
–Es lo que yo me atreví a decir, señor. Que usted no podía haber mandado hacer eso... Pero ni la señora ni él me dejaron hablar... Ahora, él pagó su deuda...
–Y tú pareces satisfecha de que la haya pagado —reprueba Renato en tono lento y suave—. Sin embargo, Bautista era tu pariente, tu sangre...
–No era mi sangre... Y Kuma sí era mi amiga...
–Kuma... Es verdad...
Renato se ha mordido los labios, recordando, mirando de arriba abajo a la extraña muchacha, que se transfigura bajo su mirada... Arden sus ojos, tiembla su oscura carne...
–Tú le compraste a Kuma un filtro de amor... ¿Crees en la eficacia de esos brebajes?
–Kuma tenía poder, señor, y bien claro lo ha demostrado: los tres hombres que la maltrataron están muertos ya...
–Pero no por el poder de esa infeliz, Yanina...
–¿Y por qué no, señor? Kuma nunca maldijo a nadie sin razón, y nunca maldijo a nadie en vano... Poder de amor, y poder de muerte tenía...
–Poder de amor... —repite Renato en un murmullo. La idea ha pasado por su mente como un relámpago, pero la rechaza de inmediato—: Basta de tonterías... Tráeme una botella de coñac y cuida de que no me molesten por nada ni por nadie... Sólo que...
–Sí, señor... Recuerdo la orden... Sólo que traigan esos papeles del Obispado, que está usted esperando...
Renato ha apurado hasta el fondo una copa más, y queda inmóvil, con la cabeza baja y los ojos entrecerrados... Bebe para aturdirse, pero no consigue apagar la chispa ardiente de su pensamiento, aflojar el ansia de aquella espera tensa, interminable... De un nuevo sorbo ha tomado lo poco que en la botella quedaba, y la echa a un lado, poniéndose de pie con paso vacilante al oír sordas detonaciones como de trueno...
–¡Oh...! ¿Qué es eso? —Y alzando la voz, llama—: ¡Yanina! ¡Yanina...!
–Aquí está el coñac, señor —muestra Yanina, acudiendo con paso rápido.
–¿Qué es ese ruido? ¿Ésos cañonazos?
–Están sonando hace varios días, señor. ¿No recuerda? Dicen que es el volcán... A esta hora se pone el cielo rojo y está volviendo a caer ceniza como la otra tarde... Ya los techos y los árboles están blancos... Dicen que así es la nieve...
Renato ha pasado los dedos por el alféizar de la abierta ventana, recogiendo aquella ceniza finísima, que va cayendo espesa y cálida, y comenta despectivo:
–¿La nieve? ¡Bah! Nieve caliente... Casi quema, y apenas deja respirar... Pon ahí esa botella y no vuelvas a entrar si no es para darme los papeles que estoy esperando... ¡Uh...! ¡Hace un maldito calor de infierno!
Ha bebido un trago, otro y otro... En realidad, el aire se va volviendo irrespirable... Es un vaho de fuego lo que penetra por la abierta ventana... Mientras se retira muy despacio, vuelve Yanina la cabeza para mirarlo con dolor... Renato ha vuelto a caer en la butaca. En su mente se mezclan las imágenes... La biblioteca se puebla de sombras que no existen... Una destaca entre las demás: tiene los ojos negros y los labios como de llama... Sonríe... sonríe mientras le ofrece una copa de champaña, y oye, como dentro de sí, las palabras que proféticamente le dijera un día Aimée:
"Llorarás... Llorarás por ella, y yo me reiré de tus lágrimas... Me reiré de verte caer cada vez más bajo... cada vez más bajo, hasta el infierno donde te aguardo..."
–¡No es verdad... No es verdad! —grita Renato, como despertando de su letargo—. ¡No estás aquí...! ¡No existes! ¡Eres un fantasma... nada más que un fantasma...!
–¡Señor Renato... Señor Renato...! —irrumpe Yanina en la biblioteca, espantada.
Renato se ha estremecido, volviendo a la realidad... Frente a él, Yanina alza una lámpara cuya luz disipa tinieblas y fantasmas... Tras ella, un lacayo vestido de blanco, en cuyas manos mantiene un ancho sobre lacrado...
–Trae acá... Ya puedes decir que lo entregaste en propia mano —advierte Yanina al sirviente, arrebatándole el sobre. Y dirigiéndose a Renato—: Se empeñó en entrar él mismo, en verle a usted, señor...
Renato ha hecho saltar el sello de lacre con el escudo de la sede episcopal de Saint-Pierre, y ha comenzado a leer con ansia las palabras que bailan ante sus ojos inyectados de alcohol, mientras Yanina retrocede de espaldas, empujando al curioso mensajero:
–Puedes irte... Yo te llevaré el sobre firmado...
–¡Libre! ¡Libre! ¡Concedida la petición! ¡Aprobada! ¡Libre! ¡Ya Mónica no es de Juan del Diablo!
Casi fuera de sí, temblándole las manos en que sostiene aquellos papeles tan deseados, casi sin dar crédito a los ojos que miran lo que tan ansiosamente ha luchado por conquistar, Renato D’Autremont repite, como arrastrado por el delirio de una obsesión, aquella palabra que significa todo para él en esos instantes:
–¡Libre! ¡Libre!
Desde la puerta, clavados sus grandes ojos negrísimos en el hombre blanco, Yanina saborea hasta las heces de aquel dolor, de aquella angustiada desesperanza con que vive siempre junto al objeto de su amor imposible... A la sacudida de aquella emoción enorme, la oscurecida mente de Renato se ha despejado de un golpe violento; las nieblas del alcohol, la tortura del remordimiento, el negro mundo de sombras en que su pensamiento yaciera sepultado, todo se filtra como a través de un cedazo de plata, todo vibra de nuevo como una campana de cristal, y alegremente comenta:
–Yanina, ¿no te parece maravilloso? ¡Estas cosas, a veces, tardan años!
–Sí, señor... Es muy raro —asiente Yanina lenta y tristemente—. Pero como su Ilustrísima es pariente de la señora, y, por consiguiente, de usted... Como, además, él tiene tan buenas amistades en el Vaticano...
–Con todo eso contaba. Pero, de todos modos...
–El señor estaba seguro de recibir hoy esos papeles, ¿verdad?
–¿Cómo podía estar seguro, Yanina? Estaba desesperado... Era el plazo que mi necesidad había puesto a mi esperanza... No era posible esperar que las gentes del Cabo del Diablo resistieran más. Tenían que rendirse, que entregarse, y para que Mónica no cayese enredada con esos bandidos era preciso romper este maldito lazo, tener en las manos la constancia de mis palabras. De sobra sé lo que significaba el viaje del gobernador a Fort-de-France... No quería comprometerse, no quería verse obligado a ir abiertamente contra mí ni contra las leyes. Con estos papeles iré a buscarlo...
–¿Ahora? Pero, la señora...
–Es cierto... Mamá... Campo Real... De pronto, no recordaba todo eso...
Se ha llevado las manos a las sienes, oprimiéndolas allí donde un martilleo sordo y tenaz parece golpear. Es la resaca del alcohol, a la que no logra vencer del todo su entusiasmo... Sus pies vacilan, su vista no está clara, pero su corazón late con latido triunfante, su impaciencia parte los obstáculos para llegar al fin deseado...
–Iré mañana a Campo Real... O pasado mañana... Tan pronto como pueda... Le hablaré al gobernador de las dos cosas... Eso es... Le hablaré de las dos cosas... Dile eso a mi madre, Yanina, dile que he salido en busca del gobernador y que estoy decidido a arreglar también el asunto de Campo Real... Entra a decírselo, tranquilízala, procura que se calme... Dile que yo... No sé qué decirle...
–Entonces, ¿es verdad que el señor sale ahora mismo para Fort-de-France? Pero antes necesitará descansar un poco, cambiar de ropa, comer algo...
–Sería lo razonable, pero el tiempo apremia... Tomaré un baño, me cambiaré de ropa... Haz que me preparen café bien fuerte... ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es ese sobre?
–El de los papeles que recibió, señor. Estaba esperando que lo firmara... Lo exige el mensajero...
–¡Oh, sí, claro! Y he de agregar una palabras de gratitud. Tendré que escribir una carta... No... En realidad, debo ir yo mismo... Es lo menos que puedo hacer... Su Ilustrísima me ha servido de un modo admirable... No hay más remedio... Pasaré un momento antes de salir para Fort-de-France... Retén al mensajero... Que le den una copa y una buena propina... Haz que lo preparen todo... Luego, hablarás con mi madre... Avisa también a Cirilo...
–¿Hará el viaje a caballo, señor? Me parece... Perdón, señor, pero me parece que usted no puede más...
–Es cierto, Yanina... El caballo es más rápido, pero tengo que medir mis fuerzas. En el coche puedo descansar algo... Dile a Cirilo que ensille el coche pequeño, el de dos asientos... que le ponga el tronco nuevo de alazanes...
–¿Para el coche pequeño?
–¿No entendiste que necesito volar en vez de correr? Anda... Anda...
Ha obedecido la doncella, estremecida en el dolor de su amor de esclava mientras las trémulas manos de Renato oprimen contra el pecho aquel grueso tarrago de papeles sellados que tanto significan para él, y exclama jubiloso:
–¡Mónica mía, ya está roto el último lazo que te ataba!
—Entonces, ¿esta noche, Juan?
–Sí... Creo que podrá ser esta noche, si al salir la luna, el mar se calma...
–¿Y no será más peligroso que puedan vernos a la luz de la luna?
–Sí, claro... Pero no hay bote que pueda despegar de aquí con este oleaje. En este tiempo, el mar suele calmarse cuando asoma la luna... Es luna nueva... No alumbra demasiado... y en una empresa donde son tantas las dificultades, no pueden eludirse todas... Hay que escoger las que menos puedan perjudicar...
Juan y Mónica están solos en el oscuro mirador de rocas, aquel que se empina sobre las olas encrespadas... Y en la casi absoluta oscuridad de aquella noche extraña, son apenas, en la sombra, como dos figuras más densas, que una a otra se aproximara, levemente iluminadas de cuando en cuando por la bocanada rojiza que lanza contra el cielo el volcán...
–Todo está preparado, ¿verdad, Juan?
–Están acabando de prepararlo. Fue preciso obrar con mucha cautela, pues esas gentes no cesan de espiarnos. Tras el golpe que nos dieron, esperaban que nos rindiéramos totalmente desesperados. Nuestro silencio puede hacerles sospechar que tenemos una salida, que tramamos algo, y en ese caso... Que mejor no pensarlo, Santa Mónica... Hay tantos cañones en los Fuertes de Saint-Pierre, que miran hacia el mar... Pero no hay que pensar en lo peor... No quiero verte preocupada... Te he dicho Santa Mónica para enojarte y devolverte con ello los ánimos, pero no te das por ofendida. ¿Es que estás empezando a aceptar que más que de mujer, tienes de santa?
Ha aguardado la protesta, que no llega. Mónica no responde. Acaso tiembla demasiada ternura en las palabras con que él falsamente pretende burlarse; acaso, aun en silencio, estén demasiado cerca sus corazones apasionados, y latan juntos sin confesárselo, al mismo ritmo con que las recias olas se estrellan contra el acantilado... De pronto, Mónica advierte asustada:
–Otra vez ese ruido... ¿No has oído?
–Tendría que estar sordo... Y mira cómo se enciende el volcán... Derrama ríos de lava... Los valles de aquel lado deben estar asolados, quemados por ese fuego, y si canaliza hacia el río grande, arrastrará los molinos y fábricas... Sería gracioso...
–¿Gracioso? ¿Cómo puedes decir eso, Juan?
–Por no decir que sería magnífico, Mónica. Si eso ocurre, todo el mundo correrá hacia aquel lado. Puede que hasta nuestros guardianes se distraigan. Por el momento, somos el punto de atención de toda la ciudad; pero si en otro lado hay una catástrofe...
–No hables así, Juan.
–Esa es la vida, Mónica. Una catástrofe para otros, podría ser la salvación para nosotros, y raro es el momento de felicidad que no le cuesta a alguien lágrimas o sangre...
–No digas eso. La verdadera felicidad es la que no hiere ni maltrata a nadie. De poco vale la que logramos atormentando a los demás...
–Vivimos en un mundo de atormentados, Mónica. De sufrir, nadie puede librarnos...
–¿Por qué hablas siempre de un modo tan amargo?
–Porque llegué al fondo de muchas cosas. Pero también he aprendido otras, Mónica, y no me importa decirte que algunas de ellas las aprendí a tu lado. Casi no importa sufrir, ya que parece que para sufrir nacimos, siempre que pueda sufrirse con dignidad. Conservar nuestro derecho de hombres, alzar la frente como seres humanos, como ya una vez te dije, mantenernos duros y erguidos sobre la tierra áspera y amarga... Es lo único que me consuela de haber llevado a estos hombres acaso a la muerte... Tal vez mueran por su rebeldía; pero, al rebelarse, han conquistado su derecho a vivir...
–¡Qué horror! ¿Oíste? —exclama Mónica cuando un fortísimo trueno retumba imponente.
–Sí... Ruge la tierra, pero el mar va calmándose, es el camino del mar el que hemos de recorrer nosotros... Si hubiera un terremoto, si esta ciudad de amontonadores de oro se sacudiera hasta las entrañas, caería todo, y todo quedaría a la misma altura. A veces, ése a quienes ustedes llaman Dios, debería pasar la mano sobre el mundo y hacer tabla rasa...
–Estás lleno de odio, Juan —se queja Mónica con profundo dolor.
–No lo creas... Antes, sí... Antes, las raíces de mi odio se mojaban en hiel, aun cuando parecía sólo un alegre marinero dispuesto a reír y a emborracharse en cada puerto... Ahora hay algo dentro de mí que ha cambiado, y acaso tú tengas la culpa, Santa Mónica... Ahora, mi odio es como una indignación contra todo lo injusto, contra todo lo malo... Una ira contra los que aplastan a los que están bajo sus pies, contra los que manejan un látigo en las plantaciones o en el cuartel, desde el palacio del gobernador o desde el caballo del capataz... Y con la ira, un ansia de remediar el mal y de cambiarlo, un deseo salvaje de imponer la justicia... a puñetazos... Sí, Mónica, estoy lleno de algo que me hormiguea en la sangre... Antes, fue odio, fue rencor; ahora, es algo más noble: es un ansia de luchar porque sea mejor esta tierra que habitamos, una esperanza de que el día de mañana...
–El día de mañana, ¿qué?
–¡Bah! ¡Locuras...!
–Aunque sean locuras, dímelas, Juan, para asomarme a tu alma, para saber qué guardas en ella, qué anhelas...
–¿Te reirías si te dijera que quisiera tener un hijo? No uno... Más... Hijos... muchos hijos, y que cuando llegaran, hallaran un mundo mejor, logrado por el esfuerzo de estas manos...
–¡Eres el mejor hombre de la tierra, Juan del Diablo!
Los blancos dedos de Mónica han acariciado un instante aquellas recias manos tostadas que Juan ha juntado con un gesto de fuerza y de ternura; han resbalado por aquella cicatriz que un día besaran sus labios, la huella del puñal de Bertolozi, y luego se han alzado para acariciar los hirsutos cabellos del marino, como si repentinamente dejara de ver en él al hombre fuerte y duro, erguido contra la adversidad, para mirarlo como al triste niño desamparado, maltratado y herido, víctima de una oscura venganza. Otra vez, como entonces en la luminosa mañana de la cubierta del Luzbel, sus ojos se han llenado de lágrimas... Es el momento decisivo en que la misma emoción invade las dos almas, la hora bendita, cien veces esperada, en que tiemblan para caer las máscaras del orgullo, y con esfuerzo, Juan se defiende hasta el último instante:
–Ha salido la luna y el mar está aquietándose... Embarcaremos cuanto antes... Nos jugaremos el todo por el todo...
–Sí, Juan, el todo por el todo... Pero antes de lanzamos en esta aventura que acaso sea la última, antes de bajar a esa playa desde donde acaso veremos el cielo por última vez...
–¡Patrón... Patrón...! ¡Patrón... Señora Mónica...! ¿Dónde están?
–¡Aquí, Colibrí! ¡Ven pronto! —llama Juan. Y en voz más baja, advierte—: Algo pasa, Mónica...
–¡Ay, patrón! ¡Ay, mi ama! —se lamenta Colibrí acercándose todo sofocado por la búsqueda—. Una hora llevo buscándolos sin encontrarlos...
–¿Por qué? ¿Para qué?
–Toda la gente está junta en la playa, al lado de los botes, preparados para echarlos al mar...
–Bueno, ¿y qué? —se extraña Juan—. Allí es donde justamente les mandé yo estar...
–Sí, ya sé, mi amo. Pero no están porque usted lo ha mandado; al contrario...
–¿Al contrario? ¿Qué quieres decir? —inquiere Mónica.
–Están discutiendo, peleando... Quieren separar los botes que el patrón mandó juntar, arrancarle los barriles a las balsas...
–Pero, ¿están locos? —se sorprende Mónica.
–Como locos están, mi ama. Hay muchos muchachos asustados, muchas mujeres llorando, y...
–¿No está Segundo allá? —le interrumpe Juan.
–Sí... claro que está. Pero eso es lo peor, mi amo. Segundo es de los que quieren separar los botes... Está de capitán de los que no quieren ir para el Luzbel. Dicen que en vez de llegar tan lejos, igual pueden desembarcar por aquí mismo, un poco más abajo, y tratar de meterse en el monte.
–¡Pero allí están los soldados! ¡Les apresarán...! —advierte la sorprendida Mónica, sin llegar a comprender.
–¡Naturalmente! ¿Y dices que Segundo...? —pregunta Juan.
–Segundo dice que el Luzbelse va a hundir cuando se meta en él toda la gente que vamos...
Juan se ha erguido con las pupilas relampagueantes. Sólo un momento parece vacilar. Luego, toma del brazo a Mónica y propone:
–Vamos... Mira... las olas bajan. Es el momento propicio y hay que aprovecharlo. No perdamos ni un minuto...
–Pero, ¿si se niegan a seguirte, Juan?
–Me seguirán... los que sean dignos de ser salvados...
Con pasos rápidos que la angustia hace más veloces, han llegado los tres a la playa donde se arremolina la gente, y la voz fuerte e imperiosa de Juan ordena con decisión:
–¡Todo el mundo a los botes! ¡Ha llegado la hora! ¡Las mujeres y los niños primero! ¡Los hombres, que empujen los botes y salten después! ¿Qué esperan? ¿No me han oído? ¡Tú Martín, mueve a la gente de tu bote! ¡Tú, Anguila, con tu gente al agua! ¡Julián... listos...!
Como si a la voz de Juan la duda se desvaneciera, como si su presencia tuviese el don de exaltar el valor y su voz la fuerza para empujar las voluntades, uno a uno, los tres primeros botes han entrado al agua. Sólo Segundo permanece inmóvil, con los brazos cruzados, como si la duda más cruel le torturase, y junto a él, los pocos pescadores que han de ir en el último bote, esquivando la mirada de Juan...
–Perdóneme, patrón, pero los de este bote preferimos quedamos...
–¿Quedarse? ¿A qué?
–Ya lo sabe, patrón. ¿Piensa que no vi al Colibrí irse corriendo por las piedras para avisarle?
–Entonces, es verdad... y eres tú precisamente Segundo... Tú...
–Lo siento, patrón, pero tengo familia a quien mi muerte va a importarle...
–¿Tienes miedo tú... tú...? —duda Juan con más sorpresa que ira.
–No tuve miedo de morir peleando, pero esto que usted quiere que hagamos es como tirarse a un pozo de cabeza. ¡Prefiero entregarme a los soldados! Por lo que hemos hecho, no van a matarnos...
–Te encerrarán peor que a un animal...
–De la cárcel se sale, y del fondo del mar no sale nadie. Si nos hubiéramos ido nosotros solos...
–¡Calla! ¡Calla y embarca!
–¡No embarcamos, patrón! Y si usted lo pensara... A usted le hablo, señora Mónica... Si usted lo pensara, se quedaría del lado nuestro, que al fin no va a pasarle nada, ni tiene por qué esconderse... Y si acepta la seguridad que le da Segundo Duelos...
–Prefiero la inseguridad que me da Juan del Diablo —replica Mónica, suave e irónica—. ¡Vámonos, Juan!
–Uno a uno vayan despegando —ordena Juan alzando la voz—. Remen hasta estar a cien metros de la costa, y allí aguarden a que mi bote pase el primero... ¡Colibrí, suelta esa amarra! ¿Puedes?
–Pues, claro. Ahora yo soy el segundo del Luzbel, patrón, ¿verdad?
Los tres botes, unidos por largas tablas, protegidos por barriles flotantes, han entrado saltando sobre la cresta de las olas, y Juan alza a Mónica en sus brazos depositándola en el pequeño bote del que ya Colibrí soltó la amarra. Una punzada le atraviesa el hombro izquierdo... Sólo entonces recuerda su herida, pero un instante le basta para entrar él también, empuñando los remos...
Como una mole negra, el Cabo del Diablo va quedando atrás. Mónica está muy cerca, frente a él. Primero es como una forma blanca que ilumina la tenue luna nueva; luego, la oscuridad es más densa. Una cortina negra se extiende tapando las estrellas, apagando el estrecho filo de plata, y las olas, un instante tranquilas, saltan como caballo que se encabritase... De pronto, la noche oscura se vuelve luminosa, un haz de llamas arde en la cima del Mont Pelée como antorcha gigante, se rompe en el aire como un surtidor de fuego líquido, y un arroyo de lava rueda montaña abajo...
14
–YANINA, ¿QUÉ FUE eso? Vi como que ardía la casa por esa ventana...
–Fue la montaña... el volcán... La señora vio la llamarada... ¡Todavía brilla en el patio! El cielo negro se ha vuelto rojo...
–Pero no tiembla la tierra... No ha temblado. Fue como una explosión...
–No, señora, fue la montaña... ¿No le digo que es la montaña?
Sofía D’Autremont ha dejado el lecho, ha corrido a la puerta de su alcoba que da sobre el patio, y por el ancho hueco negro queda contemplando, en la densa sombra, aquel río de lava encendida que rueda por las colinas empinadas, saltando en cada piedra, en cada obstáculo... Luego, su cabeza se vuelve con angustia, al preguntar:
–¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Renato? Salió, ¿verdad? Lo oí llamando a Cirilo; luego, el coche que se alejaba, y bien puedo suponer a dónde ha ido. No tiene más vida que rondar el maldito Peñón del Diablo.
–Ahora no, señora. El señor Renato recibió los papeles del Obispado. Parece ser que con la respuesta que él deseaba.
–¿La anulación del matrimonio de Mónica? —se sorprende Sofía—. ¡No puede ser! ¡No hay tiempo para una cosa semejante!
–Creo que su Ilustrísima le ha ayudado mucho, y tan agradecido está el señor Renato, que dijo que pasaría a darle las gracias antes de seguir para Fort-de-France, a buscar al gobernador...
–¿Ha ido mi hijo a Fort-de-France? —inquiere Sofía cada vez más disgustada y sorprendida—. ¿Y has tardado una hora en decírmelo, estúpida? ¡Ay, Dios mío, Dios mío!
–Yo, señora... Es que no ha ido para lo que la señora piensa...
–¡Qué importa para lo que haya ido! ¿Es que no sabes por dónde corre el camino para Fort-de-France? Desde luego, para el Sur; pero antes bordea esa montaña...
–Ese es el trazo nuevo, el que va al cruce de los picos de Carbet...
–¿Y qué otro puede haber tomado mi hijo, si seguramente salió para allá reventando caballos? ¿No fue así?
–Sí... Sí, mandó enganchar el tronco nuevo de alazanes al cochecito. Dijo que necesitaba no correr, sino volar...
Las dos han llegado a la puerta lateral. Desde ella, los ojos ansiosos siguen la ruta ígnea de la lava desbordada, que salta; se ensancha y luego se hunde como si rodara al fondo de un valle.
–El fuego corre como para el ingenio de Clerc —explica Yanina.
–¡Por allí justamente va el camino de Carbet! ¡Si él tuviera prudencia...!
–¡Salió como un loco... iba fuera de sí, y había bebido tanto... tanto...!
–¡Chist! ¿Qué es eso? ¿Qué gritan esos hombres? —quiere saber Sofía al oír voces ansiosas a cierta distancia—. ¡Corre tras ese hombre, Yanina, grítale... alcánzalo...!
–Dicen que un río de fuego se llevó el ingenio de Fernando Clerc, la refinería, las casas... que arrasó los cañaverales y corre sobre el camino de Carbet —explica Yanina, regresando donde se encuentra su ama.
Sofía D’Autremont se ha sostenido agarrándose al marco de la puerta con las manos crispadas, ahogándose, tratando en vano de respirar aquel aire espeso y ardiente que envuelve la ciudad bajando como un vaho rojizo de la alta cumbre del siniestro volcán. Desde sus mil trescientos cincuenta metros de altura, el Mont Pelée arroja aquel río candente que va volviéndose más pálido, como si se apagara, aunque el rumor de mil voces que gritan, de millares de pies que corren presurosos, de cientos de coches que ruedan, se alza de la ciudad bruscamente sacudida por la noticia de la catástrofe...
–Hay más de veinte muertos, madrina... Y heridos con quemaduras horribles...
–Es preciso ir, buscar a Renato, encontrarlo...
–Aun quedan tres caballos en las caballerizas, y el coche grande. Esteban puede llevarme...
–¡Nos llevará a las dos, Yanina! ¡Corre, corre y da las órdenes necesarias!
Apoyándose en las paredes, Sofía D’Autremont entra al ancho patio de su casa y resbala su cuerpo cansado hasta quedar de hinojos, juntas las manos, mientras musita llorando en voz baja:
–He humillado a mi hijo, le he rechazado y Dios me hiere con el dolor más hondo, con el espantoso miedo de que me lo arrebate...
De pie en el pescante, sujetando con todas sus fuerzas las riendas de los caballos encabritados, Cirilo, el más fiel cochero de los D’Autremont, ha logrado desviar el pequeño y frágil coche, apartándolo de la vertiente donde, en arroyuelos de fuego, se desparrama la ardiente lava que cayese como un alud desde la cumbre de Mont Pelée hasta la cuenca del río Blanco, extendiéndose luego como una sábana candente sobre laderas, caminos y sembrados. También Renato se ha puesto de pie para recorrer el terrible panorama con ojos agrandados por la sorpresa: el nuevo camino de Carbet ha desaparecido, la floreciente fábrica de azúcar de Fernando Clerc es sólo un montón de ruinas humeantes. Nada de la refinería, de la casa de los colonos... Pero como una espuela implacable, que se clavara en su voluntad, le aguijonea el ansia de seguir...
–¡Pronto! Dobla por la derecha, Cirilo. ¡Si apuras los caballos, cruzaremos el valle antes de que nos alcance la lava!
–¿Cruzar el valle? Los caballos están espantados... conocen el peligro, no obedecen al freno... ¡Mírelos, mi amo!
–¡Sujeta bien las riendas, estúpido! ¡Dobla a la derecha, te digo!
–¡No puede ser, señor! ¡Hay que volver atrás... atrás...!
–¡Hay que llegar a Fort-de-France, cueste lo que cueste! ¡Trae acá! ¡Suelta! ¡No eres más que una carga inútil! ¡Vuelve solo a Saint-Pierre, si quieres!
Renato ha saltado al pescante, ha tomado las riendas, empuja bruscamente al cochero haciéndole caer a tierra, y lanza al galope a los briosos animales bajo la lluvia de ceniza ardiente que arroja el volcán... Súbitamente, la llamarada que coronaba el Mont Pelée se ha apagado. Palidece la lava enfriándose y un áspero soplo de aire de mar barre las nubes color de hollín, despejando otra vez la luna nueva, que brilla como un aro de plata...
—¡Allí está la ciudad!
De pie sobre el pequeño y fuerte bote que sirve de guía a la expedición, Juan del Diablo extiende la mano señalando las luces de Saint-Pierre, que brillan en la distancia, al pie de la masa más oscura de las altas montañas. Están lejos, muy lejos de la costa, totalmente desviados de la ruta que propusieran seguir, debido a la terrible marejada que se alzara arrastrándolos. Pero nada grave les ha ocurrido. A cincuenta metros escasos, puede ver las tres barcazas uniéndose de nuevo. El golpe de mar rompió las tablas y las cuerdas tendidas entre ellas para no separarse, pero no arrastró a sus profundidades a ninguno de sus tripulantes, y sobre el mar, que ha vuelto a estar en calma, los ojos de Juan localizan el lugar...
–¿Sabes dónde estamos, Juan? —indaga Mónica.
–Muy cerca de la desembocadura del río Carbet, totalmente al sur de la rada de Saint-Pierre. ¿Ves aquellas lucecitas, aquellas cabezas de alfiler que brillan en la oscuridad?
–Sí. Las veo un momento, cuando las olas bajan.
–Hacia allá enfilaremos la proa —explica Juan. Y alzando la voz, ordena—: Enciende el farol, Colibrí. Aquí ya no hay peligro. Enciende el farol y álzalo del lado del cristal verde. Es la señal convenida para que comiencen a remar detrás de nosotros.
¡Qué oscura está la noche y qué lejanos los puntitos de luz! Repentinamente, se ha apagado aquella llamarada rojiza que iluminara el firmamento. Todo rastro de fuego ha palidecido hasta desaparecer, como si el terrible y viejo volcán volviera a hundirse en su letargo, y parece más honda y solemne la imponente soledad de la noche, extendida sobre el doble abismo del cielo y el mar. El muchachuelo negro obedece con destreza. Apoyando las manos en los remos, Juan ha vuelto a sentarse. Apenas ve a Mónica, pero, ¡qué profundamente percibe aquella presencia que le embriaga; qué terrible y repentino anhelo le invade de acercarse a su corazón, de asomarse a su alma!
Ha extendido la mano hasta tocar la de ella, húmeda y helada, y no puede soltarla. La retiene con una angustiada ternura en la que se enciende lentamente la pasión, y pregunta con suavidad:
–Mónica, ¿tienes miedo?
–¿Por qué he de tener miedo?
–Estás temblando, y bien puedes tenerlo. Tal vez no debería decirte que estamos en peligro...
–Lo sé aunque no lo digas, Juan. Pero, no tiemblo. Me estremeció ese soplo de aire helado que pasó de pronto.
–Sí... Es el que barrió la nube negra... Estuvo a punto de envolvernos, y acaso hubiera sido el final...
–Sí... claro... Ocurrió algo en Saint-Pierre, ¿verdad?
–Seguramente ocurrió algo. Todavía brillan a todo lo largo las luces de la ciudad, se ven también las de los barrios de la montaña. Sin embargo, algo debe haber pasado por el río Blanco. Probablemente desembocaron en él las lavas, y llegaron hasta el mar. Por eso se salvó la ciudad, por eso estuvimos a punto de perecer. Fue milagroso que esa ola enorme nos arrastrara, nos quitara de en medio. Fue probablemente la misma fuerza de la lava al caer desde lo alto... ¿Sabes que parece lo que ustedes llaman milagro, Mónica?
–Sí, Juan, es un milagro. Esta noche todo es como un milagro...








