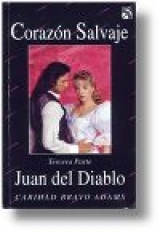
Текст книги "Juan del Diablo"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
–¡Basta! Si piensa usted que voy a seguir escuchándole...
–Me escuchará, porque su Excelencia tiene el corazón de oro, y eso también es proverbial... Y porque sabe que tengo razón y, además, porque precisamente ahora es cuando tengo que decir algo importante. El descontento es mayor de lo que su Excelencia cree; la conciencia popular ha despertado... Un acto de simple justicia puede salvar muchos errores pasados... Tengo tres mil firmas pidiendo la vida de Juan del Diablo y la de los pescadores que le acompañan...
–¿Tres mil firmas? ¿La vida? ¿Qué tontería es ésa, Noel? No están condenados a muerte...
–Pues ahí está lo grave del caso. En el lugar en que su Excelencia los tiene acorralados, están amenazados de una muerte horrible a cada desbordamiento de lava, y si, como su Excelencia acaba de afirmar, siguen corriendo para ese lado irremediablemente...
–¡Nadie sabe para qué lado van a correr!
–Su Excelencia acaba de afirmar, desde ese balcón, que sí lo sabe...
–Bueno... era necesario tranquilizar al pueblo alarmado...
–El pueblo cree en la palabra de su Excelencia, y juzga con razón que esos infelices están condenados a ser quemados vivos por el solo delito de no dejarse explotar de un usurero sin entrañas...
–En todo caso, por haber hecho armas contra mi autoridad...
–¿Y no fue un abuso de autoridad convertir en isla el Cabo del Diablo?
–Basta, Noel. ¿Qué es lo que se ha propuesto?
–Excelencia, el momento viene que ni pintado. Si da usted una oportunidad a Juan de capitular honrosamente, nadie podrá criticarlo... Se trata de la vida de más de cincuenta ciudadanos de Francia, y la opinión popular está de su parte. Estas firmas no son más que una muestra... Podría seguir recogiendo y convertirlas en miles de millares. Podría... —Noel se ha interrumpido de pronto y con visible disgusto prorrumpe en un significativo—: ¡Oh... oh...!
El gobernador ha vuelto vivamente la cabeza, siguiendo la mirada del notario. En la puerta del despacho que da a la antesala, abierta de par en par, está Renato D’Autremont y su madre, y al gesto de sorpresa y disgusto del mandatario, se excusa Renato acercándose:
–Perdón, Excelencia. Las puertas estaban abiertas y el paso franco...
–Ya lo veo... todos olvidan su deber en el momento en que más debieran cumplirlo —recuerda el gobernador sin ocultar su contrariedad.
–No nos acuse de abuso de confianza, amigo mío —se defiende Sofía D’Autremont.
–A usted nunca, Sofía. Pero le ruego pasen a la otra sala. Les atenderé dentro de un instante, apenas haya resuelto este caso...
–No puede resolver este caso sin escucharme, señor gobernador —corrige Renato—. Hace quince horas que corro detrás de usted, y cada minuto puede ser ya demasiado tarde...
De repente, la tierra ha temblado, todo se ha estremecido en un fuerte y rápido movimiento de oscilación, que tuerce los cuadros y deja balanceando las lámparas, y el mandatario, a cada momento más disgustado, exclama con fastidio:
–¡Esto nos faltaba!
–Señor gobernador, yo aún no he terminado —recuerda el viejo notario.
–Señor gobernador, dos palabras antes —insiste Renato—. Hace sólo unos días, cuando solicité de su Excelencia el apoyo necesario para arrancar por la fuerza, de manos de Juan del Diablo, a la señora de Molnar, comprometiéndome a obligar a esas gentes a volver a la obediencia de las leyes, usted me respondió que necesitaba no sólo del derecho moral, sino del derecho legal...
–En efecto, Renato, lo dije y lo sostengo. Mientras esa señora esté casada con Juan del Diablo...
–Ese matrimonio ha sido anulado. En realidad, no existió jamás, porque nunca llegó a realizarse... Y con los documentos que lo prueban, en la mano...
–¿Cómo... es posible? —se asombra el gobernador—. ¿Tan pronto...?
–Pronto o tarde, aquí están —afirma Renato muy ufano y orgulloso—. Según sus palabras de entonces, era lo único que necesitaba para ceder a mi petición. Mírelo usted mismo, léalo con toda la calma que sea necesaria, compruebe la autenticidad de estos hechos y, por Dios, no tarde después demasiado en dar las órdenes necesarias.
–Un momento, Renato. Esos papeles... —tercia el anciano notario.
–También usted puede examinarlos, Noel —accede Renato—. Y si como es más que probable, tiene medios de comunicarse con Juan, adviértale que será inútil toda resistencia, que retiene indebidamente a su lado a Mónica, y que le aconsejo...
–¡No creo que Juan atienda consejos de nadie! —se encrespa Noel—. Si el señor gobernador responde a lo que le he propuesto, en la forma que espero, Mónica de Molnar será libre de hacer lo que le dé la gana.
–De todas maneras, lo es ya, y le costará la vida a Juan tratar de seguir reteniéndola por la fuerza —amenaza Renato en tono ominoso.
–¡Estoy seguro de que no la retiene por la fuerza! —porfía el notario encendiéndose su rostro de indignación.
–Yo estoy seguro de lo contrario, pero no es con usted con quien he de discutir estas cosas, Noel. Ni éstas ni ningunas. Usted no es más que un empleado infiel de mi casa...
–Justamente es lo que iba a advertirte, Renato —interviene Sofía desdeñosa—, y lo que iba a rogarle al señor gobernador. Ni tenemos nada que tratar con este hombre, ni creo necesario soportar la compañía de un tipo semejante.
–¡Pues no haber venido a interrumpir mi audiencia, señora D’Autremont! —salta Pedro Noel sin poder dominar la ira que le acosa—. Ni ustedes tienen nada que tratar conmigo, ni yo con ustedes. Por lo tanto, bien pueden pasar a la otra sala, como les sugirió su Excelencia, y esperar sentados.
–¡Es usted el más insolente de los imbéciles, Noel! —apostrofa Sofía.
–Si no mirara... —amenaza Renato furioso.
–¡Ruego a todos que se reporten, o no podremos entendernos! —aconseja el gobernador—. Creo que todos tienen algo de razón, y si pudiéramos compaginar...
–¡Cumpla usted su palabra, gobernador, y le entregaré a los rebeldes vencidos y maniatados! —se engalla el joven D’Autremont.
–¡No eres tú quien va a maniatar a Juan del Diablo, Renato! —estalla Noel sin poderse contener.
–¡A él y a cuantos le secunden, además de castigar la insolencia de usted!
–¡Por favor, basta! —recomienda el mandatario, enardeciéndose a su vez. Y de pronto, algo alarmado, se sobresalta—: ¿Eh...? ¿Qué? Un momento...
Ha corrido al encuentro de un mensajero sudoroso, que llega casi sin aliento cruzando la antesala. Un silencio expectante mantiene en suspenso los ánimos durante un rato, hasta que el gobernador se acerca con un consejo en los labios:
–La discusión es completamente vana, señores. Los rebeldes escaparon del Cabo del Diablo.
–¿Cómo? —se sorprende Renato alteradísimo—. ¿Escaparon? Pero, ¿cómo? ¿Por qué medios?
–Naturalmente que por el mar, utilizando botes y lanchas —explica el gobernador—. El capitán de los refuerzos que envié desde Fort-de-France ha apresado a unos cuantos fugitivos, entre los que no está Juan del Diablo.
–¿Y ella? ¿Y Mónica? ¿Qué han hecho con ella? ¿Dónde la han llevado? —quiere saber Renato sin poder abandonar su obsesión.
–Por desgracia, no puedo contestarle; pero esto le costará unos galones al jefe de la guardia permanente, que debía mantener el sitio, y que me pone en ridículo una vez más... El pánico sigue cundiendo por todas partes y la gente se desmanda... Acaban también de avisarme que la carretera de Fort-de-France es una romería de gente que se va, y no hay ya ni el más pequeño espacio en los dieciséis barcos que, anclados en la bahía, esperan zarpar.
–Si me hubiera usted hecho caso, Excelencia... —reprocha veladamente Noel.
–¡Por hacer caso a los que hablan como usted, están las cosas como están! —apostilla el gobernador algo violento—, Pero voy a poner remedio en el acto, proclamando la ley marcial. Se acabaron las contemplaciones... ¡Si tuviera más soldados y unos cuantos oficiales más...!
–Yo soy subteniente de la reserva, señor gobernador, y le estoy ofreciendo mis servicios y mi espada —se brinda Renato.
–Ya lo sé... ya lo sé, pero... —barrunta el gobernador presa de indomable malhumor.
–En el sur de la isla, la mayor parte de los terratenientes están en las mismas condiciones que yo —explica Renato—. Acudirán a ponerse a sus ordenes si usted los llama. A ninguno de ellos les faltan armas ni vigilantes adiestrados. Todos, y yo el primero, formaremos una guardia suplementaria para imponer la ley y el orden.
–¿Está usted dispuesto a todo eso, Renato?
–Sólo le pido entrar en acción cuanto antes. En menos de media hora puedo preparar hasta una veintena de hombres entre los empleados y criados de mi casa.
–Acepto su oferta, mi joven amigo. Es un grave caso de emergencia nacional. Considero un deber dejarle elegir su primer trabajo.
–Ya está elegido, y usted sabe cuál es.
–Comprendo, comprendo... es absolutamente natural. Voy a hablar ahora mismo con el comandante de la plaza. ¿De qué elementos cree usted necesitar?
–Cuarenta soldados, un guardacostas y facultades de comandante, hasta llevar a feliz término el asunto del Cabo del Diablo.
–Pide bastante, pero está concedido.
–Pero, señor gobernador... —intenta reprochar Noel.
–Excúseme y retírese, señor notario —ruega el gobernador. Y ante el fuerte retumbar del volcán, que se oye de pronto, apostilla—: ¿Oye usted? El volcán nos marca la pauta. No podemos vacilar...
–Comenzaré por interrogar a los hombres apresados. ¿Dónde están? —pregunta Renato.
–A disposición de usted en el patio de la comandancia, teniente D’Autremont —ofrece el gobernador.
–Y ahora, vuelve a casa, madre, y aguárdame tranquila. Mi segundo trabajo será reconquistar Campo Real, y no echarás de menos en mí el temple de mi padre...
—Mónica, hija mía, ¿no oye usted la campana? Es para acudir al refectorio.
–Le ruego que me deje permanecer aquí, Madre.
En la ancha galería de arcos que remata el vetusto edificio que sirve de convento a las antiguas dominicas, y de temporal refugio a las Siervas del Verbo Encarnado, Mónica lleva muchas horas contemplando con ansia la inquieta sábana del mar, encrespado bajo el vaho de fuego de aquella tarde sofocante. Han pasado las horas y hasta el sol brilla extraño a través de las bocanadas rojizas, de las negras nubes de hollín que el cono del volcán esparce por los aires. En el Monte Parnaso todo está en calma, pero en el cercano valle que abriga la ciudad, leves temblores y ruidos subterráneos se suceden inquietando los angustiados ánimos. Sin embargo, hay una sonrisa optimista en los labios de Sor María de la Concepción, al explicar:
–Nuestras hermanas han suspendido la oración continua en la que llevaban ya varias horas. Parece ser que las cosas van mejorando... Constantemente, las autoridades aseguran que no hay el menor peligro para la ciudad. Se ha prohibido que nadie salga sin un salvoconducto firmado por el gobernador, y han hecho regresar filas de coches y caballos que marchaban para el Sur a toda prisa. El gobernador declaró que tomaba esas medidas para evitar que la isla se despoblara sin ninguna verdadera razón para ello, y hay una orden que retiene hasta mañana la salida de todos los barcos. Escapamos a tiempo, ¿verdad? En Saint-Pierre debe hacer un calor sofocante. ¿No me oye? ¿En qué piensa?
–Perdóneme, Madre. No pienso en nada...
Otra vez ha vuelto a mirar al mar. Si sus ojos tuvieran la extraña facultad de salvar atmósfera y distancia, llegarían a ver al Luzbelbalanceándose sobre las inquietas olas... el hormiguear de los refugiados por la estrecha cubierta, y verían también al hombre que, trepado en el palo de mesana, fijos los ojos en el cono del volcán, aguarda con el ansia inenarrable de su amor y su angustia.
–¡Patrón... Patrón! ¿No va a bajar?
–Sube tú si quieres, Colibrí.
Con la agilidad de un felino ha trepado el muchacho negro hasta alcanzarlo, y juntos, recostados en el primer travesaño de la vela, quedan mirando la montaña imponente y lejana.
–Cuánto humo, ¿verdad, patrón?
–Sí... y hasta aquí caen las cenizas cuando sopla el aire de aquel lado. En el mar flotan los peces muertos, y han pasado cientos de bandadas de aves marinas. Van mar adentro, como huyendo...
–Pero nosotros no nos vamos, ¿verdad, patrón?
–No, Colibrí, al contrario. Cuando venga la noche nos acercaremos lo bastante para poder echar un bote al agua. Quiero acercarme a la costa, quiero ver más de cerca lo que pasa... Saint-Pierre va a perecer, estoy seguro... Es como si, al pasar, me lo gritaran esas aves que huyen, como si lo escribiesen con letras de fuego las bocanadas del volcán. Algo espantoso le espera a la tierra en que he nacido, algo terrible amenaza a la mujer que amo...
—¡Hablarás, imbécil, hablarás! ¡Me dirás todo lo que sabes, o pagarás por él! ¿Entiendes? ¡No tendré compasión de ninguna clase contigo ni con nadie!
–¡Señor D’Autremont, yo no sé dónde está!
En uno de los primeros patios del Castillo de San Pedro, vetusta sede de la comandancia militar de Saint-Pierre, Renato apremia al joven marino que fuera segundo del Luzbel... Corre el sudor por las tostadas mejillas del preso... sudor copioso que brota bajo el vaho de fuego que envuelve la ciudad y empapa también la frente altiva y blanca del último D’Autremont...
–¿Te agradaría que te hiciera apalear? ¿Te gustaría pasar seis meses en un calabozo subterráneo? ¿Quieres cargar en un proceso con todas las culpas del que fue tu patrón, para que te condenen a diez años de trabajos forzados?
–¿A mí? ¿A mí? —balbucea Segundo con el espanto reflejado en su lívido rostro.
–¡Pues habla, habla de una vez! ¿A dónde fue Juan?
–¿Me pondrá usted en libertad si hablo? ¿Soltará a los que vienen conmigo si...?
–¡Te mataré ahora mismo si sigues callando! ¿Vas a hablar?
–Pues bien... Sí señor. Al fin y al cabo, yo no tengo la culpa de nada.
–¿Dónde están? ¿Dónde fueron?
–Iban al Luzbel, que estaba anclado frente a la caleta Sur. No tenía más que dos vigilantes; tal vez ninguno, con las cosas que están pasando...
–¡Al Luzbel! ¡Cómo no lo pensé antes! ¡El maldito barco no está en el puerto! Por culpa tuya, con tu silencio, has dado tiempo para que se escapen... Seguramente anoche mismo levaron anclas... ¡Te juro que vas a pudrirte en la cárcel!
–No pueden estar lejos, señor... El Luzbelno puede navegar mucho con tanta carga... Iban casi todos los pescadores, las mujeres, los niños, el patrón, Colibrí, los otros tripulantes, y, además, la señora Mónica...
–¡Mónica! Pero, ¿cómo es posible que ese canalla...?
–Se la llevó, señor. Yo le pedí que la dejara conmigo, pero quiso llevársela...
Tan rudamente ha zarandeado Renato al prisionero, que sus dedos rompen la burda chaqueta de marino que viste Duelos, y se asoma con ansia a las espantadas pupilas del hombre acorralado, en una ansiosa interrogación, cuya respuesta, sin embargo, teme escuchar:
–Él quiso llevársela... ¿Y ella? ¿No lloró? ¿No suplicó? ¿No le pidió que la dejara salvarse?
–No... No, señor —balbucea Segundo—. La señora Mónica como que quiere al patrón...
–¡Mientes, Villano! ¡Mientes, perro! —se enfurece Renato, abofeteando al indefenso Segundo.
–¡Basta... Basta! ¡Es inconcebible que se abuse de este modo de un hombre atado! —intercede el notario Noel, aproximándose a donde se halla Renato—. Apenas puedo creer que sea usted... usted...
–¡Déjeme en paz! —se revuelve Renato furibundo.
–¡No hay ninguna ley que autorice a interrogar en esa forma a un detenido!
–¿Quiere usted largarse al infierno, Noel? —desprecia el joven D’Autremont. Y alzando la voz, grita, al tiempo que se aleja, señalando a Segundo—: ¡Este hombre, a un calabozo subterráneo!
–Renato... Renato... —suplica Noel, yendo tras éste—: Renato, por piedad...
–¡Que alisten inmediatamente el guardacostas para zarpar en el acto! ¡Que redoble la provisión de parque y embarquen en seguida los cuarenta soldados! —ordena Renato, sin prestar atención al viejo notario—, ¡Dame esas dos pistolas, Cirilo!
–Renato, hijo. Por los clavos de Cristo —suplica el anciano Noel—. Yo no sé ya ni cómo hablarte... Parece mentira que cuando la naturaleza nos está amenazando de esta manera, no haya en los seres humanos un poco de piedad... ¿Es que no tienes ni un solo recuerdo para la voluntad de tu padre?
–¡Para la voluntad de nadie! ¿No ve usted que me estoy ahogando de celos, de dolor y de rabia?
–¡Renato! ¡Es tu hermano!
–¿Y qué me importa, si necesito toda su sangre? ¡Déjeme en paz!
Le ha apartado de un empujón, y ganando la puerta de la estancia, corre salvando los largos pasillos, bajando las desgastadas escaleras de piedra. En vano el viejo notario quiere ir tras él, detenerlo, hablarle una vez más... Cuando casi ahogándose a las puertas del Fuerte, un estrepitoso trueno, muy largo, se deja oír, y comenta como en un rezo:
–¡El Señor nos ampare! Pero, ¿cómo va a ampararnos con las cosas que pasan?
Otra vez la tierra se ha estremecido, haciendo vacilar las cansadas piernas del notario que, ya sin fuerzas, se recuesta en el viejo muro, mientras a lo largo de la calle que bordea la rada, Renato D’Autremont se aleja a galope tendido de un brioso corcel, rumbo al muelle en el que un guardacostas le aguarda...
–¡Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal... Líbranos, Señor, de todo mal...!
–¡Ana! Pero, ¿eres tú? —se sorprende Noel.
–¡Bendito y alabado! —proclama la típica sirvienta con grata sorpresa—. Ya me iba a tirar en el suelo, porque no podía dar un paso más; desde mediodía lo estoy buscando, señor don Noel. Desde mediodía, sin descansar, reza que reza, anda que anda, suda que suda, limpia que limpia las cenizas que me caen en los cabellos... Y sin encontrarlo... Pero, gracias a Dios... Gracias a Dios...
–Gracias a Dios, ¿por qué? ¿Qué quieres? ¿Para qué me buscabas?
–Yo, para nada. Pero la señora Catalina se ha empeñado en que tengo que encontrarlo, y hay que ver lo que es caminar con la calor que hace... ¿Usted no se ahoga, don Noel?
–Y puede que te ahogue a ti si no acabas de decirme qué quiere la señora Molnar —se impacienta Pedro Noel.
–La pobrecita llegó a la casa llorando... Ella tiene una carta que le mandó la Superiora... ¿Se dice Superiora, señor notario?
–Supongo que sí. Una carta de la Superiora del convento... ¿Qué le dice en esa carta? ¿Qué es lo que pasa?
–Bendito y alabado... Mire usted lo que son las cosas... Le dicen que la señora Mónica está allá, con las monjas esas con las que ella estaba...
–¡Imposible! No digas bobadas. Ni siquiera las otras monjas están allí. Se han ido no sé a dónde...
–Para allá arriba, señor. ¿No se lo estoy contando? Para ese otro convento viejo, viejísimo, que está por el Monte Parnaso...
–¿El convento del Monte Parnaso? ¿El viejo convento de las dominicas? ¡Oh, señor, es verdad! —exclama Noel comprendiendo. Y con esperanza, indaga—: ¿Y Mónica está allí? ¿Mónica está con ellas? ¿Estás segura?
–Yo no, pero lo dicen en la carta, y la señora Catalina lo anda buscando porque quiere ir allá, pero no la dejan pasar. En todos los caminos hay soldados que vuelven para atrás a los coches y a los caballos... Eso dice la señora Catalina...
–¡Mónica en el convento! ¡Mónica sana y salva! ¿Entonces, Renato...?
–¿A dónde va? ¡Es en la casa de usted donde está la señora Catalina!
–Renato... Renato... Esta noticia puede detenerlo, puede evitar que vaya contra su hermano —se alboroza el viejo notario. Y haciendo caso omiso de las observaciones de la mestiza sirvienta, apremia—: ¡Un coche... un caballo... algo en qué alcanzarlo! ¡Corre, ayúdame, búscalo! ¡Ayúdame, Ana!
Casi sin aliento, el viejo notario ha descendido del coche de alquiler tomado al azar, que llega al embarcadero de la costa norte en el preciso instante en que el guardacostas artillado, que el gobernador ha puesto a la disposición de Renato, realiza las últimas maniobras para levar anclas... Cae la tarde de aquel borrascoso siete de mayo, en el que sorda e imperceptiblemente ha ido creciendo la misteriosa cólera del volcán, y un movimiento inusitado, una animación febril llena las calles de la ciudad, estremecida por tan diversas emociones... A nadie parece extrañar aquel coche que llega corriendo, aquel anciano desesperado que corre llamando a gritos, mientras soldados y tripulantes ocupan sus puestos ya en el pequeño pero recio barco de combate...
–¡Renato, por favor... haz que me dejen pasar!
Una vez más se ha acercado a la escala, a punto de alzarse. Dos centinelas con la bayoneta calada la guardan, pero una voz conocida suena tras el notario haciéndole volverse de un salto:
–¡Basta de gritos estúpidos! ¿Hasta cuándo va a durar esta farsa?
–¡Renato! ¡Creí que estabas a bordo, hijo de mi alma! Como un loco he gritado...
–Pues puede usted seguir gritando, porque me voy a bordo.
–No, por Dios, óyeme. Sólo quiero evitar que cometas un disparate. Mónica no está en el Luzbel, sino en el convento...
–No diga locuras. Ese hombre, ese canalla a quien mandé encerrar, la vio tomar el bote y marcharse con Juan.
–¡Pues no es cierto... no se marchó! Te doy mi palabra... creo que puedo jurártelo. La señora Molnar acaba de mandarme un aviso... Recibió una carta de la superiora del convento diciendo que Mónica está con ellas...
–El convento ha sido evacuado, creo que desde ayer.
–Ya lo sé... ya lo sé, pero las monjas están allá arriba, en el Monte Parnaso, en el otro convento, y la superiora le escribió a Catalina de Molnar diciéndole que su hija estaba con ella sana y salva. ¿Oíste? Sana y salva...
–¿Es eso verdad? ¿Está usted seguro? —se interesa vivamente Renato—. ¿Dónde está esa carta? ¡Quiero verla en seguida, en el acto!
–Catalina la tiene. Ella mandó a esta muchacha a buscarme y la pobrecita corrió como una loca para darme noticias... Toda la tarde la pasó buscándome, y al fin... al fin...
–¡Basta, la trama es demasiado burda! —estalla Renato con profundo disgusto al advertir a Ana—. ¿Cree que soy un niño? ¿Piensa que va a detenerme con una noticia basada en la palabra de esa embustera, de esa imbécil cretina que no sabe siquiera en qué lugar está parada?
–Pero, Renato, no tienes más que llegar tú mismo hasta el Monte Parnaso...
–¿Pretende burlarse de mí?
–¿Cómo voy a querer burlarme? Iré yo a buscarla y la traeré aquí mismo... Verás esa carta y verás a Mónica. Sólo te pido que aguardes el tiempo, los minutos necesarios... ¡Aguárdame, Renato, espera aquí! En menos de una hora habré regresado...
Ha corrido hacia el coche en el que Ana le aguarda; ha dado a gritos una orden al cochero, que le obedece fustigando a los caballos, y el viejo coche se aleja dando tumbos, mientras Renato D’Autremont vuelve con desprecio la espalda y salva la liviana escala, al tiempo que recomienda:
–¡Dé las órdenes de zarpar, capitán! ¡Buscaremos al Luzbelhasta encontrarlo!
Fieramente, Renato D’Autremont ha llegado a la cubierta del guardacostas. No, no cree, no puede creer jamás en las palabras del notario... Su insensato afán por detenerlo, su intervención continua y desesperada, sólo le producen la sensación de una burda estratagema, de una torpe mentira tendida como un lazo para atraparlo, deteniéndole aunque sea unas horas, unos minutos, en ventaja de Juan, de aquel hermano a la vez admirado y aborrecido, buscado con ansia y rechazado con rabia...
El volcán ha arrojado otra enorme y negrísima bocanada que oscurece la luz del día, ya de por sí escasa, y las olas se agitan en torno del cascarón de hierro, con un movimiento desigual y extraño, como si hirviera el mar. Y con inusitada violencia, Renato ordena altanero:
–¡Capitán, destaque seis hombres para la continua vigilancia! Que se preparen reflectores por si la noche se nos viene encima. Monte guardia de artilleros para que en todo momento estén preparados. Que nadie se descuide un instante... ¡La batalla es a vida o muerte, y el Luzbelno puede estar muy lejos!
16
MONTE PARNASO ARRIBA, vencidas al fin las mil dificultades que han impedido al notario Noel cumplir la promesa empeñada a Renato, marcha el destartalado coche de alquiler en que al fin les fue posible emprender el corto viaje... Toda la noche, el volcán ha lanzado al aire aquella especie de dantesca función de fuegos de artificio: saetas de luz, estrellas, bocanadas de humo rojizo, lluvia de ceniza candente... De cuando en cuando, una de aquellas breves sacudidas que rompen el ritmo de la vida por un instante, y el vaho espeso que flota en vez de aire, haciendo subir los termómetros, mientras los barómetros, bajan y bajan...
–¡Dios mío! ¿Cuándo llegaremos, Noel?
–Ya vamos llegando, doña Catalina... No hay viaje que no tenga su término, aunque resulte tan inútil como el que estamos haciendo ahora...
–No diga eso... Saber que mi Mónica está a salvo, acercarme a ella...
–Muy bueno y muy santo. ¡Pero a buena hora, Señor, a buena hora! Cuando ya probablemente ese loco ha alcanzado a esos desdichados, y sabe Dios...
–¡Quién sabe, don Noel! —comenta Ana—. A lo mejor, el amo Renato fue por lana y salió trasquilado...
–Esa es la única esperanza que a mí también me queda... En fin, creo que ya llegamos...
Con una agilidad impropia de sus años, Noel ha saltado primero del coche, ayudando a bajar a la triste madre. Con su calma habitual, en el mundo feliz de su inconsciencia, baja Ana, mirando a todas partes con sus ojos curiosos, y un comentario a flor de labios:
–¡Ay, qué lindo! Desde aquí se ve todo el mar... y Saint-Pierre allá abajo... es como ese nacimiento grande, grande, que ponen en la catedral, por Navidad. ¡Ay, don Noel, mire la bahía! ¡Cuántos barcos!
–Pero el único que debiera estar, no está... Anda... Anda... Haz el favor de adelantarte y llamar a esa puerta... No perdamos más tiempo...
El Luzbelestá cerca de tierra... demasiado cerca... Ha llegado hasta casi el lugar en que se detuvieron las barcazas, al pie mismo del Monte Parnaso. Toda la noche ha dudado Juan en echar ese bote al agua, que puede llevarlo hasta la playa. Toda la noche ha estado torturado por el ansia insensata de buscar a Mónica, frente a todo, contra todos... Hay una calma densa y extraña... Silencio en la tierra y el mar... La ciudad parece sumida en el letargo del cansancio, y el cielo oscuro se aclara lentamente...
–Ya está amaneciendo, patrón...
–Sí, Colibrí. Pronto será de día, y es preciso alejamos... Es demasiado peligroso estar aquí... Puede que, en realidad, no suceda nada... Sin duda, estoy loco imaginándome una catástrofe que nunca llegará... Pero, ¿por que mueren los peces; por qué huyeron los pájaros?
Ha vuelto la cabeza para mirar atrás, y es como si despertase a la realidad. Mudos, inmóviles, sin atreverse a llegar demasiado cerca, los hombres de cuya vida se ha hecho responsable, aguardan con ansia... Ninguno habla, pero ninguno duerme... Están de pie unos contra otros, pendientes de su voz, y Juan hace un esfuerzo para que ésta suene firme y severa:
–¿Qué hacen todos en cubierta? ¡Cada uno a su puesto... al lugar que le tengo asignado! ¡Martín, Julián... a las velas! ¡Anguila... al timón! Vamos a zarpar rumbo a Santa Lucía... son cien millas escasas...
–¡Allí, patrón... por aquel lado! —le interrumpe Colibrí—. ¡Un barco con cañones se acerca!
–¡El Galión! Puede haber salido a buscarnos, pero nos quitaremos de en medio antes que llegue. ¡Todo el mundo a la bodega, menos los tripulantes! ¡Corta las cuerdas de los botes, Julián! ¡Arriba las velas! ¡El tiempo está de nuestra parte! ¡Dame el timón, Anguila!
Como electrizados, se han movido los hombres a sus voces de mando, y sus manos empuñan el timón de la nave, que vira en redondo, alzando las velas al viento como un dócil caballo bajo la rienda del jinete avezado... Cruje, tambaleándose, el Luzbel, agobiado por la carga que lleva en las entrañas. Su silueta destaca blanca, como una mancha de luz sobre el mar oscuro, que doran las primeras luces del sol de aquel ocho de mayo de mil novecientos dos...
–¡Ahí está el Luzbel! ¡Le buscábamos mar afuera, y había regresado para esconderse en la propia costa! ¡Capitán, fuerce las máquinas para ponernos a tiro de cañón! —Renato ha corrido a la proa del guardacostas artillado. Allí está el Luzbel, muy cerca, indefenso, a su alcance... Una alegría salvaje le inunda el alma, al ordenar—: ¡Afina la puntería, artillero! ¡Un cañonazo corto, y, si no se detiene en el acto, el segundo al palo de mesana!
A toda máquina marcha el Galióncontra el indefenso barco de vela a quien un viento propicio ha dado repentinamente fuerzas inesperadas... Inflados los manteles, la fina proa como un cuchillo cortando el agua, huye más de prisa que el barco de vapor logra acercarse.
–¡Patrón... patrón, lo dejamos atrás! —grita Colibrí alborozado—. Nos enfilan con los cañones...
–No importa. No tendrán ocasión de hacer blanco.
Juan ha vuelto a virar en redondo, mientras cruje la nave un momento, para enderezarse de nuevo domando el oleaje...
–Ahora se acercan, patrón... ¡Vuelven a acercarse!
–No importa. ¡Los volveremos a dejar atrás!
—Mónica, hija mía...
A la voz de Sor María de la Concepción, Mónica ha despertado, no de un sueño sino de un corto y doloroso letargo... Aun está junto a la ventana donde pasara las horas interminables de aquella larga noche, escuchando el rugir del volcán, espiando en vano, sobre las aguas negras, la luz que indique un barco... alzando a cada instante los ojos deslumbrados hacia aquel cielo donde el Mont Pelée trazara con saetas de fuego la infernal pirotecnia de su extraña erupción... Ahora, los ojos cargados de cansancio miran con sorpresa el noble rostro que enmarcan las tocas bajo la clara luz de las primeras horas de la mañana...
–¿Qué es lo que veo? ¿Pasó aquí la noche, no se ha acostado? Eso es un verdadero disparate. No tiene derecho a abusar así de su salud ni de su vida, cuando tanto se preocupan por usted amigos y familiares. No quisiera alterar más sus nervios con una sorpresa demasiado profunda... pero han venido a visitarla...
–¿A mí? —se alarma Mónica. Y con disgusto, pregunta—: ¿Quién? ¿Los D’Autremont acaso?
–¡Mónica! ¡Hija de mi alma! —llama Catalina irrumpiendo en la modesta habitación—. ¡Al fin... al fin! Mentira me parece... llegué a temer que tampoco a ti había de verte más... Me olvidaste, hija, me olvidaste...
–No, madre. ¿Cómo podría olvidarte? Te dejé junto a amigos que podían velar por ti mejor que yo misma. Me arrastraron las circunstancias...








