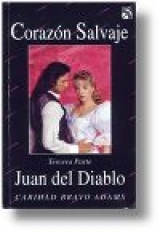
Текст книги "Juan del Diablo"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
–¡Sangre de mis venas daría por saber la verdad! ¿No comprende también la lucha de mi alma, Padre? ¿No comprende que me estoy muriendo desesperada?
–Comprendo tu pena; pero si el asunto no te concierne en realidad...
–¿Qué no me concierne? ¡Le pido de rodillas que no me obligue a hablar!
–Perdóname... Comprendo que te sientes trastornada... Debo dejarte a solas y recomendarte la oración para que se serene tu alma... Hubiera querido saber más, ir más seguro a la batalla que me aguarda... Sofía D'Autremont me espera. Ella cuenta con mi testimonio para defender a su hijo...
–¿Pero le acusan? ¿Acusan realmente a Renato, alguien más que mi madre?
–Le acusan muchos ojos maliciosos, muchos labios que callan... pero más que nada le acusa la pasión insensata que asoma en sus ojos al mirarte... Por eso quiero llegar a la verdad. Lo que se murmure, lo que se acuse, es casi lo de menor importancia, al menos para mí. Mi misión no es defender los cuerpos, sino salvar las almas, llevar el remordimiento al corazón de los culpables y salvarles del infierno por el dolor de haber pecado...
La ha mirado intensamente, luchando por penetrar al fondo de ese otro corazón hosco y altivo, puro y atormentado, pero los ojos de Mónica vagan angustiados por la estancia, y el sacerdote suspira inclinándose:
–Que Dios te dé lo que mis pobres palabras no pueden darte: luz y valor, hija mía...
El Padre Vivier se ha alejado, y también Mónica ha dejado la enorme alcoba casi en penumbras... Junto al lecho de Catalina queda la oscura sombra de una criada nativa, y ella sale, otra vez atormentada por aquella ansia de huir, que tantas veces le acometiera bajo el techo patricio de la suntuosa mansión... No ha tomado voluntariamente ninguna ruta, pero sus pies le llevan por el sendero que, tras la blanca iglesia, llega a los muros de piedra del cementerio de los D'Autremont... la verja quedó abierta... Nadie se ocupó de cerrarla, tras el precipitado entierro efectuado horas antes, y Mónica penetra, siguiendo las huellas que dejaran...
Un montón de flores, arrojadas apresuradamente sobre la tierra removida, es lo único que todavía marca aquella tumba que guarda la caja de maderas preciosas, forrada de brocado, último estuche de la flor venenosa que fue Aimée de Molnar... Las lágrimas asoman en los ojos de Mónica... Sus labios están secos, pero un sollozo suave brota de su garganta, junto con su piedad, al susurrar como en una plegaria:
–Aimée... Mi pobre Aimée... ¿Qué hiciste para encontrar la muerte? ¿Hasta dónde llegaste? ¡Qué Dios te perdone, como yo te perdono con toda mi alma!
–¡Mónica... Mónica...! ¡Te busqué como loco... Tengo que hablarte...!
Renato ha llegado, trémulo de emoción desbordada, estrechando sus brazos, sus muñecas, sus manos, sin que Mónica pueda evitarlo, sin darle tiempo a reponerse de la sorpresa que su brusca aparición le causara, de su violento regresar al presente desde el pasado tan lejano en que manara el manantial de su ternura...
–¡Por Dios, Renato, déjame! ¡Suéltame... pueden verte! —Se ha librado de las manos que la aprisionan, ha esquivado el estrechar de aquellos brazos que locamente van a ella, y su mirada altiva detiene a Renato—: ¿Con qué derecho te acercas a mí de ese modo?
–Es verdad... tienes razón... Siempre tienes razón contra mí... Merezco todo tus reproches... Merezco que me aborrezcas y que me rechaces, pero no que me desprecies, Mónica... No que me desprecies, porque hay en mí una verdad que lo nivela todo: ¡Te amo!
–¡No me sirve tu amor! ¡No me importa! Ahora más que nunca es verdad. Y esta tumba...
–¡Yo no abrí esa tumba! —salta Renato impulsivo—. Yo no quise que ella hallara la muerte... Yo no la odiaba... La odié sólo una hora, un instante, cuando la amaba todavía, cuando todavía no había visto claro en el fondo de mi alma... La odié aquella hora en que creí en su traición, y en esa hora sí la hubiera matado... Pero pasó el minuto, esquivó ella el golpe... Todo fue contra ti, todo se me volvió en contra tuya, por un odio todavía más feroz, más implacable, del que me había encendido la idea de que ella, siendo mi esposa, me engañara...
–¿Qué dices?
–La verdad... Una verdad que ni a mí mismo quería confesarme, una verdad que nunca he dicho hasta este momento... Si me tomé derechos que no tenía, si ciego de furor te entregué a Juan del Diablo en un ansia brutal de castigarte, fue precisamente porque, sin saberlo yo mismo, ya te amaba... ¿No lo comprendes? Yo mismo no lo comprendí entonces... Lo sentía nada más, quemándome, triturándome las entrañas... Yo te quería sin saberlo, te quería desde niño... Tú, más consciente, sabías que me amabas, pero lo callaste...
–No vuelvas sobre eso; no revuelvas más el pasado. Aquello fue como un sueño...
–Aquello fue un amor al que renunciaste. Lo sé, lo comprendo... Aimée se acercó a mí, tomó tu lugar, y tú te alejaste. Si te hubieras alejado hacia otro amor, los celos me hubieran despertado; pero te alejaste sola, te volviste fría y lejana...
–Todo pasó como tenía que pasar... Todo está como Aimée: muerto, enterrado... No es del pasado de lo que hemos de hablar. Si algo tienes que decirme, que sea lo que quiero saber. ¿Cómo murió? ¿Por qué te acusan de haberla impulsado a buscar la muerte? Sólo en tu conciencia está la verdad; no la esquives hablando de un pasado que ya no importa...
–Para mí sí importa. Por ese pasado te perdí; por ese pasado me rechazas... No hay en mí una culpa nueva por la que debas esquivarme. ¡Te lo juro! Ella sola se preparó la trampa, cayó en sus propias redes, fue arrastrada por sus propias locuras... Vivía entre mentiras, entre engaños, ni siquiera el hijo que iba a darme era verdad...
–¿Qué estás diciendo?
–Mi madre puede probarlo. Aimée no me amó nunca, en su corazón no había nada sincero que la justificara. Tuvo la locura de ser perversa, y no es posible que nuestra vida se rompa por el fantasma de una culpa que no he cometido, que no pensé cometer jamás... No la maté, no tenía por qué matarla. ¿O piensas tú, como dijo tu madre en su locura, que había una razón para que yo la matara? En las últimas horas he buscado desesperadamente la verdad... ¿Fue culpable Aimée de algo más que de inconsciencias y de frivolidades? ¿Manchó mi honor? ¿Arrastró mi nombre? Esas miradas que me acusan, parecen proclamarlo y, si es así, necesito saberlo. No por ella, que está ya bajo tierra, sino por el hombre que está vivo, por el que acaso se ría de mi credulidad, pero que pagará con su vida si es que aquella traición era verdad...
Con fiera decisión ha hablado Renato, cambiados el ademán y el gesto, y es justamente en aquel extraño lugar, frente a la tumba de Aimée recién cerrada, donde aún no se marchitan del todo las flores de sus funerales, donde aún parece flotar, como el perfume de aquellos pétalos, el intenso aroma de la mujer que fue... Es en aquel lugar donde sus palabras tienen un sonido más extrañó, mezcladas con las frases de amor que acaba de pronunciar, con los ensueños que evocara, con el incontenible desbordarse de su amor por Mónica. Es ahora su alma, amalgama infernal en la que se funden tan diversas pasiones, y pasa de una a otra como en un torbellino de fuego, mientras Mónica retrocede, como él ahogada en aquel torrente de sentimientos encontrados, que juntos en su corazón estallan... En un minuto los ha vivido todos: desde sus rotos ensueños de niña, hasta aquel detenerse junto a la tumba de su hermana... Pero hay un temor que es más fuerte que todo, un temor que la hace protestar y gritar:
–¡Tú no puedes hacer eso, Renato! Indagar, revolver, rebuscar, es echar fango sobre el nombre de la que ya está muerta, de la que pagó con su vida, fuesen los que fuesen sus errores y sus faltas... Cien veces más de lo que pudieras tú sufrir por ella, he sufrido yo, y con el alma acabo de perdonarla...
–Yo la perdono a ella; pero a él...
–Si es a mí a quien amas, como acabas de decir, no puede haber en tu corazón ese odio y esa ansia de encontrar un pretendido rival... Si es a mí a quien amas, como insensatamente me juras, no es posible que te importe tanto lo que Aimée pudo hacer...
–Me importa por lo que significa, por lo que me ensucia, me rebaja y me mancha a tus propios ojos... Una mujer puede amar al hombre que ha matado a otra para castigar una traición con sangre... No creo que pueda amar y estimar al que, ultrajado y ofendido, olvidó las ofensas y perdonó el engaño... Hay algo en nosotros que no podemos dejar que se destruya, que hemos de sostener a toda costa, amando u odiando, y mi corazón...
–No es tu corazón el que habla. Es tu soberbia la que grita, y esa voz no quiero escucharla Renato. Es...
–Es que tiemblas, ya lo veo... Y al temblar, tu propia angustia afirma la sospecha que tengo enroscada en el alma... El rival a quien tendría que buscar, para vengar las ofensas de Aimée, es el mismo hombre al que te entregué en un momento de locura, y de cuyas manos lucho por arrancarte definitivamente... Es mi sombra negra, mi eterno rival, el enemigo que la naturaleza y la sociedad me pusieron, al nacer, frente a frente: ¡Juan del Diablo!
–¡No! ¡No! —refuta Mónica angustiada.
–¡Sí! ¡Sí! Ha cambiado tu voz, tu color, tu mirada... ¿De qué tienes miedo? ¿Tiemblas por él, o por mí? ¿Has llegado a pensar que puede vencerme cara a cara? ¿Piensas, como mi madre, que no soy yo el más fuerte?
–No pienso nada, sino que han perdido la razón. Nada hace contra ti Juan del Diablo. Nada hace, porque nada le importo... ¿Me habría abandonado en el convento si me amara? ¿Aceptaría, sin una protesta, esa solicitud de anulación de matrimonio que para siempre va a separarnos? Nos ha vuelto la espalda, nada le importamos... Con el dinero que te ganó en una noche de juego, prepara sus negocios para lograr fortuna. Compra lanchas de pesca y alza su casa en el Cabo del Diablo...
–¿Todo eso hace? ¿Y cómo lo sabes tú? ¿Quién te tiene al tanto de sus menores pasos? ¿Por qué te interesa tanto?
–¡Oh! ¡Jesús! —exclama Mónica asustada.
–¿Qué? ¡Juan del Diablo!
Se han separado bruscamente, con una sorpresa que en Mónica es espanto. Como si acudiera al conjuro de su nombre, ahí está Juan, arrebolado el rostro tras la carrera brutal que obligara a dar a sus caballos, revueltos los cabellos, desnudo el duro y ancho pecho, la traza insolente y descuidada de sus peores días... Su mirada va como un relámpago de Mónica a Renato. Se diría que los mide, que los aprecia pálidos y enlutados, y despreciando con un gesto plebeyo el porte señoril que en los dos es igual, comenta irónico:
–Veo que no cambian las costumbres de la aristocracia. Cuando se muere un familiar, aun cuando nos parezca magnífico que por fin esté muerto y enterrado, se viste uno de luto, se enjuga con discreción las lagrimas, y se pone a rezar frente a la tumba cubierta de flores... ¡Qué bonito es todo esto! ¡Qué romántico! Tenía una terrible curiosidad por saber si seguían así las cosas en las altas esferas. Una curiosidad tan grande, que por ella hice el viaje, y no me he equivocado. Valió la pena de apurar a los caballos... La escena es conmovedora... Desde el otro lado de la verja, llega al alma... Podría servir de tema a un pintor para su mejor cuadro...
–¡Juan... Juan...! —reprocha Mónica ruborizándose.
–¿Están pensando lo que van a poner en la lápida? "Para Aimée, hermana perfecta y esposa idolatrada"...
–¡Basta! —se encrespa Renato furibundo—, ¡Estúpido... villano...!
–¡No... no... no! ¡Aquí no!
Mónica ha saltado hasta ponerse entre los dos hombres, abriendo los brazos, impidiendo, con ademán desesperado, que se acometan y, al contacto de su mano helada y blanca, Juan parece calmarse, para volver a la amargura del sarcasmo:
–El lugar no es propio, Santa Mónica tiene toda la razón. Pero bastaría que dieras unos pasos, Renato, para llegar a otro cualquiera. ¿No te parece que debieras darlos?
–¡Si estuvieras armado... Yo no peleo a golpes, como un gañán!
–Por supuesto... Tú cruzas la espada, pero con caballeros de tu calaña... Conmigo no puedes pelear, ni como caballero ni como gañán. ¡Qué posición más socorrida! Tendrás que soportar en ella todos los insultos y todos los ultrajes...
–¡Canalla! ¡Te buscaré antes de una hora en el lugar que indiques! Espérame allí con todas las armas que puedas llevar. ¡Defiéndete como lo que eres, con dientes y garras, porque iré dispuesto a matarte!
–¿Solo o acompañado? —comenta Juan en tono burlón—. ¿Cuántos criados piensas llevar para que te respalden?
–¡Te mataré ahora mismo!
–¡No... No! ¡Vámonos, Juan! —suplica Mónica, arrojándose en brazos de Juan, y haciendo con ello detenerse y retroceder a Renato, al interpelarle—: ¡No llegarás a él, no pelearan sin matarme a mí antes! ¡Llévame, Juan, llévame! ¡Soy tu esposa, tengo derecho a exigirte que lo hagas!
–¡Mónica...! —se duele Renato fuera de sí, ante la actitud de ella.
–No te acerques, Renato, porque te juro que te aplasto —amenaza Juan en tono ominoso—. ¡Ven, Mónica!
Renato ha buscado en vano... Nada tiene, sino sus puños inútiles frente a Juan. Su mirada extraviada va a todas partes, y al fin corre tras ellos como enloquecido; pero, más fuerte y rápido, Juan ha llegado ya al cochecillo, arrastrando a Mónica, y un instante le basta para tomar las riendas, haciéndolo arrancar, mientras Renato, desesperado, grita enloquecido:
–¡No huyas, no escapes! ¡Ven! ¡Aun con los puños he de matarte, maldito bastardo... perro inmundo...!
–¡Sigue, sigue, Juan! —instiga Mónica con excitación—. No te detengas, no le escuches, no te pares, no le oigas, no vuelvas atrás... ¡Me arrojaré del coche, me mataré! ¡Sigue, Juan!
Lentamente, las manos de Juan han ido aflojando las tensas riendas, hasta dejar que se detengan los cansados caballos... Han ido a dar muy lejos, por el viejo camino que comunica los dos valles, y ya cayó la noche totalmente... Todo es silencio y soledad en el áspero camino de la montaña... Sólo el jadear de los rendidos caballos y un gemido que suena muy cerca, en el pecho de la mujer que está a su lado, como derrumbada en el pequeño asiento, de rostro escondido entre las apretadas manos...
–Ahora vienen las lágrimas, ¿eh? Bueno, supongo que es el desahogo natural del más complicado animalito de la creación: la mujer... ¿No es verdad? —Y angustiado a pesar suyo, suplica suavizando su amargura—: ¡Por favor, cálmate! Al fin y al cabo, no ha pasado nada... ¿Para qué tantas lágrimas? Como siempre, ya lograste tu propósito. Me manejaste según tu voluntad...
–¿Yo...? —balbucea Mónica con extrañeza.
–Sabes mucho, Mónica de Molnar. A veces pienso que sabes demasiado en el arte de jugar con el corazón de los hombres... Una vez más me has hecho alejarme, ceder, dejar libre el campo...
–¡Pero llevándome contigo! —advierte Mónica con altivez.
–¡Oh, claro! Algo hay que concederle al bárbaro... Un triunfo aparente para Juan del Diablo... No llores más... No te tomaré la palabra. Sé bien que si ahora estás conmigo, a mi lado, es por lo mismo que te hubieras arrojado del coche en marcha, jugándote la vida: Para proteger a Renato... Bueno; ¿seguimos para Saint-Pierre?
–Como quieras, Juan. En realidad... no sé ni para qué viniste...
–¡Vine a buscarte! —se engalla Juan con rudeza—. No es sitio para ti Campo Real; al menos, mientras seas mi esposa. Porque mientras no se rompa legalmente el lazo que nos ata, no dormirás bajo el mismo techo que Renato D'Autremont. ¡Es el único derecho al que no he renunciado!
Mónica se ha erguido repentinamente, seca sus lágrimas al soplo de indignación que enciende sus mejillas, y con las pupilas relampagueantes le espeta a Juan, mirándolo frente a frente:
–¡Hablas como si yo fuese una cualquiera!
–Si pensara que eres una cualquiera, no habría casi reventado los caballos para venir a buscarte. Por lo demás, no hice sino complacerte cuando reclamaste, con derechos de esposa, que te trajese conmigo...
–¡Oh, Juan! Mi madre quedó en Campo Real —recuerda Mónica de pronto—. El Padre Vivier está junto a ella, pero este golpe la ha enloquecido, la ha destrozado...
–Ya oí decir que está loca... ¿Qué otra cosa pueden decir los D'Autremont para justificarse? Le sobran razones a Renato, para tomarlas de pretexto al hacer lo que hizo...
–¡No hizo nada! —salta vivamente Mónica.
De un tirón de riendas casi involuntario, Juan ha vuelto a detener el coche, que gana ya la parte más alta de la montaña. Desde allí, en un recodo del camino, se divisan los dos valles: el de Campo Real, hundido en sombras; el más pequeño, iluminado por la luna que asoma sobre el mar...
–¿Por qué estás tan segura? ¿Le has pedido cuentas?
–¿Podía no hacerlo? ¿Acaso no se trata de mi hermana? ¿Acaso no era para mí indispensable tener la seguridad de que las sospechas con que le manchaban eran falsas?
–¿Y esa seguridad te la ha dado tan sólo su palabra?
–¡Naturalmente que me la ha dado! ¿Por qué hablas en ese tono odioso? ¿Por qué destilas hiel cada vez que hablas?
–Tal vez porque con hiel me alimentaron, Santa Mónica. Me nutrieron con hiel y vinagre, como a Cristo en la cruz... Y fue precisamente para que comiera tortas con miel ese Renato D'Autremont a quien defiendes tanto...
–¡Ese Renato D’Autremont, que es tu hermano!
–¿Le dices eso también a él? ¿Acostumbras afirmarlo frente a doña Sofía? —comenta Juan en tono por demás irónico—, Ten cuidado, porque pueden acusarte de difamación ante los tribunales... ¿Sabes que ni siquiera soy un bastardo? Hace unos días, revolviendo los papelotes del notario Noel, me he enterado que los que nacen como yo, son peor que los bastardos... Hijos de adulterio, malditos y borrados, sin nombre de padre ni de madre, abortos de la tierra... Y un despojo así, dices tú que es hermano del caballero D'Autremont, señor de Campo Real... Da horror y asco la vida, Mónica...
–Pero la vida no es sólo eso, Juan. Eso, a lo más, es una parte de la vida... La vida es otra... La vida propia, la que cada uno forjamos... ¿Que culpa tiene nadie de nacer como nace? ¡Pero sí de vivir como vive, Juan! Sólo por sus actos, juzgo yo a cada quien... Y hasta ahora, tú has sido para mí un hombre honrado...
–Muy amables esas palabras en tu boca —bromea Juan con suave ironía.
–¡No quiero ser amable! —rechaza Mónica exasperada—. ¡No pretendo decir cosas gratas, sino mis sentimientos, la verdad de lo que pienso, de lo que llevo en el alma!
Con gesto distraído, Juan ha vuelto a tomar las riendas, y un momento contempla el camino que baja frente a ellos, serpenteando entre rocas, iluminado por la luna llena que aparece clara... Si volviese la cabeza, si mirase los ojos de Mónica, fijos en él, agrandados de anhelo, espejos de su alma, todo cambiaría en torno suyo... Si su corazón, ciego y sordo en este instante, percibiera el latido de aquel otro corazón de mujer que tan cerca de él late, creería que amanece en plena noche, sentiría al fin saciada aquella inmensa sed de amor y felicidad que le llena el alma desde niño... Pero no vuelve la cabeza... Acaso tiene miedo de mirar a Mónica cara a cara, de hallar su rostro duro y frío, o peor aún, de ver asomada a sus pupilas la imagen de otro amor. Por eso, sin mirarla, toca el nervioso lomo de los caballos con la punta del látigo, y hay una honda tristeza en la blandura de su entrega:
–Al fin y al cabo, siempre me desarmas... En verdad, nunca hay nada que reprocharte, Mónica. Eres pura y recta, ingenua y humana, carne de abnegación y sacrificio...
–No quisiera ser sólo eso, Juan...
–Desde luego... Todos queremos nuestro lugar al sol, nuestro derecho a la felicidad, pero a algunos se nos niega por destino, como si una maldición nos condenara para siempre a las tinieblas...
–¿Para siempre, Juan? ¿Crees que no habrá nunca luz en nuestros corazones, en nuestras vidas? ¿Crees que no amanecerá jamás para nuestras almas?
–Haces mal en unirnos en un plural. Tu alma y mi alma van por distintas sendas, Mónica, y el que para mí no haya esperanzas, no quiere decir que no las haya para ti.
–¿Por qué es tan cruel la vida, Juan? ¿Por qué nacemos para padecer, para arrastrarnos sobre nuestros dolores y nuestros pecados?
–Ahora eres tú la que hablas como no debes hablar. No creo que hayamos nacido para arrastrarnos. Hemos de ponernos de pie a toda costa. Tú, acaso para ser feliz. Yo, con sostenerme erguido me basta, con saber marchar duro y derecho sobre este mundo inhóspito y amargo... —De pronto, se ha detenido Juan, y observando a su esposa se alarma—: Mónica, ¿qué tienes? Estás temblando...
–No es nada... Un poco de frío... Un poco de frío nada más...
A Mónica le han traicionado las lágrimas que tiemblan en su voz, y la mano derecha de Juan se extiende para tomar las suyas, trémulas y heladas, confortándolas con su calor vital, con su roce a la vez delicioso y áspero, mientras los párpados de ella se entornan como para el ensueño...
Otra vez el coche está en marcha... Hace rato dejaron atrás el parador del camino, donde se detuvieran unos momentos para tomar un refrigerio, y el vehículo, pequeño y liviano, rueda arrastrado como sin esfuerzo por aquel soberbio tronco de caballos, cuyas riendas empuñan las manos del patrón del Luzbel, con la misma seguridad que si fuera el timón de su nave...
Al brusco sacudimiento del coche al detenerse, ha abierto Mónica los ojos adormecidos... Amanece, y están en el centro de la ciudad de Saint-Pierre... La luz es imprecisa, pero le ha bastado alzar la cabeza para reconocer el lugar, y por si verlo no fuera suficiente, aquel sonido de las campanas llamando a misa de alba, demasiado familiar para ella, disipa la más leve sombra de duda que pudiera tener. Con su galantería un tanto burlona, salta Juan del pescante y extiende la mano, ayudándola...
–He aquí tu convento. ¿No es en él donde deseas estar, ahora y siempre?
–Desde luego. Y como mi vida me pertenece, por encima de la burda farsa matrimonial que sostenemos...
–¿No es muy dura esa frase, Mónica? —advierte Juan sin abandonar el tono burlón.
–¡De ti la aprendí! ¡Tú fuiste quien lo llamó de esa manera, como eres tú también quien me devuelve a mi convento por segunda vez!
–Supongo que es lo que más puede complacerte...
–Supones muy bien. Para mí el convento, y para ti la absoluta libertad: los muelles, los garitos, las tabernas del puerto...
–Esa es mi vida, Mónica, como la tuya es ésta. Yo no la critico, ni tú debes criticar la mía. Vamos...
–¡Sigue tu camino! No es necesario que te molestes... Jamás necesité guardianes... ¡Buena suerte, Juan del Diablo!
9
–¡BAUTISTA! ¡BAUTISTA! ¡UN caballo, en el acto! ¿Estás dormido, estúpido?
Relampagueantes las pupilas, apretados los puños, encendidas en una llamarada de furor alma y carne, ha cruzado Renato la ancha galería de su casona señorial, rumbo a la biblioteca que fuera despacho de su padre, y tras él va Bautista, sorprendido y humillado...
–Señor Renato, hace más de una hora que la señora me ordenó buscarlo por todas partes...
–¡Dile que no me hallaste!
–Es que están aguardando esos señores de Anse d'Arlets... Creo que son el juez municipal y el secretario del juzgado... En nombre de las autoridades locales, parece que quieren levantar un acta. La señora desea que usted... ¡Oh, señor Renato! ¡Cuidado! —se alarma el viejo Bautista—. Esas eran las pistolas de duelo de don Francisco, y...
–¡Sé perfectamente lo que son y para lo que sirven! ¡Corre a prepararme el caballo! —Desechando el estuche de madera pulida, Renato ha tomado aquellas dos armas iguales, que sacara de unos de los cajones, y las hunde en sus bolsillos tras mirarlas un instante—. ¡Es lo único de que tienes que ocuparte! ¿Piensas que no he perdido ya bastante tiempo? ¡Vuela! ¡Y haz que me lo traigan sin ruido, por la escalera de este lado! ¡Ni una palabra más, Bautista!
–Como el señor mande...
Solo, Renato ha medido con sus pasos nerviosos la amplia biblioteca, ahora casi en penumbra, y rebusca en el estante, hasta encontrar algo que dejó allí medio olvidado... Una y otra vez ha llenado el pequeño vaso, de aquel ardiente ron añejo que hace famoso a Campo Real, y sus labios sedientos lo sorben con ansia, encendiéndose en ellos más sed mientras más bebe... Una ira violenta le sacude, quemándole como una llamarada, al pensar en Juan... Tiene que ir a su encuentro, tiene que cobrarle, en sangre, la humillación que le ha hecho sufrir... Cada minuto que pasa le hace medir y calcular la ventaja que le lleva. ¿Hasta dónde llegarán Mónica en su locura y Juan en su audacia? Mientras bebe, apurando hasta el fondo la botella, sus nervios se han templado, su furia se hace más profunda y fría, y en ella van asomando los más crueles instintos como puntas de lanzas... Ya su corazón es un mar de despecho; ya, más que el amor de Mónica, le atrae la venganza contra Juan... La puerta se abre, y en su umbral aparece la encogida figura del anciano Bautista...
–¡Gracias a Satanás que llegaste, maldito!
–Un momento, señor. La señora...
–¡Aparta, imbécil!
De un brusco empujón, Renato ha apartado al viejo capataz, y de un salto monta sobre el lomo del alazán que le trajera... Ha hundido las espuelas en los ijares del animal que semidesbocado, enfila con esfuerzo la áspera subida... Va hacia el desfiladero, cortando por orillas y sembrados... Ya está muy cerca de la plaza de los barracones... Desde ellos llega el lamento de las tumbas... No hay hogueras encendidas ni bailes sensuales... Dos formas negras se retuercen en convulsiones epilépticas, al fúnebre son de las tamboras enlutadas. Es por el ama Aimée... Lloran por ella, rezan por su alma... o acaso la invocan, queriendo conjurar su posible venganza, sombra de muerte sobre el valle...
Renato ha clavado las espuelas con más saña... Quiere huir de todo aquello, saltarlo, mientras la angustia de un escalofrío le recorre la espalda... Todo queda atrás, pero sigue escuchando. Furiosamente castiga al caballo, exigiendo un esfuerzo más del bruto, cuyas patas resbalan, y cae arrastrando al jinete, a las mismas puertas de una cabaña desvencijada... Se ha levantado, sin sentir el dolor de las magulladuras. Frente a él, una sombra negra, alta y flaca; retrocede a través de la puerta, hasta llegar al fondo de la cabaña. Sin saber por qué, va tras ella...
–Tú eres Kuma, ¿verdad?
La hechicera ha respondido con un gesto vago... Ha caído de rodillas... Renato mira muy de cerca el rostro negro, brillante, los grandes ojos desorbitados con expresión de supremo espanto, y siente una especie de placer monstruoso viendo a aquella infeliz sudar y temblar...
–Tú eres Kuma, la que esquilmas y explotas a todo Campo Real con tus brebajes, tus ungüentos y tus mentiras... Tú eres la que ayudas a embrutecer y a envenenar a los imbéciles de los barracones, y hasta a los propios criados de mi casa...
–Yo no vendo veneno, mi amo; vendo medicinas buenas, de hierbas del campo... Yo vendo remedio para los pobres, remiendo huesos, sobo empachos y ayudo a librarse de la mala sombra de los difuntos a los que tienen un remordimiento en el alma. —Ha mirado de reojo a Renato, arriesgando el todo por el todo con astuta audacia. Le ve palidecer, y comprendiendo que ha dado en el blanco, alza las manos juntas, lanzándose de lleno en la partida—: Si el alma del ama Aimée te persigue, mi amo, si se te asoma al sueño para recordarte lo que le hiciste, si la oyes como si te hablara en el oído, y la sientes detrás como un escalofrío...
–¡Calla, imbécil, embaucadora, embustera! —grita Renato fuera de sí—, ¡No me persigue ningún fantasma ni me habla ninguna voz al oído! La sombra de Aimée no tiene nada que reclamarme, pues no la maté. ¡No tengo la culpa de que se matara! ¡Pero a ti sí voy a matarte!
–¡No, mi amo, No me pegue más...! —suplica Kuma en un grito de espanto.
Renato ha retrocedido, estremeciéndose como si despertara, como si repentinamente se diera cuenta de lo que hace. Es la primera vez que maltrata a nadie, la primera vez que golpea a una mujer. Tambaleante por los vapores juntos del alcohol y la ira, retrocede hasta ganar la puerta... En ese momento, llega presuroso Bautista, que exclama al verlo:
–¡Señor Renato! ¡Oh, gracias a Dios! Su caballo volvió solo a la cuadra... Salí a buscarlo a escape, temiendo... y ¡Bendito sea Dios que no le ocurrió nada! ¿Y era aquí donde venía usted señor?
–¡No! Sigo viaje... En cualquier caballo... En ese mismo que trajiste... —De un salto se ha afirmado en los estribos, empuñando las riendas, pero obliga a girar en redondo al animal, y señalando a Bautista la cabaña de Kuma, le ordena—: ¡Hazla salir del valle! ¡Sácala de mis tierras! ¡Que se vaya de Campo Real, y que no vuelva más!
—Juan, hijo... Te fuiste como un loco, y vuelves como un tonto. Corriendo he salido cuando me dijo Colibrí que tus caballos estaban en la cuadra. Te busco por todas partes donde me imagino que puedas estar, y resulta que estás aquí mismo, que te has quedado aquí, tan callado y tan quieto como si formaras parte de la tapia...
Cruzados los brazos, apretada entre los dientes la pipa, Juan ha quedado inmóvil, hundido en sus oscuras cavilaciones, desde que al volver del convento, dejando el cochecillo en las manos de Colibrí, se asomara a la puerta de servido de la modesta casa del notario Noel...
–¿Quieres contarme lo que te ha sucedido? ¿En qué piensas, Juan?
–Sólo estaba pensando que Mónica muy pronto será libre; que ya lo es Renato, puesto que Aimée está bajo tierra; y que ella le quiere, Noel, le quiere todavía...
–¿Fue esa la consecuencia que sacaste de tu viaje? Ella no quiso acompañarte, ¿eh?
–Ella vino conmigo. La traje...
–A la fuerza; y naturalmente, de esa hazaña no pudo derivar ningún placer, ninguna satisfacción para ti...
–No, Noel... Vino conmigo porque quiso... Fue ella quien lo pidió, quien lo impuso. Claro está que el triunfo no es mío. Fue la fórmula que encontró, en un momento crítico, para alejarme a mí, para interponerse entre mi posible violencia y la sagrada persona de Renato...
–¿Te dijo ella que le quería?
–Naturalmente que no me lo dijo. Tiene usted un primer premio de candidez, Noel. ¿Cómo iba a decírmelo? Era desposo de su hermana... Renunció a él voluntariamente, y renunció para toda la vida. Todo el orgullo, toda la dignidad de Mónica, está en ocultar ese amor, en esconderlo dentro de sí misma.. Es probable que hasta a él mismo se lo niegue...








