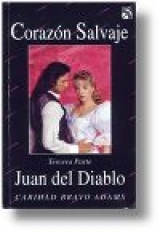
Текст книги "Juan del Diablo"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
–Lo sé, hija, lo sé. Noel me lo ha contado todo. Él me trajo, venciendo todas las dificultades...
–Noel... mi buen Noel. No sé cómo darle las gracias...
–Me avergonzaría recibirlas, Mónica, como me avergüenza también este momento de expansión y ternura familiar —se disculpa el viejo notario acercándose casi de puntillas—. He venido a buscarla, porque la necesito. O para hablar más claro: la necesita alguien a quien espero querrá usted ayudar, aunque ya no le une a esa persona el más pequeño lazo... Desde el anochecer salí en su busca, jurando llevarla en el término de una hora. No contaba con el millón de obstáculos que habían de oponerme. Para salir de la ciudad fue preciso buscar al gobernador, conseguir salvoconductos, garantías de la comandancia, exponer mis razones a diez personas distintas, y mientras hacía yo todo eso, zarpó el barco.
–¿Qué barco?
–Claro, usted no sabe nada. Como tampoco Renato tiene la menor idea de que está usted a salvo. Fue inútil decírselo; no quiso creerme. Es preciso que usted misma le diga, que usted misma le hable, que sea usted la que con un poco de piedad ayude a Juan...
–Ayudarle, ¿A qué? ¿Qué le ocurre? ¿Dónde está?
–Fugitivo en un barco demasiado cargado para poder llegar muy lejos, perseguido por el mejor guardacostas artillado de que disponen nuestras autoridades... Con todas mis fuerzas luché por evitarlo, pero Renato D’Autremont se salió con la suya...
–Entonces es Renato...
–El gobernador terminó, como siempre, por dejar la autoridad en otras manos, y Renato obtuvo lo que quería. Enfurecido de celos, acuciado a todas horas por su madre, que no hace más que echarle leña al fuego, ha salido a perseguir al Luzbelcon las peores intenciones... Le dije que usted no estaba con él, y no quiso creerme. Le rogué que viniera a comprobarlo, y pensó que me burlaba. Como un loco, traté de llegar pronto hasta aquí, pero no lo he logrado sino hasta ahora...
–¡Es preciso detener a Renato, que le hagan regresar, que envíen otro barco a buscarlo! Yo sé que Juan no se entregará vivo, que venderá cara su vida en la última batalla... ¡Noel, amigo mío, haga usted algo!
–¡Usted es la única que puede hacerlo, Mónica! Y si está dispuesta a venir conmigo... ¡Quiera Dios que lleguemos á tiempo, porque si el Galióny el Luzbelhan topado ya...!
–¿Eh? ¿Qué es eso? Otra vez el volcán... —comenta Mónica al oír un ruido sordo y prolongado.
–No, no es el volcán... ¡Fue como un cañonazo del lado del mar! —asegura Noel. Y al dejarse oír otro nuevo disparo, se lamenta—: ¡Son los cañones del Galión! ¡Lo que yo temía... lo que yo esperaba!
Han corrido todos a la galería de las arcadas. Casi frente al Monte Parnaso, en violenta batalla desigual, el Luzbel, con las blancas velas henchidas, y el Galión, con toda la fuerza de sus máquinas...
–¡Renato no cejará hasta hundirlo o capturarlo! —profetiza Noel—. ¡Si Juan no se rinde...!
–¡Juan no se rendirá jamás! —asegura con firme convicción Mónica.
—¡Este pasó más cerca, patrón! ¡Casi nos agarra! —exclama Colibrí.
La bala de cañón ha pasado rozando el palo de mesana, y al brusco viraje que han dado al timón las manos de Juan, ruedan por cubierta los tripulantes... Están muy cerca, demasiado cerca los dos barcos... El uno, armado como tiburón de terribles colmillos... Sin más defensa que saltar y colear, la goleta Luzbel, como el delfín acosado por un escualo... Casi en redondo ha virado el Luzbel, perdido el equilibrio, y un violento golpe de mar barre la cubierta a estribor, que se hunde casi hasta las aguas...
–¡Nos llevó el foque! —grita Colibrí espantado—, ¡Vamos a hundirnos, patrón!
–¡Todavía no! ¡Si logro quitar de en medio a ese maldito artillero...! —se engalla Juan. Y a voz en grito, ordena—: ¡A cubierta los que tengan rifles! ¡A cubierta los que tengan rifles! ¡Dame acá el tuyo, Genaro!
Han volado la punta del palo de mesana, y saltan en el aire las cuerdas como terribles látigos de muerte, derribando a dos o tres de los que llegan a la voz de Juan... De un salto, está él sobre el herido costado... Ha dejado el timón en manos del Anguila, y aguarda con increíble sangre fría el acercarse del terrible enemigo...
–¡Ríndete! ¡Ríndete o te hago volar en pedazos! —intimida Renato.
–¡Fuego! ¡Fuego! —es la contestación de Juan. Antes que nadie, ha disparado él, y rueda al suelo el artillero del cañón de proa... El Galión, a pocos metros de la goleta, dispara y la alcanza por en medio, arrancándole de cuajo el segundo palo... Herido de muerte, se estremece el Luzbel... Desarbolado, desmantelado, barrida la cubierta por las olas, inmóvil sin remedio ya, presa indefensa del guardacostas, que ya llega con sus soldados listos al abordaje...
–¡Todos arriba! ¡Todos a las armas que tengan a mano! —ordena Juan—. ¡A vender cara la vida! ¡A morir, matando!
–¡Ríndete, Juan del Diablo! —conmina Renato.
–¡Ven a buscarme! —desafía Juan. Y su grito es ahogado por un estampido formidable, seguido de una serie de fuertes truenos.
El volcán ha estallado... Rota de arriba abajo su mole de mil metros, el Mont Pelée lanza su gigantesca llamarada, su torrente de fuego y humo, que pasa como un rayo arrasando la tierra, barriendo la ciudad y el mar, destruyéndolo todo de un solo golpe, como aplastado por un enorme manotazo...
Del suelo donde fueran derribados por la sacudida brutal, semiabrasados por la bocanada candente, casi ahogados por la atmósfera irrespirable, entreabiertos los labios y agrandados los ojos de espanto, uno a uno se han ido incorporando los que, desde la galería del convento de las dominicas en la cima de aquel Monte Parnaso, que era como un balcón sobre la ciudad de Saint-Pierre, se han acercado a ver el horrendo espectáculo. Mónica se ha erguido, se ha alzado con impulso que no detiene ni el vaho de aquel humo encendido que pasa quemándole la piel, casi cegando sus pupilas... Ha corrido hasta llegar al muro... Sus manos engarfiadas se aferran al borde de aquella especie de terraza, y su mirada busca con ansia, con desesperación, como queriendo penetrar la nube que la envuelve, sin conseguir ver nada... Nada ha quedado en pie. Una espesa capa de cenizas humeantes cubre la extensión total de lo que fuera la ciudad, como ardiente sudario... La bahía está desierta... Muelles, embarcaderos, cientos de botes y barcazas han desaparecido tragados por las bullentes y humeantes aguas...
–¿Dónde están? ¿Dónde están la goleta... el guardacostas...? —pregunta Mónica—. ¿Dónde está el barco de Juan?
El aire espeso se aclara lentamente. Como arrastrado por un remolino, destrozado y humeante, el casco de madera de una goleta gira impulsado por el golpe furioso de las olas... A su alrededor, emergiendo de las aguas, brotan bultos informes: maderos ennegrecidos, tablones destrozados... cadáveres, sí, cadáveres despedazados y rotos que van apareciendo como macabra devolución del mar... Mónica retrocede, sintiendo que su corazón vacila, y es un grito ronco de angustia el que brota de su garganta:
–¡Juan! ¡Juan! ¿Por qué no me dejaste morir a tu lado?
17
JUAN HA ASOMADO la cabeza entre las inquietas aguas, y ha vuelto a hundirla en ellas... Abrasan las caldeadas aguas del mar, pero aun es más quemante el soplo de fuego que baja de la montaña... A su alrededor hay otros hombres que se agitan como él, debatiéndose entre los dos elementos terribles: el agua que quema y el aire que abrasa... Rostros ennegrecidos y quemados, brazos que se extienden en busca de auxilio, cuerpos inmóviles y cuerpos gesticulantes, vivos y muertos, lesionados y sanos... masa múltiple que lucha enloquecida de espanto, sin acabar de comprender lo que pasa... De dos brazadas, Juan ha llegado al sitio en el que viera hundirse la oscura cabeza del muchachuelo negro, agarrándolo al fin por el delgado cuello, sacándolo a flote, volviendo a hundirlo, sacudiéndolo hasta obligarlo a despejarse...
–Patrón... me muero... —se queja Colibrí con voz ahogada—. Quema el agua... quema el aire...
–No te mueres... agárrate a esa tabla... —Con todas sus fuerzas, Juan ha nadado, arrastrando al muchacho. Muy cerca está el pequeño bote insumergible... Flota de costado, pero es fácil volverlo—. ¡Sostente, Colibrí!
Otra mano crispada ha surgido de las aguas, agarrándose también al costado del bote. Otro rostro desfigurado, otra cabeza chamuscada y herida se alza buscando el aire, otro hombre llega a disputarle aquel abollado cascarón que representa la última esperanza de salvarse.
–¡Suelta, Renato!
–¡No, Juan!
Otra vez frente a frente... Otra vez, en el instante más duro de la última batalla, una fatal casualidad los enfrenta y los ata en aquellas dos manos juntas en crispación desesperada, en aquellas dos bocas que aspiran con idéntica ansia la última ráfaga de aire respirable. Y es un relámpago de odio el que arde en las pupilas de Renato, al increpar:
–¡Hundiste mi barco, lo hiciste estallar, saltar en pedazos!
–¿Estás loco? ¿Cómo hubiera podido? ¡Creo que fue el volcán!
–¿El volcán... el volcán...? ¡Oh! ¿Y Mónica? ¡Estaba en el Luzbel...!
–¡No, no estaba! ¡La puse a salvo!
–Entonces, era verdad... ¡Oh, no puedo más!
Se ha apagado el rencor en sus ojos claros. A su alrededor, el agua se tiñe de sangre, mientras la mano libre de Juan sostiene el cuerpo de Colibrí, ahora inanimado como si hubiese vuelto a desmayarse...
–¡Renato... arriba! ¡Sube al bote... apóyate en mí! ¡No te dejes hundir!
–¡Es inútil, Juan! ¡Estoy herido! ¡Salva al muchacho! ¡Sálvate tú!
–¡Arriba, Colibrí... adentro! ¡Ayúdate... arriba! —ordena Juan empujando el cuerpo del muchachuelo negro—. ¡Ahora tú... pronto, Renato, no voy a dejarte! ¡Arriba!
Con esfuerzo lo ha alzado, y rueda el cuerpo examine hasta el fondo de la pequeña embarcación... Con el último aliento, se alza él también, y un instante queda de pie en la frágil barquilla, abarcando con mirada de horror y espanto que le rodea... Sangra por diez heridas, la ropa quemada se le cae a pedazos mostrando la piel enrojecida y chamuscada, pero nada es todo ello para lo que sus pupilas contemplan... A sus pies, como un animalejo herido, se agita Colibrí:
–¿Qué pasó, patrón? Nos pegaron las balas... nos hundieron, ¿verdad? ¡Hundieron al Luzbel!
–¿El Luzbel? ¡Oh, no! El Luzbelno se ha hundido... ahí está, quemado, destrozado, pero flotando... Se hundieron los demás, se hundió el Galión, como si el mar se lo sorbiera, se hundieron otros barcos, todos, Colibrí, casi todos... ¡Mira!
Ha obligado a alzarse al muchachuelo para mirar hacia aquel extraño mar vacío, trágicamente cubierto de despojos... Muy cerca, en una como balsa destrozada, agitada con violencia por las olas, un pequeño grupo de hombres lucha... Como en visión de pesadilla, Juan los contempla y los reconoce:
–¡Anguila... Martín, Julián... Genaro! ¡Agárrense a las tablas, agárrense a las cuerdas que cuelgan del barco, sosténganse mientras voy en busca de auxilios!
Se ha inclinado, recogiendo del mar una ancha tabla, y hundiéndola en el agua, a modo de remo, alza la frente para mirar a la orilla cercana, y es un grito de espanto el que brota de su garganta:
–¡Colibrí! ¿Estoy loco... estoy ciego? ¡Mira, Colibrí, mira a Saint-Pierre! ¿Qué es? ¿Qué es lo que tenemos delante?
–¡Nada, Patrón! ¡No hay nada!
Como enloquecido, Juan ha remado hacia la tierra, y a su impulso gigante avanza el bote en dirección a lo que fueran embarcaderos, muelles, playas... Sus ojos buscan las casas que no existen, el panorama familiar que se ha borrado. No hay un techo, ni un árbol, ni un muro siquiera, que se haya conservado en pie... El verde valle, donde se alzaba la más rica y populosa ciudad de las pequeñas Antillas, es un enorme hueco desnudo, cubierto de cenizas y de lava, que lentamente va petrificándose...
–¡Mónica... Mónica...!
El nombre amado es lo único que ha acudido a los labios de Juan... saeta de luz y fuego que pasa traspasándole. Con ansia de demente vuelve a empuñar la tabla y sigue remando... Necesita acercarse, llegar. No da crédito a sus ojos enrojecidos. Su mente, enloquecida de sorpresa y de espanto, no logra captar todavía la terrible verdad... hasta que el bote toca la costa. Ha corrido unos pasos sin sentir en sus pies la quemadura de la tierra calcinada. Sus manos palpan el suelo candente, insensibles ya cuerpo y alma al dolor y al espanto...
–¡Aquí estaba Saint-Pierre... aquí estaba! ¡No, no... imposible, no es verdad lo que veo! ¡No puede ser verdad! —Y gritando como un loco, deniega—: ¡No es verdad!
El rugido del monstruo parece responderle. Ahí está el Mont Pelée. También él ha cambiado. Lo que fuera su frente poderosa ha volado en pedazos, y a lo largo de la altísima mole de su desnudo cono, una ancha y tremenda grieta deja aún escapar el vaho mortífero, mientras a través de la horrible hendidura se ve hervir la ingente lava, como un surtidor de las fraguas del infierno. Juan ha retrocedido hasta llegar al bote, en cuyo fondo yace Renato D’Autremont y a cuyo lado se alza la oscura cabeza de Colibrí, que inquiere con ansiedad:
–¿Qué ha pasado, patrón, qué es lo que ha pasado?
–¡Esta fue Saint-Pierre! Fue, y no es ya... La ciudad en que nací no existe... y ella, ella... Mónica... —Y con inusitada desesperación, clama—: ¡Mónica...! ¿Dónde estás?
En el borde del antepecho de aquel balcón, desde donde mirara aquella última y terrible batalla definitiva para su propia vida, entre Juan y Renato, Mónica ha permanecido semidesmayada, casi insensible... Las ráfagas de aire abrasador han chamuscado en parte su piel y sus cabellos, pero sus ojos, un momento medio cegados, están viendo ya, y exclama señalando con la mano extendida:
–¡Allí! ¡Allí!
–¡Mónica, hija...! ¿Has perdido el juicio? —se angustia Catalina de Molnar.
–¡Allí... en el agua, junto al barco... junto al Luzbel, hay gente! ¡Se agitan! ¡Hay gente viva... nadan...!
–¡Oh, sí... es cierto! ¡Alguien quedó con vida! —apoya Pedro Noel.
–¡Corramos! ¡Corramos! —incita Mónica con tremenda excitación.
Los habitantes del Monte Parnaso han acudido en auxilio de los pocos supervivientes de los naufragios de la bahía: algunos tripulantes del Roraima, cuatro o cinco de los muchos pescadores que se disponían a tender las redes al amanecer, y la mayor parte de los pasajeros del Luzbel... Cuantos permanecieron en la bodega por no tener armas, a más de niños y mujeres, se han salvado. También algunos de los tripulantes: Martín, Anguila, Julián, Genaro... Heridos, extenuados, quemados por el aire y el agua, los tristes cuerpos forman una larga fila de camillas al borde mismo de la plaza. A éstos se van sumando muchas víctimas que hubo también en el Monte Parnaso, en los lugares donde el vaho de fuego llegó con más fuerza... Como una sombra blanca, cruza Mónica frente a las víctimas doloridas, y, por primera vez, sus manos piadosas no aciertan a curar ni a consolar.
–¡No está... no está...! ¡Juan no está entre ellos! ¡Juan no está entre ellos que se salvaron! ¡Me apartó de él, no me dejó morir a su lado! ¿Por qué? ¿Por qué?
–Hija, es preciso que te calmes —suplica Catalina—. Perderás la razón...
–Y no será ella sola —asegura Noel—. Lo único milagroso es que aun estemos vivos, que hayamos visto esto y que podamos contarlo, sin haber enloquecido. Vivir tras una cosa así... ¡Tal vez no sea por mucho tiempo! ¡Todavía ruge el monstruo! Y hay que oír a esos desdichados, especialmente a los dos fogoneros del Galión...
–¿Habló usted con ellos? —se esperanza Mónica—. ¿Pudo preguntarles...?
–Dicen que el mar se tragó al Galióncomo si lo sorbiera...
–Pero de Juan... de los hombres del Luzbel, ¿dijeron algo? ¿Pudo usted hablarles?
–Dos de ellos me aseguran que le vieron tomar un bote y remar hacia tierra. Yo no lo creo... Esos hombres están enloquecidos, trastornados... Vieron visiones en medio de su espanto. ¿Cómo hubiera podido Juan, ni nadie, tomar un bote ni remar? Se hundió el Galión, y del Luzbelno quedó una tabla sana... como si Dios hubiera querido castigar el crimen de aquella lucha a muerte entre dos hermanos... Porque hermanos eran... ¡Hermanos! La misma sangre y, a pesar de sus errores, de sus violencias y de sus crueldades, el mismo corazón y la misma nobleza... No puedo negarlo...
–¡Pero esos hombres que vieron a Juan...! —se aferra Mónica con desesperada esperanza.
–No pudieron verlo, Mónica. Se engañan... Juan no es ya de este mundo...
–¡Oh! —se duele Mónica, sollozando con verdadera desesperación—, ¡Juan... Juan!
–¿Llora usted por él, Mónica? ¿Por él?
–¿Es que no lo sabe? ¡Juan era mi vida entera! Y si él ha muerto, ¿para qué quiero yo vivir y respirar? ¡Pero no... no... no ha muerto! ¡No puede haber muerto! El mar era su amigo, y no puede hacerle daño... ¡Lo devolverá!
Ha corrido como una loca hacia la estrecha playa... aquella que se abriera como una concha de oro entre la piedra negra de los acantilados, ahora cubierta de ceniza y despojos, y llega hasta ese mar donde viera alejarse, saltando, la barca de Juan... Como entonces, ha extendido las manos, y en sus ojos casi ciegos de lágrimas, finge la locura de aquel minuto, un bote imaginario que se alejara llevando a Juan...
–¡Juan! ¡No me dejes... No te vayas... Llévame contigo... Llévame a morir a tu lado! ¡Vuelve a buscarme! ¡Vuelve a buscarme, Juan!
—¡Patrón! ¡No está muerto! ¡Se mueve...! De la herida le sale sangre... mucha sangre...
La mirada de Juan ha descendido desde lo alto de la cima calcinada del Mont Pelée, hasta el pequeño bote en cuyo fondo yace Renato. En medio de aquel atroz espectáculo de muerte, frente a la ceniza que sirve de sudario a más de cuarenta mil cadáveres, todavía aquel corazón palpita débilmente... Juan se inclina hacia él, acabando de desgarrar la fina ropa, hasta encontrar el manantial de aquella sangre por donde gota a gota escapa la vida del último D’Autremont. Un trozo cortante de madera, la punta filosa de una tabla astillada, está clavada sobre las costillas, demasiado cerca del corazón... pero la mano de Juan no vacila en arrancarla de un brusco tirón...
–¡Cuánta sangre! —comenta Colibrí espantado.
–¡Pronto! ¡Hay que restañarla! —Con el último trozo de su propia camisa, Juan ha rellenado el horrible hueco, conteniendo la profusa hemorragia—. ¡Desnúdale, Colibrí, ayúdame! ¡Trae algo con qué vendarle!
A tirones se ha proporcionado una burda venda y la enrolla, abarcando el torso desnudo de Renato con habilidad de marinero...
–Mire, abre la boca, patrón...
–Tiene sed... Ha perdido mucha sangre... Pero ni un trago de agua puede dar ya esta tierra para Renato D’Autremont...
Ha vuelto a mirar la espantosa desolación que le rodea, y al hombre que agoniza a sus pies. Esparcidos en el fondo del bote están los papeles que Renato recibiera del Obispado la noche anterior, y otro grueso papel con sellos y lacre que, por extraño impulso, toman rápidamente las manos de Juan...
–¿Qué es eso, patrón? —pregunta curioso Colibrí.
–Supongo que el derecho a matarme como a un perro donde quiera que me encontrara. Son los sellos del gobernador, su firma... Todavía ayer era él quien decretaba la vida o la muerte...
Ha estrujando juntos el informe montón de papeles mojados, símbolo inútil del poder terrenal: los sellos del Gobernador y la firma del Papa. Todo está ya de más, todo vale ahora, frente a sus ojos, lo que pueda valer aquella llanura calcinada, aquella ciudad hecha cenizas... Los papeles cayeron de sus manos. A través del aire, ahora claro, distingue la colina de Morne Rouge, gris, ahogada bajo las cenizas... pero las casas de su aldea están intactas. Su mirada de águila puede descubrir los techos y los árboles desgajados, y como caravana de insectos, puntos oscuros. que descienden por las laderas hacia el sitio en que estuviera la ciudad...
–Allá, en la aldea de Morne Rouge, hay gente viva... Se mueven... vienen... pueden auxiliarnos... ¡Vamos...!
Colibrí le ha tomado de la mano, tirando de él con el impulso de instinto desesperado. Juan vacila, y vuelve los ojos hacia Renato. Luego, sin una palabra, lo alza en sus brazos de hércules...
–¿Va a llevarlo, patrón?
–No vale la pena haberlo sacado del mar para dejarlo en el camino, Colibrí. Toda obra empezada hay que terminarla... Recoge esos papeles y ven detrás de mí...
–¿Los papeles? —balbucea Colibrí estupefacto—, ¿Los pápeles con el permiso de matarnos?
–Y los otros también, Colibrí. Puede que valgan más que la vida para Renato... ¡En marcha!
Aquella misma tarde llegó una brigada de auxilios de Fort-de-France... que no encontró a quién auxiliar. Nuevas erupciones y desbordamiento de lavas hicieron necesario el inmediato traslado de los supervivientes del Monte Parnaso hacia la segunda ciudad de la isla, y las noticias del cataclismo volaron hasta llegar a los puntos más lejanos... El monstruo del Caribe siguió rugiendo, arrojando sus mortíferas bocanadas. Sacudiendo y agrietando la tierra, vertiendo ríos y torrentes de lava. Toda la población civilizada del planeta leyó ávidamente los relatos de la catástrofe y siguió con inquietud angustiosa los terribles fenómenos que sucedieron al primer desastre... Fort-de-France vivió semanas de terror colectivo, y sus espantados habitantes sólo anhelaban huir de aquella tierra antes dichosa...
–¿Qué pasa, Ana? —pregunta Mónica a la mestiza sirvienta.
–El señor Noel me mandó a avisarle... Hay tres puestos en el barco que sale esta tarde para Jamaica... Dice que nos tenemos que ir las tres, que hay que irse, que en la Martinica no va a quedar nadie vivo...
–¡Vámonos, hija, vámonos! ¿Qué puedes esperar ya? Juan ha muerto... ¿Por qué no te convences? ¿Por qué no lo aceptas?
–¡No puedo irme, madre! ¡No puedo irme, porque hay algo que me grita en el corazón, algo que me sostiene no sé cómo, no sé por qué, en la locura de una esperanza!
Juntas las manos en aquel gesto de dolor y de súplica que semanas de angustia han grabado en ella, Mónica se aleja unos pasos entre las ruinas que forman el patio de aquella quinta semidestruida, triste refugio de uno de los grupos que milagrosamente escaparon antes de las catástrofes de Morne Rouge y Monte Parnaso. De aquella antigua casa, apenas quedan en pie tres o cuatro habitaciones entre escombros y grietas... También Ana, la antigua doncella de Aimée, ha juntado las manos asustada y ha caído de rodillas, en un ademán que los terribles sucesos han hecho ya peculiar:
–¡Nos vamos a morir todos! ¡Tiene razón el señor notario! Y la señora Mónica sin querer que nos vayamos... ¡Ay, Dios mío... Dios mío!
–Por favor, Ana, cállate ya —reprocha Catalina en tono suave, pero aburrida—. Molestas a Mónica, que seguramente está rendida... ¿Por qué no te recuestas un rato, hija?
–No vale la pena, mamá. Tengo que volver a salir... El monstruo no está satisfecho... el volcán no se apaga aún... Hoy llegaron gentes de Lorraine, de Marigot, de Sainte Marie, de Grose Morne, de Trinidad...
–¿Cómo? ¿Nuevas catástrofes? —se alarma Catalina.
–Sí... sí, señora. Más y más catástrofes, como usted dice —afirma la nerviosa y entrometida Ana—. En un pueblo de allá arriba se abrió una grieta grande, grande, que se lo tragó todo: las gentes, las casas y los animales, y después se cerró... Afuera no quedó sino un negrito que vino corre que te corre a contarlo. Lo oí decir en la plaza... Y también le contaron al señor Noel, delante de mí, que por ahí viene bajando una nube grande, grande, igual que otra que en Morne Rouge se abrió de pronto con una lluvia de piedras y de agua caliente, y acabó hasta con los perros y los gatos...
–¡Jesús! ¿No serán exageraciones tuyas, Ana? —duda Catalina.
–Por desgracia, es verdad, madre —confirma Mónica—, A la especie de hospital que tenemos en el Ayuntamiento, llegaron gentes de esos pueblos, heridas y quemadas. Hablé con todos, miré todas las caras...
–Sin el menor resultado, naturalmente —termina Pedro Noel, acercándose al grupo—. Vine para escuchar yo mismo la negativa... Supongo que Ana les dio mi recado...
–Pues claro que sí, señor notario; pero como si nada. La señora Mónica está empeñada en que nos friamos...
–¡Calla, Ana, calla! —interrumpe Catalina—, ¿No tienes nada que hacer por allá adentro?
–Tendría que hacer la comida si hubiera qué comer. Pero para sancochar las yucas en esa agua que apesta a azufre, da igual que sea más tarde o más temprano...
–De todas maneras, ve a hacerlo —ordena Catalina—. Yo voy a ver si te preparo algunos vendajes más, Mónica... Anda, Ana, ven conmigo...
–Iba a verlo, Noel —explica Mónica, después que se han ido su madre y Ana—. A suplicarle que utilizaran ustedes esos tres pasajes... Tienen razón... Aquí nos moriremos todos... Sálvese usted, Noel, y póngalas a ellas dos a salvo...
–No quieren irse sin usted, y hacen muy bien. Por mi parte, yo considero que ya viví bastantes años. Casi, casi me remuerde la conciencia de moverme y respirar aún, cuando hombres jóvenes y espléndidos han perdido la vida... Sin embargo, hay que aceptar la realidad, Mónica...
–¡No puedo aceptarla! Me la rechaza el pensamiento, el instinto se niega a darlo todo por terminado. Creo que perdería la razón como en aquellos primeros días... ¿Por qué me habló de su amor Juan en el último minuto? ¿Por qué me lo clavó en el corazón como una saeta envenenada?
–¡Él la amaba a usted tanto! Todo cuanto hizo fue por amor a usted, desde que regresó de aquel viaje...
–¿Por qué no me lo dijo entonces?
–¿Y quién podía adivinar que a usted le interesaba ese pobre amor? Los dos pecaron de orgullosos, Mónica. Y ahora ya...
–¡Seguiré buscando!
–Búsqueda inútil... Si Juan estuviera vivo, estaría a su lado, Mónica. En aquel mar se hundieron juntos los dos hermanos... Juntos expiraron... No pudo ser de otra manera...
–¿Y si es cierto que pudo tomar un bote y alcanzar la playa?
–La habría buscado, Mónica, no lo dude...
–¿Y si no pudo hacerlo? ¿Y si le sorprendió una nueva catástrofe? ¿Acaso hemos tenido un momento de reposo, hemos dormido más de tres noches en el mismo lugar? ¿Cuántas veces hemos huido de Fort-de-France y hemos vuelto a él? ¿Cuántas aldeas se han vaciado y han vuelto a llenarse con los fugitivos de otras, más desdichadas aún? ¿Cuántos infelices yacen desfigurados, con el rostro envuelto en vendajes, sin haber recuperado el sentido, en cualquier hospital improvisado? ¿Cuántos, Noel? Cada día, durante quince, dieciséis, dieciocho horas, acudo a los lugares en que se auxilia a los lesionados... ¡A cuántos vendan y atienden cada día estas manos! ¡Y todo por él... por él!
–No le quite mérito a su esfuerzo, a su obra extraordinaria. Su caridad y su abnegación no son sólo una búsqueda, Mónica...
–No... Claro... No son sólo una búsqueda de su cuerpo; son también la búsqueda de su alma. Porque cada vez que tomo en brazos a un niño enfermo, cada vez que acerco un vaso de agua a unos labios encendidos de fiebre, cada vez que reparto con una mujer fugitiva mi ración miserable, estoy pensando: esto hubiera hecho Juan... Esto hizo él siempre... Nadie fue más generoso con los desdichados, nadie fue más abnegado ni más noble que aquél a quien llamaran Juan del Diablo...
Una sacudida brutal les ha hecho rodar casi por tierra. Un polvo espeso se alza de los escombros, mientras tañen solas, en las abandonadas torres, las viejas campanas. El aire denso se llena de relámpagos...
–Mónica, acepte esos puestos —aconseja Noel en tono suave—. Un día u otro tendrá que irse, si no nos morimos. Se habla seriamente de ordenar la evacuación total de la isla. He visto los bandos que están preparándose... ¿Por qué no aprovecharlo ahora? Será menos dura la situación de los que salgan primero...
–¡Yo seré la última que salga! —asevera Mónica con decidida tenacidad.
18
DEL PRIMERO AL veinte de agosto siguieron sucediéndose los fenómenos alarmantes. El Mont Pelée lanzaba sin piedad, sobre la isla en ruinas, vapores mortíferos, torrentes de lava, terribles ruidos subterráneos que culminaban en fuertes terremotos. Apenas quedaron casas en pie, ni siquiera en los lugares del sur más distantes del monstruo enfurecido: Lamentine, Anse de Arlets, Sainte Anne, quedaron reducidos a escombros, y las cenizas abrasadoras, llevadas por el viento sobre el mar, llegaron a centenares de millas de distancia... Dos millones de toneladas de aquellas cenizas mortíferas fueron recogidas en las islas Barbados... El arco entero de las pequeñas Antillas, desde Carlota Amalia a Puerto España, desde las Islas Vírgenes a las de San Jorge y Tobago, se estremeció en pequeños o grandes temblores de tierra, a las convulsiones del volcán de la Martinica... Y muy cerca de Fort-de-France, entre los refugiados en cuevas o cabañas de palmas al borde de la ensenada del Fuerte de San Luis, el último D’Autremont luchaba con la muerte, atravesado el pecho por una horrible herida...
–Tengo sed... tengo sed... ¡Agua... Agua...!
–¿No oíste, Colibrí? Acércale un jarro..
–No queda sino un trago de agua limpia, patrón...
–Pues dáselo... ¿No ves que tiene sed?
Juan se ha acercado para llevar a aquellos labios ardidos por la fiebre, la tosca vasija de barro donde el último poco de agua potable se mantiene fresca... La rubia cabeza enmarañada ha vuelto a caer sobre los trapos que le sirven de almohada, el rostro noble y pálido ha vuelto a quedar inmóvil, y algo parecido a una sonrisa borra un momento la profunda amargura de los labios de Juan:
–Ahora dormirá unas horas... Está mejor, tiene menos fiebre, mejor pulso, va recuperando las fuerzas... Si pudiéramos alimentarlo...
–¿Se pondría bueno, patrón?
–Espero que se reponga de todas maneras... Es de buena cepa... A primera vista parece delicado y frágil, pero no, Colibrí... Tiene mucho de D’Autremont y poco de Valois...
–¿Usted quiere que sane, patrón? ¿Que se ponga bueno, que vaya a su palacio, a aquella hacienda grande donde maltratan a los trabajadores como a esclavos?
–Ya no hay en la Martinica haciendas grandes... Tan sólo hay ruina y muerte, y ese que ruge sordamente, ese monstruo que es el volcán, es nuestro único amo...
–Tengo miedo, patrón —se queja el muchachuelo casi llorando.
–Muy pronto conseguiré la forma de sacarte de este infierno, muchacho... En cuanto Renato se levante... Para él le será fácil conseguir puesto en uno de esos barcos que salen... Le pediré que te lleve consigo. Estoy seguro que no se negará a salvarte...








