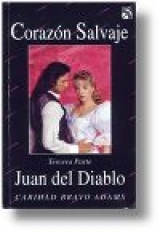
Текст книги "Juan del Diablo"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
–El ama estaba llorando cuando me dio esa carta, patrón —observa Colibrí—. Y me abrazó, y me besó muchas veces, y habló bien de usted, patrón... Dijo que usted era generoso y bueno...
–Generoso y bueno, ¿eh? ¡Maravilloso! —se burla Juan en tono sarcástico y mordaz—. Hasta Santa Mónica practica el sistema de fastidiar hasta el límite a los que son generosos y buenos. Te dio esta carta para mí, te dijo que me la entregaras en el mar, cuando ya estuviéramos lejos, ¿verdad?
–Me dijo que cuando usted estuviera solo, y que no importaba que fuera cuando ya estuviésemos de viaje... Pero acabe de leerla, patrón...
–¿Para qué? Ya sé perfectamente lo que dice, lo que puede decir desde el principio al fin... Perdóname si ayer no supe hablarte con la serenidad que hubiera querido, y decirte que sólo gratitud guardo para ti... ¡Gratitud! ¡Qué palabra más socorrida es ésta! Adiós, Juan... Que seas feliz como yo te lo deseo... Que en otras tierras encuentres la felicidad que mereces, y que la triste sombra que pude ser en tu vida, se borre totalmente, ya que pronto van a romperse las cadenas con que otros nos ataron. Nunca olvidaré la bondad que te debo, aunque yo sí te suplico que la olvides totalmente, evitándote hasta el esfuerzo de compadecerme... ¡Lindas palabras para despacharme contento!
Ha ido hacia la puerta del cafetín, congestionado el rostro, turbios los ojos, estrujando en su puño cerrado aquella carta, cuya helada cortesía le hiere y le punza como la peor de las ofensas... Hacia el lado del mar, sobre las aguas de la bahía, un resplandor sonrosado asoma débilmente... Es el amanecer... Colibrí ha seguido sus pasos, tembloroso, los gruesos labios entreabiertos, e indaga:
–Patrón, ¿qué va a hacer?
–¡Nada! ¡Déjame en paz! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Espera! ¿Qué es eso que se oye?
–¡Oh! Las campanas del convento. Ya es de mañana, y allá, en la iglesia del convento, dicen misa bien temprano... todavía de noche, patrón...
–¡Misa de alba... Para los más devotos, para los más fíeles... Seguramente es la que escucha Santa Mónica. ¡Pues allí la veré!
En efecto, es la primera misa del día en la iglesia del Convento de las Siervas del Verbo Encarnado. Ya han abierto la puerta lateral, ya arden en el altar las blancas velas y, como cada madrugada, van llegando los escasos fieles: viejas beatas, gentes de luto riguroso, alguien que cumple una promesa... La parte de la iglesia destinada al público, está casi desierta, y en la anexa capilla de las monjas, separada del resto por una reja, llegan en movimiento suave las blancas filas de novicias, las negras filas de profesas... Una mujer va tras las últimas... Viste de negro, aunque no son sus ropas monjiles, y un grueso velo envuelve su cabeza, casi cubriendo el fino rostro de color ambarino... Es Mónica... Desde lejos la reconoce Juan, que con paso audaz ha llegado hasta aquella reja. No necesita hablar ni hacer el menor ruido. Rápidamente, la cabeza de Mónica se vuelve como si aquella mirada de fuego que la persigue fuera algo tangible...
–Tengo que hablar contigo en el acto —declara Juan en voz baja pero enérgica—. ¿Sales, o entro?
–¡Juan! ¿Estás loco? —Mónica ha vacilado. Entre los hábitos cercanos, hay un movimiento de sorpresa, algunas cabezas se vuelven, y Mónica parece decidirse... cruza la pequeña puerta de resortes que da acceso a través de la verja y, sin mirar a Juan, va hacia el cercano pórtico de la iglesia—. Supongo que has perdido la razón...
–¿Tú crees? Si tenemos en cuenta quién eres y quién soy, debes pensar que sólo loco podría atreverme a exigir tu presencia del modo que lo he hecho. Pero no, no estoy loco. En mi mundo los derechos se toman. Y aún tengo derecho a obligarte a verme y a escucharme, porque todavía no está rota esa cadena de que tan elegantemente hablas en tu carta, aún tengo derecho a llamarte, y tienes que venir aunque no quieras... Pero no te alarmes, no pongas esa cara de espanto...
–No es espanto lo que siento. Te entregaron mi carta en mal momento, ¿verdad? Regresabas de una juerga... De jugar, de beber... tal vez de los brazos de una mujerzuela...
–¿Qué estás diciendo? —reclama Juan en un arranque de ira.
–Sólo así se comprende esta manera de llegar hasta aquí. Ya sé que soy tu esposa y que no se ha roto mi cadena; pero ni aun esa cadena te da derecho a acercarte de ese modo, a proceder en la forma que lo has hecho. Tengo la desgracia de ser tu esposa, pero no puedes tratarme como a una cualquiera...
Mónica de Molnar se ha erguido y, al alzar la cabeza, cae el velo, mostrando el fino rostro color de ámbar; tan digna, tan altiva, tan amargamente serena, que Juan retrocede, conteniendo la oleada de despecho que ha encendido aquella carta cuya helada cortesía le hiere más que la peor de las ofensas. Como de otro mundo, llega hasta ellos la música del órgano, el susurro del rezo, el aroma litúrgico del incienso... y los ojos de Juan se encienden, avivados por la llama del alcohol, que le hace parecer un demente:
–Odio las inútiles cortesías hipócritas... Odio las explicaciones superfluas... Me escribiste para afirmar lo que no necesitabas decir dos veces, lo que resbaló de tu actitud durante nuestra entrevista. Tenías miedo que yo no hubiera entendido, ¿verdad?
–No tenía miedo de nada. Me dolió haberte tratado con violencia, cuando tú generosamente no deseabas el mal de nadie. Pensé, loca, ilusa, ingenua, que eras sincero cuando dijiste que te alejarías para siempre, que no querías chocar con tu hermano ni derramar su sangre, y que ponías lo que estaba de tu parte para alejarte de todo esto, haciendo imposible esa lucha fratricida que me causa horror...
–Horror por él... miedo por él... No piensas sino en ayudarle y protegerle... Pues bien, no me iré de la Martinica, no dejaré Saint-Pierre. Me quedaré aquí, con tanto derecho como él. Lucharé como luchan los que nacen como yo, en el abismo más negro, hasta levantarme más alto que todos... Esta no es tierra de sangre azul, éstas no son tierras de príncipes, sino de aventureros. Todavía triunfa en ellas la ley del más fuerte...
–¿Qué pretendes?
–Sólo una cosa: demostrar que soy el más fuerte, que no vivo de la limosna de tu sonrisa y de tu gratitud, que tomo y dejo lo que quiero tomar y dejar, con estas manos. Que ahora mismo podría arrastrarte, contra tu voluntad, hasta mi barco, que me espera cerca; que otra vez podría llevarte hasta el Luzbel, como una conquista de vándalo, debatiéndote en mis brazos, y ahora sí que no tendría piedad de tu dolor ni de tu fiebre. Te haría mía, mía totalmente por la fuerza, doblegándote como a una esclava.
–¿Quieres decir que...?
–¡Te respeté cómo un imbécil! ¡Ahora sería diferente! Pero no lo haré. ¿Y sabes por qué? Porque no me importas, porque no me interesas, porque hay cien mujeres en el puerto aguardando por Juan del Diablo...
–¡Cien mujerzuelas! ¡Vete con ellas!
–Podría llevarte a ti, aunque no quisieras.
–¡Tendrías que matarme antes! Inténtalo, acércate, toca uno solo de mis dedos, comete esa infamia aquí mismo, a las puertas de la casa de Dios...
–Sería muy fácil. Podría hacerlo sin que se cayeran las torres de la iglesia. Pero ya te lo dije antes... No quiero nada que se consiga en esa forma... De ti no quiero nada...
–¿Por qué vienes entonces a atormentarme de esta manera? ¿Qué pretendes aún de mí? ¿Qué esperas? ¿Qué mal te hice nunca?
–¿Y qué sé yo hasta dónde eres culpable del mal que me hicieron? Victima o cómplice, no sé lo que eres, ni quiero saberlo. Llegué sólo a decirte que no pretendas manejarme otra vez, que no te serviré más de juguete, que me quedaré para pelear, para luchar contra ese protegido de la suerte que me lo usurpó todo al nacer, para arrancarle uno a uno los dones que le dieron. Dile que se cuide, que se defienda, que se apreste, porque Juan sin nombre está en pie de guerra...
–Pero, ¿por qué? ¿Por qué?
–¡Por que tú le quieres! No vayas a decir que no le quieres, para alejar de mí el odio...
–¿Le odiarías tú por eso?
–¡Le odio desde que tengo conciencia! Sólo una cosa quiero decirte: no salgas del convento, que no te vea jamás junto a él... Esta es la última vez que hablamos... Ahora sí, definitivamente, siempre que cumplas tu palabra, siempre que al romperse esa cadena, de la que tanto deseas librarte, no sea para burlarte de mí otra vez. Vuelve a tu convento, Santa Mónica. El salvaje que soy, no te llevará por la fuerza...
–¿Y si yo quisiera seguirte?
Mónica ha temblado, espantada de su propia audacia. Ha esperado trémula, pero Juan retrocede en lugar de avanzar...
–Ya veo que sigues siendo capaz de todo. Tienes el mismo temple de esos cristianos que, según cuentan, iban cantando hacia las fieras. No es necesario tanto... Si algún día quieres venir a mí, que no sea bajo la presión de una amenaza, como sería en este momento... Así no me interesa...
Le ha vuelto la espalda bruscamente, ha echado a andar calle abajo, como arrepentido de haber hablado más de la cuenta, creyendo haber desnudado hasta el fondo de su alma tormentosa. Tal vez se aleja esperando una palabra, un gesto de ella, su nombre dicho en otro tono por aquellos labios en flor... pero la voz no llega, y Juan se pierde entre las callejuelas que van al muelle...
Jadeantes, cubiertos de sudor y de espuma, los dos caballos del hermoso tronco que arrastra el coche de los D'Autremont han llegado a la cima del desfiladero. Y superado el último obstáculo, sigue el carruaje la fácil marcha cuesta abajo, descendiendo a través de los bosques que arropan los cafetales, hasta los sembrados de cacao, de maní, de especies, cruzando frente a los grupos de los barracones, para enfilar al fin la bien cuidada carretera que lleva directamente al palacio campestre, mansión de piedra y mármol en medio de jardines, palacio real del pequeño reino, que hace exclamar a Sofía D'Autremont:
–¡Campo Real! Creí que no llegábamos nunca.
–Pues ya estamos aquí... Bueno, usted y yo por lo menos; Renato sigue en su residencia de las nubes...
Aimée ha mirado de reojo, burlonamente, el pálido perfil de Renato, cuya mirada azul delata la ausencia de su pensamiento. Sentado entre las dos damas, inmóvil y silencioso desde hace horas, no parece mirar su valle natal, más bello que nunca en la semipenumbra del atardecer. Frente a los amos, obligadas a una vecindad forzosa, Ana y Yanina parecen dos muñecas nativas: una de bronce, la otra de cobre claro...
–¿Habrá llegado a tiempo el mensajero que enviamos a avisar? —pregunta Sofía.
–Sin duda, madrina; seguramente nos esperan —asiente Yanina—. Y aunque no nos esperaran, usted sabe muy bien qué, con mi tío al frente, todo el mundo anda derecho, y las cosas estarían a punto, de todas maneras.
–¡Oh, miren, un jinete! —señala Aimée—. Y creo es nada menos que el bueno de Bautista... Pero, ¿qué es eso? ¿No viene montado en mi alazán? Efectivamente, aquél es mi caballo, el que me regaló usted para los esponsales, doña Sofía. ¿Qué pasa, me lo ha vuelto a quitar otra vez?
–Por favor, Aimée —interviene Renato con fastidio—. Si es tu caballo, hace perfectamente bien Bautista en montarlo. Ya te dije hace tiempo que ese caballo es demasiado brioso para ti. Nunca fuiste buena amazona y no debes montar en él...
Bautista ha saltado a tierra dejando las riendas del espléndido animal en manos de un mozo, y se apresura a abrir la portezuela del carruaje. Están frente a la escalinata principal, flanqueada por dos filas de sirvientes: ama de llaves, doncellas, lacayos, mozos de comedor y de cámara, el cocinero con sus cuatro ayudantes, y una fila interminable de limpiadores y jardineros. Tocando casi el suelo con sus cabellos entrecanos, se inclina Bautista ante doña Sofia y besa luego su mano en señal de respeto, al tiempo que declara sumiso:
–Que Dios la bendiga, mi señora. Campo Real estaba muy triste sin usted... Y que bendiga también a mi señor Renato y a mi señora Aimée...
–Conmigo puede usted ahorrarse las lagoterías, Bautista —rechaza Aimée despectiva—. Y hacerme el favor de no volver a tomar mi caballo. Es mío, y nadie más que yo montará en él.
–¡Te he dicho...! —empieza a enfurecerse Renato. Pero su madre interviene conciliadora:
–No le falta razón, Renato. Se lo regalé, es suyo, que lo guarde si quiere. Día llegará en que no nos opondremos a que tu esposa haga cuanto le plazca.
–Gracias, mi considerada suegra. No sabe usted los deseos tan grandes que tengo de que llegue ese día. Vamos, Ana, ven... que prescindan de mí para el besamanos.
–¡Es intolerable! —se queja Renato furioso.
–Aun cuando lo sea, la toleraremos —recomienda Sofía. Y en voz más baja—: Y no des un espectáculo delante de los criados, hijo. Ve con ella.
–No creo que valga la pena. Probablemente regresaré esta misma noche a Saint-Pierre. Con tu permiso, madre.
Yanina y Bautista han acudido solícitos, pero la señora D'Autremont no acepta el brazo que le ofrecen, se yergue altiva y fría, siguiendo un momento con la vista a su hijo que se aleja en dirección contraria a la de Aimée. Luego, solemnemente, extiende la enguantada mano derecha y recibe uno a uno el beso de sumisión y bienvenida que van dejando en ella los oscuros sirvientes.
–¡Veinte años que no salía usted de Campo Real, señora! —observa Bautista.
–Mucho lo eché de menos. Pero ya estoy de regreso, y por mucho tiempo, Bautista. En Campo Real nacerá mi nieto, y en Campo Real lo educaré a mi modo y manera. No se irá lejos, para volver distinto. ¡Ese sí será mío totalmente!
Renato ha cruzado el ancho portal, hasta apoyarse en la baranda de labrada madera. Con paso rápido dejó la entrada principal de la casa: con quemante impaciencia se apartó de saludos y ceremonias tradicionales; con un ansia intolerable de huir de todo y de todos, ha llegado hasta el fondo de la galería, sobre la que da la biblioteca... Es totalmente de noche, y, en el cielo sin nubes, una luna amarilla se alza lentamente.
–El café, señor...
–Gracias... Déjalo donde quieras...
Yanina se ha inclinado, ha dejado la taza de porcelana en su pequeña bandeja de plata, sobre la ancha baranda de madera, pero no se retira... Queda inmóvil contemplando a Renato, leyendo en cada rasgo de su rostro, en cada surco de su piel, el drama tumultuoso que le bulle alma adentro. Bruscamente, Renato D'Autremont se vuelve a ella y la interpela:
–¿Todavía estás aquí? ¿Qué quieres?
–La señora Sofía está muy inquieta, señor, por causas morales... Sumamente preocupada... Y como su salud no es buena... Ella quisiera saber si es cierto que el señor volverá esta misma noche a Saint-Pierre.
–¡Ahí ¿Mandó preguntar...?
–No, señor. No quiso molestarlo a usted. Pero yo la conozco y sé que está atormentada con esa idea. Si el señor pudiera esperar unos días, quedarse aquí con ella aunque sólo fuese un par de semanas...
–Está bien... Dile que no pedí coche ni carruaje para esta noche. Con eso será suficiente...
–Gracias, señor, le agradezco con toda el alma que se quede.
Una gran emoción tiembla en las palabras de Yanina, mientras Renato la mira de frente por primera vez, un momento vuelto a la realidad, como si pretendiera asomarse al mundo de insospechados pensamientos que arde en las negras pupilas de la mestiza... y, acaso por primera vez también, la mira de pies a cabeza... Realmente, es una criatura entraña: delgada, cetrina hierática... No acusa las formas opulentas que suelen ser peculiares en las mujeres de su raza; no tiene la gracia sensual que suele florecer bajo el pañuelo de colores de las martiniqueñas. Impasible como un ídolo, como un fetiche, sólo los ojos delatan su interno fuego, pero los finos labios, al apretarse, parecen guardar celosamente aquel secreto que flota entero en el ambiente de Campo Real, aquel impalpable misterio que parece venir del más allá, prendiendo voluntades en la malla sutil y pegajosa de los ocultos pensamientos... Con nerviosa inquietud, da Renato unos pasos, alejándose de ella...
–Perdone si me atrevo a preguntar, pero, ¿al señor le molesta verme?
–¿A mí? ¿Por qué? Ve a tranquilizar a tu ama. Dile que no me voy... esta noche al menos. Dile... Bueno dile lo que quieras, pero...
–Pero vete —termina Yanina la frase—. ¿No es eso?
–Vete o quédate, para mí es igual —se enardece Renato, a punto de estallar—. ¿Qué es lo que piensas? ¡Tus reticencias son casi una insolencia! Cuando quiero estar solo, deseo que me dejen en paz. —Y cambiando, con cierta brusquedad, indaga—: ¿Puede saberse por qué lloras?
–Perdón... Ya sé que ni a eso tengo derecho... Dispénseme, señor... Ya me voy...
–Espera —se humaniza Renato, todo confuso—. En realidad, no sé lo que me pasa contigo. Tienes el don de exasperarme. Creo que si hablaras claro, sería mejor... No tengo nada contra ti... Me has servido lealmente, o has creído hacerlo. Además, te debo tu cariño y tus atenciones especiales para mi madre. No creas que no me doy cuenta que para ella eres infinitamente más de lo que pudiera ser la mejor sirvienta. Si te pasa algo, si quieres algo, dilo de una vez...
–Yo sólo quisiera poder aliviar su tormento, señor...
–¿Quién te ha dicho que yo vivo atormentado?
–No hay más que verlo, señor. Y ya que por primera vez parece dispuesto a oírme, le diré que si usted viviera como viven los demás, los otros señores, sus vecinos, los dueños de las haciendas próximas... Ellos no se atormentan tanto, señor. Tienen, tal vez, las mismas molestias que usted, las mismas atenciones: la familia, la esposa, la hacienda... pero tienen también un lugar en el que son felices.
–¿Cómo? ¿Qué?
–Una casa pequeña donde todo lo olvidan, donde no hay para ellos espinas, sino flores, donde son como quieren ser... Si el señor tuviera también eso, un rincón en el que olvidara las penas, en el que. sentirse realmente amado, atendido y servido de rodillas por alguien que pondría su corazón de alfombra para que usted pisara sobre él...
–¡Yanina...! —se disgusta Renato comprendiendo las palabras de la mestiza—. ¡Es el colmo!
–Me pidió usted que le hablara con claridad. Supongo que teniendo como tengo el don de exasperar al señor, lo he logrado ahora totalmente...
Renato se ha contenido. Apurando de un sorbo la taza de café, se ha vuelto para mirar a Yanina de pies a cabeza, pero otra figura aparece junto a ella, acercándose inclinada respetuosamente:
–Perdón, señor, venía a buscar a Yanina. No sabía que estaba con usted, pero...
–¿Qué es eso, Bautista? —le interrumpe Renato al oír una música típica que se oye cada vez más cercana.
–La ronda de trabajadores, señor. Esta noche tienen permiso para hacer sus fiestas... un permiso especial celebrando la llegada de ustedes. Van a reunirse frente a las barracas grandes, detrás del cafetal, y la señora me ordenó que les diera un barrilito de ron y algunas golosinas, que naturalmente están de más... Ellos, con el ron tienen suficiente.
–¿Mi madre ordenó que les diese de beber? —se sorprende Renato.
–Es la costumbre, señor. Si les faltara eso se morirían de tristeza o se matarían de rabia. Bailar es lo único que les gusta a esta gente. ¿Nunca vio el señor Renato un baile de éstos?
–No. Ni deseo interrumpir la fiesta con mi presencia.
–No la interrumpiría, señor. Cuando el tambor toca de esa manera, sólo la muerte les detiene los pies. Son salvajes, mi amo. ¿No lo comprende? Además, están peor que borrachos. Le echan al ron una hierba que les hace olvidarlo todo, ¡todo!
–¿Y mi madre aprueba eso?
–No puede impedirse, señor, ni vale la pena de hacerlo. Puede usted redoblarles el trabajo, reducirles la paga, matarlos a golpes, cualquier cosa, siempre que se les deje hacer sus fiestas. Todos se van detrás de esos tambores... No sé qué tienen, pero encienden la sangre, ¿verdad, señor?
Renato se ha mordido los labios sin responder a Bautista, oyendo aquel sordo redoble que es como una llamada del ancestro. A él también, aquella extraña música parece penetrarle hasta las entrañas, revolver una ciénaga profunda de pasiones, de deseos, de sentimientos... Casi sin darse cuenta ha ido hacia la escalinata, ha bajado lentamente los anchos escalones de piedra... Como una sierpe ensanchándose a cada paso, se aleja la caravana de los negros, y Renato D'Autremont, al aire los rubios cabellos, echa a andar tras ellos...
—Venga a ver... Acérquese... ¿No viene, mi ama? ¡Qué bueno va estar eso! Se me van los pies detrás de esa música... ¡Ah, caramba! Eso sí que está bueno... Venga, mi ama, corra... Venga a ver...
–¿Quieres dejarme tranquila, Ana?
–Venga... Venga si quiere ver al Señor Renato detrás de los que van para allá... Corra, que si no, no lo ve. ¡Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar! Tuve que mirarlo para creerlo...
Aimée ha corrido a la ventana de su cuarto, y apenas puede dar crédito a sus ojos. A la luz de las farolas y de las antorchas de la caravana que ya se aleja, al reflejo incierto de la luna en menguante, puede ver con toda claridad que es en efecto Renato D'Autremont el hombre blanco que se une al oscuro conjunto, que sigue con paso incierto el ronco ritmo de las tamboras africanas, como si aquella turbadora música lo arrastrase a él también...
–Y Yanina, mi ama, mire a Yanina —señala Ana—. Ella que tanto habla, ella que tanto presume de que no va a esas fiestas... Mírela... Mírela... Se va detrás de los cueros... Y luego dice que es más blanca que los blancos... Bueno, claro que el amo es reblanco también, y allá va...
–Probablemente, Renato ha bebido más de la cuenta. Pero Yanina detrás de él...
–A cualquiera le gusta echar un pie, y esta noche la fiesta va a ser grande. Seguro que les amanece dándole a la cintura y a los pies...
–Esta noche... Esta noche... —murmura Aimée pensativa—. Tal vez habría que aprovechar el tiempo, que hacer las cosas lo más aprisa posible... Antes me dijiste que Renato había dicho que volvería a Saint-Pierre inmediatamente. Sin embargo...
–Eso me dijeron, pero ya usted ve...
–¡Calla! Esta noche, tú y yo vamos a ir a donde tenemos que ir, para arreglar esto cuanto antes... Es mejor estando aquí Renato... Debo hacerlo en seguida, mañana si puedo...
–¡Ay, mi ama! ¿Qué es lo que va a hacer?
–Librarme de una carga, preparar la puerta de escape, no permitir que me agarren en descubierto... ¡Pronto, Ana! Esta noche podemos salir tranquilamente; nadie se fijará en nosotras, nadie se dará cuenta. Los propios vigilantes, seguramente estarán en la fiesta y, si todos salen en secreto, nadie se extrañará de ver a dos mujeres más o menos, tapándose la cara, rumbo al cafetal...
–¿Vamos al baile nosotras también? —se entusiasma la doméstica.
–¡No seas imbécil! ¿De qué te estoy hablando desde ayer? Hemos de ver a esa mujer que vive allá arriba.
–¿La bruja? ¿La yerbera? —se atemoriza la mestiza.
–Claro... Esa es la que nos va a sacar del apuro... Seguramente, ella no irá al baile... ¿Sabes dónde vive esa mujer? ¿Conoces bien el camino?
–Yo sí, mi ama, pero me da miedo... Me da mucho miedo... Dicen que cuando uno va a ver a la bruja, en una noche de éstas en que la luna está en menguante y en que los cueros suenan, sale una mancha roja en el agua y viene sangre. Sí, mi ama, viene sangre... Alguien se muere, y queda un gran charco de sangre...
–¡Cállate, no digas más estupideces! No va a morirse nadie... Dame un chal, un velo, coge una linterna chiquita y ven conmigo. Renato D'Autremont va de fiesta, es noche de ron y de baile. Que arda Campo Real, que se alegre... Hoy hay música, mañana habrá llanto; al menos, de la imbécil de mi suegra. ¡Se acabó el heredero D'Autremont! Vamos a salir de la farsa, alegremente, y yo seré al final quien me ría de todos, quien ría con más ganas... ¡Vamos Ana, ven...!
Sendero arriba, Aimée empuja a su remolona doncella, que casi a la fuerza va dando sus tardos pasos; pero al pisar la parte más alta de la colina, entre los troncos de caobos y pimenteros que dan sombra a los cafetales, brillan las lenguas rojas de las hogueras, y ambas se detienen, a pesar suyo, fascinadas...
–¡Ay, mi ama, mire... mire para allá! ¡Qué bueno va a estar esto!
En el ronco tañir de los primitivos instrumentos, rompe la bóveda de la noche la fiesta negra. Ya se arrancan los bailadores, ya sus cuerpos vestidos estrafalariamente se agitan iluminados por las llamas, como si ellos mismos, hechos antorchas vivientes, ardieran. Ya se agitan los torsos como en temblores de epilepsia, mientras las manos, empuñando pañuelos de colorines, fingen en el aire remolinos frenéticos.
Un instante, los ojos de Aimée contemplan aquello, como emborrachándose con el espectáculo fascinante. Luego, clavando los dedos en el brazo de Ana, la arrastra monte arriba, rompiendo la cadena que también a ella la sujeta:
–¡Ven... ven! Después te quedarás aquí si quieres. Ahora, ven...
5
COMO UN SONÁMBULO ha llegado Renato hasta la plaza que forman los cuatro grandes barracones, centro de la ciudad miserable de cuyo sudor, de cuyo, esfuerzo, de cuya miseria, vivía la opulenta casa de mármol rodeada de jardines. Ha llegado hasta allí deteniéndose al borde de la hoguera más próxima, pero nadie le mira, nadie repara en él... Ya no es el amo, ya no es sino una sombra pálida en la locura negra de las danzas nativas, una pincelada sin color allí donde las carnes color de bronce y de ébano se agitan en los espasmos de una danza honda y convulsa como la propia convulsión de la tierra... Jamás se había acercado allí, nunca había contemplado con sus ojos azules el oscuro esplendor de todo aquello. Era un extraño en aquellas tierras que le pertenecían, era un extranjero en la tierra que le vio nacer. Ahora, por primera vez, todo aquello parece llegarle muy hondo, despertar como a fieras dormidas las voces acalladas tantos años, sentir que el odio y el amor se encienden como nunca en su pecho, y mira por vez primera, sin repugnancia, una pequeña mano color de cobre que se apoya en la suya blanca...
–¿Le gusta, amo Renato? Es la primera vez que viene a una fiesta en la plaza de las barracas, ¿verdad?
–Supongo que tú también, Yanina. No creo que mi madre te haya permitido jamás...
–No... naturalmente. Doña Sofía no podría perdonar ni comprender jamás. Y sin embargo, perdona otras cosas, y trata de comprender lo que no se comprende... La señora Aimée vino muchas veces aquí... ¿No lo sabía usted, mi amo?
–¿Aimée? puede que alguna vez pasara cerca... Puede que, por curiosidad, se acercara, pero...
–La señora Aimée vino aquí muchas veces, y algunas ha bailado frente a los barracones.
–¿Por qué dices ese absurdo? ¿De dónde sacas eso? ¡Eres una embustera y una necia! Mi esposa no pudo venir aquí... ¿No lo comprendes?
–Aquí nadie mira a nadie, ¿no lo está viendo? Se ocupan de bailar y de beber... Cuando se bebe lo que ellos están bebiendo, nadie sabe sino que la música suena y hay que mover los pies...
Renato ha movido con ira la cabeza mirando hacia el lugar que Yanina señala. Sobre una tosca mesa han puesto el barril de ron, le han quitado la tapa... Un negro anciano, con el lanoso cabello más blanco que la nieve, derrama en él el contenido de una jícara, y todos se amontonan, impacientes, acercando jarros y vasijas a la espita abierta para todos...
–Si bebiera usted un trago de eso, olvidaría hasta su propio nombre, señor, y sería feliz unas horas al menos. ¿No quiere? La señora Aimée bebió alguna vez...
–¿Quieres no mentir más? ¿Qué es lo que te has propuesto, imbécil? —se enfurece Renato.
–Ya se lo dije antes. Usted no me entendió o no quiso entenderme, pero si me mirase a los ojos...
Yanina se ha erguido sobre las puntas de los pies, clavando sobre los azules de Renato la mirada sombría de sus ojazos negros. Pero él la aparta con gesto de disgusto.
–Déjame. Será mejor para ti que no te entienda. Creo que eres tú quien necesita tomar un sorbo de ese veneno, Acércate, bebe hasta caerte y no vuelvas a vigilar a mi esposa ni a inventar calumnias contra ella. No es la primera vez que te mando dejarme en paz, y no lo haces... De una vez por todas... entiéndeme: no quiero oír tus chismes ni tus enredos.
Se ha ido con paso rápido, apartándose de ella bruscamente, mientras las manos de Yanina se crispan al juntarse, y murmura como una amenaza:
–¡Tal vez mañana te hiera el dolor como a mí me hiere!
En la puerta de una cabaña semiderrumbada, a la escasa luz rojiza del fuego que hay encendido dentro, Aimée y Ana miran, con ojos curiosos la primera y de intenso pánico la segunda, la figura de una mujer alta y huesosa, de piel más negra que el carbón, que se ha acercado a ella, brillantes en la sombra, como carbunclos, los ojos inyectados de sangre... Negros son sus vestidos, negro el pañuelo que envuelve su cabeza... Sólo se ven, en sus muñecas los largos collares de cuentas de colores, el fulgor rojizo de las pupilas y el relámpago blanco de los dientes cuando, al hablar, mueve los gruesos labios:
–¿Quién eres? Te estoy preguntando... Contesta... Quien llega por burla a casa de Kuma, lo paga muy caro, porque Kuma tiene poderes secretos...
Una leve sonrisa se ha asomado a los labios de Aimée. Por un instante le pareció estar frente a una loca, su amenaza, y la forma ávida con que la recorre de pies a cabeza, descubriendo, aun bajo el chal que le envuelve, los detalles de su verdadera posición, abren camino a otra opinión, al contestar con absoluta tranquilidad:
–Quien llega no viene por burla. Te busca porque te necesita y te pagará bien... Tendrás más dinero por servirme, que lo que logres reunir en un año entero; pero tienes que ser leal. Yo también tengo poderes, aunque no tan secretos, y si me traicionas lo pagarás tan caro, tan caro, que por tu bien te aconsejo que no lo intentes.
–¿Quién se atreve a decir que tiene más poder que Kuma? ¿Quién?
–¡Ay, mi ama, vámonos...! —suplica la asustada Ana, en voz baja.
–Vete tú y espérame en la puerta. ¿Oíste? Ni un paso más allá. ¡Anda! —ordena Aimée imperiosa.
–Hablas con voz de ama, y es blanca tu piel...
–Sí... es blanca mi piel. ¿Quieres ver también el color de mi dinero? Ahí lo tienes; son de oro, Kuma. Recógelas... Vale la pena...
Con brusco movimiento, Kuma ha encendido un hachón de tea en el fuego donde arde una marmita, clavándola en la caña hueca de las paredes, y la llamarada roja ilumina vivamente la estancia: el techo bajo y ennegrecido, las paredes cubiertas de amuletos y mazos de hierba, el tosco horno de barro, la yacija en un rincón, la mugrienta mesa de madera, los toscos taburetes, los frascos de bebedizos puestos en fila sobre una repisa de la pared, y aquellas dos mujeres que se miran casi, casi con la misma curiosidad... Una blanca, otra negra. La mano ensortijada de Aimée sale del chal de seda, señalando las tres monedas de oro que brillan sobre el piso de tierra, y Kuma se inclina sin prisa, recogiéndolas, y las retiene, como acariciándolas entre los dedos, mientras murmura:








