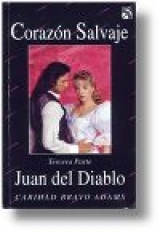
Текст книги "Juan del Diablo"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
–¿Pretende usted burlarse de mí, Sofía? ¿Me ha retenido con falsas promesas para llegar a decirme una cosa semejante? ¿Qué pensaría si su hijo hubiese muerto y alguien le impidiera acercarse a su cadáver para darle el último beso de despedida? Eso es lo que está usted haciendo, no tiene derecho... Por mucho que quiera defender a su hijo...
–Oh... Renato... —se sorprende Sofía al ver llegar a su hijo. Y dirigiéndose al sacerdote, se angustia en un ruego—: Le suplico...
–Oí claramente las últimas palabras del Padre Vivier, madre —explica Renato, sereno y tranquilo al parecer—, y creo que, sin oír las anteriores, adivino lo que ha querido decir... Se refiere a las Molnar, ¿verdad? Y la razón está de su parte... Deben venir, deben venir cuanto antes... ¡Mándales inmediatamente un aviso!
–¿Quiere decir que aún no lo han hecho? —se extraña el sacerdote—. ¡Es el colmo, Sofía! Le aseguro que en este instante, yo mismo...
–No es preciso —interrumpe Renato—. El Padre Vivier tiene razón, madre. Ellas tienen derecho a estar aquí. —Y alejándose algo, alza la voz para llamar—: ¡Bautista... Bautista! ¡Ven! Envía inmediatamente al hombre de más confianza que halles disponible, en el mejor caballo de la casa, a dar aviso a Catalina de Molnar de cuanto ha pasado aquí...
–Ya no hace falta —rechaza el Padre Vivier—. Puedo ir yo mismo. Si su madre de usted no me hubiera detenido, ya estarían aquí. Pero yo, en este momento...
–Mi mensajero es más rápido —asegura Renato—: pero haga lo que guste, Padre... con su permiso...
–¡Renato... Renato...! —murmura Sofía. Y suplicante, le pide al sacerdote—: Vaya con él Padre... Tranquilícelo, conforte su corazón... ¿No se da cuenta de cuánto sufre?
–Sí... Ahora sí... —acepta el Padre Vivier, ya humanizado—: Voy con él, Sofía...
La mano fina y blanca de Sofía se ha apoyado en el hombro de su mayordomo, mientras sus ojos miran alejarse al Padre Vivier, que ha salido detrás de Renato, y es como un alivio el apoyo que le presta aquel duro brazo leal, cruel para los demás...
–¿Envío al mensajero en el mejor caballo de la casa?
–Puesto que no hay otro remedio, envíalo...
–Bien, señora. —Y con rabia repentina, estalla—: ¡Yo sé bien que esa mujer merecía mil muertes! Si la señora me diera carta blanca...
–¿Qué harías, Bautista?
–Defender al amo con la verdad, señora. Buscar pruebas, conseguir testigos... ¡No me dieran a mí más trabajo que sacarle a Ana lo que sabe de su señora! Si le hiciera yo hablar, si el señor pensara que tuvo razón para matar a la señora, se aliviaría.
–¡Él no quiso matarla! ¡No lo repitas! Busca a Ana y tráela aquí... Creo que diste con el arma que necesito... Sí, Bautista, defenderé a mi hijo, le defenderé hasta contra sí mismo. Envía a Cirilo con las Molnar, y busca a Ana... Te esperaré aquí... Hablaré con ella, la obligaré a decirme...
–Si usted me lo permite, yo sé bien cómo soltarle la lengua a esa canalla... Puede que esté escondida... Cuando no se tiene la conciencia limpia...
–¿Qué quieres decir? ¿Te imaginas que Ana escapó?
–Razón tendría... Pero no se preocupe la señora... Sé cómo dar con ella... En Campo Real es más fácil entrar que salir, y no hay palmo de tierra en el valle a donde no llegue la mano de Bautista...
Sin avisar a los sirvientes, saboreando de antemano la dicha de poder dar rienda suelta a su crueldad, Bautista se ha dirigido al último barracón de las cocheras y las cuadras, aquél en que, por esta noche, están encerrados los mastines...
–¡León, aquí...! ¡Quieto, Leal! ¡Silencio, Mastín!
Cuidadosamente los ha escogido. Son los tres más fuertes, los mejor entrenados para la vieja misión de descubrir esclavos fugitivos. No importa que un decreto haya hecho libres a los oscuros siervos de Campo Real. Los usos no cambian, las costumbres son las mismas... Rápidamente ata los tres mastines a una sola traílla, busca un pesado látigo entre los que cuelgan a lo largo de la pared, y parsimonioso enciende su pipa...
–¡Tío Bautista! ¿Qué va usted a hacer? —indaga Yanina, acercándose alarmada—, ¡No irá a buscar a Ana con los perros! ¡Oh, es horrible! ¡La morderán, la destrozarán con los colmillos!
–Te has vuelto muy compasiva, Yanina —desprecia Bautista socarrón—. Vuelve a tus obligaciones, no te metas en esto... Tengo permiso para hacer cualquier cosa con tal de dar con ella. Prometí que la encontraría, y voy a traerla, ¿sabes? ¡Voy a traerla, muerta o viva!
De un manotazo, Bautista ha quitado de en medio a Yanina... Ha salido, lleva en la mano un pesado látigo, y sujetando fuertemente a los perros, corre con ellos hasta el extremo del jardín...
Ya están en el campo libre... Sujetos por la correa, tiemblan y saltan impacientes los tres feroces animales... Con trabajo los domina Bautista, mientras les hace oler una prenda de ropa usada por Ana... Como flechas, en todas direcciones, han corrido los perros, saltando como demonios, olfateando el aire, las yerbas, los arbustos... Al fin, uno de ellos parece encontrar el rastro deseado...
–¡Bravo, León! ¡Aquí, Leal... Mastín...! ¡Quietos... Quietos...!
Un hombretón, más negro que la noche, surge tras Bautista... Lleva el tosco traje de dril de los guardianes del valle, altas botas cubren sus piernas, una canana le cruza el pecho de gigante, y sus rudas manazas empuñan una escopeta... Tan fiero y obediente como los mastines, se mueve a la voz de Bautista, que ordena:
–¡Francisco, ven detrás de mí!
Ana ha caído en medio de la desvencijada cabaña, agarrándose a los vestidos de la curandera, que apenas acierta a cerrar la puerta tras ella...
–¡Escóndeme, Kuma, me buscan, vienen detrás de mí! ¡Cierra la puerta, la ventana... tapa la rendija, apaga la lumbre! ¡Que no me encuentren... que no me encuentren! —implora la asustada Ana, muerta de miedo.
–¿Te volviste loca? ¿Por qué llegas así? ¿Qué pasó? ¿Quién eres? —interroga Kuma desconcertada.
–El Bautista me anda buscando con los perros... Yo oí el ladrido, sí. Los soltó... los soltaron allá abajo, y entraron por los cafetales, por las barracas grandes. Yo sabía... yo sabía que me querían matar... Por eso no quería venir para acá. ¡Ay, Señor! No hizo sino morirse la señora Aimée, y él detrás de mí... ¡Ay, ay, ay...!
–¡No grites! ¡No grites! ¿La señora Aimée, has dicho? Tú eres la doncella de la ama Aimée, tú fuiste la que llegaste aquí con ella, ¿verdad? ¡Ya decía yo que te conocía!
–Sí... sí... y me quedé en la puerta mientras el ama te decía... Yo no sé lo que te decía, pero te dio dinero, yo sé que te dio dinero. Y si me agarran con los perros, y yo digo que el ama te dio dinero a ti, y que tú ibas a ayudarla... ¡Ay, Dios mío! El Bautista me mata y te mata, Kuma... ¡a ti también te van a matar...!
Kuma ha vuelto temblorosa hacia la puerta y ha espiado por la estrecha rendija. Luego, con disgusto, se vuelve a la gesticulante Ana:
–¡Nadie viene detrás de ti! ¡Creo que estás loca! ¡No grites!
–¡Yo no hice nada, pero el Bautista me la tiene jurada, y ahora va a matarme y a matarte a ti! Tú tienes poder... sí, ahora me acuerdo... El ama dijo que tú tienes poder. ¡Manda un espíritu para que acabe con los perros! Hazle el maleficio, Kuma, hazle el maleficio al Bautista... ¡Que se le rompan las piernas... que se le salten los ojos... que se caiga muerto en medio del camino... que los perros lo muerdan a él... a él...!
–¡Que te callaras, dije! Si das otro grito, es a ti a quien te hago el maleficio: ¡te convertiré en sapo, en piedra, en lagartija...!
–¡Conviérteme en cualquier cosa, pero que no me agarre el Bautista! —Y con repentina alegría, exclama—: ¡Conviértelo a él en sapo! Tú tienes poder, Kuma... Cuentan que una vez lo hiciste, que convertiste a un hombre en sapo... ¡Conviértelo a él en sapo!
–Bautista es blanco, y eso es muy difícil —rehúsa la hechicera—. Además, tiene un amuleto con un poder más grande que el mío. Pero yo voy a darte otro amuleto a ti, el mejor amuleto que existe. Cuando lo tengas en las manos, puedes salir tranquila, huir sin peligro... No va a pasarte nada. Yo te protejo, yo puedo... Siempre lo oíste decir, ¿verdad? Kuma tiene poder. Espera, espera... Yo te haré salir, yo te haré escapar, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Espera... espera...
Temblando, Kuma ha ido hasta la puerta. Sobre el rostro color de azabache giran los ojos espantados, mientras su mente astuta mide el peligro, calcula, con su habilidad de vieja embaucadora, la credulidad de aquella infeliz que en medio de su choza tiembla de rodillas.
–Tienes que salir. Si te encuentran aquí, estamos las dos perdidas. Pero hay un camino por el que voy a llevarte, y el amuleto está aquí... aquí.
Ha tomado al azar un mazo de hierbas, el primero con que tropieza su mano, y lo aprieta contra el pecho de Ana... Luego la arrastra hasta una estrecha puertecilla que abre al otro lado de la cabaña, y ordena a la desesperada Ana:
–No tengas miedo... sal por aquí... y no te asomes al camino. Trepa por los riscos, y baja luego al desfiladero... Allí hay una cascada... Entra en el agua y sal por el otro lado... Tienes que entrar en el agua cada vez que la encuentres, para que el amuleto te sirva. Baja al fondo del desfiladero, entre las piedras hay un camino; agarrándote a las ramas llegarás abajo, al remanso del río. Entra también en el agua allí...
–¿Y si me lleva el río?
–¡Peor será caer en los colmillos de los perros! Pero no tiene por qué llevarte. Por ese lado no es hondo... Sigue por él todo el rato que puedas, y cuando salgas, que sea por la otra orilla. Y entonces corre, corre hasta el camino. Allí hay un puente, una cerca de piedra... allí se acaba Campo Real. Si llegas hasta allí, estarás salvada, estarás libre... ¡Anda... vete...!
Con mal contenido impulso violento, con casi irrefrenable impaciencia, ha hecho Kuma salir a Ana por aquella puertecilla estrecha, disimulada entre las mal unidas tablas de su cabaña; la cierra después, asegurándola con un tosco pestillo de madera, y se acurruca tras el horno de barro, rezando temblorosa:
–¡Que tu divina persona me proteja, señor de los tres poderes! ¡Por el agua y el fuego, por el cielo y la tierra!
–¡Por aquí se metió! ¡Estoy seguro! —se oye la voz de Bautista.
–¡Ampárame, señor de los tres poderes! —persiste Kuma cada vez más espantada—. ¡Ampárame con el primero de tus dones, que doma a las fieras! ¡Ampárame contra las uñas y contra los colmillos!
–¡Ahí está! —avisa Bautista. Y ordena—: Francisco, echa abajo esa puerta con la culata de la escopeta, ¡Pronto! ¡Sujeta los perros!
De un salto se ha trepado Kuma sobre la mesa, esquivando milagrosamente la primera embestida de los feroces animales. Bautista ha sujetado por el collar al más fiero de los tres perros, mientras los otros recorren la cabaña, olfateándola furiosamente, escarbando con las uñas el piso de tierra junto a la puertecilla por la que Ana acaba de escapar...
–Estuvo aquí, ¿verdad? —observa Bautista—. No lo niegues. ¡Mira cómo la huelen los perros! ¡Pobre de ti si la escondes! ¡Entrégala!
–¡No escondo a nadie! ¡Lo juro... lo juro! —protesta Kuma asustada—. Aquí entra y sale mucha gente... No sé de quién hablas...
–¡Sí sabes! Sí sabes, porque ella venía huyendo. Es una doncella de la casa grande... ¡Si la ocultas, pagarás por ella!
–¡No me pegues... no me pegues! —se queja la hechicera espantada—. Ahora que dices... Una doncella de la casa grande, sí... Pero no entró... siguió corriendo hacia los barracones...
–¡Mientes! ¡No puede ser! ¡Por allí veníamos nosotros! ¿Qué es esto? ¡Ah, un pañuelo! ¡El que ella tenía en la cabeza! Estuvo aquí, y este pañuelo es de ella. ¡Contesta! ¿Qué es eso?
–¿Eso? Nada... Una puerta...
–¡Efectivamente! —confirma Bautista, abriéndola de una formidable patada—. Francisco, ve detrás de los perros. ¡Y tú, maldita embustera, ya volveré a darte lo que mereces!
Kuma se ha alzado con esfuerzo; dando tumbos, llega a la puertecilla, casi arrancada al golpe brutal que la abriera... Monte arriba, siguiendo el rastro que olfatean los perros, van los perseguidores de Ana. Con gesto dolorido, lleva la mano al oscuro brazo, donde el látigo de Bautista dejara su sangrienta huella, y se crispan sus puños en gesto de fiera rebeldía, de odio africano, salvaje e intenso:
–¡Maldito! ¡Maldito de los pies a la cabeza! ¡Maldito tú y maldito el amo, a quien sirves! ¡Maldito Renato D'Autremont! ¡Malditos su nombre, su raza, su tierra! ¡Qué el fuego se lleve su casa y el viento su dinero! ¡Que se caigan sus árboles, que se sequen sus siembras, que no tenga nunca un hijo de su sangre, y que un bastardo le arrebate su herencia!
—¡Ay, ay, ay, señor Juan... señor Juan del Diablo! ¡Bendito Dios que lo encontré! ¡Qué desgracia, qué desgracia tan grande!
–Desgracia, ¿de qué? ¿Acabarás de hablar?
Desplomada en el centro de aquel vestíbulo, que es a la vez recibidor, despacho y biblioteca en la modesta casa del notario Noel, Ana trata en vano de explicarse frente a aquellos dos hombres que han cruzado una mirada sobre su cabeza, como dudando de la razón de aquella mujer trémula, gesticulante, desgreñada, con el roto vestido húmedo y, enfangado, demasiado cansada para tenerse en pie, demasiada asustada para hablar cuerdamente...
–¡Ay, mi señor don Juan del Diablo! ¡Ay, mi señor don Pedro Noel! No puedo más... me muero...
–¿Quieres decirnos qué te pasa, muchacha? —pregunta Noel– Tanto lamento sin explicación, se pasa de castaño oscuro...
–¡Ay, mi señora Aimée... tan linda y tan buena! Ella no quería hacerse así... ella no quería hacerse eso... ¡Qué desgracia y qué injusticia! Y todo porque el amo Renato fue detrás de ella...
–¿Renato? —se extraña Juan sin comprender lo que trata de decir la mestiza.
–Sí... sí... ¿Para qué tenía que correrle atrás, así? Ella se iba a dejar caer despacito, suavecito; se iba a dejar resbalar del caballo allí mismo, frente a la casa de Kuma, pero él no la dejó coger ese camino... Se fue detrás de ella, corre que te corre, hasta que se desbocó el caballo, se le resbalaron las patas... y ¡zas!, por allí se fueron... —Un momento se interrumpe Ana, y de pronto empieza llorar desesperada—. Por eso... por eso me hicieron lo que me hicieron, porque ella estaba muerta...
–¿Quién estaba muerta? —pregunta Juan.
–¿Quién va a ser? Mi señora Aimée... ¡Linda como una virgen, con su traje blanco y su velo...!
–¿Muerta Aimée? —susurra Juan, anonadado—. ¿Dices que ha muerto Aimée?
–Empiezo a comprender —asevera Noel—. Seguramente ha sucedido un accidente, una desgracia en la que Aimée ha sido la víctima...
–Sí... sí... Con caballo y todo se fue al fondo del desfiladero —explica la compungida Ana—. ¡Yo no quise ver más! ¡Corrí y corrí...! Yo sabía que tenía que irme, y recogí mis cosas, porque el Bautista, el Bautista maldito... ¡y ya usted ve... ya usted ve lo que me ha hecho!
–¿Qué te ha hecho? —indaga el notario.
–¡Correr detrás de mí... soltarme los perros como si yo fuera un animal!
–¿Soltarte los perros? —se asombra Juan—. ¿Está usted oyendo, Noel?
–Es un lamentable procedimiento que, por desgracia, aún se usa, aunque lo prohíban las leyes —acepta Noel con tristeza—. Pero responde, muchacha, ¿por qué huiste?
–¡Porque me iban a matar a mí también!
–¿Por qué dices "también"? —observa Juan—. ¿Acaso Renato...?
–¡Él tuvo la culpa de que la señora Aimée se fuera por el barranco! Le corrió detrás como un loco... la llevó hasta donde ya no podía correr y, claro está, se fue para abajo. Y luego, cuando yo estaba rezando despacito, oí que el Bautista se lo decía a Yanina... Y el Amo Renato mandó que me prendieran... Me matarán a palos para que yo les diga...
–¿El qué has de decirles? —pregunta Juan.
–¡Lo que usted sabe, señor Juan, lo que usted sabe! El señor Renato me matará a palos para que yo se lo diga a él, y luego me rematará para que no se lo diga a nadie más... ¡Escóndame usted, que es bueno, usted, que no le tiene miedo al amo Renato! ¡A poco me matan los malditos perros! ¡No deje que lleguen... no deje que me lleven! Yo me callaré todo lo que sé... todo, todo, si usted me defiende. ¡Escóndame, aunque sea en su barco! ¡Déjeme con usted! No quiero que me maten... ¡no quiero!
Ha caído de bruces en el piso, llorando sin consuelo. Los dos hombres se miran en silencio. Juan ha palidecido, y tiemblan un poco las manos de Noel, mientras, del pecho de Ana sale la voz como un gemido:
–¡No deje que me maten, señor Juan! Si me agarran, me matan sin remedio... Escóndame aquí, déjeme aquí. Aquí no va a venir a buscarme Bautista con los perros, ni el amo Renato...
–Tal vez vengan. Ana, pero no por ti —augura Juan—. Cálmate... levántate... Busca a Colibrí y quédate con él. No te asomes si oyes gente extraña.
–Hijo, ¿qué te propones? —inquiere Noel.
–Nada. Darle asilo, puesto que tiene tanto miedo. Si el caballero D'Autremont es capaz de hacer perseguir con perros, como a una fiera; si van a hacerle pagar con la vida el delito de saber lo que todos sabemos creo que es humano protegerla. No le falló el instinto viniendo a mí...
–¿Qué quieres decir?
–¿No lo comprende? Pronto Renato y yo estaremos frente a frente. Es inútil esquivar el destino... ¡Él vendrá a buscarme, y yo haré que me encuentre!
Juan se ha erguido con aquel gesto altanero y decidido que es tan suyo. Apretando los labios, relampagueantes las pupilas, cerrados los puños poderosos, todo él repentinamente dispuesto para la lucha que pensó abandonar, y mientras los ojos de Noel le observan admirándolo, al comentar:
–Pero te habías propuesto...
–¿Qué importan los propósitos? ¿No está viendo que ése es el camino que me marca mi estrella? Frente a frente estamos desde niños... ¿No comprende que por existir él, he pagado yo, al nacer, como un delito? Para que él durmiera en cuna de oro, para que él vistiera ropas de seda, para que la sombra de un dolor no empañara la suya, mi vida fue un infierno... Para proteger su infancia, el odio de Sofía D'Autremont me envolvió como una nube negra, y cuando quise a una mujer...
–Eso fue una casualidad, una desgracia, lo que tú quieras. La que ha pagado con la vida sus locuras, es la única a quien pudieras hacer responsable...
–Ella me quería a mí... Frívola, desleal, hipócrita, embustera, fuese lo que fuese, era a mí a quien amaba. Pero él me la quitó... me la quitó sin saberlo. ¿Por qué? Por rico, por poderoso, por ser el caballero Renato D'Autremont, porque nuestro destino seguía cumpliéndose, y fue suya la mujer que en realidad era mía...
–No creo que perdieras nada con eso. Además, él quería ser tu amigo...
–¿Mi amigo? ¡Mentira! Su amistad era falsa, no salió nunca de su corazón... Entre las joyas y la fortuna del que fue nuestro padre, había heredado un remordimiento. Por librarse de él quiso ayudarme, pero me despreciaba, me despreciaba tanto que sólo por pensar que había sido capaz de amarme con amor de mujer, despreció también a Mónica de Molnar. En eso ya no fue inocente; allí cayó su máscara... Una Molnar enamorada de Juan del Diablo merecía mil muertes; merecía pertenecerme, como el peor de los castigos, y ése fue el que le impuso él. Me la arrojó en los brazos, como se arroja una carroña a un perro.
«Dispuso de mi vida, como siempre. Pudo disponer, porque todo lo tenía: hasta el amor de Mónica. Y por ese amor, aceptó ella el sacrificio... cayó en mis manos como una perla que rueda al fango de la calle, desprendida de una diadema. Si ella me hubiese amado... Hubo una hora, Noel, un día, un momento en que nuestra deuda hubiese quedado saldada. ¿Sabe usted cuál fue? En la isla Dominica, cuando en los claros ojos de Mónica vi temblar un ensueño de felicidad. Era la estrella que brillaba en el fondo del pozo, el rayo de luz que iluminaba mis tinieblas, la flor que se abría junto a las rejas de mi cárcel... Era el premio, mi premio, pero él llegó para arrebatármelo también... Ella seguía amándolo a él, al rubio y dichoso caballero Renato D'Autremont, lo bastante veleidoso para quererla justamente cuando las circunstancias se la hacían imposible...
–Ella te fue leal, Juan, no olvides eso.
–Fue leal a sí misma, porque en ella no cabe acción baja o rastrera... Pero, por él, se encierra en el convento; por él, deja consumirse su belleza entre cuatro paredes, y por él, para salvarle, para escudarle, junta las manos y me ruega que no le ataque, que no le hiera, que acepte vivir agonizando, como ella ha aceptado morir en silencio para que Renato D'Autremont viva dichoso. ¿Y aún quiere usted que no sea un fermento de odio lo que se me suba a los labios sólo con pronunciar su nombre? ¿Aun pretende que pueda perdonar y comprender?
–Sólo te aconsejo que vuelvas la espalda a todo esto. El pasado, bórralo, Juan. Ya pasó, no existe...
–El pasado es lo único que tenemos. ¡Somos nosotros mismos huellas son de nuestro pasado, ideas, sentimientos... ¿Qué soy yo sino aquel niño sin ventura a quien Bruno Bertolozi nutrió con hiel y veneno para futuro castigo de su enemigo o triunfador, para venganza viva de su afrenta? Todo el dolor, y todas las humillaciones, todo cuanto puede sufrir un niño en su alma y en su cuerpo, tuve yo que sufrirlo... ¿Cree usted que ya todo pasó? ¿De veras lo cree? Dígamelo mirándome a los ojos, Noel...
Pedro Noel ha bajado la cabeza. Luego, sigue la mirada de Juan que va hasta la puerta que lleva al interior de la casa, y que de pronto se vuelve con gesto decidido...
–Juan, ¿dónde vas?
–No se alarme, Noel. Simplemente, a satisfacer una viva curiosidad. Quiero saber qué piensa, qué opina, qué siente Mónica de Molnar. Quiero saber si su amor es tan fuerte que ni la sangre de su hermana, que hoy salpica a Renato, puede acabar con él... ¡Quiero verla y oírla!
—Catalina... Mi pobre Catalina...
–¿Dónde está mi Aimée? ¿Dónde está mi hija? ¡Quiero verla, muerta o viva!
–La verás... La verás en seguida... Concédete un minuto para tomar aliento...
Ahogando con el pañuelo los sollozos. Catalina de Molnar se ha detenido, como si para tenerse en pie necesitara reunir todas sus fuerzas, mientras la mirada de Sofía escudriña el vacío interior del carruaje, y su alma parece que respira, al comentar:
–¿No vino Mónica? ¿Estás sola, mi pobre amiga? Ya veo que el mensajero que mandé ha sido raudo. Le ordené no detenerse en el camino... Sin embargo, no pensé que pudieras venir tan pronto... ¿Qué coche es ése? Cirilo llevaba la orden de servirte... ¿A qué hora llegó?
–¡No llegó, no vi a nadie, no es por ti que recibí la noticia! ¡Tú no podías dármela... no podías! ¡Tenías que defender a tu hijo! ¡Ya sé que fue Renato!
–¿Has perdido la razón? ¡No repitas eso!
–¡Ella le engañaba, le burlaba, le mentía! ¡Tú lo sabes... lo sabes! ¡Tal vez piensas que toda la razón es de tu hijo! Yo no discuto, no busco razones... ¡Nada más quiero verla! ¡Mi Aimée... mi niña...! ¿Dónde está? ¿Dónde está?
–¡Catalina, espera...! ¡Catalina...!
Sofía no ha logrado alcanzarla. Como enloquecida, Catalina recorre las anchas estancias, las amplias galerías, los desiertos portales, la casa toda silenciosa y muda, sin que ni las manos ni la voz de Sofía alcancen a detenerla, cuando de pronto, con odio y horror, acusa:
–¡Tú... Tú...! ¡Asesino!
–¡No la escuches, Renato! —suplica Sofía acercándose toda alterada—. ¡Detenla! ¡Que no la escuche nadie! ¡Ha perdido la razón... está enloquecida! ¡No sabe lo que dice!
–¿Dónde está mi hija? ¿Dónde?
–Ya descansa... —murmura Renato con infinita tristeza.
–¿Bajo tierra? ¿Para siempre? —grita Catalina con el espanto reflejado en su blanco rostro—. ¡Sin dejar que yo la mirara, que yo le diera un beso de despedida! ¡Tú la mataste! ¡Tú la hiciste morir, Renato! Tal vez tenías razón... Tal vez tenías derecho... pero yo era su madre, ¡y te maldigo!
Renato ha retrocedido, tan pálido como si en sus venas no hubiese sangre, y Sofía da unos pasos hasta la baranda para mirar con ansia los grupos de amigos que vienen de la iglesia, y volverse a la enloquecida Catalina:
–¡No grites así! ¡Vienen los extraños! ¡Por el propio nombre de tu hija...!
–¿Qué importa? ¡Todos saben que ha muerto, y que fue Renato... Renato...! —persiste Catalina llorando—. ¡Mi Aimée... mi hija...!
–¡Viene gente! —advierte Sofía desesperada—. Hay que llevarla de aquí, Renato, hay que...
–¡Madre! ¡Mamá de mi alma!
Mónica ha acertado a sostener entre sus brazos el cuerpo casi desmayado de su madre, y un momento mezclan sollozos y lágrimas, mientras siguiendo los pasos de Mónica, casi tan pálido y demudado como ella misma, el Padre Vivier llega hasta el grupo...
–¡Bajo tierra... bajo tierra... sin que yo haya podido volver a mirarla! —protesta Catalina con profunda desesperación.
–¿Qué? ¿Qué? —indaga Mónica tremendamente indignada.
–¡Y fue Renato el culpable, el causante! —insiste Catalina—. ¡Fue Renato... Renato!
–¡No es cierto! —rechaza Sofía íntimamente dolorida—. ¡No puedo permitir que siga repitiendo ese absurdo! ¡Usted es testigo Padre Vivier...! ¡Hable... Hable...!
–¡Renato la hizo morir! —sigue machacando Catalina– ¡La han acorralado, la han asesinado, y luego me han ocultado su cadáver! ¡Lo sé... lo sé...!
–¡Mientes a sabiendas! —grita Sofía fuera de sí—. No la escuches, Mónica, no sabe nada. ¡El dolor la ha vuelto loca, pero es preciso que calle, que no la escuchen los demás! Apelo a su razón, Padre Vivier. Usted estaba a mi lado... usted sabe...
–Catalina, hija mía... Cálmate... cálmate —aconseja el sacerdote.
–¡Ya llegan todos! —adviene Sofía—. ¡Renato... Renato Ven... Ven...!
Su mano se ha clavado como una zarpa en el brazo de su angustiado hijo, obligándole a ir con ella, arrastrándole hacia la escalinata que suben ya los amigos en despedida, al tiempo que Mónica alza casi en brazos a su madre, para llevarla a las habitaciones interiores, mientras comenta altiva:
–Nuestro dolor es nuestro, madre, nuestro nada más... Ven... Ayúdeme, Padre Vivier...
La puerta se cierra ya tras de Mónica y Catalina, y hay un acento desesperado en la voz de Sofía, que sacude a Renato obligándole a volver a la realidad:
–Renato, les estaba explicando a estos amigos que la pobre Catalina ha perdido la razón... No es para menos... Es absolutamente natural... Hay que ser madre para comprender...
–En efecto, amigos míos... Debo dar a todos las gracias y rogarles que tomen un modesto refrigerio antes de marcharse...
Renato ha logrado hablar cortésmente tras un esfuerzo sobrehumano, y Sofía se aparta dejándole pasar... Sólo entonces siente que también ella desfallece, pero un brazo leal le apoya; una mano, para los otros cruel y áspera, la sostiene con firmeza y respeto...
–Llévame a mi alcoba, Bautista. ¡No puedo más!
8
–¿QUE? ¿DICE USTED que se ha ido?
–¡Es natural! Se trata de su hermana, Juan. Además vinieron a buscarla, enviaron por ella un propio de Campo Real con la noticia...
–¿Quién le dijo a usted eso, Noel?
–La hermana tornera, apenas entramos... Fue a avisar a la madre superiora que tú habías llegado. Seguramente, al irse Mónica le dejó sus encargos...
–¡Irse... irse! —se revuelve Juan con ira—. ¡Seguro que él mandó a buscarla!
–Él o cualquiera de allá, para el caso es igual. ¿Qué otra cosa podía hacer ante una noticia como la que le han dado? Hay que ser razonable...
Juan se ha mordido los labios sin poder contener la oleada de violenta indignación que le embarga... Sin lograr sosegarse va de arriba abajo por la ancha galería de arcos que forma el primer claustro, clavando a cada paso sus pies anchos y firmes, mientras el corazón parece estallarle en el golpe de su latir apresurado, y bruscamente se vuelve al anciano notario que le contempla consternado:
–¡Vámonos, Noel! ¡No quiero escuchar historias, quiero ver a Mónica cara a cara! Preguntarle por qué se fue de ese modo sin tomarse la molestia de consultarme antes de marchar. Todavía es mi esposa, y yo la dejé aquí, no en otra parte. ¡Para ella será el mal, por obligarme a ir a buscarla!
–¿A buscarla? ¿A buscarla a Campo Real? Supongo que no pretenderás...
–¿Por qué no? Voy a buscarla a donde haya ido, y si hubiese ido al infierno, sería igual...
—¡Vaya, por fin descansa! Los calmantes han hecho su acción piadosa, al menos por un rato...
Mónica ha asentido, con un gesto, a las palabras del Padre Vivier... Más pálida que nunca, apretados los labios, se diría imagen viva de la desolación y la angustia. Está de pie, junto al ventanal que ilumina su fina figura con las últimas luces de la tarde, y hasta ella llega el sacerdote, dejando los cortinajes del lecho donde, como una masa inerte, descansa en la inconsciencia Catalina de Molnar.
–Es terrible que hayas tenido que hacer sola este viaje, hija...
–Así lo quiso ella, Padre. No me envió un aviso ni una llamada, ni siquiera me dio la noticia. Usó el primer carruaje que un vecino piadoso puso a su disposición, y salió como enloquecida, sin consultar a nadie.
–Pero el hombre que les avisó a ustedes, el mensajero que Sofía D'Autremont mandó en mi presencia para avisarles...
–Llegó a la casa luego, al no hallar allí a nadie, fue al convento. Sólo pudo decirme que mi madre había salido para Campo Real. Mi madre no está loca, no está trastornada. Su dolor parece desvarío, pero no lo es. Sin embargo, usted me asegura...
–Sólo puedo asegurar lo que mis ojos vieron. Yo estaba junto a doña Sofía. Si algo puedo jurar, es que nadie empujó a tu hermana al abismo, que ninguna mano la impulsó al menos en su forma material. La vimos correr sobre el caballo desbocado, la vimos huir como enloquecida por la persecución... de Renato... Por fin, vimos al animal, sin guía, correr hacia el abismo y saltar estrellándose... Él iba tras ella, no puede negarse. Si tenía una razón para desear su muerte, o si corría para detenerla y salvarla, ¿quién puede asegurarlo, hija? Eso está sólo en la conciencia de Renato. A veces corren desbordadas las pasiones humanas... Pero, ¿odiaba Renato a su esposa? ¿La odiaba?
–¡Oh, calle, Padre, calle! Ahora no me pregunte... ¡Tenga piedad!
Mónica ha retrocedido, cubriéndose el rostro con las manos, y su fina figura tiembla, sometida al tormento insoportable de aquella horrible duda...
–Cálmate... Es como director espiritual que te estoy preguntando. Quisiera oírte aunque fuera en confesión, hija... si tus palabras pudieran darme ahora un poco de luz...








