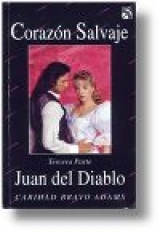
Текст книги "Juan del Diablo"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
–Si ella te mandó callar, calla.
–Es que yo quisiera que usted supiera eso, mi amo. Y al mismo tiempo, no quisiera decir nada... porque ella dijo que era bueno para usted que no lo supiera..
La mano de Juan se ha endurecido, resbalando de la cabeza al hombro del muchacho. Un instante han permanecido los dos mudos, inmóviles, pero al recio contacto de aquella mano, el muchachuelo negro responde como si no pudiera más:
–Por el ama Mónica yo me dejo matar; pero tengo que decirle a usted lo que ella le dijo al señor Renato, lo que le ha prometido, lo que le ha jurado... lo que yo oí desde detrás de aquella puerta donde estaba espiando a ver si usted llegaba para avisarle, porque ella me mandó que así lo hiciera. Ella le dijo, le juró...
–Calla... Los juramentos de amor son una tontería. Todo el mundo los hace, pero sólo los tontos piensan reclamarlos. Probablemente, ella le juró amor eterno...
–No, mi amo, pero le dijo que se defendería... que se guardaría...
–¿Defenderse? ¿Guardarse? —repite Juan interesado a pesar suyo.
–Y que, esta misma noche volvería a su convento, para esperar allí que se rompiera no sé qué lazo...
Juan ha palidecido hasta parecer blancas sus tostadas mejillas. Un instante se han encendido sus ojos oscuros, para luego apagarse. Al fin, vuelve la espalda al muchachuelo, que da tras él unos pasos totalmente desconcertado, e indaga:
–Patrón... Patrón... ¿está enojado? ¿De veras no le importaba saber...?
–No me importaba nada. Además, nada nuevo dijiste, Colibrí. En una sola cosa hiciste mal: en ir a buscarla. Las cosas de hombres entre hombres se arreglan, Colibrí, ¡qué no se te olvide nunca más!
Mónica ha bajado sorteando los peligros, a través del sendero casi impracticable que tomara al azar, cuando alejándose de Juan ha querido esquivar toda posible compañía. Como el que huyendo de un peligro lo busca más y más, ha descendido a través de las rocas hasta aquel mar, hasta aquel estrecho pedazo de playa, tan parecida a la que unas leguas más arriba se abre cerca de su casa. Sólo que aquí el mar es aun más violento, más encrespado... Apenas deja margen para una estrecha franja de arena, y es como un concierto de rugidos su tronar cuando se hunde en aquella hendidura donde Juan, de niño, escondiera su barca... No, nada se parece en realidad aquel trozo de naturaleza salvaje, a la gruta cubierta de musgo, de piso rubio y blando... Sin embargo, ¿por qué la obsesiona aquel paisaje? ¿Por qué cada ola que se estrella le suena como un eco de la pasión de Juan...?
Amor... pasión... locura... ¡Sí... con locura... así se amaron... así sigue él amando su recuerdo... su recuerdo más fuerte que todo frente a este mar...!
Se ha recostado contra las duras rocas. Ha cerrado los ojos y a través de los párpados que enrojecen los últimos rayos del sol que muere, el fantástico sueño de sus celos va tomando vida, forma, imágenes... Es como si sintiera renacer un pasado que no conociera, como si locamente recordara una escena que jamás presenció, pero que mil veces ha imaginado: ¡Aimée en brazos de Juan!
Una ola gigante se ha estrellado muy cerca, bañando a la mujer enlutada que en éxtasis doloroso soñara. Y al golpe helado del agua, los ojos de Mónica se abren como si del infierno volviese a la tierra: una hosca tierra en sombras ya, sobre la que se desbordan sus lágrimas, tan amargas como las aguas de aquel mar que la envuelve...
–¡Señora Mónica... Señora Mónica...! ¿Dónde está?
–¡Aquí estoy! ¿Quién me busca? ¿Qué quieren?
Saltando sobre las puntiagudas piedras, con su agilidad de marinero, Segundo Duelos ha llegado junto a Mónica, y se detiene, contemplándola por un instante, mudo de sorpresa... Ha bajado casi hasta el fondo de aquella horrible grieta que cuando el mar está en calma hace las veces de embarcadero. Ahora, las olas gigantes se precipitan rugientes en el cañón de piedra y, golpe a golpe, sus espumas bañan el peñón por completo. Chorreantes están los vestidos de Mónica, heladas sus manos, pegados al rostro humedecido los mojados cabellos, y a la tenue luz del farol, que Segundo lleva en la mano, brillan sus claros ojos sobre el rostro pálido y descompuesto...
–¡Caramba! ¡Buen susto no ha dado! El patrón preguntó por usted y me mandó llamarla... La vuelta entera le he dado a los peñascos, y Colibrí por otro lado, buscándola también... Pero, ¿cómo íbamos a pensar que se había metido en este agujero? Ni siquiera sé cómo pudo bajar hasta aquí...
Lentamente, Mónica se serena, va regresando de sus dramáticos mundos interiores, frente al rostro curtido, rudo e ingenuo, de Segundo Duelos, y extiende la mirada contemplando el siniestro paisaje que les rodea...
–Tuvimos miedo de que hubiera querido pasar la línea de soldados, y en manos de esos brutos... Bueno, no quiero ni pensarlo. Por la tarde golpearon a dos mujeres de la aldea. Son unos salvajes, patrona. Diga usted que todavía no se lo han dicho al patrón, porque cuando él se entere... Lo conozco bien y sé cómo las gasta... ¡Venga, patrona, venga! Cualquier ola de éstas lo arrastra a uno... Usted está ya totalmente mojada, y va a hacerle daño... Tiene que tomar en seguida algo caliente y mudarse de ropa... Vamos...
Ha extendido la mano hacia ella, pero no se atreve a tocarla, a interrumpirla cuando Mónica parece sumergirse en una intensa lucha contra sus propios sentimientos... Bruscamente, ella parece decidirse:
–Segundo, usted sabrá remar y manejar un bote, ¿verdad?
–Todo lo que otro hombre haga en el mar, lo hago yo también. Es mi oficio, patrona...
–¿No sería capaz de llevarme esta noche a Saint-Pierre?
–¿A Saint-Pierre en un bote? —se extraña Segundo en el colmo de la sorpresa—. ¿Con este mar? ¿Con este tiempo?
–Una vez desembarcaron del Luzbelen un bote pequeño, con un mar como éste. Recuerdo perfectamente...
–Recordará que fue el patrón... Con sus propias manos tomó los remos...
–Antes dijo usted que todo lo que otro hombre hiciera en el mar...
–¡Ah, caramba! Pero no conté con el patrón al decir eso. Él, en el mar, es más que un hombre. En el mar y en la tierra, patrona... y eso usted tiene que saberlo mejor que nadie...
–Tal vez... Pero no es ese el caso... Se trata de que usted no se arriesga a llevarme.
–No, no estoy loco. Sería tanto como echarla a esa grieta, de cabeza. Perdóneme, patrona, y mándeme otra cosa. Tenemos orden del patrón de obedecerla siempre, pero eso sí que no puede hacerse... —Y cambiando, de pronto, exclama—: ¡Oh... el patrón!
Lo había visto al alzar la linterna. Está cerca, un par de metros de ellos solamente... No lleva farol ni linterna, y su voz truena como desde el timón de su goleta:
–Salgan de ahí en seguida... ¿No ven que está subiendo la marea? Cualquier ola de éstas se los lleva... ¡Pronto... Arriba...! ¡Fuera de aquí! ¡Es demasiado peligroso este sitio!
–Es lo que yo le estaba diciendo a la señora, patrón... —Juan ha arrastrado a Mónica, sin darle tiempo a protestar, a esquivar las manazas de hierro que la alzan como una leve pluma, haciéndola trepar a través de las piedras, y la lleva hasta la cabaña en ruinas, depositándola sobre un banco de madera, casi único mueble que hay allí. Podría parecer una cueva si sus paredes no estuviesen blanqueadas, y escrupulosamente limpio su piso de tierra. Dos faroles de barco la iluminan con su luz dorada y arde un alegre fuego en el tosco anafre que está junto a la puerta...
Desde su banco, Mónica le mira en silencio. Ha vuelto a vestir ropas de marino, aquellas ropas que, lejos de hacerle más rudo... le hacen lucir más flexible, más esbelto, dándole un cálido e inquietante atractivo. Pero en sus magníficos ojos italianos, la soberbia ha puesto su expresión de desdén más profundo... Sin embargo, se encienden de una pasión extraña cuando miran a Mónica larga e intensamente...
–¿Por qué no te acercas más al fuego? Estás temblando, mojada totalmente, y no creo que haya quien pueda prestarte ni un mal vestido entre las infelices de la aldea...
–No hace falta... Así estoy bien... No te preocupes más de mí...
–No me preocupo, pero prefiero no darle ocasión al bello Renato para decir que te asesiné en mi cueva, en mi Peñón del Diablo...
–Juan, te suplico que dejes el tema...
–Contigo es preferible dejar todos los temas. Creo que, en efecto, no tenemos nada que hablar. Soy yo quien vanamente se empeña... ¡Bah...! ¿Para qué seguir?
Se ha mordido los labios con rabia, y Mónica siente un extraño alivio frente al espectáculo de su sorda ira... No sabe por qué le siente ahora contra ella agresivo y violento, pero aquel cambio le produce un absurdo y áspero consuelo... Sí, lo prefiere así. Pero, ¿por qué esa irritación contra ella? ¿Acaso ha escuchado lo que le proponía a Segundo Duelos? ¿O le guarda rencor por aquel peligroso paseo? La voz de Juan llega, como respondiendo a sus preguntas íntimas:
–Voy a salir para que te quites la ropa y trates de secarla al calor del fuego. Luego, puedes acostarte en una de esas hamacas y tratar de dormir. Las noches se hacen largas en el Cabo del Diablo, y no sabemos cuántas tengas que estar aquí. Ya sé que harías cualquier disparate con tal de evadirte, pero no permitiré que corras el menor peligro. Yo seré quien provea los medios racionales para sacarte de esta ratonera, si es que las cosas siguen así. Pero entre tanto yo no lo disponga, tendrás que conformarte. ¿Has oído?
–Perfectamente. No soy sorda... puedo oír cualquier cosa que me digas.
–Y espero que obedecer cuanto yo ordene, puesto que estamos casi en estado de sitio, y todo tiene que moverse como en un barco en alta mar, a la voz mía.
–¿Un barco en alta mar? —repite Mónica en tono algo burlón.
–Sí. Se acabaron los paseos nocturnos, los descensos a los rompeolas y los proyectos descabellados, como los que hacías con Segundo.
–Ya veo que nos escuchabas...
–Les oí, que no es lo mismo. Y para cortar el mal de raíz, no saldrás de la cabaña sin mi permiso... Prefiero darte cárcel a tener que darte sepultura. Estamos rodeados de mayores peligros de lo que te imaginas...
–¿No es un pretexto para darme guardianes?
–Tu guardián voy a ser yo mismo. Contigo no puedo fiarme ni de los mejores... los embobas, los embaucas. Lo mismo Segundo, que Colibrí, acaban siempre por hacer lo que tú mandas, lo que tú dices. Había ordenado arreglar la cabaña para ti, pero tendremos que compartirla... Mas no te asustes, porque no hay motivo de alarma. Menos espacio había en la cabina del Luzbel, y no por eso me acerqué a ti.
—¿Que no está en el convento? ¿Que aun no ha llegado allí? ¿Qué dices, Yanina?
–Es lo que le dijeron a Cirilo. Él dejó las flores y la carta... No sé si hizo bien. Las dejó, porque entendió que la señora Mónica no tardaría, pero dice que al salir, en la propia esquina, oyó hablar de los sucesos del Cabo del Diablo... Parece ser que un cochero trajo la noticia, un cochero de alquiler que había llevado a la señora Mónica allí... Ese hombre fue el que dijo...
–¿Qué dijo?
–Estaba furioso. Los soldados lo echaron de allí haciéndole perder el viaje de regreso, y obligándole a abandonar a su dienta. Parece ser que el dueño de la finca, por donde hay que pasar para ir hasta allí, ha cerrado el camino. No sé hasta qué punto pueda ser verdad o mentira, porque también oyó decir Cirilo que usted venía de ese lugar... y cuando nada ha advertido...
–Me dejaron pasar... Había soldados, pero me abrieron paso... ¡Ahora lo recuerdo, sí! Entonces, Mónica... ¡No, no es posible! Iré ahora mismo...
–A Cirilo le aseguraron que el asunto era grave, que había unos pescadores alzados en rebeldía, y que el propio gobernador había dicho...
–¡El coche! ¡Un caballo... en seguida! Voy a buscar a Mónica, a sacarla de allí... ¡y no habrá nadie que me lo impida!
–¡Renato... hijo...!
Renato D’Autremont se ha detenido, mal dominando su disgusto y su ira, mientras llega Sofía, hasta apoyar las manos en su pecho...
–Hablaremos más tarde, mamá... Ahora no es posible... ¡No sabes lo que pasa!
–Lo sé. Acabo de hablar con Cirilo... Por eso quiero hablarte, que pienses un momento antes de irte así... Lo que ocurre es grave, muy grave...
–Cuanto más grave sea, más pronto necesito acudir...
–No harás sino ponerte inútilmente en evidencia. Los soldados tienen orden de disparar contra todo el que se acerque a la línea.
–Ya la crucé una vez y no ocurrió nada. No tengas cuidado, que no dispararán contra mí.
–Pasaste hace unas horas... Ahora todo es distinto... Todo Saint-Pierre tiene los ojos fijos en ese desdichado asunto. Lo que Yanina iba a decirte es que el gobernador ha salido para allí.
–Una razón más para que yo no tenga inconvenientes...
–Pero, ¿no te das cuenta que tu actitud llevará hasta el límite las habladurías?
–¿Qué importa, cuando se trata de Mónica? ¡Por mí fue al Cabo del Diablo! ¡Por mí está sitiada entre enemigos! ¿Y pretendes que la abandone, madre?
–Pretendo que tengas prudencia, que evites el escándalo, por ella misma. ¿Es que te olvidas ya de lo que la gente piensa, de las sospechas que flotan sobre ti? Que no sea yo la que tenga que recordarte que la sangre de tu esposa está fresca todavía...
–¡Que piensen lo que quieran, que digan lo que quieran de mí! Encontré a Ana, la interrogué... Me hizo juguete de sus caprichos, se burló de mí y de ti, madre. A ti te hizo víctima de la más sangrienta de las burlas. ¿Y aun esperas detenerme, diciendo que su sangre está fresca todavía? ¿Y aún piensas que el respeto humano me impida ir a donde el deber de mi verdadero amor me llama? ¡Ya no hay nada que me obligue a callar que quiero a Mónica! Y ella me quiere a mí. Me lo ha dado a entender, me lo ha dicho, tengo su juramento y su promesa... ¡La considero ya como mi prometida!
Sofía D’Autremont ha corrido hacia la puerta lateral por donde saliera presuroso Renato... Ha franqueado el postigo para asomarse hasta la calle, cuya luz ha cambiado como si una gran nube rojiza opacara por un instante la viva luz de aquel ardiente mediodía. De pronto, el estampido de un trueno sordo y lejano, le asusta a pesar suyo... Ha buscado con la mirada a quién interrogar, pero a nadie divisa en aquella tranquila calle del más viejo y opulento barrio de Saint-Pierre... Al suave ruido que parece sonar bajo la tierra, el cielo se ha enrojecido un poco más, y después palidece... Pero ya Sofía no mira al cielo, no alza la vista hasta la hosca cima del Mont Peleé... volcán dormido desde sesenta y tres años atrás... No teme nada del gigante terrible a cuyos pies bulle la ciudad populosa y opulenta, ambiciosa y febril, henchida de luchas y pasiones... Sólo mira el lujoso cochecillo que cruza frente a ella en carrera insensata, guiado por las manos de su hijo... Sólo el fuego de las pasiones desatadas parece sacudirla, al sentenciar:
–Tengo que defenderlo... ¡Tengo que salvarlo de sí mismo!
—¿Viste, Segundo? ¿Oíste los tres truenos?
–Sí... vi y oí... Déjame tranquilo...
Acodado en la ventana más alta de las que miran al camino, el anteojo de larga vista tendido, Segundo Duelos observa el ir y venir de uniformes tras la línea guardada por soldados, entre el cortante espinazo de los farallones y el apretado verdor de la espesa manigua...
–A mí me dio miedo, pues esos truenos no fueron en el cielo. Yo los sentí como debajo de las piedras, como si el mar se entrara hasta aquí mismo por debajo del piso... Y el sol se puso feo...
–Se puso feo, pero ya está bonito. ¿Quieres dejarme tranquilo, Colibrí?
–¿Y tú no ves allá arriba, en el monte? Vuelva el anteojo y mira, Segundo.
–Lo que tengo que mirar, porque lo mandó el patrón, es a los soldados, que no están precisamente allá arriba.
–Pero mira un momento... ¿Viste alguna vez una nube negra como la tinta? Hay una nube chiquita, negra negra... ¡Mira... otra! ¡Es el monte que echa nubes por arriba! ¿Qué es eso, Segundo? ¿Hay gente allí?
–¿Gente en el Mont Peleé? No digas tonterías. ¿No ves que no se puede subir? Ni hasta la mitad siquiera llegó nunca nadie. El Mont Peleé era un volcán, pero se apagó cuando ni tú, ni yo, ni mi madre siquiera, habíamos nacido. Mi abuela dice que lo vio arder una vez cuando, era jovencita...
–¡Ah!, ¿sí? ¿Ardía la montaña? ¿Y cómo ardía?
–Echaba por la boca piedras encendidas y unos ríos de fuego que acabaron con todas las siembras de por allí. Y dicen que temblaba la tierra y que las casas se caían...
–¡Ya se borró la nube, Segundo... se borraron las dos! —señala Colibrí con cierto entusiasmo.
–Sí... se borraron las nubes, y tú me distrajiste —se queja Segundo, malhumorado—. ¿Dónde se metieron aquel coche y aquellos soldados que estaban en el camino? El patrón me mandó mirar desde aquí hacia dónde iban. Mira a ver si eso importa más que las nubecitas de tinta. Ahora, si me pregunta, le tendré que decir que por hacerte caso a ti...
–¡Segundo... Anguila... Martín...! —le interrumpe la voz de Juan, que llama imperioso.
–¿Qué pasa, patrón? —pregunta Segundo acercándose todo sofocado. Todos han corrido hacia la puerta donde la voz de Juan los llama con un grito. También, por el camino de la playa, suben los pescadores más jóvenes, empuñando hachas, remos y cuchillos, como sus únicas armas disponibles...
–¡Miren todos... miren...! —señala Juan exaltado—. El gobernador acaba de irse... aquella nube de polvo es su coche que se aleja por el camino. Ha rehusado la entrevista que pedí, se ha negado a escuchar nuestras razones, a oírnos; pero siguen abriendo zanjas y levantando cercas... ¡Se nos ha negado hasta el derecho de pedir justicia! ¡Pero no vamos a consentirlo! Si no quieren oírnos, arrasaremos con esos soldados polizontes y nos haremos la justicia por nuestra propia mano...
–¡Patrón... vuelve el coche! —avisa Colibrí.
–Viene un coche... sí. Pero no el del gobernador... Es un coche chiquito —explica Segundo.
–¡Lo detienen! ¡No... ya le abren paso, pero no sigue!
Juan ha avanzado, descendiendo a saltos por los ásperos riscos. Quiere reconocer al hombre joven, vestido de blanco, que de pie en el pescante del cochecillo parece discutir furiosamente con los soldados policías... Tras él ha corrido Segundo, que llama:
–Patrón... Patrón, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que ha visto?
–¡Ese hombre es Renato D’Autremont! ¡Quiero saber qué es lo que viene a buscar aquí!
–¡Juan... Juan...! —la voz de Mónica lo ha herido, lo ha obligado a detenerse un instante, volviendo la cabeza para verla correr hacia él, gritando—: ¡Juan! ¡No... No vayas allí! ¡No te acercarás a él... no he de consentirlo!
–¡Es él quien me busca!
–¡No te busca a ti!
–¡Peor, si es a ti a quien se atreve a venir a buscar en presencia mía! ¡Te juro que...! ¡Déjame, Mónica!
Un momento se ha desprendido de las manos de Mónica y, marcha hacia la línea donde Renato D’Autremont salta ya del pescante, llegando hasta el límite, donde un oficial le detiene:
–¡Hasta aquí, señor D’Autremont... hasta aquí! ¡Ni un paso más!
–¡Estoy autorizado por el gobernador para entrar a buscar a esa dama, que tiene que volver a Saint-Pierre conmigo! ¿No estaba usted a mi lado? ¿No oyó lo que el gobernador me dijo?
–¡El gobernador dio su permiso para que esa dama saliera, no para que pasara usted allí!
–¡Es usted un...! —se enfurece Renato.
–¡Cuidado, señor D’Autremont! ¡No me obligue a tomar las peores medidas! —amenaza el oficial—. ¡Tengo orden de hacer disparar sin contemplaciones, de sofocar en sangre el motín! —Y alejándose un poco, ordena—: ¡Armas al pecho, centinelas! ¡Listos para disparar contra esa chusma si se nos viene encima!
Renato ha visto a Mónica... Con ira y angustia la ve luchar con Juan, forcejear logrando detenerlo, mientras la enfurecida grey de pescadores avanza también, siguiendo a los hombres del Luzbel, que han sacado del cinto los cuchillos.
–¡Pronto... Pronto... Llame a esa señora y llévesela de aquí! ¿No ve que esa gentuza se amotina? —apremia el oficial acercándose, exaltado, a Renato—. ¡Que cruce ella sola la línea! ¡Haré disparar contra cualquiera de los otros que de un paso más!
–¡Mónica, tú sola tienes el paso libre! ¡Ven! ¡Cruza tú sola la línea! ¡Pronto! —grita Renato.
–¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dicen?
Es la cólera, más que los débiles brazos de Mónica, lo que ha hecho detenerse a Juan a escasos veinte metros de la línea que guardan los soldados en doble fila. A una orden del teniente, se han echado a la cara los fusiles, apuntando al abigarrado grupo; pero Juan del Diablo no parece advertir su amenaza... fija sólo su mirada relampagueante en el hombre que parece acogerse al amparo de los soldados policías...
–¡Ven, Mónica! —llama Renato—, ¡Sal en seguida! ¡Después no te dejarán salir! ¡Ven, Mónica, ven ahora mismo!
–¿Por qué no llegas tú a buscarla hasta aquí? —grita Juan furioso—. ¡Cobarde! ¡Canalla!
–¡Alto! ¡Alto! ¡Alto, Juan del Diablo, o doy la orden de fuego! —amenaza el teniente.
–¡Déjala salir! —insiste Renato—. ¡Sólo ella puede cruzar la línea! ¡Déjala salir! ¡Si eres hombre, déjame salvarla...!
–¿Que si soy hombre? ¡Ya verás! —Ciego de rabia, fuera de si, Juan ha dado unos, pasos en dirección a Renato, cruzando apenas la línea que defienden los soldados, y en el mismo instante, suena un disparo y Juan se desploma en tierra...
–¡Han herido al patrón! ¡Lo han matado! —grita Segundo enfurecido, y azuza a la muchedumbre—: ¡Canallas... Asesinos...! ¡A ellos! ¡A ellos!
–¡Fuego! ¡Fuego! —ordena el teniente gritando como desesperado ¡Al frente los de la segunda línea! ¡Fuego!
En un instante se ha desencadenado el motín, y el griterío de la muchedumbre, que ataca enardecida, se confunde con los disparos y los ayes de dolor. Y por entre esa barahúnda de voces de mando y de gritos, se alza la voz angustiada de Mónica:
–¡Juan... Juan de mi vida!
11
–SEÑORA D’AUTREMONT... CON su permiso... Vi su coche, lo reconocí, me informaron que lleva varias horas aguardando, y me tomé la libertad de venir a darle algunas noticias de las que seguramente está esperando con impaciencia. ¿Puedo hablar?
Sofía D’Autremont se ha llevado a los labios el pañuelo de encajes, acaso para reprimirse frente a un antiguo servidor infiel, tal vez para ahogar los sollozos, el impulso de gratitud que la ha sacudido, obligándola a extender la mano que Pedro Noel se apresura a estrechar...
–¡Pobre señora mía! Comprendo lo que siente usted en este momento...
El más lujoso coche de la casa D’Autremont está detenido al borde del camino, entre los matorrales que bordean el áspero sendero que va al Cabo del Diablo, aunque bastante lejos del sitio de los sucesos que ocupan totalmente la atención de Saint-Pierre. Centinelas, colocados en todos los posibles sitios de acceso al lugar de los acontecimientos, han obligado a Sofía a permanecer allí, mientras el sol de aquel día amargo se hunde lentamente en las aguas del mar, ahora tranquilas...
–¿Viene usted de allí? —se interesa Sofía—. ¿Pudo pasar? ¿Lo dejaron?
–He usado antiguas amistades, viejas astucias y un botecito, también bastante antiguo e inseguro. Pero el caso está en que fui y que vine...
–¿Ha visto a mi hijo? —pregunta Sofía ansiosa.
–Está perfectamente... Pero no ha habido forma de moverle de allí. Ni el teniente, ni el capitán que llegó con las tropas de refuerzo, lo han conseguido. Se apoya en el permiso verbal que le dio el gobernador para llegar hasta la línea, y allí lo tiene usted, clavado en la frontera, aguardando la oportunidad de hablar con Mónica.
–¿Aun no lo ha conseguido? ¿No sabe ella lo que mi hijo se ha expuesto por sacarla de allí?
–Por desgracia, no pude llegar yo mucho más lejos que Renato. La vigilancia es muy estricta, y el paso del promontorio, inaccesible en un bote aun en un día tranquilo. Tampoco pude ver a Juan... Sé que entre Segundo y Mónica le sacaron la bala y vendaron la herida... Sé que, dada su fortaleza, no es de esperar que su vida corra peligro... Los soldados golpeados, y algunos malheridos, fueron sustituidos por otros, mientras los pescadores, después de ganar la escaramuza y de apoderarse de algunos rifles, se retiraron, viendo acercarse a los refuerzos. Entre ellos hay heridos y temo que algún muerto...
–¿Se retiraron? —se extraña Sofía. Y con cierta rabia censura—: ¿Y los soldados los dejaron así, tranquilos, después de permitir que esa gente...?
–Esa gente resultó más peligrosa de lo que los soldados creían —declara Noel en tono zumbón—. Y además, tienen toda la razón. Claro que eso, hasta ahora, nada les ha valido...
–Usted, naturalmente, está de su parte... De cualquier modo, le agradezco muchísimo que haya venido a darme noticias de mi hijo, que es lo bastante loco y lo bastante ingrato para no pensar en lo que llevo sufrido y en lo que estoy sufriendo por causa de él...
–Si el consejo de uno que fue su amigo puede servirle, me atrevería a aconsejarle que fuese a descansar, doña Sofía. No creo que Renato corra ningún peligro, puesto que Juan está gravemente herido por culpa de su hijo de usted...
–¿Por culpa de mi hijo? —empieza a indignarse Sofía.
–Sí... Sí... Juan no hubiera perdido los estribos así, si a todo esto no se hubiese unido el asunto personal. La he visto ablandarse, y voy a serle sincero. Lo que pasa es horrible, doña Sofía... Usted es amiga personal del gobernador, y puede hablar con él... No es posible que la primera autoridad de la isla siga respaldando semejante injusticia. Si está usted verdaderamente apenada por el daño que causó su hijo...
–¿Qué dice? ¿Apenarme yo por el daño que sufra ese bandido?
–No cambia usted, doña Sofía... Hace un momento estuve a punto de compadecerla... Pero fue un error... Tiene usted que sufrir infinitamente más de lo que ha sufrido, y lo sufrirá... ¡Lo sufrirá, sin que nadie se apiade de usted, porque no merece compasión quien no es capaz de sentirla!
–¡Noel... Noel...! ¿Cómo se atreve...? —balbucea Sofía indignadísima—. ¡Insolente! ¡Estúpido!
Noel se ha ido, y no escucha ya las últimas injurias de la dama, que se vuelve furiosa al fornido cochero color de ébano, y le ordena:
–¡A casa, Esteban! ¡Volvamos en seguida a casa!
En la cabaña medio en penumbras, a la luz de los últimos rayos del día que penetran por las entornadas ventanas, apenas se destaca el perfil trigueño y bruñido del hombre inmóvil sobre el improvisado lecho de campaña... Más que sonreír, parece sumido en un hondo letargo angustioso, y junto a él, con las manos entrelazadas, tensa el alma en las claras pupilas, Mónica observa con angustia aquel rostro de medalla, de cuya vida la suya está pendiente. Un leve ruido en la pequeña puerta le hace volverse con sobresalto...
–¿Puedo entrar, patroncita?
–Entra, pero no hagas el menor ruido. Necesita descansar, tiene mucha fiebre... Necesitamos un médico, Colibrí... pero, ¿cómo...? ¿Cómo...?
–No sé, mi ama.
–Ya sé que no sabes, pobrecito... ¿Para qué me buscabas? ¿Qué querías?
–El señor Renato está allí —informa Colibrí con el mayor misterio—. Me llamó cuando pasé cerca, y me mandó que le dijera que no se había ido, que no se iba sin usted...
Un gesto violento ha sido la respuesta de Mónica a las palabras de Colibrí, al tiempo que vuelve el rostro hacia el improvisado lecho de campaña en el que descansa Juan, temblando de que haya podido oír aquella frase imprudente, de que algo altere el ritmo de aquel corazón cuyos latidos cree oír resonar en su propio lecho, como algo tan suyo que sin ello no es posible vivir... Nerviosamente ha apartado a Colibrí de junto a Juan, llevándolo hasta la entornada puerta de la casa en construcción...
–No ha querido irse, mi ama... Mírelo allí... La pequeña mano oscura señala un lugar entre las líneas confusas, donde comienza la espesa manigua. Claramente se ve la larga fila de soldados que vigilan arma al brazo, el cochecillo abandonado en el camino, y más cerca, junto a los postes clavados para marcar el límite, la figura fina y altiva del último D’Autremont Valois, con su impecable traje de lino blanco, con su bizarra apostura de caballero, con la violenta terquedad de su pasión, que le proclama hijo legítimo de la isla pasional y salvaje donde todo parece bullir al mismo ritmo: montañas ásperas, bosque espeso, costa de rocas, mar bravío, arroyos que se convierten en torrentes a las primeras lluvias, sangres ardientes y corazones exaltados, mentes encendidas donde con terrible frecuencia prende la locura su chispa... ¡Martinica...!
–Dijo que era capaz de entrar a buscarla si usted no iba, mi ama...
–¡Pues si es capaz de atreverse a tanto...!
–¡Ay mi ama... Mire...! Como lo vean el Segundo o el Anguila, lo reciben a tiros. Y yo mismo, si tuviera una escopeta...
Renato avanza hacia el promontorio... Sin duda ha vaciado su cartera entre los soldados que guardan la línea, porque éstos permanecen inmóviles como si no le vieran, mientras él avanza con paso firme por la tierra enemiga...
–Mónica... Ahora sí... Vámonos... No vine sino a buscarte...
–¡Y yo no bajé sino a decirte que te fueras de aquí, Renato! ¿No comprendes que esos hombres están locos de dolor y de rabia? ¡Te estás jugando estúpidamente la vida!
–¿Qué me importa la vida si no es al lado tuyo, si no es contigo? ¡Mónica, mi vida!
–¡Por favor, basta! No iré contigo... ¿No lo entendiste ya? ¡No! ¡No, Renato! ¡Déjame, suéltame, vete ya! ¿Para qué has venido?
–¿Y tu promesa? ¿Y nuestro trato?
–¡Ya no existe! ¡Lo has roto tú volviendo aquí! ¡Vete, y olvida...!
–¿Olvidar? ¿Olvidar lo que es la razón de mi vida? ¿Abandonarte sabiéndote en peligro, siendo lo que eres para mí? Pero, ¿te das cuenta de lo que me pides? ¡No te dejaré, y menos aún si pretendes volverte atrás de la palabra que me diste!
–Y si la sostengo, ¿te irás, Renato? —indaga Mónica con angustia.
–Óyeme, Mónica... De aquí nadie va a salir con vida... Se han llevado las cosas al último extremo... El gobernador está furioso... Le sobran medios materiales con qué aplastar la rebeldía de Juan y las tres o cuatro docenas de locos que le siguen. Si no se entregan en el acto, si no se rinden, va a correr mucha sangre. He oído que están decididos a todo... Por eso no pude moverme de aquí. ¿Te das cuenta? ¿Comprendes? ¡No puedes perder la última oportunidad que se te brinda!
–¡No puedo abandonar a Juan! ¡No lo haré aunque me cueste la vida! Estoy en mi puesto, estoy en mi sitio... No he faltado a la palabra que te di, ni faltaré a ella, pero con una sola condición: que salgas de aquí en seguida, que vuelvas a Saint-Pierre...








