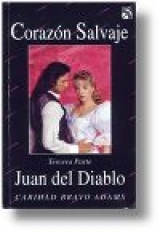
Текст книги "Juan del Diablo"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
La sombra de la muerte parece borrarse. ¿Acaso no siente entre sus manos la de Juan, ancha y cálida, río de vida, sostén invencible, prenda de esperanza? ¿Acaso no está cerca de aquél a quien desesperadamente ama con un amor que no encuentra palabras con qué expresarse? ¿Acaso no parece que él también calla, porque un nudo de emoción se aprieta en su pecho? ¿Acaso no brillan en la sombra sus grandes ojos, como dos ascuas de pasión inconfesada? ¿Acaso no siente estremecerse la mano viril, aunando al de su propio corazón los latidos de aquella sangre?
–Ahora eres tú el que tiembla, Juan.
–Tal vez... pero no de frío. Tú me haces temblar, Mónica. Tu presencia en esta noche, que puede ser la última de nuestras vidas...
–No digas eso, Juan. Yo... yo... —balbucea Mónica turbada. Y cambiando de pronto, sorprendida, exclama—: Pero, ¿qué es esto? ¡Tu camisa está empapada de sangre! Es tu herida, que ha vuelto a abrirse. Es absurdo... No puedes remar con ese brazo...
–Este brazo, aunque sangre, sabrá defenderte y ampararte...
–Dame un momento para vendar tu herida de nuevo...
–Cuando estemos en el Luzbello harás. Es peligroso detenernos aquí... Puede venir otra avalancha... Y no te preocupes... Sólo es la sangre que me sobra, la que estoy derramando...
Sin saber cómo, ella ya está a su lado y las dos manos blancas se apoyan en el remo...
–¡Juan... Juan...! Voy a ayudarte...
–Colibrí podría hacerlo, si realmente lo necesitara; pero no hace falta. Iremos muy despacio... Es lo más prudente... Pero no te apartes... Estamos bien así...
–Sí... estamos bien... La vida es tan extraña...
Ha estado a punto de repetir aquella frase que él jamás olvida, pero un profundo rubor la hace callar... Sí, la vida es muy extraña... tan extraña que ella se siente locamente feliz, con una felicidad honda y ardiente, como si también su corazón se desbordara en ríos de lava, como si aquel minuto valiera por toda una vida, como si aquella hora de sombras, que oscila como un péndulo de las orillas de la muerte a las de la vida, tuviera fuerzas de eternidad...
–Juan, ¿no te duele la herida? —inquiere Mónica, sintiéndose emocionada—. ¿En qué piensas?
–En los hombres que quedaron de aquel lado...
–Es increíble que Segundo hiciera una cosa semejante. Pero no te atormentes por ellos... fueron traidores...
–Sufren, Mónica, y a veces, al sufrir demasiado, se peca de torpe y de desleal... Mira, ya se ven las luces más claras, pero todavía estamos lejos.. Pasará cerca de media hora antes de cruzar por frente a tu casa...
Como una marejada, suben los recuerdos a la garganta de Mónica; como un golpe de mar, rudo y amargo, y repentinamente se separa de Juan, que pregunta extrañado:
–¿Qué te pasa? ¿En qué estás pensando? Dime en qué estás pensando...
–En Renato...
–Debí suponerlo. Te preocupa lo que pueda decir, lo que pueda pensar... Acaso debiste...
–¡Calla! No acabes de romper el encanto...
–¿Qué? ¿Qué dices?
–Nada... Que quisiera llegar cuanto antes al Luzbel... a cualquier parte...
Juan no responde. Sólo hunde con fuerza los remos en el agua, y la pequeña barca parece volar sobre las oscuras olas, mientras sangra gota a gota la herida mal cerrada...
—¿Qué pasa? ¿Por qué no seguimos?
–Creo que no se puede, madrina. El camino está cerrado... Hay mucha gente... No dejan pasar —responde Yanina. Y alzando la voz, pregunta a su vez—: Esteban... Esteban... ¿Qué pasa?
Sin aguardar la respuesta de Esteban, Yanina ha saltado del gran coche cerrado con cristales, en el que, con mil dificultades, Sofía D’Autremont ha llegado hasta el cruce del camino de Carbet. Soldados de uniforme detienen el paso en aquel lugar, conteniendo la avalancha de curiosos que pretenden acercarse al sitio del desastre. A lo lejos, apenas se distinguen las ruinas humeantes de lo que fuera el ingenio; la ceniza, aún caliente, borra los cambios y agobia los árboles, pero, por todos los senderos que van a Saint-Pierre, ruedan hacia la ciudad coches y carretones, y marchan gentes a pie y a caballo, en un éxodo improvisado y repentino. Temblando de impaciencia, Sofía D’Autremont abre también la puerta del coche, para indagar:
–Por fin, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? ¡Esteban... Yanina...!
–No podemos seguir, madrina. Por aquí no dejan pasar a nadie —explica Yanina.
–Pero, mi hijo...
–Tal vez pasó antes... Tal vez tuvo también que regresar... Es lo más probable, madrina. No pudo llegar a tiempo... No pudo llegar antes...
–¿Y si llegó en el preciso momento de la catástrofe? —se angustia Sofía.
–¡Oh, no... no, madrina! Esas gentes dicen que sólo los trabajadores del ingenio, el administrador y sus familiares, fueron las víctimas... Lo cuentan de mil modos, pero en ese punto todos están acordes. Dicen que la lava encendida cayó como una catarata y se llevó el ingenio y las casas... Luego, cayó en el río y por eso no quemó a nadie más... Dicen que aquí cambió de rumbo, que en el camino no quemó a nadie. El señor Renato tiene que haber seguido viaje... Estaba tan desesperado...
–¿Desesperado?
–Sí, madrina. Estaba mal, muy mal... Antes le dije que había bebido mucho... Estaba como enloquecido, como trastornado... Hablaba solo, como un loco, cuando yo entré en la biblioteca... Hablaba solo... o con un fantasma, madrina. Nombraba a la señora Aimée... Le oí nombrarla...
Yanina ha entrado muy despacio en el coche, soplándose junto a doña Sofía, y un instante se miran las dos mujeres desoladas. Luego, aquella chispa de energía que tan fieramente sostiene la voluntad de Sofía D’Autremont, arde en sus ojos claros, al decir:
–Lo buscaremos por todas partes. ¡No volveré a casa sin haberlo encontrado!
Como un reguero de pólvora, sobre el que corriese una llama, van de boca en boca por Saint-Pierre los relatos confusos o exagerados de aquella catástrofe preliminar... A medida que el coche de los D’Autremont va avanzando a través de las calles, es más denso el gentío que paulatinamente va llenándolas... Hacendados, trabajadores y comerciantes de todos los alrededores, acuden a la capital, unos en busca de noticias, otros huyendo por anticipado del nuevo desbordamiento de lava que algunos anuncian ya... Los cafés y restoranes están atestados, desborda la gente en los portales de la plaza... Han obligado a las agencias de vapores a abrir sus oficinas, y rápidamente se agotan los pasajes en los barcos que deben zarpar al día siguiente...
–¿Qué ocurre aquí? —quiere saber doña Sofía.
–Van a leer un bando del alcalde. Sí, madrina... Son los pregoneros del Municipio —explica Yanina. Y dirigiéndose al cochero, alza la voz—: Acércate más, Esteban, acércate más...
El murmullo de la muchedumbre ha ido apagándose suavemente, y ahora sólo se oye la voz del pregonero que va desgranando el bando cómo una cantinela:
–Vecinos de Saint-Pierre... Desechen todo temor y toda alarma. Lo que había de ocurrir, ocurrió ya, y ningún peligro amenaza a lo que es propiamente la ciudad. Se ha aconsejado la evacuación de los campos y poblados situados en las faldas del Mont Pelée, únicos que pueden sufrir en último caso, y ello se está llevando a cabo en forma espontánea y con la mayor rapidez. En este momento, según nuestros cálculos, la ciudad ha recibido ya a más de diez mil personas de los alrededores, y siguen llegando. Sólo las gentes del vecino poblado de Pescador han quedado aisladas, pero se les está prestando oportunos auxilios. Duerman tranquilos, vecinos de Saint-Pierre, y reanuden mañana sus ocupaciones habituales. Si las lavas vuelven a desbordarse, tomarán como antes el camino del mar. No hay ningún peligro para la ciudad. Firmado, Fouchet, Alcalde Municipal de la Ciudad de Saint-Pierre de la Martinica, a seis de Mayo de mil novecientos dos...
El coche de los D’Autremont ha reanudado la marcha, y de pronto, con gratísima sorpresa, Sofía exclama señalando hacia el café frente al cual están cruzando en estos momentos:
–¡Cirilo! ¿No es aquél Cirilo?
–¡Oh, sí! —corrobora Yanina con alborozo—. Para el coche, Esteban... ¡Para!
Yanina ha saltado del carruaje sin aguardar siquiera que éste pare, y corre hacia el cafetín abierto sobre la calle, hormigueante de público como si fuese pleno día, hasta poner las manos en el brazo del hombretón color de ébano, que ostenta la impecable librea de lino blanco, típica de los sirvientes del feudo de los D’Autremont...
–Cirilo... Cirilo... ¿Dónde está el amo? ¿Dónde lo dejaste? Horas llevamos la señora y yo desesperadas buscándoles a ustedes... ¡Horas! ¿Entiendes? ¿Dónde está el amo?
–No anda conmigo... Siguió viaje...
Sofía D’Autremont no ha tenido paciencia de aguardar. Ha saltado también del coche, que detenido en medio de la estrecha calle obstruye el paso, hasta llegar al sirviente cada vez más turbado, y pregunta:
–Siguió viaje, ¿a dónde? ¿Qué le ha ocurrido a mi hijo?
–Al señor Renato, que yo sepa, no le ha ocurrido nada.
–Pero, ¿dónde está? —Persiste Yanina.
–Ya debe estar llegando... ¿No te digo que siguió viaje?
–¿Para Fort-de-France? —pregunta Sofía.
–Sí... Si, señora —confirma Cirilo—. Yo iba con él, pero me quitó las riendas de las manos porque no quise arrear a los caballos por sobre la candela. Me sacó del pescante de una patada, y a todo galope cogió por el camino viejo, el que da vuelta por detrás del pitón de Carbet...
–Pero, ¿no le ocurrió nada? —indaga ansiosa Yanina—. ¿No sufrió ningún daño?
–¡Contesta, idiota! —salta Sofía sin poder contener su indignación.
–Como que no le pasó nada, mi ama. Yo lo vi pasar por encima de todas las cañas prendidas y aparecer allá lejos, en el camino... Entonces, no me quedó más que echar a andar...
–¿Y por qué no volviste a casa? ¿Por qué no fuiste a darme cuenta? —reprocha Sofía furiosa—. Era más divertido dar vueltas por la calle, ¿verdad?
–No... No, mi ama. Es que yo estaba asustado... Había que ver la carrera del amo, y total para nada... Él corre que te corre para Fort-de-France, y el gobernador, que dicen que ya viene para acá... Dicen que lo mandó llamar el alcalde y que él dijo que venía para acá con su señora y con esos dos doctores que dicen que son sabios, para que todo el mundo se convenza de que no va a pasar nada. La gente se ha vuelto como loca... Están comprando pasajes para irse mañana en todos los barcos, pero dicen que el gobernador no va a dejar que nadie se vaya, que va a mandar soldados para que no dejen embarcar a nadie... Allá en la otra cuadra, en la oficina de la Compañía de Navegación de Quebec, la gente rompió la puerta y los cristales... Y hasta para llevar gente en la cubierta de ese barco que llaman el Roraima, han comprado pasajes...
–¿Quién te dijo todo eso? —inquiere Sofía intrigada.
–Lo vi por mis ojos, mi ama. Y además, el señor Noel, el notario...
–¿Dónde está ese hombre?
–Aquí mismo estaba, pero salió dice que a esperar al señor gobernador en su casa, porque tiene que hablarle primero que nadie...
–¿Primero que nadie? —se extraña Sofía sin comprender el alcance de estas palabras.
–Anda llevando unos papeles que ya mucha gente le ha firmado, y a todo el mundo le habla para que los firme, porque quiere que el señor gobernador vea que son muchos los que desean que perdone a Juan del Diablo y a los pescadores que están del lado de allá, y que les echen un puente de tabla para que salgan de ese sitio, donde hay más peligro que en ninguna parte...
–¿Qué estás diciendo, Cirilo? ¿Entendiste bien eso?
–Pues claro, mi ama. Y de este alto es el montón de papeles que lleva firmados... Para mí que el gobernador va a tener que hacerle caso...
–¡Cállate y sube al pescante! —ordena Sofía autoritaria—. Acomódate al lado de Esteban... Vamos inmediatamente a Palacio... ¡Ya veremos quién le habla primero al gobernador!
—Enciende la luz roja, Colibrí...
–¿La luz roja, patrón? ¿Para que se paren? ¿Vamos a detenernos?
–Ellos van a detenerse para esperarme... ¡Apura, Colibrí! Juan ha hundido un remo en el agua, alzando el otro para hacer girar sobre sí mismo a aquel bote tan dócil en sus manos, poniendo proa a la cercana costa... Están muy cerca de los arrabales de Saint-Pierre, en las estribaciones de la montaña que se alza al sur de la ciudad, conocida por Monte Parnaso. Una pequeña playa se abre al pie de ella, entre las rocas; alegres quintas de recreo bordean sus flancos, y en la parte más elevada, como un mirador sobre la ciudad y el mar, se alza un viejo convento de religiosas, edificado siglos atrás por la piedad de un colono enriquecido...
–¿Por qué cambias de rumbo? ¿A dónde vamos? —pregunta Mónica extrañada.
Juan no responde... Rema con todas sus fuerzas, apretados los labios, hasta que el bote se estremece al resbalar la quilla en la arena de la playa, y es entonces cuando ordena:
–Sujeta los remos, Colibrí. Vira el timón y estate atento a la marejada...
–¿Qué ocurre? —vuelve a preguntar Mónica indecisa.
–Ven conmigo...
Juan la ha tomado en brazos; ha saltado, hundiéndose hasta más arriba de las rodillas en el agua, y ha avanzado con paso firme sin aflojar la fácil carga, hasta depositarla en tierra...
–Juan... ¿Estás loco? ¿Qué pretendes?
–No puedo arrastrarte a lo que casi es una muerte segura, Mónica. No le faltó razón a Segundo al temer que el Luzbelno resista la carga. Por egoísmo te arrastré conmigo... Me faltaba el valor para desprenderme de ti, para arrancarme de tus brazos.. He sufrido, he luchado con todas mis fuerzas para dejar de ser lo que soy. Locamente soñé ser otro hombre, hacer que mi vida cambiara, lograr el milagro de salvar la distancia que nos separa...
–¿Qué distancia, Juan?
–La que tú bien conoces. Que tu piedad no mienta en este momento decisivo.
–Es que no comprendo nada —se desespera Mónica, confusa—. ¿Pretendes dejarme aquí? ¿Abandonarme?
–Muy cerca de un convento... Allí puedes pasar la noche, y después, en cualquier forma, trasladarte a Saint-Pierre...
–Pero, ¿qué dices? ¿Qué hablas? ¡No quiero dejarte, Juan!
–Y yo no quiero arrastrarte a la muerte. ¿Para qué me obligas a decirte la horrible verdad? ¡Estoy perdido, Mónica!
–¡No puede ser! —se niega Mónica a aceptar lo que Juan le dice.
–A estas horas, Segundo y los hombres que quedaron con él, seguramente han sido apresados. Les obligarán a hablar, dirán dónde estamos, saldrán en nuestra búsqueda... y yo no voy a entregarme, Mónica. Me haré a la mar, aun sabiendo que no podré llegar muy lejos...
–Pero entonces, mentiste... ¡Me mentiste!
–He callado mientras luchaba con mi conciencia, pero la razón ha ganado. No fue mentira...
–¡Fue mentira! Y no sólo a mí, sino que mentiste también a esos desdichados...
–Para ellos no hay engaño. Saben bien su destino. Tienen mi misma suerte: la desgracia, o un poco de esperanza. La esperanza de una vida miserable, que no es para ti, Mónica de Molnar...
–¿Y si yo la aceptara?
–No me hagas entrever un paraíso que no existe. Calla, Mónica, calla, pues si siguiera escuchándote tal vez no tendría fuerzas para hacer lo que es necesario... porque te amo tanto... ¡tanto...!
La ha estrechado en sus brazos, ha puesto en sus labios un beso de fuego; luego, bruscamente, se desprende, rompiendo el tierno lazo, para correr al bote contra el que se estrellan las olas, mientras Mónica, en un grito desgarrador, clama y suplica:
–¡Juan! ¡No! ¡No! ¡No me dejes! ¡Llévame contigo! ¿Qué me importa la muerte?
El grito de Mónica se pierde en la noche, se hunde en las oscuras aguas cada vez más inquietas, que se alzan encrespándose y llegan a golpear con sus gotas de espuma sus manos extendidas, sus ojos que miran sin ver, sus labios en los que arde, como una llamarada, la huella de aquel beso imborrable, el beso que Juan dejara en ellos, fuerte como el abismo que los separa: beso amargo y, a la vez, henchido de dulzura infinita... El primero, el único beso de amor que Mónica recibiera jamás...
Una ola gigante le ha bañado totalmente, pero ella no se mueve... Queda como clavada en aquella playa, a la vez destrozada y deslumbrada el alma, como si un instante hubiera visto brillar una estrella en sus manos y ésta hubiese dejado en ellas sólo el ardor de la quemadura, sólo el ansia de apresar lo que un momento tembló entre sus dedos... Don supremo y soñado que, por segunda vez, la vida le arrebata... Y la más triste frase que jamás escapara de labios humanos, sube a los suyos en hervor de sollozos:
–Juan, ¿por qué me abandonaste?
De pie en la playa, todavía mira el horizonte, todavía registra con ansia, esperando que la luz del día que nace le ayude a encontrar la vela del Luzbel, los henchidos manteles de la audaz goleta marinera, que se ha ido lejos con su pesada carga que significa la perdición y naufragio, con su audaz capitán cuyas últimas frases aún suenan en los oídos de Mónica subyugadoras y torturantes... Juan de Dios... Juan del Diablo... Aquel que locamente apareciera en su vida como flecha de luz y de fuego, perfumándola y desgarrándola... aquel que, al fin, dejó escapar su secreto al borde de la despedida brutal... aquél a quien todavía reclama, con blando reproche doloroso, los tiernos labios de la ex-novicia:
–Si pudiera seguirte... Si pudiera...
Ha mirado con ansia a todas partes, pero nada hay allí de que pueda servirse, nadie que pueda estar dispuesto a ayudarla. Tras los acantilados de roca negra mudos testigos de cien catástrofes pasadas, arrancan las laderas de intenso verdor del Monte Parnaso; quintas floridas se alzan entre las calles desiguales y, en su parte más alta, aquel viejo convento con el que Juan contara para que le sirviese de refugio. Con el ansia de que su vista alcance más lejos, trepa Mónica el sendero de cabras, pero nada ve tampoco desde allí, sino la inmensidad del mar...
–¿Cómo buscarte? ¿Cómo ir a ti, Juan?
Desde allí se divisa también la ciudad entera. Está casi a dos kilómetros de distancia. Un instante, la imaginación de Mónica parece arder... En Saint-Pierre hay lanchas, botes, barcos... Tal vez pudiera encontrar quien la llevase, pero, ¿hasta dónde? Está de espaldas al camino y no ve la fila de coches que va acercándose, los vehículos que cruzan dejando la ciudad, rumbo a las quintas del Monte Parnaso. Uno de ellos ha aminorado la marcha, deteniéndose muy cerca de ella. La portezuela se ha abierto al impulso nervioso de la mano de una persona que llama, sorprendida:
–¡Mónica! Pero, ¿es usted... usted realmente? ¿No estoy soñando? ¿Está sola? ¿Qué hace aquí? Le aseguro que no podía dar crédito a mis ojos y ahora, aun palpándola... ¿No estaba usted allá...?
–Comprendo su sorpresa, Madre...
–¿Quién está con usted?
–Nadie. Cálmese. Para mi desgracia, estoy completamente sola, pues sola se me impuso la obligación de salvarme...
La Madre Superiora de las Siervas del Verbo Encarnado palpa con manos trémulas las mojadas ropas de Mónica, mira con los ojos agrandados de sorpresa la playa cercana y el inquieto mar, y contiene con esfuerzo los cientos de preguntas que acuden a sus labios, mientras tres coches más han parado detrás del suyo y se descorren las cortinillas para mostrar, bajo las negras tocas, semblantes asombrados. Luego, la comprensión y la piedad se sobreponen al asombro... el rostro palidísimo, las ropas mojadas, las profundas ojeras, la mirada de angustia y extravío en los ojos de la ex-novicia, tienen fuerza bastante para obligar a reaccionar a la madre abadesa:
–Veo que está usted enferma, Mónica, y acaba de decirme que se encuentra sola. Suba a mi coche... Vamos al Convento de las Dominicas. Han invitado a nuestra comunidad a refugiarse en él en vista de la gran alarma.
–¿Alarma?
–Parece ser que se acerca el fin del mundo, hija mía, y el señor Obispo nos dijo evacuar nuestro viejo convento de la Plaza de Víctor Hugo —comenta la madre abadesa casi en tono jovial—. Muchos dicen que no va a ocurrir absolutamente nada. El alcalde no hace más que lanzar bandos y proclamas tranquilizando a los habitantes de Saint-Pierre, y se dice que el gobernador ha llegado para prohibir el éxodo. Por eso decidí apresurar a mis hijas espirituales, para poder cumplir con los deseos de su Ilustrísima... Ahora pienso que fue una inspiración del cielo, ya que gracias a eso la hemos encontrado. ¡Vamos, venga, suba al coche!
–No, Madre, no puedo ir con ustedes... Tengo que embarcarme... tengo que ir en busca de Juan...
–¿En busca de Juan? —se sorprende la abadesa. Y con cierta satisfacción, indaga—: ¿Quiere decirme que ha podido escapar Juan del Diablo? ¡Oh, perdón! Usted le llama Juan de Dios, y realmente...
–Está, como quien dice, perdido... Van a una muerte segura... el Luzbelno puede con su carga... ¡Dios mío... Dios mío...!
–Hija querida, me temo que esté usted desvariando...
–No, Madre, no. Juan me trajo a esta playa, me dejó aquí ordenándome que me salvara, que fuera precisamente a ese convento, y que allí...
–Entonces, ¿qué aguarda? ¿No es la obediencia su primer deber como esposa?
–¡Si él muere, no quiero yo vivir, Madre!
–Baje la voz, por favor. Las novicias están muy cerca, justamente en ese carruaje que no ha levantado sus cortinas. Venga conmigo, está usted enferma y de momento no puede hacer nada...
–Si muere Juan, perderé la razón, Madre...
–No se desespere. No es sólo su Juan, somos todos los que, al parecer, estamos en grave peligro en este instante. Nuestras hermanas dominicas están en oración desde ayer, y lo mismo haremos nosotras al llegar. Nunca se reza en vano. La misericordia de Dios es infinita. Considero que el haberla encontrado aquí es casi un milagro. Rezaremos porque haga otro en honor de ese loco generoso con quien está usted casada. En estos últimos días casi no se hablaba de otra cosa en la ciudad, sino de su gran lucha en defensa de los pescadores. Muchos le atacan, pero no le faltan grandes partidarios: nuestro Capellán, entre otros...
Blandamente ha hecho subir a Mónica al carruaje, y a una discreta seña, otra vez se pone en marcha la caravana...
15
–¡QUE ARRÍEN LA MAYOR... la mesana! Media vuelta a estribor, muy suave. Anguila... Así... ¡Arriba el foque ahora para mantenernos al pairo!
Las primeras luces del día rompen sus rayos en los mástiles desnudos del Luzbel, que repleto desde la bodega a las cubiertas, se balancea pesadamente sobre el encrespado mar. A su lado, sujetos por cables que hacen más lenta y penosa su marcha, se encuentran los tres lanchones de pesca, vacíos ahora, cascarones de nuez sobre la inquietud de las procelosas aguas. Más sombrío el gesto que nunca lo tuviera, más duro el ceño y apretados los labios, Juan del Diablo dirige la delicada maniobra, volviéndose luego para mirar con ansia aquella tierra que se alza allá, a lo lejos... Es la Martinica, que parece surgir de la bruma... Poco a poco se han ido apagando los puntos de luz que indican la ciudad lejana... A la izquierda, el Mont Pelée alza su siniestra silueta, las anchas faldas, las empinadas laderas desnudas, y en la cima el espeso penacho de humo, negro como el hollín, que va extendiéndose sobre el cielo de la mañana como un gigantesco tintero que se derramase... Pero sólo un instante lo contemplan los ojos de Juan... La mirada ansiosa se vuelve hacia el Monte Parnaso... Apenas se distingue desde allí su masa verde, salpicada de los puntos multicolores de sus jardines y sus casas. Apenas se distingue, y sin embargo, ¡con qué fuerza desesperada late el corazón de Juan!
–¿Nos vamos a quedar aquí, mi amo? —pregunta Colibrí—. ¿Sin echar las anclas?
–Es demasiado hondo el mar aquí para poder echar las anclas... Ya deberías saber eso...
–Y lo sé, patrón. Sé que no se puede anclar y por eso nos quedamos al pairo... ¿Hasta cuándo, patrón?
–Hasta ver qué pasa con ese maldito volcán...
Casi es de día ya... Sobre la Antilla floreciente, marcada con el dedo de un destino trágico, asoman los primeros resplandores del siete de mayo de mil novecientos dos... Bulle la ciudad como en el mediodía de una gran fiesta... Las nueve aldeas situadas en las faldas del Mont Pelée han vaciado en ella su población íntegra; han llegado también los ricos colonos, dueños de plantaciones y de ingenios, con sus empleados y familiares. Es un éxodo nervioso y excitado, de todo el noroeste de la isla. Del área encerrada en un círculo de más de treinta kilómetros de diámetro, que rodean las estribaciones del terrible monte, se han desplazado hasta los últimos habitantes, justamente alarmados por extrañas señales... Un calor de infierno escapa de la tierra, los crecidos arroyos arrastran hacia el mar en vez de agua, un fango pestilente, de insoportable hedor a azufre... Las aves marinas han abandonado totalmente la región inhóspita, y sobre los altos acantilados y las estrechas playas se amontonan millones de peces que arroja el mar, muertos o agonizantes... La ciudad de veinticinco mil habitantes tiene ahora más de cuarenta mil, pero no ha cundido el pánico; al contrario... Una vez allí, los ánimos parecen calmarse, el despreocupado optimismo de los habitantes de Saint-Pierre parece ejercer su fuerza de contagio. Se charla, se bebe y se ríe como si todo fuera una fiesta, y la absurda seguridad se afirma más cuando la última noticia corre de boca en boca...
–El gobernador acaba de llegar... Esos hombres lo han dicho, señora —explica Yanina a su ama—. Parece que entró por la puerta de atrás, porque había mucha gente en la plaza, pero que ya está hablándole al pueblo desde el balcón de palacio.
–¡Dile a ese imbécil de Esteban que apure los caballos! —apremia Sofía D’Autremont.
–Es que no se puede pasar, señora. Asómese para que vea la calle...
–¡Que toque el timbre, que se abra paso de cualquier manera! Dile que dé la vuelta por la otra calle, que llegue hasta palacio, aunque sea por la puerta de servicio. ¡Yo haré que me abran! ¡Vamos!
Sofía D’Autremont ha llegado por fin a la calle lateral de la amplia y lujosa residencia del Gobernador General de la Martinica, y apoyándose en Yanina, deja el pesado carruaje que con tanta dificultad la ha llevado hasta allí. Hierven los transeúntes como resaca de la muchedumbre que se agolpa en la plaza, frente al balcón desde donde el mandatario habla al pueblo:
–Hijos míos, mi presencia en Saint-Pierre es la mejor prueba de que todas las alarmas son vanas. He venido trayendo conmigo a mi familia. También me acompañan dos hombres de ciencia a cuyo testimonio acabo de apelar, y en cuya autorizada opinión Saint-Pierre no tiene más que temer del Mont Pelée, que Nápoles del Vesubio. Nuestro viejo volcán ruge un poco, pero no morderá. Fuegos artificiales y arroyos de lava que, al fin y al cabo, van a apagarse al mar. ¿Es ésta razón para que queramos dejar despoblada la más floreciente colonia francesa en las Antillas? Los nacidos al pie de Mont Pelée bien pueden reírse de esas tontas alarmas, y yo aconsejo a todos que se despreocupen y se rían, porque estoy dispuesto a reprimir con toda energía las actividades de los que gozan en sembrar el pánico, los vaticinios de los alarmistas y cualquier otra actividad que tienda a provocar el desorden. Una vez más digo a los vecinos de Saint-Pierre, que cada cual reanude sus ocupaciones habituales y que no insistan los malos profetas en ser enviados a la cárcel...
Un cochecillo de dos asientos acaba de detenerse en la misma calle, y es Renato D’Autremont el hombre que, arrojando las riendas, va con paso rápido hacia la codiciada puerta de servicio, cuando su propia madre le cierra el paso:
–¡Renato!
–¡Madre! ¿Qué haces aquí?
–¿No piensas que he salido a buscarte? ¿No piensas que he pasado la noche muriéndome de angustia, registrando hasta el último rincón de la ciudad detrás de tus pasos? No lo piensas, ¿verdad? No puedes pensar en nada ni en nadie que esté fuera de esa pasión funesta...
–¡Por favor, basta!
–Te fuiste dejándome enferma, te alejaste de mí sin una sola palabra...
–Quise evitar escenas como ésta, mamá. Ya habían ocurrido bastantes cosas desagradables. Era preciso terminar, cortar...
–Ya lo veo. Rehuyes las consecuencias de tu locura, pero no renuncias a tu propia locura...
–Ya no es una locura mi amor por Mónica, ni siquiera para ti puede serlo, porque Mónica es libre y sé que me ama.
–¿Libre...?
–Libre, sí. Aquí tengo los papeles que me enviaron del Obispado, los que me exigió el gobernador para darme el respaldo necesario, los medios materiales que me faltaban para arrancarla de manos de ese hombre...
–¿Y Campo Real? ¿Tu Campo Real?
–A su tiempo me ocuparé de Campo Real. Con las mismas gentes que el gobernador ponga a mis órdenes, caeré sobre la chusma tan pronto como Mónica haya sido rescatada. Lo haré, madre, lo haré personalmente, porque aun cuando me hayas llamado cobarde, por ti misma verás hasta qué extremo fuiste injusta. ¡Y lo verás muy pronto!
–Aguarda un momento, Renato. ¿El gobernador te dio soldados?
–Todavía no, pero no va a negármelos. Por desgracia, aun no he podido hablarle. Nos cruzamos en el camino. Al llegar al entronque del camino de Carbet, supe que el gobernador regresaba a Saint-Pierre, y mis caballos estaban demasiado cansados para poder alcanzarlo. Pero ya estoy aquí, y vuelvo a su presencia como él me pidió que volviera: con todos los derechos legales. Ven conmigo, madre...
–Naturalmente que voy. Pero aguarda... aguarda. No irás a ser tú quien tome el mando de esa gente para prender a Juan del Diablo, ¿verdad? Eso no, hijo, eso no...
–¿Por qué no? Siempre quisiste que alguien lo aplastara. ¿Sabes quién está allá, junto al gobernador? ¿Quién ha reunido cuantos elementos le ha sido humanamente posible para sacarlo bien librado?
–Sé que Noel se ocupa de ese asunto. Desde luego, debe estar tratando de conseguir audiencia.
–Estoy mejor informado. Me han dicho que Noel aguardó al gobernador en su propio despacho. A estas horas puede habernos tomado la delantera, pero no va a servirle de mucho...
–¡Toda tu vida con la sombra de ese maldito Juan!
–Sí, toda mi vida... ¡No sabes hasta dónde, hasta qué extremo han llegado las cosas! Pero ésta es la última batalla, y voy a ganarla, la tengo ganada ya... ¡Aquí está mi triunfo, el que me redime de todos mis errores, el que nadie podrá ya arrebatarme! ¡Vamos, madre!
—¿Es que se ha convertido usted en mi sombra, Noel?
–Me he convertido en su conciencia, señor gobernador, y perdóneme que me tome la libertad de hablarle con la franqueza y la claridad a que estamos acostumbrados... Es proverbial que usted detesta la violencia y la crueldad... Siempre ha gobernado esta cálida isla en forma paternal y descuidada... Su Excelencia no comete atropellos en su provecho personal, pero los atropellos de los poderosos se multiplican, sin que su Excelencia haga nada por evitarlos...








