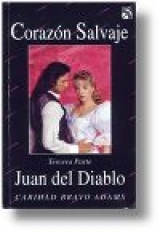
Текст книги "Juan del Diablo"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
JUAN DEL DIABLO – Caridad Bravo Adams
Tercera Parte de Corazón Salvaje
tí
JUAN DEL DIABLO
Caridad Bravo Adams
1
"CON LA FORMAL promesa de tomar los hábitos, profesando en el Convento de las Siervas del Verbo Encarnado, tan pronto sea otorgada la nulidad del lazo matrimonial" —ha leído Renato. Y con extrañeza, pregunta a su madre—: Pero, ¿qué es esto? ¿Quieres explicarme, madre?
–Se explica por sí mismo, Renato. Sólo he querido darte cuenta para que te tranquilizaras. Mónica ha encontrado, por este medio, la solución de sus problemas. Esta es la copia de su súplica al Santo Padre, y ya dejamos, por petición suya, el original debidamente firmado, en manos de la autoridad eclesiástica que se encargará de remitirlo al Vaticano.
Desesperado, trémulo, a punto de estallar, estruja Renato en su mano crispada la copia de aquel documento que su madre acaba de darle a leer, como aplicando un remedio heroico a su alma enferma. Están en la amplia y destartalada biblioteca donde Renato se ha encerrado a solas durante todo el día. Sobre la mesa más cercana están los restos de una botella de coñac que bebiera a solas, sorbo a sorbo, luchando por romper el círculo de angustia que le rodea, cerrándose más y más a cada instante. Ahora, este golpe es el último; él mismo se sorprende al comprobar hasta qué punto le hiere, le descorazona, le enferma. Pero su dolor se cambia repentinamente en violenta cólera, al exclamar:
–La idea fue de Aimée, ¿verdad?
–Que yo sepa, la idea fue de la propia Mónica.
–¡No, no puedo creerlo! Ella había renunciado definitivamente a la idea de ser religiosa. Estoy seguro que no lo hizo por sí misma. Alguien se encargó de hacerla... una vez más, víctima expiatoria de pecados que no ha cometido, y sé perfectamente de dónde viene todo esto, sé quién lo ha hecho y quién puede atajarlo...
–¿Dónde vas Renato?
–¿Dónde he de ir, sino a hablar con ella?
En ese mismo instante, una sombra furtiva cruza el gran patio posterior, ocultándose entre los árboles. Llega hasta la disimulada puertecilla, hace girar la llave y sonríe al divisar muy cerca la gallarda figura que vivamente se acerca a ella, haciéndole ademán de callar:
–¡Ni una palabra! Hay gente cerca. No quiero caer en los chismes de los criados.
Lo ha tomado de la mano, arrastrándolo por la desierta calle, y cuando ya los muros de la vieja mansión están lejanos, se levanta el encaje negro de un antifaz y sonríen más prometedores que nunca sus frescos labios:
–Usted no va a olvidar jamás su última noche en la Martinica, teniente Britton. Voy a encargarme de hacerla inolvidable...
–¡Creo vivir un sueño, poseer un imposible! Usted... Usted... Pero, ¿qué hice yo para lograr...?
–A veces no es preciso hacer nada. La suerte viene sola... Digo, en el caso de que considere usted una suerte compartir conmigo las últimas horas que le quedan en tierra martinicana...
–No encuentro palabras con qué expresarle mi gratitud. Mi emoción y mi sorpresa han sido tan grandes, que temo parecerle a usted ridículo. No acierto ni siquiera a hablarle, pero si pudiera ver mi corazón...
–Trataré de imaginármelo —bromea Aimée—. ¿No le parece que debemos de tratar de conseguir un coche, aunque sea de alquiler? No quisiera quedarme por más tiempo en este odioso barrio.
–Traje un coche conmigo, que está esperándome en la otra calle. No me atreví a hacerle llegar hasta aquí por temor a ser imprudente, a que alguien...
–Hizo perfectamente. Menos mal que se le ocurrió algo con sentido común...
–No se ría de mí... ¿Acaso es risible decirle que la amo?
–Es prematuro... y probablemente inexacto —coquetea Aimée—. El amor no consiste sólo en palabras...
–Le probaré el mío con el sacrificio que quiera imponerme. Ninguno me parece demasiado grande con tal de que usted mida y pese lo que me llena el alma... Ya no me pertenezco, Aimée. Soy suyo... suyo en cuerpo y alma... ¡La quiero... la quiero...!
La ha estrechado contra sí, ha hallado, sin buscarlos, los labios a la vez frescos y ardientes, húmedos y sensuales, y ha sentido que, bajo el fuego de aquel beso, todo se borra a su alrededor...
–¡Caramba! —exclama Aimée satisfecha—. Besas como un maestro, no como un novato. Menos mal... Empecé a temer que fueras de los que hablan demasiado...
—¡Ana... Ana...! ¡Aimée! ¡Aimée!
Con gesto y ademán de ira mal contenida, Renato ha cruzado la antecámara que precede a la alcoba de Aimée y sacude con rabia la recia puerta cerrada con llave. Una oleada de cólera empurpura sus pálidas mejillas cuando al fin asoma entre los cortinajes, ceniciento de espanto, el rostro de la doncella nativa, que balbucea:
–Mi... amo... mi amo...
–¿Dónde está tu señora?
–¿Dónde va a estar, señor? —miente Ana muerta de miedo—. Ahí... ahí dentro del cuarto...
–¡Mientes! —se enfurece Renato. Y sacudiendo la puerta con fuerza llama—: ¡Aimée! ¡Aimée! ¡Soy yo! ¡Ábreme en el acto!
–La señora dijo que no quería saber nada de usted, que no la molestaran para nada, que iba a cerrar su puerta con doble llave, y ahí está... Y me mandó decirle a usted que no iba a abrirle la puerta, pasara lo que pasara...
Con violento esfuerzo, Renato D'Autremont ha reaccionado. Entre las nieblas de su mente, entre la llamarada de su cólera, asoma la razón de aquellas palabras y el recuerdo de su última escena con Aimée en la biblioteca. Ha bebido durante toda la tarde, pero no está ebrio. Más fuerte que el alcohol es aquel fermento de pasiones que hierve en sus entrañas: odio, rencor, amor, anhelo desesperado por aquella mujer de la que todos le apartan, y una cólera violenta hacia la mujer a quien dio su nombre... cólera que se refrena bajo el impacto de algo parecido a remordimiento...
–La señora estaba muy brava y por eso dijo que no le iba a contestar a nadie... Ya sabe usted cómo es...
–Sí, ya sé cómo es. Demasiado sé cómo es, pero esto... esto... Esto ha partido de ella, y por esto tiene que darme cuentas en el acto ¡Aimée! ¡Aimée! ¡Ábreme en seguida!
–Renato, te ruego... —empieza a suplicar Sofía acercándose a su hijo.
–¡Soy yo quien te ruega que me dejes en este momento, madre! ¡Es un asunto privado entre mi esposa y yo!
–Por desgracia, ya no hay asuntos privados en esta casa. Se ha olvidado hasta la sombra del decoro, se grita y se vocifera delante de los criados, y todas son huellas de fango contra el buen nombre de la casa...
Sofía ha mirado con ira hacia los cortinajes por donde Ana acaba de desaparecer aprovechando la ocasión de quitarse de en medio. Luego, dulcificado el gesto, se acerca hasta apoyarse en el brazo de su hijo:
–Renato, deja a Aimée. No creo que ella tenga arte ni parte en la resolución de su hermana. Te ruego que me escuches. Hay que detener el escándalo... Catalina estuvo de acuerdo conmigo. Cuando fuimos a decírselo a Mónica, tuvimos la grata sorpresa de que espontáneamente tomase ella esa resolución. Creo que es lo mejor que puede pasar. Romperá ese lazo matrimonial que es una ignominia, tomará los hábitos, y a nosotros no nos quedará sino tratar de olvidar que existe un bandido llamado Juan del Diablo...
–Yo no voy a olvidarlo ni voy a permitir que, una vez más, sea Mónica la sacrificada. No es justo que todos la empujen, que todos se empeñen en que purgue un delito que no ha cometido. ¿Dices que había tomado esa resolución voluntariamente? No lo creo, madre. Veo en todo eso la mano de Aimée. Ya he empezado a conocerla como a hipócrita e intrigante...
–Es tu esposa y será la madre de tu hijo. Si no puedes ya amarla, respétala al menos y no insistas en hablarle en el estado en que estás. Te aseguro que Mónica está muy conforme. Si no me crees, habla con Catalina... Acabo de dejarla en mi alcoba. Pregúntale y ya verás cómo te convences de que nadie pretende sacrificarla. Anda con Catalina... Yo procuraré que Aimée me abra, y no me opondré a que hables con ella cuando estés más tranquilo. Ve... Te lo ruego, Renato...
Renato se ha alejado al ruego imperativo de su madre. Sola en la antecámara, frente a la temblorosa doncella a la que ha hecho salir de su escondite tras las cortinas, deja doña Sofía caer su máscara de severa dignidad, se crispan de cólera sus labios y relampaguean sus ojos al asegurar:
–Tu ama no está en la casa, ¿verdad?
–¿Cómo no, señora? Está ahí dentro...
–¡No mientas más! Delante de mi hijo es preciso disimular muchas cosas, pero a mí no vas a negármelo. Salió disfrazada con tu ropa... La vieron salir y pensaron que eras tú... ¿Entiendes? Me habían dicho que tú habías salido, pero al verte, me he dado cuenta de la verdad. ¡Era ella... ella... y tú, cómplice inmunda...!
–¡Aay! —se queja la doncella—. Yo no tengo la culpa de nada...
–¡Pues tú eres la que vas a pagarlo! ¡Mañana sales para Campo Real, y Bautista te arreglará las cuentas!
–¡No! ¡No, señora! —clama Ana espantada—. Yo no hice nada... Yo no tengo la culpa... A mí me manda mi ama, y si no la obedezco, también dice que me envía para Campo Real...
–Es a mí a quien tienes que obedecerme. Yo soy tu ama... en mi casa naciste esclava, y has comido el pan de los D'Autremont los años que tienes. ¡A mí sola has de servirme!
–Usted me mandó que sirviera a la señora Aimée, me mandó que fuera su doncella... Pero no me mande a Campo Real... Yo hago lo que usted quiera...
–¡Ve a buscarla! Encuéntrala cuanto antes... En una hora, en dos... Hazla entrar por donde mismo la sacaste, para que mi hijo la halle en esta alcoba cuando la puerta se abra. ¡Date prisa! Consíguelo Ana. ¡Que Renato no se entere de esto, o te haré desear no haber nacido! ¿Entendiste? ¡No pierdas un minuto más! ¡Corre! ¡Lárgate! ¡Que esté en esa alcoba antes de una hora, o serás tú la que todo lo pagues!
Hacia la parte más baja de la rica y populosa ciudad de Saint-Pierre, allí donde es más profunda la curva de la bahía, se extiende un barrio de casas pequeñas y calles estrechas, cuyas estribaciones alcanzan, trepando, casi hasta la falda del Mont Pelée. Barrio de tabernas y marineros, de garitos y mujeres perdidas... inquieto barrio de fiestas y pendencias, donde como resaca recia y amarga llega el deshecho de la palpitación de la ciudad. Es allí donde arde un carnaval de alcohol, de broncas risotadas, de bromas salvajes... un carnaval en el que muchas veces corren juntos el ron y la sangre. Ahora, los parroquianos de uno de aquellos sórdidos establecimientos han abierto un círculo de rostros congestionados, de ojos lascivos, de manos ávidas que con dificultad se contienen, y en el centro de aquel círculo, al son apagado y ancestral de las tamboras africanas, una mujer baila la más obscena de las danzas nativas, con retorcimientos de sierpe y aullidos de lobo. Baila... baila... mientras corre el sudor, haciendo brillar su carne de ébano... Apoyada en el brazo del teniente Britton, Aimée de Molnar sonríe, extrañamente fascinada por el ritmo de aquella danza, y en voz baja y expresiva comenta:
–¿Te gusta, Charles? Es una danza bruja. La primera vez que se ve bailar, pueden formularse tres deseos. Dicen que uno de los tres se logra siempre. Pero hay que pedirlo mojando dos dedos en sangre. Ahora van a degollar un cordero. ¿Quieres probar? ¿Quieres realizar tu mayor deseo, Charles?
–Sí. ¡Quiero pedir que esta noche no se acabe jamás! Que sea tan larga como mi vida, y pasarla a tu lado; pero...
–Aguarda... Espera... Ya degollaron al cordero, ya traen la sangre en esas jícaras. La ofrecen a todo el que la quiera. ¡Pronto! ¿Tienes una moneda? Échala en el fondo y moja los dedos...
–Es absurdo. Como espectáculo puede pasar, pero...
–¡Pronto! —Aimée ha extraído de su bolso una moneda de oro, arrojándola al fondo de la jícara llena del rojo liquido viscoso. Luego, tomando bruscamente la mano del teniente, la hunde en él, mientras le apremia:
–Pide... Pide por mí... Pide tres veces lo mismo... Que se realice lo que yo estoy pidiendo en este momento. Piénsalo conmigo... con toda tu fuerza... con toda tu voluntad...
Por segunda, por tercera vez, ha obligado al oficial a hundir su mano en la sangre del cordero, que en una jícara ofrece un mocetón africano. Luego, mientras él limpia con repugnancia su mano en el pañuelo, ella se aleja hacia la puertecilla que da a una especie de terraza, y aspira ávidamente el aire salobre que llega desde el mar...
–Aimée, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes?
–Nada... Respiro... No creo que tenga nada de particular...
Desconcertado, palpando en su muñeca las huellas que dejaran las uñas de Aimée al obligarlo a mojar su mano en la sangre, el teniente Britton se acerca a aquella mujer, más incomprensible para él a cada instante, y queda largo rato en silencio, hasta que repentinamente sacude la cabeza, como espantando las quimeras para volver a la realidad...
–Aimée, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás aquí conmigo? ¿Es despecho? ¿Son celos?
–¿Qué te importa? ¿No es bastante conque lo haga? ¿En qué piensas?
–No sé... Tienes gustos extraños... Este lugar, estas gentes...
–Un rincón típico. ¿Adónde querías que te llevara a ver el carnaval de la Martinica? ¿Al baile del gobernador? ¿Al salón de mi ilustre suegra?
–No he pretendido nunca tanto; pero, en realidad, no sé lo que me pasa. Mientras más trato de entender, menos entiendo. Hemos entrado, por lo menos, en diez tabernas. ¿Buscabas a alguien en ellas?
–¿Como piensas? ¿No comprendes que una mujer ahogada entre los muros de piedra de la casa D'Autremont quiera distraerse un rato?
–No soy yo quien pueda juzgarte, Aimée. Inútilmente trato de comprenderte. No te inspiran amor ni tu esposo ni Juan. En forma espontánea me has otorgado el regalo de tu presencia y de tu compañía. No puedo pensar que sea yo quien te inspire ese amor... ¿Por qué lo haces entonces? ¿Qué pretendes?
–¡Basta! —corta Aimée malhumorada—. Estoy empezando a creer que eres tonto de remate...
–Sí, por aquí... Déjame pasar, idiota...
La voz que ha pronunciado estas palabras llega hasta ella haciéndola saltar cual si fuese la picadura de un reptil. Rápidamente ha vuelto a ponerse el antifaz. Tiembla, retrocede, se aterra al brazo del teniente Britton, y ambos clavan los ojos en el marco de aquella puerta, por donde Juan del Diablo aparece seguido del viejo notario... Ha llegado hasta el centro de aquella especie de terraza natural que forman dos rocas lisas aladas sobre la arena de la playa, muy cerca del lugar en que el mar se estrella, y vuelve la cabeza para mirar a Noel. Sólo entonces se da cuenta de la presencia de aquella pareja inmóvil y expectante... Aimée envuelve su cuerpo en los percales de colorines del traje típico que le prestara su doncella. El teniente Britton, un poco pálido pero perfectamente sereno, da un paso hacia él, permitiendo que la luna le ilumine de pies a cabeza, al saludar:
–Buenas noches, Juan...
–Teniente Britton —se sorprende Juan—. Es una verdadera sorpresa verle a usted por estos arrabales. Creí que ni siquiera estaba ya en la Martinica...
–Me tiene enteramente a su disposición, por si puedo servirle en algo.
–Gracias, pero no faltaría otra cosa. Tiene usted una ocupación más grata, a lo que parece. Ya le veo bien acompañado... Sin embargo, si quisiera, podrían tomar una copa con nosotros...
Su mirada de águila ha recorrido de cabeza a pies aquella figura femenina, de la que, a pesar del disfraz, se desprende algo que cree reconocer, algo familiar, inquietante... En vano trata de ver sus manos o sus cabellos...
–Voy ahí cerca, donde se juega fuerte, pero donde también sirven bebidas: Hay monte, bacarat, ruleta... ¿Le gustaría probar su suerte? La mía es perfecta. Si me siguen, se rellenarán los bolsillos. ¿Qué dice usted, hermosa? Supongo que lo es cuando el teniente se toma la molestia de acompañarla...
–Muchas gracias, Juan, pero ya nos íbamos. Es muy tarde para ella... Justamente salíamos, y...
–¿Es muda su compañera, teniente, o tiene una voz demasiado fácil de reconocer? Se ve mal la cara a través de ese encaje negro...
–¡Cuidado, Juan del Diablo! —conmina el oficial en tono ominoso.
–No se altere, teniente. Sería muy fácil para mí arrancarle el antifaz aunque usted se opusiera, pero no voy a hacerlo. ¿Para qué? Allá usted, y allá ella... ¡Oh, su pañuelo! —Juan se ha inclinado rápidamente, atrapando, antes que el teniente, el pañuelo de encajes desprendido de las manos de Aimée, y aspira la bocanada de perfume que de él se desprende, mientras ríe con sarcasmo—: Aroma de nardos... Un olor muy conocido, demasiado conocido, aunque sólo conozco una mujer que usa este perfume siempre... ¡Maravilloso... Maravilloso, teniente!
Juan ha dado un paso, acercándose más a Aimée, mirando fieramente sus ojos negros a través de los achinados agujeros del antifaz que le cubre el rostro, y comenta irónico:
–Qué fácil y terrible venganza para Juan del Diablo, ¿verdad?
–¡Basta... basta! —ataja el oficial británico—. Le ruego que siga su camino... Usted no tiene derecho...
–¿Y qué importa el derecho? Tengo los medios al alcance de mi mano. Lo que usted hiciera, no haría más que empeorar la situación, darle alas al escándalo. ¿Se da usted cuenta? Me bastaría arrancar del rostro de esa mujer ese trapo negro para que mañana todo Saint-Pierre se riera a carcajadas del caballero D'Autremont... Claro que a usted le costaría la vida, mi buen amigo, y pagaría muy caro, terriblemente caro el placer que quizás creyó gratuito...
–¡Basta... No tienes derecho...! —estalla Aimée sin poderse contener.
–¡Hablaste! ¡Qué pronto se rompió tu consigna! —comenta Juan en tono burlón.
–¡Eso no puede ser! —reta el teniente—. Salga usted de aquí, señora. Váyase inmediatamente... Yo me encargaré de mostrarle a este hombre... ¡Pronto... váyase...!
–Creo preferible que usted no intervenga —aconseja Juan sonriente e impasible—. Saldrá muy mal, desde cualquier punto de vista.
–¡Tendrá usted que matarme antes que faltarle al respeto a esta dama en mi presencia!
–No pierda el tiempo en gestos inútiles. Esta dama no desea que la respeten...
–¡Basta ya! Terminemos con todo esto. A usted no le interesa quién es mi compañera... Déjenos salir de aquí, en el acto.
–¡Espera, Charles...! —tercia Aimée.
–¿No ve que es ella la que no quiere irse? Le encanta estar aquí —comenta irónico Juan—. Aunque parezca mentira, éste es su ambiente... Se equivocó al cambiarlo por el oro de los D'Autremont. Ahora le molesta y le asquea todo aquello por lo que vendió su vida: vajillas de plata, pulseras de brillantes y collares de perlas...
–Estando a mi lado, no permito que le hable usted de ese modo —protesta el teniente, aunque sin gran fuerza.
–No sea niño, teniente. Su posición es desventajosa. ¿No lo comprende? Se lo esta jugando todo... ¿Por qué? ¿Por quién?
–¿Vas a permitir que diga eso, Charles? —Se enfurece Aimée.
–¿Y cómo hará para impedirlo? A poco que razone, él mismo tiene que pensarlo. Está sirviendo de juguete, de pelele, a una mujer sin escrúpulos. Supongo que lo sabe, que no se ha ido ya por vergüenza de caballero... ¿Qué te propones? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Hasta dónde vas a arrastrarlo con tus intrigas? ¿No piensas que has hecho ya bastante daño?
–Tal vez a los otros les hice daño. A ti no te he hecho sino bien, y si ahora mismo estás en libertad, ¿a quién sino a mí se lo debes? ¡Pero eres el último de los hombres, el más ingrato, el más perverso!
–Estás exagerando. No hago sino prevenir al teniente Britton, hacerle darse cuenta de lo que está haciendo, y si quiere seguir, que por lo menos no marche ciego... Renato D'Autremont está buscando alguien a quien matar, en quien vengar una ofensa que presiente, que siente flotar en torno suyo, por muy hábilmente que su mujer se maneje... ¿Va usted a seguir haciendo el juego a esta bella víbora? Le debo la lealtad de su declaración, teniente, y haberme tendido la mano de amigo a través de las rejas de una prisión. Por eso le pregunto: ¿Va a prestarse para que ella le use a su antojo en provecho de sus más oscuros y tortuosos intereses?
–¡No sigas diciendo eso! ¡No le oigas, Charles no le oigas! ¡Charles! ¡Charles!
La esbelta figura del joven teniente Britton se pierde por el extremo de la oscura callejuela, y Aimée, que le había seguido hasta la puerta de la sórdida taberna, se vuelve airada y avanza sobre Juan, como una fiera:
–¡Ah, canalla... canalla! ¡Mereces la horca, el presidio...! ¡Yo no sé ni lo que mereces!
–¿De qué lado estás? ¿A quién te inclinas? Eres la señora D'Autremont, y quieres seguirlo siendo, pero sin dejar por eso de arrastrarte en el fango que te gusta...
–¡No es cuenta tuya!
–Ya lo sé. Ojalá y que jamás lo hubiera sido. De ti sí estoy curado totalmente...
–¿Y de quién no? ¿De quién no? —indaga Aimée con repentina ansia—. ¡No vas a decirme que la quieres a ella, que te interesa ella!
–¿Y si así fuera?
–¡Antes de consentirlo, los haría matar a los dos! ¡Prefiero que se junten el cielo y la tierra! ¡No le darás a otra la pasión que es mía, que me pertenece!
–Y todo eso lo afirmas cuando acabo de hallarte junto al teniente Britton —sonríe Juan, sarcástico y mordaz—. Tienes un corazón muy amplio, y muy flexible.
–¿Qué me importa a mí Britton, ni Renato, ni el mundo entero? Me importas tú y me importo yo misma. ¡Con todos los demás, puede hundirse el universo!
–Ahora sí fuiste sincera... Te importas tú misma...
–Pues bien, sí. Me importo yo misma; pero en mi egoísmo hay más grandeza que en la generosidad de otra. Me importo yo misma y, por importarme yo misma, defiendo lo que eras para mí, lo que tendrás que ser otra vez... ¡Porque tú eres el único amor de mi vida! Luché con todas mis fuerzas... luché contra el propio Renato, porque te vieras libre de sus cargos. ¡A Renato le odio, le aborrezco!
–¿Tú? ¿Por qué?
–¡Por todo! Por lo que es, por como es... Ahora, además, también quiere a Mónica, y por ella me humilla y me desprecia. —Se ha mordido los labios para no gritar, apretados los puños, relampagueantes los negros ojos; pero lentamente se contiene, mientras, rotos ya todos los frenos, vierte Aimée el torrente de sus pasiones:
–Tan loco está por ella, que sólo se contiene porque piensa que voy a darle un hijo, heredero de su nombre, de sus tierras... Y por ese hijo, doña Sofía D'Autremont soporta mis injurias y es la mejor cómplice de todo cuanto yo haga contra él...
–¿Tú vas a darle un hijo?
–No, mi Juan, no es cierto. ¡Ese hijo no existe! Y sin embargo, he de tenerlo, he de ofrecerle un hijo a Renato, o no podré quedarme una hora más bajo el techo de los D'Autremont. Si tú hubieras sido capaz de venir a mí, de responderme... Pero eres más ingrato y más canalla que Renato D'Autremont... Y entonces... entonces tuve que escuchar al primero que pasó cerca, echar mano del primer muñeco que se puso a mi alcance... Ese teniente a quien tú has hecho huir espantado, haciéndome un daño sólo por el gusto de hacérmelo...
–¡Conque era eso... eso...! —ríe Juan con gesto sarcástico.
–¡Puedes acabar de perderme, vengándote de una vez! ¡Puedes correr a decírselo a Renato! Te he dado el arma para que la uses contra mí misma. A veces quisiera que todo acabara de una vez, que se abriera la tierra vomitando fuego, que nos tragase el mar...
–Si Satanás fuera mujer, tendría tu cara, tus palabras y tu voz...
–Sin embargo, me amaste... Acaso todavía me quieres... Óyeme, Juan... Si en este momento tú me repitieras lo que un día me dijiste en Campo Real, si como entonces tomaras mi brazo para ordenarme que te siguiera, si me dijeras que tu barco aguarda muy cerca, me iría contigo donde quisieras llevarme... Lo dejaría todo... todo...
–Porque estás en un callejón sin salida... Porque te has enredado en tus propias redes... Porque quieres huir del infierno que tú misma te fabricaste...
–¡Sálvame, Juan! Llévame contigo muy lejos... Si no lo haces, entonces sí podrás llamarme Satanás. Si siguen acorralándome, me defenderé a zarpazos y a dentelladas, me vengaré de ti, de Renato, de ella... De ella, sí... Hasta ahora no quise hacerle ningún daño. El mal que le vino, se lo trajeron las circunstancias. Pero si por última vez me rechazas, seré implacable. Si no me salvas, me hundiré; pero hundiendo a todos los que me rodean. ¿Me salvas, o me abandonas, Juan? ¡Contesta! ¡Contesta!
Enloquecida, ciega, desesperada, habla Aimée aferrada al brazo de Juan, que, inmóvil, la contempla con una sonrisa tan amarga que parece una mueca al rechazar con ira contenida:
–¿Quieres dejarme en paz? Cuando te casaste con otro, mientras yo me jugaba la vida para volver por ti, debiste pensar que habíamos terminado para siempre.
–Tal vez, pero entonces tú no lo pensabas tampoco. No te cruzaste de brazos, no me miraste con ese insultante desdén con que me miras ahora. Quizás te convenga saber que Mónica está gestionando la anulación de su matrimonio.
–¡Mientes! Eso no es cierto...
–No te acusó ante los tribunales, porque tenía miedo; pero en esos documentos secretos, que ya deben estar camino de Roma, no hay una infamia que no te atribuya. Su alejamiento de Renato en el tribunal era sólo una farsa. Están de acuerdo, aunque aparenten lo contrario. Y si una cosa les sale mal, no importa, emprenden otra inmediatamente. Tú les estorbas, pero ellos sabrán suprimirte. Yo también les estorbo, y sólo les detiene la consideración por ese hijo que tiene que nacer... que acaso hubiera sido posible que naciera si tú, estúpidamente, no te hubieses atravesado en mi camino. Renato me rechaza, pero Britton...
–¿Y era de Britton de quien esperabas...?
–¡De Britton sólo esperaba que me trajera a un lugar a donde pudiera encontrarte a ti!
–¿En qué quedamos? ¿Por qué no hablas claro de una vez?
–Eres mi última esperanza, Juan. No te faltó razón al decir que estoy en un callejón sin salida. A veces no sé ni lo que digo, tan ciega estoy de celos, de despecho. Mónica, esa santa que pretendes, es mi sombra negra... Puso sus ojos en Renato, envenenó primero mi amor por él, luego mi amor por ti... y ahora... ahora... ¡Te juro que es tu peor enemiga! Es cera blanda en manos de Renato. Sólo trabajan para tu daño, pero no a la luz del sol... Ya saldrá, ya saldrá lo que te preparan...
–No creo una palabra de lo que dices. ¡Nada que salga de tu boca es verdad! ¡No vuelvas a acercarte a mí, o te arrepentirás de haberlo hecho!
–Tú eres el que vas a arrepentirte de... —amenaza Aimée; pero es interrumpida por la mestiza sirvienta que acercándose exclama:
–¡Ay, señora... por fin la encuentro! La señora Sofía me mandó que la buscara. Dice que usted tiene que estar en el cuarto cuando el señor Renato vuelva...
–¡Cállate, imbécil! —la ataja Aimée.
–¿Por qué insultas a tan útil sirvienta? —reprocha Juan con sarcasmo—. Creo que eres injusta. Se ve que ha corrido para salvarte... Así paga el diablo a quien lo sirve.
–En efecto, así paga Juan del Diablo a quien ha sido lo bastante imbécil para querer sacarlo de la cárcel, y lo bastante tonta para buscarlo por segunda vez —advierte Aimée con ira concentrada. Y volviéndose hacia Ana, ordena—: ¡Vamos ya! ¿En qué viniste? Supongo que no saldrías a buscarme a pie.
–¡Ay, no, qué va! Ya llevamos tres horas dando rueda. Vine en el coche chiquito, con Esteban de cochero, que ése sí es mi amigo, señora, y ése se calla la boca pase lo que pase... que ni él ni yo le vamos a decir a nadie que usted estaba con el señor Juan, porque entonces sí que iba a arder San Pedro...
–¡Cállate! —se enfurece Aimée. Y subiendo al coche, ordena—: Sigue despacio, Esteban, lo más despacio que puedas...
—¿De dónde vienes?
–¿Para qué quieres saberlo? ¿Te ha dejado doña Sofía la misión de vigilarme?
Aimée ha hecho un esfuerzo tratando de fingir el tono frívolo, el gesto despreocupado de encogerse de hombros bajo aquella mirada cargada de reproches, pero también de angustia, conque Catalina de Molnar la envuelve. Ha llegado silenciosa hasta su alcoba del piso alto... Nadie la ha visto, no se ha cruzado con nadie en pasillos ni escaleras... Un momento, la presencia de su madre la turba, conteniéndola; luego, busca la llave que ha llevado consigo y abre tranquilamente aquella puerta que comunica su alcoba con el gabinete...
–¡Era verdad! ¡Todo era verdad! He tenido que verlo con mis propios ojos para convencerme —clama Catalina en triste tono de desolación.
–¿No te parece que el momento no es para sermones? —se impacienta Aimée—. Ya he oído bastantes cosas desagradables esta noche.
–¿Te vio Renato? —se alarma Catalina.
–No... Claro que no... Ni me vio ni creo que se entere que he salido, a menos que tú se lo cuentes. De otro modo, no hay riesgo. Doña Sofía no soltará prenda, y Yanina no creo que se atreva a desobedecerla... Después de todo, no hice nada malo. Salí a respirar, a ver el carnaval, a distraerme... Nunca pensé que casarme con Renato D'Autremont fuera algo tan aburrido y tan estúpido... Primero sus celos, ahora su abandono, su desdén...
–Toda la culpa es tuya, Aimée, aunque yo también acepto mi parte en el hecho de que seas como eres... Fui una madre débil, complaciente, demasiado amorosa para una hija rebelde... Tú necesitabas otra cosa... Sé que ahora serían inútiles mis reproches, mis consejos... No voy a hablarte por mí, sino en nombre de Sofía...
–¡Mucho tardabas en nombrarla! Te has convertido en la sombra de ella.
–En efecto, no soy ya más que una sombra... Este es el pecado que ahora estoy purgando: el de no ser nada para nadie, el de no existir realmente ni siquiera en el corazón de mis hijas... Ambas estáis muy lejos de mí, ambas me sois extrañas... Una, por generosa, por sublime; otra, por egoísta, por perversa... Me sangran los labios al tener que decírtelo, pero es cierto: vives para el mal y para el engaño...
–¿Quieres dejarme en paz? —rechaza Aimée con fastidio.
–Ya te dejo... Eso es lo que vine a decirte... Me voy, la pobre sombra que soy va a desvanecerse, pero si eres todavía capaz de escuchar la última súplica de tu madre, te ruego que salgas hoy mismo para Campo Real. Es el deseo de Sofía. Ella quiere volver y que tú la acompañes...
–¿Yo? ¿No le sobran criados para ello?
–Está desesperada, y yo le prometí convencerte. Quiere llevarte a Campo Real y cuidar en ti a ese heredero que es su última esperanza, su última ilusión...
–¡Vaya! ¡Ya apareció aquello!
–También es el deseo de Renato. Con ello salvas lo único que puedes ya salvar: tu posición en esta casa, y el porvenir de ese hijo que va a nacer...








