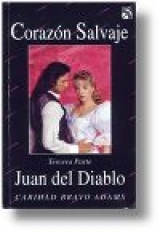
Текст книги "Juan del Diablo"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
La madre abadesa se ha excusado y con pasos suaves y silenciosos se aleja dejando solos a Mónica y a Renato, que guardan silencio durante un breve instante, hasta que de pronto la voz fría de Mónica, indaga:
–Dime... Querías hablarme...
–Quería, es cierto. Y si vieras a solas, entre las cuatro paredes de mi biblioteca, cómo y cuánto te hablo, Mónica... Son razonamientos a los que no hay nada que replicar, donde toda palabra es inútil, porque es apenas un pálido reflejo del sentimiento. —Renato se ha acercado a ella tembloroso, pero Mónica retrocede y aparta la mirada de su rostro demudado, donde los ojos arden con destellos de fiebre—. Si yo pudiera hablarte libremente de mis sentimientos...
–Hay sentimientos que no tienen derecho a existir, Renato.
–Sé que una equivocación, como la que yo cometí, se paga con la felicidad, y no aspiro a ser feliz. Renuncio a la dicha; pero si he de seguir viviendo, si he de seguir respirando, necesito algo por qué hacerlo.
–Tienes tu esposa, tendrás un hijo, y hay muchos más, Renato... Cientos, miles de seres que dependen de ti. Tu posición y tu riqueza, que te dan derecho de rey, pero también deberes. Hay muchas cosas con las que puedes llenar tu vida y olvidarte de que, en la celda de un convento, hay una mujer a quien quisiste amar demasiado tarde...
–Mónica, veo tus razones, las mido, las peso; pero déjame un rayo de luz, un rayo de esperanza... ¡No te encierres en el convento! ¡No levantes otra muralla más! Es lo único que te pido. Cuando se haya roto el lazo que te une a Juan del Diablo...
Mónica se ha estremecido como si el nombre le doliera, como si sólo al aludir a él se tocase una llaga en carne viva; pero junta las manos y aprieta los labios. Sólo su mirada azul se alza para clavarse en la de Renato, con un gris destello de acero:
–¿Por qué no dejarlo a él fuera de esto?
–Por desgracia, no es posible. Déjame terminar... Cuando hayas roto el lazo aciago que te une a Juan, serás libre y dueña de tus actos. Podrás vivir en el mundo, a la luz del sol... También hay mil cosas con las que puedes llenar tu vida mientras esperas...
–¿El qué he de esperar?
–No sé... Un milagro, que la piedad de Dios nos favorezca, que un día caiga también mis cadenas, cadenas que no merezco soportar... Sé que no dirás una palabra, que no lanzarás una sola acusación contra ella. Tú eres tan noble, como ella, mezquina. Tú sabes que traicionó a mi corazón como mujer, que me engañó, que mató mis ilusiones, que fue contigo egoísta y cruel, que no piensa sino en sí misma. No puedo decir que me traicione como esposa; pero, sin embargo, estoy atado a ella y por ella me niegas hasta la luz de tu mirada...
Largo rato ha permanecido inmóvil Renato D'Autremont, baja la frente, apartado de ella, mientras Mónica, en medio de la estancia, pregunta con espanto a su corazón por qué aquellas palabras de amor le suenan frías, huecas; por qué mientras el hombre a quien un día amara, dice cerca de su oído las frases que soñara oírle decir tantas veces, no hay una sola fibra en ella que se conmueva... Por qué hasta su dolor parece apagarse y, como una respuesta, otra imagen, otro nombre, otra forma se va alzando alma adentro, y es entonces una oleada de compasión la que se desborda para el hombre que sufre por ella...
–¡Sufro hasta morirme, Mónica! ¿Por qué no me dices que tú también sufriste por mí inútilmente? ¿Por qué no te recreas en mi dolor, que es tu desquite?
–Sería tonto y cruel...
–Serías cruel, pero no dejaría la esperanza de que cuando estuviese saciado tu rencor...
–No te guardo rencor...
–¡Ni eso! —se queja Renato con infinita amargura—. ¿Tan muerto está lo que fue tu amor por mí?
–Sí, Renato, tan muerto... tan irremisiblemente muerto... Pero, ¿por qué has de desear que sea de otro modo?
–¡Porque no soy un santo, Mónica! Porque soy un hombre que ama y sufre, y sería una especie de consuelo desesperado pensar que sufrimos a la vez, que te hiere mi misma herida, que te amarga mi misma pena, que mientras yo devoro las horas en silencio, pronunciando tu nombre, es el mío el que sube a tus labios cuando parece que meditas o rezas... Porque por el ciego egoísmo del amor, sería un consuelo saber que agonizamos juntos. ¿Comprendes? No voy a pedirte nada, no voy a exigirte nada... Sólo eso, si lo tienes en el alma. Dime que sufres por mí, que lloras por mí, y te juro alejarme sin querer enjugar tus lágrimas con mis besos. ¡Dame ese consuelo, Mónica!
–¡No puedo, Renato, no puedo!
–Perdón si me atrevo a interrumpirles —se disculpa la madre abadesa irrumpiendo sorpresivamente—. Han sido inútiles mis esfuerzos por convencer a un nuevo visitante. Es un señor que alega sus derechos legales, y...
–¡Juan! —exclama Mónica en un grito semiahogado.
–¡Juan! —repite Renato con ira y sorpresa a la vez.
En efecto, Juan ha aparecido tras las blancas tocas de la priora. Jamás fue más dura, más desdeñosa, más cargada de sarcasmo la mirada de sus ojos oscuros... Jamás fue más amargo el soberbio pliegue de su boca. Renato ha dado un paso hacia él, pálido de ira, y Mónica tiembla, sintiendo que le faltan las fuerzas, que va a desplomarse, mientras, comprensiva y piadosa, la monja acude a sostenerla... Toda la fuerza que le queda está en la mirada, clavada en Juan como si bebiera su imagen. ¡Cuánto ha deseado, durante las pasadas horas, verle otra vez, tenerle cerca! ¡Qué amargo consuelo es contemplarlo, aunque sólo salgan de sus labios palabras de hiel!
–Creo que llego a tiempo... al menos para mí mismo. A ustedes, supongo que mi visita les resultará altamente desagradable, pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Terminaste tu conferencia con el caballero D'Autremont, Mónica? ¿Puedes concederle un minuto de audiencia al hombre a quien juraste seguir y respetar, al pie de los altares? ¿Vas a escucharme? ¿No es demasiado sacrificio? ¿No es demasiado esfuerzo?
–Pensé que todo estaba dicho ya entre nosotros —replica Mónica en un débil hilo de voz.
–En cierta forma, no te falta razón. Venía por una pregunta que casi responde por sí sola la presencia de Renato. Pero, de cualquier modo, quiero hacértela...
–La presencia de Renato no significa nada —rebate Mónica vivamente—, y harías muy mal interpretando...
–¡Caramba, qué duro está eso para él! —comenta Juan con manifiesta ironía—. Por lo demás, yo no interpreto... Demasiado sé a qué atenerme... Y no te esfuerces, reconozco tu rectitud, tu entereza. Tú no sucumbes... ¿Puede o no puede ser que se nos deje solos un instante?
–¡No me moveré de junto a Mónica! —rechaza Renato con gesto decidido—. ¡Si quieres hablar, hazlo en mi presencia!
–Podría hacerlo, pero quisiera saber qué código religioso o civil te da derecho a interponerte entre los que Dios ha unido, según ustedes... Dios y los hombres, podría yo añadir... Recuerdo haber firmado también pápeles delante de un notario, y que tu firma, como testigo del acontecimiento, fue puesta al pie de esos documentos legales, de los que por cierto he mandado sacar una copia... No es cosa de que se me acuse de salteador de conventos cuando quiero hablar con mi esposa...
–¡Eres un canalla! —se enfurece Renato—. ¡Maldito...!
–¡Por Dios! —clama Mónica, asustada.
–No te asustes, Mónica —aconseja Juan en tono burlón—. No pasará nada absolutamente... al menos, aquí. Este es uno de los lugares que ustedes respetan; los decentes, los bien nacidos, los de nombre ilustre, saben perfectamente que el locutorio de un convento no se presta a discusiones de cierto genero... Tampoco pensé yo que se prestaba a toda clase de visitas... No estoy culpándote, Mónica, pero confieso que pensé encontrarte en un poco más en retiro.
Renato se ha mordido los labios, conteniéndose con esfuerzo; ha vuelto nerviosamente la cabeza hacia el lugar en que espera hallar a la abadesa, pero ésta ha desaparecido tras las cortinas de una puerta lateral, y él deja escapar a medias la bocanada de cólera que le ahoga:
–No vas a seguir abusando de ese matrimonio absurdo. No vas a seguir imponiéndole a Mónica tu presencia. Ella no quiere verte ni oírte. Ya hizo bastante defendiéndote. Por ella, y sólo por ella, estás en libertad, en vez de haber pagado tus culpas. ¿No fue bastante para que la dejaras en paz? ¡Déjala ya! ¡Está enferma, ha llegado al límite de sus fuerzas!
–Sin embargo, no le han faltado para firmar cierta solicitud de anulación de matrimonio... ¿No es cierto?
–¿Quién te dijo...? —quiere saber Renato.
–No te preocupes por mis fuentes de información. Ya veo que son exactas.
–¡Sal de aquí, deja tranquila a Mónica! ¡Y no soy yo quien te lo ordena, sino ella quien lo implora con la actitud, con la mirada, ya que las palabras no pueden salir de sus labios!
–No, Renato —refuta Mónica haciendo un titánico esfuerzo—. Eso no... Por Dios... Déjame a solas con Juan. Te lo ruego...
–Muchas gracias —agradece Juan con glacial indiferencia—. No esperaba menos de tu nunca desmentida gentileza...
Juan ha seguido con la mirada irónica a la furiosa figura que se aleja. Luego, contempla a la pálida mujer: como desplomada en la ancha butaca de cuero... Es como si, en efecto, Mónica hubiera llegado al límite de sus fuerzas. Ahora llora, llora, el pañuelo sobre el rostro, en ahogados sollozos que llegan al corazón de Juan como flechas mojadas de veneno... Largo rato calla, contemplándola, contenida un momento su amargura, transformado el gesto altanero por el de una piedad que es abandono y desaliento...
–Está bien, Mónica... No es mi deseo atormentarte. Supongo que lloras todas esas lágrimas por tu amor imposible... Imposible para tu modo de pensar... Pero, al menos, te queda un consuelo: la dedicación y la fidelidad de Renato...
–¡Basta! —chilla Mónica reaccionando con ira—. Si todo lo que querías decirme era eso...
–¡Oh, no! En absoluto... Cualquier cosa pensé, menos tropezarme con el caballero D'Autremont aquí, en el convento... Al fin y al cabo, a veces resulto ingenuo, creo que son sinceros los que hablan de su respeto y de su religión, con la mano en el pecho: los caballeros, los bien nacidos... La conciencia de ustedes es tan complicada, que no la entiendo. Soy como el sapo que croa al borde de su charca...
–¿A qué viene todo eso, Juan?
–A nada... Son cosas que trato de explicarme a mí mismo... Es extraño cómo me gira la cabeza... Ahora no recuerdo lo que venía a decirte...
–¿Te burlas de mí?
–Quisiera poder burlarme, Mónica —asegura Juan con sinceridad—. Quisiera poder reírme a carcajadas, como me reí siempre de todas las mujeres... Quisiera poder apartarte de un manotazo, como aparté siempre de mi vida aventurera cuanto significaba un estorbo... Pero, ¿qué te importa a ti nada de eso? ¿Qué puede importarle a nadie lo que haya en el corazón de Juan del Diablo?
Mónica ha secado sus lágrimas, ha alzado la cabeza... Apoyadas las manos en los brazos de la butaca, lo mira frente a frente... Otra vez las cosas tienen para ella un sentido extraño, otra vez todo parece borrarse, menos las pupilas de aquel hombre, menos el inconfesado encanto de su presencia... Quisiera retenerle allí hora tras hora, con ese deseo ardiente, única luz en el torbellino de sus sentimientos desbordados, de su mente enloquecida de sufrir y pensar... pero ya de nuevo florece la ironía amarga en los labios de Juan:
–Supongo que será la influencia de las bendiciones nupciales, pero no puedo desentenderme totalmente de ti, al menos mientras no tengas la respuesta satisfactoria a esa solicitud de anulación que pretendes... ¿La enviaste ayer? Esas cosas tardan, ¿sabes?
–¿Quién te habló de eso? ¡Aimée! ¡Aimée! —afirma Mónica con angustia, adivinando de pronto—. ¿Hablas con ella? ¿La ves?
–La vi anoche, y me trajo buena suerte...
–¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?
–Tu caballero D'Autremont perdió más de cien mil francos, y fui yo quien se los ganó. Por supuesto, se trata de dinero, y eso no le afecta mucho. Tiene demasiado...
–¿Jugaste tú con Renato, y estaba Aimée con ustedes? —inquiere Mónica en el colmo del asombro.
–¡Oh, no! ¡Qué ocurrencia! Ellos no van juntos al lugar en el que nos encontramos. Ambos frecuentan garitos y tabernas, pero no juntos, claro está. Eso es lo que se llama corrección, decencia... Yo, desde luego, no sabía cómo eran esas cosas, pero ya voy aprendiendo...
–¡No, no es posible, no ha ocurrido nada de eso! Lo dices para burlarte de mí, para poner en ridículo a Renato, para...
–Nada de eso. Puedo enseñarte los billetes, si no crees en mi palabra. Ahora tengo lo bastante para empezar a ser lo que ustedes llaman un hombre de bien. El notario Noel me ha convencido que eso es cuestión de tener un poco de dinero y de emplearlo productivamente. No importa que el dinero venga de la mesa de juego. Si tengo casa propia, si hallo una forma de que los demás trabajen para mí, en vez de hacerlo yo personalmente, empezaré a resultar menos indigno para esposo de una Molnar...
–¿Adónde vas a llegar, Juan?
–A la única pregunta que en realidad tengo que hacerte. ¿También ha solicitado anulación de su matrimonio el caballero D'Autremont? ¿También él va a romper sus cadenas? Respóndeme a eso, Mónica. ¡Me importa demasiado tu respuesta!
Mónica se ha puesto de pie temblando, mientras Juan va hacia ella, tomándola por las muñecas en un impulso irresistible. Ahora sí, decidido y fiero, quiere sondear un alma a través de la azul mirada de Mónica. Su vida entera está pendiente de aquella palabra, pero Mónica está demasiado ciega, su corazón está sordo a fuerza de sufrir, y no llega hasta ella, no percibe el grito desesperado de otro corazón asomado al fondo de las falsamente irónicas palabras de Juan. También ella se revuelve envenenada, también ella siente en los labios la amarga bocanada de los celos, cuando pregunta a su vez:
–¿Quieres saber si Aimée queda libre? Ella es la que te interesa, ¿no es cierto?
–¿Aimée...? —desprecia Juan con sarcástica risa.
–¿Por qué te ríes? ¿Por qué pretendes hipócritamente aparentar que no te importa? Anoche fue a buscarte... todavía anoche estuviste con ella, y por ella espías y hurgas en mi vida. La quieres, la quisiste siempre... ¡Pero no me importa, puedes estar seguro!
–De eso sí lo estoy, Mónica; ya sé que te importa él.
–¡No me importa nadie... ya no me importa nadie!
–No te esfuerces. Conmigo puedes ser sincera. Ya lo fuiste una vez, en otro ambiente, en un lugar en el que podía hablarse claro, en el que hubieras podido llorar a gritos y proclamar tus penas. Allí fuiste sincera, allí me hablaste de tu amor, allí confesaste lo que ahora pretendes negarme...
–También tú una vez fuiste sincero; también una vez desnudaste tu alma. ¿Ya no lo recuerdas? No hablabas de amor, no... tú nunca hablas de amor. Hablabas de venganza, y tu mirada hería como hubiese podido herir un puñal. La amabas, la amabas desesperadamente, aunque sólo injurias salían de tus labios, para ella, y hablabas de matarla cuando soñabas con sus besos, y maldecías su nombre mientras pretendías llevártela por la fuerza, saltando por todo con tal de conseguirla... ¡No lo niegues, no lo niegues ahora! ¿Piensas que no sé que tu barco esperaba en la costa para llevarla a ella? ¿Te atreverás a negar...
–¡No niego nunca nada de lo que hago! Sí, así fue. Quise llevármela de Campo Real. Era mi venganza... ¡yo ya no sentía amor por ella! Quería llevármela porque estaba loco, porque pensaba que sólo con sangre se saciaría mi sed. ¡Quería matarla con mis propias manos!
–Eso... eso... querías matarla con tus manos, pero cuando su vida estuvo en peligro, cuando otro y no tú era el que iba a matarla, preferiste bajar la cabeza frente a Renato y aceptarlo todo... ¡todo!
–¡También tú lo aceptaste todo, y fue por amor a él! ¿Vas a negarlo? ¿Vas a atreverte a negarlo?
–¡No lo niego! Ahora mis sentimientos no te interesan. Ni ahora ni nunca te interesaron. Si Renato va a romper sus cadenas, no lo sé, ni me importa. ¿No tiene ella otra forma de enterarse más que preguntándomelo a mí? Pues, entonces, busca tú a Renato y pregúntaselo cara a cara.
–¡Es justamente lo que voy a hacer!
–¡Juan! —lo detiene Mónica con un grito—. No... no vayas a él de esa manera... No choques con él...
–Otra vez tienes miedo. Otra vez lo aceptas todo, como entonces...
–Como entonces, no. Entonces lo acepté todo, ahora lo rechazo todo, pero no quiero que mis palabras te empujen a buscarlo, no quiero enloquecerte. Hablé como si yo también estuviese demente. Soy la última carroña, el último gusano a quien las pasiones arrastran y ciegan. ¡Por eso Dios no tiene piedad de mí!
Se ha desplomado sollozante otra vez, y Juan la mira apagándose lentamente en sus pupilas la llama que la cólera encendiera, sintiendo que su ira se transforma en hondo dolor, que sutilmente le penetra mientras se abren sus brazos en la triste actitud del que nada puede.
–Cálmate, Mónica, te lo ruego. No haré nada. Un momento me dejé llevar por la cólera, pero no lo buscaré si él no me busca; no lo buscaré, porque hay algo que sí no podría prometerte: respetar su vida. Cien veces me contuve frente a él, cien veces, al ir a extender las manos, al ir a alzar los puños, pensé que, al fin y al cabo, renegado y proscrito, es también sangre suya la que me corre por las venas... Tampoco yo quiero derramarla, Mónica. Hay algo que me paraliza, que me detiene: no quiero verter la sangre de mi hermano. Pero que no siga por ese camino, que no sea él quien cada instante me salga al encuentro, porque no miraré nada, puedes creer que no miraré nada la próxima vez... ¡Si quieres que viva, dile que se aparte de mi sendero, que se olvide de mí, como yo voy a olvidarme de él!
–¡Juan... Juan...! —Mónica ha alzado la cabeza, se ha puesto de pie tambaleante, pero esta vez Juan no se detiene. Ha salido del locutorio, ha cruzado los claustros como si un vendaval le arrastrase, y va como un rayo hacia las altas rejas que cierran la entrada principal, mientras inútilmente Mónica le llama—: ¡Juan... Juan...!
–¡Mónica! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? —indaga Renato acercándose a ella—. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué ha osado contra ti...?
–¡Detenlo, Renato, haz que vuelva!
–Ya salió. Le vi cruzar como un relámpago. Es un canalla, no debiste recibirle a solas, pero voy a buscarle donde quiera que se encuentre. Te dejé porque me lo pediste, porque no tengo ningún derecho, porque mi amor se estrella contra tu rencor; pero, aunque no me quieras, aunque no me perdones nunca, siempre estaré a tu lado... Y él tendrá que aprender a respetarte...
–Nada hizo contra mí. ¿Es que no entiendes? Nada me ha hecho. Ningún mal quiere hacer a nadie... Es noble, es generoso, es bueno...
–¿Por qué llega hasta aquí a atormentarte? No es necesario que me lo digas... el verdadero culpable no es él, soy yo. Por eso a él le perdonas y a mí me desprecias.
–No, no, Renato no te desprecio. Te comprendo más de lo que crees. Ya sé lo que es sentirse enloquecer y cegar de celos. Pero, aun comprendiéndote, aun perdonándote de todo corazón, el mal que hiciste está hecho.
–Ya lo sé. Pero hay algo que no puedes negarme, un derecho que a nadie se le niega: luchar para reparar mi locura, remediar ese mal, aunque para hacerlo derrame la última gota de sangre que me quede en las venas...
–Ni con sangre, ni con dinero, ni con nada puede volverse el tiempo atrás, Renato. Olvídate de mí, olvídate de él... vuelve a tu Campo Real, sigue tu vida. Si algo puedo pedirte, si algo puede darme tu amor, que sea eso...
–Me pides lo único que no puedo darte, lo único que no podré hacer. Mi vida no me pertenece, es tuya, aunque tu no la quieras.
Mónica ha ido a replicar, pero las cercanas cortinas se han entreabierto y por ellas asoman las blancas tocas de la abadesa. Muy despacio se acerca a Mónica, mientras en la alta torre de la iglesia, las campanas llaman para la oración de la tarde. Silenciosamente fija la Madre una mirada elocuente en el pálido rostro de Renato, que parece volver al mundo, refrenando sus desbordados sentimientos:
–Perdóneme, Madre; mi visita ha sido larga e inconveniente. Debo retirarme en el acto, y lo haré. Sólo me resta rogarte, Mónica, que no me condenes definitivamente sin oírme otra vez. En mi casa, en casa de tu madre, donde tú lo desees...
–Te dije mi última palabra, Renato: olvídate de todo esto, vuelve a tu Campo Real. Si el Santo Padre accede a mis deseos, no saldré jamás de este convento. Vamos, Madre, seguramente que en la iglesia la esperan. Perdóneme, y sosténgame...
4
JUAN CRUZA A LARGAS ZANCADAS la plazuela en declive... Ha seguido calle abajo como si cruzara un mundo nuevo, y apenas refrena un poco el paso cuando la voz fatigada de su único amigo, suplica doliente:
–¿Quieres matarme? ¡No puedo correr de esta manera! Eres un desconsiderado... ¿Piensas que tengo tus años y tus piernas? ¡No puedo correr así!
–Con no venir detrás de mí, se ahorra la carrera... ¿Quiere dejarme en paz, Noel?
–Después de todo, creo que es lo que tengo que hacer. No te interesa mi amistad, te molesta tenerme al lado tuyo... Eres como el mendigo ciego, lo bastante loco para echar a palos al perro que le sirve de lazarillo.
–¡No soy ningún mendigo!
–¡Ni yo ningún perro! —se indigna el viejo notario—. ¡Diablo de muchacho! Estoy hablando en sentido figurado... Pero no te preocupes, si quieres de verdad que te deje en paz, definitivamente te dejo.
–Estese quieto —suplica Juan con afectuosa autoridad—. No me atormente más. ¿Es que no se da cuenta?
–Saliste como un rayo, me pasaste por delante como si no me vieras... Supongo que olvidaste que habías ido conmigo al convento. ¿Por qué no me invitas a un jarro de cerveza? Mira qué buen lugar hay en aquella esquina para que refresquemos.
Juan ha bajado la cabeza para mirar el rostro del anciano, la redonda cabeza ya casi calva, los pequeños ojuelos claros, a la vez maliciosos e ingenuos, aquel conjunto humilde de inteligencia y de bondad que repentinamente le conmueve al extremo de hacerle echar el brazo sobre los hombros del notario y disculparse:
–Sí, Noel... Usted no tiene la culpa de nada. Su consejo fue bueno, pero su buena voluntad y mi impulso sincero chocaron contra la eterna muralla en la que todo lo mío se estrella. No soy nadie para su corazón, no significo nada para ella...
–¿Le hablaste de verdad, sinceramente?
–Empecé a hacerlo, pero apenas me dio tiempo. Es muy avara de sus minutos, los necesita todos para sufrir por él, para llorar por él. Tiene voluntad para rechazarle, mientras legalmente sea un imposible para ella; pero él la ronda con terquedad, lucha con todas sus fuerzas para separarla de mí y quizá para ser libre él también... No es que yo lo sepa, pero, ¿qué otro camino les queda?
–Bueno, tú y yo sabemos la verdad con respecto a la que es su esposa. Sabemos cosas que de saberlas él...
–Le harían matarla, no por amor, que ya no la quiere, sino porque es todo un caballero, un D'Autremont-Valois... Y me buscaría a mí también... ¡Si viera cómo lo deseo, qué placer sería!
–¿Estás loco?
–No tenga miedo. No será si él no me desafía, si él no me ofende. Lo he prometido a Mónica. Se lo prometí, y me alejé, huí, no pude soportar ver en sus ojos lágrimas de gratitud. Me alejé por no enloquecer, por no ver asomada a sus pupilas la imagen de otro nombre y sentir el deseo de apretar también su cuello... Se acabó todo, ahora si que terminó todo. Esta misma noche zarpará el Luzbel, y en él me alejaré para siempre... Pero no hablemos más de eso. ¿Quiere todavía su jarro de cerveza? ¡Entremos!
–Dime antes una sola cosa. Me dijiste que tenías que hacerle una pregunta, de la que dependía tu vida futura... ¿Llegaste a hacerla?
–No, Noel. ¿Para qué? Todo me dio la respuesta... Quería invitarla a un viaje, llevármela esta misma noche, arrancarla de aquí, sacarla de esa tumba donde agoniza por un amor que es imposible para ella, mirar sus ojos bajo otra luz, bajo otros cielos, arrancarle como a un ídolo las mil túnicas falsas en que su alma se envuelve, y volver a sentir su corazón entre mis manos... Escuchar el latido de su sangre bajo las estrellas, y entonces, sólo entonces, preguntarle si el amor de Juan del Diablo es algo para ella... De otro modo, no lo haré, no lo haré aunque me muera...
–Eres terco, Juan... Bueno, bebamos ese jarro de cerveza...
—¡Colibrí! Pero, ¿estás aquí todavía?
–No me quería marchar sin verla otra vez ya que usted me dijo que no podía volver a entrar. Por eso me escondí y me quedé esperándola. El patrón me dijo que yo tenía que estar con usted para atenderla, para servirla, pero si usted me echa...
Dolorosamente, Mónica se ha acercado al niño negro, atrayéndole a sí. Es ya casi de noche, las sombras del crepúsculo envuelven aquel jardín cercado de altas tapias donde Colibrí ha aguardado, escondido entre los arbustos, el momento de verla otra vez. Y con el muchachuelo de ojos ingenuos, parece llegar de nuevo hasta Mónica una oleada de aquel mundo distinto, extraño, con el que inútilmente se ha propuesto romper.
–Que Dios te bendiga por haberme esperado, Colibrí. Pienso que es él quien te dio la idea de aguardarme.
–¿De veras, mi ama? ¿No se pone brava porque antes no la obedecí? ¿Hablará conmigo siempre que yo me cuele por arriba de las tapias?
–Hablaré contigo ahora; y tendré que agradecerte un último favor. Si no fueras tan niño, tal vez te hablaría... Pero es demasiado para ti.
–¿Y me va a dejar estar a su lado siempre?
–No, Colibrí, tendrás que irte. Tu lugar está junto a Juan, a él se lo debes todo... lo que él hizo por ti, sería una ingratitud que lo olvidaras. Volverás junto a él y le llevarás una carta mía. Esta tarde nos separamos de un modo violento. Lo llamé, le grité que se detuviera. No quiso escucharme. Supongo que fue culpa mía, pues lo exasperé, lo enfurecí, le hice perder la paciencia. En realidad, no tengo derecho a forzar sus confidencias, a asomarme al fondo de su corazón. Él nunca dijo que su corazón era mío... Hablo tonterías. No pretendo que entiendas, Colibrí, pero tengo que decirlo, porque los sentimientos, aquí dentro, llegan a pudrirse cuando se calla y se calla. Por eso hablo y hablo, y tú debes pensar que me he vuelto loca... Me vas a esperar aquí. No será mucho rato. Bajaré en seguida... Son sólo unas líneas...
–Si es una carta para el patrón, se la llevo en seguida. A todo lo que me den los pies, corro.
–No se la entregarás sino cuando estés a solas con él. No importa que pasen las horas ni los días; no importa que se haya hecho a la mar el Luzbely que ya no se distinga la tierra de la Martinica... Hasta entonces, si antes no puedes, se la entregarás tú. Tal vez no le importe, tal vez mi carta le haga sonreír, tal vez la arroje al mar sin acabar de leerla; pero quiero que se la lleves. Espérame... espérame...
Profundamente conmovida, Mónica ha estrechado contra su corazón al niño negro y ha besado su frente; luego, se aparta de él y marcha muy de prisa escaleras arriba...
Los dedos nerviosos han roto por tercera vez la carta apenas comenzada, y otra vez emprende, con pluma vacilante, la difícil tarea: hablar al que ama, sin hablar de su amor... Pasar como una esponja de suavidad sobre las escenas de su última entrevista, mientras su corazón apasionado destila la hiel y el fuego de los celos... Extender las palabras como un bálsamo sobre el rencor, mientras siente girar, como un torbellino, ideas y sentimientos... Firmar con una frase amable y fría, mientras las lágrimas caen ardientes, como si desmintieran cada falsa palabra de serenidad... Y al fin, cubrir de besos aquellas palabras heladas, sólo porque los ojos de él han de leerlas...
—Colibrí, ¿qué haces aquí? ¡No es éste el lugar a donde me gusta que entres! Te lo he dicho mil veces...
Los brillantes ojos de Colibrí han girado con expresión de susto, pero no retrocede. Está frente a la mesa desnuda de un cafetín del puerto, donde Juan ha apurado copa tras copa. Es más de medianoche, y, en el lugar casi desierto, los pocos parroquianos que quedan están lejos, junto al fonógrafo que desgrana las notas picarescas del último can can, enfrascados unos en sus juegos de naipes y otros en sus vasos de ajenjo...
Juan sacude la cabeza, mirando con fijeza al muchacho. Ahora, sus ojos están turbios, su razón hundida como en un letargo; pero, a través de todo eso, contempla los ojazos vivos, el rostro oscuro de expresión inteligente, la actitud a la vez tímida y decidida del muchachuelo, y lo amenaza:
–Si no sabes obedecerme, le daré orden a Segundo de que no te deje bajar de la goleta... Y ahora...
–No se ponga bravo, patrón. Tenía que esperar a que estuviera usted solo. Por eso entré... Tengo una carta del ama, que me dijo se la diera cuando no hubiera nadie, y claro que aquí hay gente, pero...
–¡Dame esa carta!
Juan se ha puesto de pie. Como bajo un soplo que barriera las nubes, su frente se serena. Su ancha mano se extiende, atrapando a Colibrí, obligándole a acercarse... Casi de un manotazo ha tomado el sobre lacrado donde la pluma de Mónica escribiera su nombre. Como si aún no acabase de comprender, lo rasga bruscamente y recorre con la turbia mirada las apretadas líneas de fina letra, mientras se crispan sus labios en una mueca, al leer:
–Al señor Juan del Diablo, a bordo del Luzbel... ¡Menos mal que ya no soy Juan de Dios para ella! —Ávidamente, lee y relee cada palabra, salpicando la lectura de sarcásticas observaciones—: Una carta muy fina, muy correcta... Mi apreciado Juan... Menos mal que me aprecia... Cuando ésta llegue a tu poder, ya estarás lejos... Pues no, señorita Molnar; estoy cerca, demasiado cerca. Creo que te diste demasiada prisa en traerla, Colibrí, pues era una romántica carta de despedida, para ser leída en un viaje sin regreso... Confío en tu promesa de que te alejaras, de que seguramente no volveremos jamás a vernos... Es gracioso cómo lo arregla todo a su gusto. Tampoco puede negarse que es inteligente... y te doy las gracias por la generosidad que ese alejamiento representa... ¿Estás oyendo, Colibrí? Me da las gracias por el favor de no volverme a ver. El tribunal me absolvió, pero ella me condena al eterno destierro. Y no es que me interese demasiado esta maldita isla, pero nací en ella y tengo tanto derecho como cualquier D'Autremont...








