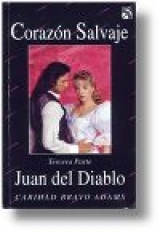
Текст книги "Juan del Diablo"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
–¡Me prometiste...!
–Te prometí verte en mi convento, no aquí... y a él volveré cuando pueda irme de aquí como vine: Sola y libre... ¡Suéltame!
–¿Y si no te soltara? ¿Si quieras o no, te llevara conmigo?
–¡Suéltame, o gritaré pidiendo auxilio!
–¿A ese extremo eres capaz de llegar? —se duele Renato ofendido y despechado—. Está bien... Sea como tú quieras... Pero recuerda que te lo advertí... Por culpa tuya haré que las cosas se precipiten... Yo le hubiera hablado al gobernador como amigo. Estaba dispuesto a pedirle clemencia para esos estúpidos... —Y en tono casi suplicante, propone—: Lo haré todavía si vienes conmigo ahora, Mónica. Iremos a verle juntos, y con el pretexto de que Juan está herido...
–Juan no me lo perdonaría nunca... Me aborrecería por pedir piedad en su nombre... Él no querría la vida conseguida a ese precio... y pedida por ti... ¡Vete, Renato, vete...!
Mónica ha retrocedido, ha ganado las estribaciones de piedra negra... Por el camino de la playa aparece una sombra... dos hombres se han movido tras la ventana de la casa en construcción. Sintiendo que el despecho quema sus mejillas, Renato sale de las tierras de Juan del Diablo...
—¿Por qué no te has ido, Mónica?
Incorporado en aquel lecho de campaña, estrecho y duro como una camilla, pregunta Juan, mirando cara a cara a Mónica, que se ha acercado a él sintiendo que vacilan sus piernas. De un pálido que se las adelgaza, que le hace parecer blanco y frío, están las mejillas de Juan, y empapados de sangre aparecen los vendajes que le cubren el hombro y el pecho, pero su acento suena sereno y firme:
–Nuestra situación es critica, Mónica. Hiciste mal perdiendo la oportunidad de salir...
–¿Cómo sabes...? ¿Colibrí?
–Nada dijo Colibrí. A pesar de mis consejos y de mis sermones, a la hora de la realidad siempre está de parte tuya y no mía. Supongo que el pobrecillo es una víctima más de tu influjo irremediable... La mayor parte de las gentes que conozco, se dejarían matar por ti...
–Es que yo...
–Oí cuanto dijo Colibrí cuando entró a llamarte... Luego, hice un esfuerzo para asomarme a esa ventana y te vi ir a su encuentro... Desde luego, pensé que no volverías...
–¿Es posible, Juan? —se duele Mónica—. ¿Hubieras querido...?
–Me molestaba la idea de que fueses con él; pero, de cualquier modo, era una salida, y, por una vez, el caballero D’Autremont se portó lisa y llanamente como un hombre, negándose a abandonarte en este sitio...
–¿Eso es todo lo que se te ocurre pensar?
–Si hubiera entendido lo que ese imbécil me gritaba cuando me acerqué al poste... te hubiera dejado ir...
Mónica se ha acercado a Juan hasta sentarse en la orilla de la estrecha cama de tablas, obligándole a reclinar otra vez la cabeza en la almohada, mirándolo muy de cerca, con su mirada ardiente e inquisitiva, como persiguiendo la emoción que él oculta, como espiando el sentimiento a través de aquel rostro broncíneo...
–¿De veras no entendiste lo que él quería?
–Tal vez sí, pero en aquel momento me cegó la ira. Hubiera preferido matarlo y matarte antes de consentir...
–¿Hasta ese extremo, Juan? —inquiere Mónica sintiéndose algo halagada.
–¡Sí! Qué tontería, ¿verdad? Al fin y al cabo, soy tan estúpidamente soberbio como si fuera un D’Autremont legítimo. A veces, hasta a mí mismo me asquea y me crispa el ramalazo de orgullo y de amor propio que me legó, seguramente al darme la vida, aquel don Francisco D’Autremont que por un triste azar fue mi padre...
Mónica se ha inclinado más sobre el herido, tomando entre sus manos blancas la de él, ancha, tostada y firme... Siente que el alma se le llena de comprensión y de ternura; y con todas sus fuerzas la contiene para no dejarla rebosar, para no entregarse, rendida y vencida, mientras, como temiendo que le delate la luz de sus pupilas, Juan del Diablo entorna los párpados sobre los negros ojos italianos...
–¿Hubieras querido de verdad que me fuera, Juan?
Mónica ha temblado esperando la respuesta, ha sentido acelerarse el pulso de Juan bajo sus finos dedos, pero el eterno desconfiado y resentido que hay agazapado en el corazón de aquel hombre le hace dar por respuesta otra pregunta:
–¿Y por qué no habías de irte? ¿Qué razón, qué motivo tienes tú para estar aquí?
–Me gusta pagar mis deudas —declara la altiva Mónica de Molnar con una sonrisa a flor de labios—. No soy nada olvidadiza... Recuerdo un lecho como éste... Me recuerdo enferma, postrada, desesperada, sin más esperanza que morir, y el hombre a quien yo creía mi mayor enemigo, sentado a la cabecera de aquel lecho, disputándole a la muerte mi triste vida. Ahora se han trocado los papeles, y aunque la situación es distinta, podemos compararla... Estás acorralado y herido, como yo estaba desesperada y enferma. Y, como tú entonces, no te abandonaré, Juan, ¡no te dejaré morir...!
Mónica ha hablado enmascarando con una sonrisa la cálida oleada de ternura que inunda su alma, entregándose a medias, defendiéndose, ya casi sin fuerzas para hacerlo, de aquel sentimiento que llena su vida, mientras Juan saborea cada una de aquellas palabra como una amarga y codiciada golosina... Juan del Diablo, el eterno desconfiado, el inconforme contra su suerte y su destino, el resentido contra el mundo entero, que no sabe extender las manos para tomar la dicha... Y mientras entorna los párpados, pasa la mano de Mónica sobre su frente como una suavísima caricia... Si el abriera los ojos, si le entregase en una mirada todo lo que en su corazón siente bullir... Pero el hombre que no tembló ante las tempestades, tiembla ante el azul de aquellas pupilas, teme hallarlas burlonas y frías, y habla sin mirarla, con terca obstinación de niño:
–Creo que exageras las cosas... El caso no es el mismo... Por atenderte un poco, yo no corría ningún peligro.
–El contagio... Mi fiebre era contagiosa, y tú lo sabías... Me viste adquirirla en los barracones... Fue un milagro que en todo el Luzbelno hubiese más enfermo que yo... Cualquiera, en tu lugar, me habría dejado en el primer puerto...
–En María Galante, ¿verdad? Con tu doctor Faber... Eso era lo que tú querías —reprocha Juan con cierta rudeza.
–Tal vez tú también hubieras querido esta noche verte librado de mí...
Trémula y contenida, Mónica ha vuelto a aguardar su respuesta, pero Juan se defiende todavía, busca un término medio, una salida para no confesarse:
–No fue por mí que te lo dije... Sólo pensaba en el peligro, por ti, para ti...
–¿Tú no hablas nunca por tu propia cuenta, Juan?
–Algunas veces, pero no contigo —vacila Juan—. ¿No crees que son demasiadas preguntas para hacerle a un herido?
–Tal vez... Pero tú no tienes aspecto de sentirte muy mal... Antes me engañé... Se engaña una contigo... Pensé que estabas sin sentido, y sin embargo escuchabas hasta la última palabra dicha a media voz... Creí que no tenías fuerzas ni para abrir los ojos, y fuiste hasta la ventana... Imaginé que necesitabas mis cuidados, y probablemente reniegas de la casualidad que me trajo aquí...
–Yo no reniego...
–Entonces, ¿qué te pasa? ¡Dilo...!
–Sencillamente, que me abrumas, Mónica. Siempre tomas el camino más duro, el más espinoso, el más difícil, y cuando uno piensa que tuviste alguna razón personal para hacerlo, como le ocurre a todo el mundo, resulta que sólo obrabas conforme a tu conciencia y que te conformas con la satisfacción del deber cumplido. Con razón quisiste refugiarte en el claustro... Es demasiada perfección para la vida, para la triste y vulgar vida...
–¿Por qué hablas así? ¡Tus elogios saben a sarcasmo, Juan del Diablo!
–Con qué ganas lo has dicho: Juan del Diablo... Dicho por ti, en esa forma, llega a dolerme el nombre...
–Si hubiera dicho Juan de Dios, habrías respondido lo mismo... Contigo no se acierta... De un modo o de otro, protestas lo mismo...
–¿Por qué tienes que decirme si soy de Dios o del Diablo? Llámame Juan a secas... Te dará menos trabajo el decirlo...
–Y será más exacto. Creo que no te falta razón... No eres de Dios ni del Diablo... Eres de ti mismo... Tan duro, tan cerrado, tan egoísta como una de esas rocas que no conmueven las olas golpeándolas mil años... Bueno... ¿qué le vamos a hacer? Supongo que es mejor así...
–¿A dónde vas, Mónica?
–A llamar a Segundo para que se quede contigo... ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres?
–No te vayas así... Acércate un poco... Hay algo que quiero decirte, pero... no tengo muchas fuerzas, ¿sabes?
–Supongo que finges debilidad, como una burla más...
A pesar de sus palabras, ha acudido solícita, ha tocado su frente, su pulso; ha mirado con angustia la sangre que empapa sus vendajes, y observa:
–Hay que cambiar esos vendajes... Te ha vuelto a sangrar la herida... Naturalmente, si no estás quieto... ¿Qué necesidad tienes de incorporarte ni de asomarte a ninguna parte? Eres peor que un niño... Cien veces peor que un niño...
–Ya me va pasando... no te preocupes... En realidad, deseo que te quedes aquí... No me respondas nada a lo que voy a decirte...
–No me digas nada ahora... Creo que de veras estás débil... —Y alejándose un poco, abre la puerta y llama—: ¡Colibrí... Colibrí...! Busca a Segundo... Dile que traiga agua hervida y las vendas que le di antes para ponerlas a secar... Anda. Corre... —Ha cerrado la puerta y acercándose al lecho, ofrece—: Aquí hay un poco de vino... Toma unos tragos... Es lo único de que disponemos...
Ha apoyado la cabeza oscura en sus rodillas, haciéndolo beber poco a poco aquel vaso de vino que hace colorearse de nuevo las tostadas mejillas... Suavemente separa los húmedos y rizados cabellos de la frente y enjuga el sudor con su propio pañuelo, mientras una desconocida sensación, como de inmensa dicha, la hace casi desfallecer...
–Mónica, hay algo que quiero decirte, aunque ya te pedí que no me respondieses nada... Pero es preciso que lo diga... ¡Oh, Mónica! ¿Estás llorando?
–¿Llorando yo? —intenta negar Mónica, disimulando su dulce emoción—. ¡Qué tontería! ¿Por qué había de llorar...?
–No sé... A veces no sé nada... Peco de torpe o me paso de listo...
–Más vale que cierres los ojos, que intentes reponerte... Si lo que me tienes que decir son las señas de algún tesoro escondido en alguna isla, espera que llegue el segundo de tu barco... Es lo clásico, ¿no? La herencia de Juan el pirata... ¿Así te gusta más? Ni de Dios ni del Diablo...
–Mónica, antes no te respondí como debía... A veces tengo la sensación de que me porto como un salvaje contigo... Ya te pedí que no me respondieses nada... Óyeme solamente, óyeme, y si no te gusta lo que escuchas, olvídalo... Te agradezco de un modo infinito el que no te hayas ido... No digas nada... Quiero imaginarme yo mismo lo que querría que me respondieses...
–¿Puedo saber qué es lo que querrías que yo contestase? —indaga Mónica sin poder dominar su intensa emoción.
–Aquí están los vendajes y el agua hervida... ¿Está peor el patrón?
Segundo ha mirado los ojos de Mónica, húmedos de llanto; luego, ha visto el rostro de Juan, demacrado, palidísimo... ha mirado la sangre que empapa ya la blanca camisa y, alarmado, opina:
–¡Hay que cambiar los vendajes, patrona, se ha vuelto a abrir la herida...!
Y con la habilidad de un soldado, Segundo se pone a la tarea de cambiar los vendajes, mientras Mónica se acerca a la ventana abierta sobre el mar y aspira el aire fresco, que parece devolverle la vida...
–Segundo, ¿dónde está Mónica? —pregunta Juan con voz débil y baja.
–Ahí mismo, en la ventana, mirando al mar, patrón. ¿Quiere que le diga que usted...?
–No... Déjala... Oye, Segundo, si quisieras a una mujer más que a tu propia vida y pensaras que ella quiere a otro y que junto a ese otro puede ser feliz, ¿la retendrías a tu lado? ¿Dejarías que corriera la triste suerte que es tu destino con tal de verla cerca de ti, con tal de escucharla, de sentirla, de soñar a veces que puede llegar a amarte? ¿Lo harías, Segundo?
–No sé bien lo que me dice, patrón... Pero yo digo... ¿Qué puede importarle a uno una mujer que no lo quiera? No sé si es responder, pero...
–Es responder, Segundo... Has respondido...
Con desaliento, Juan ha dejado caer los rendidos párpados, como abrumado por una repentina fatiga. Segundo acaba su trabajo y da unos pasos indecisos, mientras Mónica se acerca a él ligera e interrogadora...
–Ya está... Creo que el patrón necesita dormir... Tiene mucha fiebre, y me parece que delira... Debería... quedarse tranquilo...
–Se quedará, Segundo. Vete... Yo estoy con él...
Largo rato ha aguardado Mónica para acercarse al lecho. Desde lejos le mira, hasta que el ritmo de la respiración de Juan se hace más acompasado, hasta que le parece que está dormido. Entonces se aproxima paso a paso, mirándole con el alma en las pupilas. Ahora sí puede envolverle en la ola gigante de su ternura, y, sin querer, piensa que bajo aquel mismo techo, agrietado y miserable, corrieron los días más amargos de la vida de aquel hombre que no supo, de niño, de sonrisas y caricias... Tal vez estuvo enfermo muchas veces entre aquellas paredes inhóspitas, y sólo la Providencia cuidó de conservar su vida... ¡Cómo querría inclinarse sobre la morena cabeza, cubrir de besos su frente, sus mejillas, sus labios ahora pálidos, arrullarle en sus brazos como si otra vez fuese un niño! Ahora, herido e indefenso, el amor de Mónica toma para él una forma distinta... Quiere estar cerca, respirando el aire que él respira... Sus rodillas se doblan y queda acurrucada allí, junto a él, sobre el desnudo suelo, mientras susurra:
–Juan... Si tú me amaras...
Mónica se ha alzado del duro suelo junto al lecho de Juan, donde un instante cayera rendida por el sueño y el cansancio... Aun temblorosa, va hacia la ventana abierta de par en par... Una pequeña sombra oscura se mueve entre las piedras, y Mónica le reprocha:
–¿Qué haces ahí, Colibrí? ¿Por qué no duermes? ¿Qué te pasa?
–No me pasa nada... Estaba aquí por si usted me llamaba... No puedo dormir, porque tengo mucho calor... Hay que ver el calor que hace... Y el cielo está otra vez colorado, mi ama. ¿Se fija?
Colibrí se ha acercado a la ventana del lado exterior, hasta apoyarse también en el marco, donde las manos de Mónica se crispan. Con la mirada ingenua de sus grandes ojazos, contempla aquel cielo cargado de nubes rojizas, panzudas y espesas; aquel cielo tan bajo, que parece una inmensa lona tendida sobre el áspero paisaje; tan espeso, que a su través no se ven los picos de las montañas... Mónica no alza la cabeza. Sus ojos van por los caminos de la tierra, rebuscan con ansia entre la línea de soldados, y le da un vuelco el corazón al no divisar ya el cochecillo de Renato... Y con ansia, pregunta a Colibrí:
–Se fue ya el señor Renato, ¿verdad?
–Sí, mi ama. Se fue, y cambiaron dos veces la guardia... Y allá abajo, los pescadores están arreglando una lancha grande... —Y bajando la voz, explica en tono de misterio—: No quieren decírselo a nadie... Quieren salir de aquí por el mar, y cuando estén del otro lado, poner un barril de pólvora entre los arrecifes, debajo del campamento donde están los soldados, y prenderle fuego con una mecha muy larga, para que se mueran todos...
–¡Pero eso es un crimen, un verdadero asesinato que Juan nunca va a autorizar!
–Ellos no quieren que lo sepa el amo. Están furiosos porque lo han herido y porque otro de los cuatro que hirieron ayer, el hermano de Martín, se está muriendo ya...
–¡Conseguirán que nos maten a todos! ¡Eso es lo único que conseguirán!
–Eso le dijo Segundo a Martín, y éste contestó que no le importaba nada con tal de vengar a su hermano, porque lo que más tira en este mundo es la sangre... Y Segundo contestó que a él le importaba más el patrón que toda su familia junta... que el patrón era más que su hermano, y más que su padre... Y yo digo que es verdad, pues el patrón le salvó la vida a Segundo, y a mí también, mi ama... Pero, ¿está usted llorando?
–No, Colibrí, solamente pensaba...
–¿En qué pensaba, mi ama? En que está muy malo el patrón, ¿verdad?
–No, Colibrí, no creo que esté tan mal. Pienso en que nada hay más negro que ese odio monstruoso que a veces brota entre hermanos, ni peor rencor que el que puede levantar nuestra propia sangre...
Se ha vuelto temblorosa para mirar a Juan, y entre las sombras que envuelven la oscura cabaña cree ver unos ojos, unos labios encendidos, unas manos blancas, una forma imprecisa que parece llenarlo todo, apoderándose de Juan, obligándola a retroceder como si un pasado invencible se alzara separándola del esposo a quien ama, y corren en silencio sus lágrimas... aquellas amargas lágrimas de renunciamiento, que tantas veces ha derramado...
12
CATALINA DE MOLNAR se ha sentado una vez más en el lecho, escuchando sobrecogida aquel sordo acercarse de tamboras que durante toda la noche ha estado oyendo... La tenue luz de una lámpara, piadosamente colocada a los pies de la imagen que preside la alcoba, extiende por la estancia una luz tibia, temblorosa, cuyo pálido reflejo parece aumentar la congoja que llena el corazón de aquella madre... Ha ido hacia la ventana que da a la galería. Durante las horas interminables de aquella noche, inútilmente ha querido llamar a las doncellas, tirando de las borlas de seda que cuelgan cerca de la cama... Ahora, una especie de terror pueril le salta a la garganta haciendo apagarse su pena un instante, y llama en voz alta:
–¡Petra... Juana...! ¿Es que no hay nadie? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Padre Vivier!
La sombra que cruzaba cerca, se aproxima solícita. Es el sacerdote, huésped forzoso de la opulenta casa de Campo Real, y su pálido rostro adelgazado parece tan inquieto como el de Catalina de Molnar, al interrogar:
–Catalina, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Quiere algo?
–No; pero ese silencio primero... y luego... luego ese ruido, esa música... ¡Es indigno que los trabajadores estén de fiesta, que cuando apenas se han secado las flores que cubren la tumba de mi hija...!
–Esa música que usted oye, Catalina, no es de fiesta. Conozco bastante los sones nativos de estas gentes, y eso no suena a fiesta... al contrario...
En la penumbra de la galería, Catalina de Molnar se ha acercado al sacerdote, y juntos miran, con una especie de invencible espanto, el extraño cruzar de aquellas formas negras...
–Es un rito fúnebre, y al mismo tiempo... Escuche, Catalina, escuche bien: algunos hablan... A ver... Sí... Dicen una rara palabra en lenguas africanas, que significa lo mismo en varias de ellas... Es la única que entiendo de todas las que van pronunciando. Significa venganza. Esas gentes van pidiendo venganza... Y además, llevan algo, como una camilla con un cadáver...
–¿De quién? ¿De quién?
–No sé... no puedo adivinar, hija mía. Todo esto es tan extraño...
–Llame usted a alguien, Padre. Las doncellas no responden, pero la casa está llena de criados...
–No hay ninguno en la casa. Estamos totalmente solos, Catalina.
–¿Totalmente solos? ¿Qué dice usted, Padre? Sabía que Mónica se había ido, pero los demás...
–Renato se fue casi en seguida, y la señora D’Autremont no tardó también en seguir viaje, llevándose con ella a Yanina, y a sus criados de más confianza...
–¡Tengo miedo, Padre! Debemos volver a la capital... debemos irnos... debemos irnos...
–Ya lo he pensado, pero no hay a quién pedir un carruaje.
–¿Y Bautista?
–No sé. Le vi salir temprano capitaneando el grupo de trabajadores armados que él llama vigilantes. Mucho me temo que todo el mundo esté aquí contra él, y si la señora D’Autremont hubiera querido escucharme, hace tiempo habría puesto coto a sus abusos y a sus crueldades.
–¡Los D’Autremont... los D’Autremont...! —murmura Catalina con rencor doloroso—, ¡Por ellos ha muerto mi hija... por ellos está muerta mi Aimée! ¡Lléveme de aquí, Padre Vivier, no quiero pisar más esta tierra...! ¡Quiero irme lejos de esta casa, donde no les vea ni les oiga más!
–¡Calle, Catalina! ¿Oye usted? Gritan allá, junto a las barracas... Y vienen hacia acá con antorchas... Esos gritos parecen amenazas. ¡Vámonos de aquí... vamos! Llegaremos hasta la iglesia... Junto al altar podremos refugiarnos...
–¿Refugiarnos? ¿Cree usted que vienen contra nosotros?
–Sus gritos son de venganza. Algo les ha hecho estallar, rebelarse... Parece que persiguen a alguien que va a caballo... Pero, ¡vamos, vamos!
La ha hecho bajar las escaleras, cruzar con paso rápido los jardines laterales, pero el jinete perseguido se acerca ya a la casa, haciéndoles detenerse paralizados por la sorpresa. El caballo ha caído muy cerca de ellos, mientras salta el jinete librándose milagrosamente de quedar aplastado. Es Bautista, el mayordomo de los D’Autremont, que, rotas las ropas y el rostro ensangrentado, deshecha toda su soberbia por el espanto que le hace temblar, alza hacia la anciana dolorida y el viejo sacerdote, las manos implorantes:
–¡Defiéndame... ampáreme! ¡Van a matarme, Padre Vivier, van a matarme!
–¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? —pregunta el sacerdote.
–¡Me hirieron a pedradas y me persiguen como chacales! Hallaron muerta a Kuma en el camino... Quieren vengarse matándome a mí, matándolos a todos, prendiéndole fuego a la casa... ¡Son demonios... me matarán! ¡Ya vienen...! ¡Ampáreme...! ¡Hábleles, Padre!
–¡Bautista... Bautista...! ¡Muera... Muera...! —se oye una voz lejana—. ¡Justicia contra Bautista! ¡Al ama! ¡Al ama!
–Buscan a la señora D’Autremont... No saben que no está... Piden justicia... justicia contra usted, Bautista —comenta el viejo sacerdote.
–¡Lo que quieren es ahorcarme, matarme a pedradas! —gimotea Bautista, dominado por el pánico—. ¡Mire mi sangre, Padre Vivier, mire mi sangre! Ya se atrevieron a atacarme esos canallas... Mataron a dos de los vigilantes que trataron de defenderme... Los demás se han pasado a la canalla...
–¡Jesús! ¡Vienen también por este lado! —avisa Catalina.
–¡Me matarán...! ¡Sálveme! —suplica Bautista terriblemente aterrado.
–Por desgracia, creo que no está en mi facultad el hacerlo —apunta el Padre Vivier. Y ante los gritos que ya suenan más cerca, apremia—: ¡Pronto... a la iglesia! ¡Vamos...!
Una de las piedras, lanzada al azar, ha dado en la rodilla de Bautista, haciéndole caer, obligándole a detenerse, mientras el sacerdote, tras medir el peligro de una mirada, corre hacia la cercana iglesia llevando casi en brazos a la espantada Catalina...
–¡Muera Bautista...! ¡Muera el ama! —clama una estentórea y ronca voz—. ¡Allá va el ama...! ¡También a ella...! ¡Muera!
El Padre Vivier ha logrado hacer saltar el cerrojo de la pequeña puerta del templo, y manos trémulas la cierran tras él... Son algunas de las antiguas criadas de la casa D’Autremont, que se refugiaron allí, temerosas también de las posibles represalias de aquella muchedumbre enloquecida y ciega... Locas de espanto, afirman la puerta arrastrando los bancos, mientras el sacerdote lucha en vano por soltarse de las crispadas manos de Catalina, que, dominada por el espanto, suplica:
–¡No me deje, Padre! ¡Me toman por Sofía! ¡Van a matarme...!
–¡He de socorrer a Bautista! ¡A él sí le matarán sin remedio! ¡Déjenle paso!
–¡Ya están aquí, padre! ¡Que no abran! —recomienda Catalina, asustada por los feroces gritos de la levantisca muchedumbre—. ¡Nos matarán a todos... a todos!
La alta ventana de vidrios emplomados ha caído destrozada por un golpe certero... Dejando sobre un banco el cuerpo desmayado de Catalina, el Padre Vivier acude a la puerta frontal, descorre con esfuerzo los cerrojos del postigo, y lo entreabre lentamente...
La muchedumbre se aleja ya, va hacia la casa, tomada por asalto por algunos adelantados; como demonios, cruzan pisoteando los floridos jardines, agitando las teas incendiarias, destrozando cuanto tropieza a su paso, arrastrando como un trofeo el destrozado cuerpo, ya sin vida, de un hombre blanco...
Paralizado de angustia, el sacerdote sólo acierta a alzar la trémula diestra, mientras se agrandan sus ojos frente al horror del espectáculo, y es una oración lo que acude a sus labios:
–Señor... ten piedad de su alma.
—¿Da usted su permiso, señor gobernador?
–Por supuesto, Renato. Pase, pase y siéntese. No puedo negarle que sólo por tratarse de usted le he hecho pasar...
–Supongo que la hora es absolutamente intempestiva; pero, recordando la antigua amistad que ligó a usted con mi padre...
–Ya le he rogado que se siente. Ahora traerán café para los dos.
Conteniendo el disgusto, disimulando el mal humor bajo la perfecta cortesía a que se siente obligado, el gobernador de la Martinica ha hecho una seña discreta a su secretario para quedarse a solas, frente a Renato, y, a medida que sus ojos de hombre de mundo le van examinando de pies a cabeza, su ceño se frunce, su boca se pliega en un gesto de desagrado... Y es que, crecida la barba, salpicados de fango las botas y el traje, el aspecto de Renato D’Autremont es francamente lamentable. Cuando la puerta se ha cerrado, el gobernador comenta:
–Perdóneme si le interrumpí antes. Yo también, mientras le dejaba pasar, recordé la antigua amistad que me ligaba con su padre, pero estimo preferible no mencionar ese asunto delante de terceros, ya que como amigo, y no como gobernador, quiero hablarle, Renato.
–¿Usted a mí?
–Usted sólo desea ser escuchado, lo sé. Y hasta podría decirle por qué ha llegado hasta aquí, sin volver a su casa, tras pasar lamentablemente la noche en vela. La señora... digamos Molnar, ya que será difícil asignarle otro nombre a la que es esposa legal de Juan del Diablo...
–Señor gobernador... —interrumpe Renato con un velado reproche en la voz..
–Déjeme terminar, se lo ruego. Ya sé que se ha negado a aceptar la facilidad que, por consideración a usted, le fue otorgada. Sé el incidente lamentable que siguió a esa negativa, y el extremo a que han llegado las cosas no admite, por mi parte, contemplaciones de ninguna clase. Tengo un oficial mal herido, varios soldados con lesiones más o menos graves... Sé que ha habido muertos entre esa gentuza, y que está herido el propio Juan del Diablo. Desafortunadamente, los rebeldes se apoderaron de algunas armas y, lo que es peor, de uno de los barriles de pólvora destinados a volar las rocas, para abrir una zanja que habrá de dejarlos totalmente aislados... Si ahora pretende usted abogar por ellos...
–Al contrario. Vengo a preguntarle por qué tardan tanto sus soldados en tomar el Peñón del Diablo...
–¡Ah, caramba! ¿Cree usted poderlo hacer más de prisa?
–Sin duda alguna, y eso es precisamente de lo que se trata. Vengo a pedirle que me permita proceder a mí. ¿Por qué no da la orden de atacar? ¿Por qué no les toman entre dos fuegos, ordenando el ataque por mar, con los dos guardacostas que hay disponibles en el puerto?
–¿Quiere usted que todas las naciones nos llamen salvajes? ¿Que se cubran los diarios de todas las capitales de Europa con cintillos condenando la masacre, el asesinato perpetrado por el gobernador de la Martinica, de un grupo de pescadores que reclaman sus derechos? ¿Quiere hacerlos héroes o mártires? ¿Hasta tal punto le enloquecen el despecho y los celos?
–¿Qué dice? —se indigna Renato—. Le prohíbo...
–Cálmese, Renato. Para mí es usted casi un muchacho. Estamos solos, y con razón, al entrar, invocó mi amistad que no sólo fue con don Francisco, sino también con doña Sofía, su pobre madre a quien está usted atormentando...
–¡Basta, basta! Ahora comprendo su actitud: mi madre se ha adelantado a visitarlo.
–Es cierto, Renato; pero las habladurías llegaron antes.
–¿Habladurías? ¿También las habladurías subieron las escaleras del Palacio? No pensé que usted...
–¡Por favor, calle! No se deje llevar así por la cólera —le interrumpe tranquilamente el gobernador—. Debería ofenderme, pero no lo hago. Comprendo su estado de ánimo y me limito a darle un buen consejo: Apártese de este asunto. Ya se rendirán y pagarán muy cara su rebeldía en los calabozos del Fuerte de San Honorato...
–¡Con dos manantiales de agua potable, y el mar para proveerse de alimentos, pueden tardar semanas, meses, hasta años en rendirse!
Impulsivamente, Renato se ha puesto de pie. Con absoluta descortesía vuelve la espalda al mandatario para acercarse a la ventana, a través de cuyos cristales mira, sin verla, la ciudad que despierta bajo las primeras luces del alba. La voz del gobernador llega hasta él, estremeciéndole:
–Su esposa ha muerto hace poco más de una semana...
–¡Pero yo no tuve que ver nada con su muerte, nada... nada! ¿No me cree usted? —se revuelve Renato furioso.
–Quiero creerlo, pero no hace usted nada por poner coto a la maledicencia. Y las versiones del accidente que hasta mí han llegado...
–¡Mienten, mienten! Nada hice contra ella. Al contrario...
–Usted la persiguió...
–Sólo con la esperanza de detener su caballo desbocado. Yo no quería su muerte, quería su vida. Creí que iba a darme un hijo... ¿Cómo podía querer matarla? Quiso jugar conmigo, manejarme como un fantoche en la farsa que había preparado... No contó con la Providencia, no contó con la justicia de Dios... Y cuando vio que yo iba a detenerla, cuando estaba a punto de alcanzarla, de un espolazo brutal hizo encabritarse al caballo, y se escaparon de mis manos las riendas que estaba a punto de tomar. Desesperado, clavé yo también las espuelas y me adelanté a campo traviesa cerrándole el paso de la colina. Ella viró en redondo y el alazán que montaba se alzó en dos patas. No sé si se rompieron las riendas o si no pudo manejarlo más. Como una flecha partió el animal hacia el desfiladero. Forzando el mío hasta reventarlo, la seguí y paré milagrosamente al borde del abismo, mientras el que llevaba a Aimée, impulsado por aquel golpe sin freno, dio el salto en el abismo y cayó al fondo, rebotando contra las piedras y los árboles...
Sinceramente impresionado, el gobernador se ha puesto de pie, sacudido por aquel relato dramático... Pero una sirviente ha entrado, silenciosa y oportunamente, portando un servicio de café sobre una bandeja de plata. A una mirada de su amo, lo deja cerca, y sale... El maduro mandatario se acerca al joven D’Autremont y le pone en el hombro la mano con gesto casi paternal:
–Perfectamente... El resto del relato ya lo escuché de labios de su señora madre. Cuanto usted me ha contado, y cuanto ella me ha dicho, no hacen sino afirmarle en mi concepto; apártese usted de este feo asunto del Cabo del Diablo, vuelva a su casa, reflexione, descanse...








