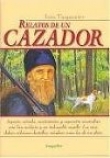Текст книги "Ciudad Maldita"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
—El testigo Eino Saari ha sido traído a su presencia de acuerdo a su citación, señor juez de instrucción —gritó, con aire marcial.
—¿De qué citación me habla? —Andrei, perplejo, levantó los ojos y lo miró.
—Si usted mismo... —dijo, ofendido, el agente de guardia, también perplejo—. Hace media hora... Me entregó las citaciones, me ordenó que los trajera de inmediato...
—Dios mío —dijo Andrei—. ¡Las citaciones! Le ordené entregar las citaciones de inmediato, demonios. Son para mañana, a las diez. —Miró a Eino Saari, que sonreía débilmente, y las tiritas blancas de sus calzoncillos que asomaban por la cintura de sus pantalones; a continuación, volvió a clavar la mirada en el agente de guardia—. ¿Y ahora traerán a los demás? —le preguntó.
—Exactamente —respondió el agente en tono sombrío—. Hice lo que me ordenaron.
—Haré un informe sobre su comportamiento —dijo Andrei, conteniéndose a duras penas—. Tendrá que patrullar en la calle, levantar a los locos de los bancos al amanecer, y va a llorar lágrimas de sangre. Bueno, qué se le va a hacer —pronunció, mirando a Saari—. Ya que está aquí, pase.
Le señaló el taburete a Eino Saari, se sentó detrás de la mesa y echó un vistazo al reloj. Pasaban de las doce de la noche. La esperanza de dormir unas cuantas horas antes del duro día que le esperaba se habían evaporado.
—Bien, veamos —masculló suspirando, abrió el expediente del Edificio, hojeó un gigantesco montón de declaraciones, informes, órdenes y peritajes, buscó las cuartillas que contenían el testimonio anterior de Saari (cuarenta y tres años, saxofonista del segundo teatro de la ciudad, divorciado) y las leyó rápidamente—. Bien —repitió—. Necesito precisar algo con respecto al testimonio que dio a la policía hace un mes.
—Sí, por favor —dijo Saari, con una inclinación obsequiosa, y mantuvo el abrigo cerrado apretándolo contra el pecho con una mano, en un gesto que tenía algo de femenino.
—Usted declaró que a las veintitrés horas, cuarenta y ocho minutos del ocho de setiembre del presente año vio a su conocida, Ela Stremberg, entrar en el denominado Edificio Rojo, que en aquel momento se encontraba en la calle de los Papagayos, en el espacio entre la tienda de alimentos número ciento quince y la farmacia de Strom. ¿Se ratifica en su declaración?
—Sí, sí, me ratifico. Todo fue exactamente así. Pero, en lo relativo a la fecha... Ya no recuerdo la fecha exacta, ha pasado más de un mes...
—Eso no tiene importancia —dijo Andrei—. En aquel momento usted se acordaba, y coincide con otros testimonios. Ahora, tengo que pedirle algo: vuelva a describirme ese Edificio Rojo con todo detalle...
Saari inclinó la cabeza a un lado y reflexionó durante unos momentos.
—Era así —dijo—: Tres pisos. De ladrillos viejos, color rojo oscuro, como un cuartel. ¿Se da cuenta? Las ventanas eran estrechas y altas. En la planta baja, todas estaban cubiertas con lechada, y como recuerdo ahora, no estaban iluminadas... —Volvió a meditar unos instantes—. ¿Sabe?, según recuerdo allí no había ni una ventana iluminada. Ah, y... la entrada. Escalones de piedra, dos o tres... Una puerta muy pesada, con un picaporte antiguo, de cobre, cincelado. Ela agarró el picaporte y tiró de la puerta hacia sí con mucho esfuerzo. No vi el número de la casa, ni siquiera recuerdo si tenía número... En una palabra, su aspecto era el de un viejo edificio administrativo, como de finales del siglo pasado.
—Aja —dijo Andrei—. Y, dígame, ¿ha pasado con frecuencia por esa calle de los Papagayos?
—Fue la primera vez. Y la última. Vivo bastante lejos de allí, casi nunca voy por esos sitios, pero en esta ocasión me había ofrecido para acompañar a Ela. Tuvimos una fiestecita, y yo... intentaba conquistarla, así que me decidí a acompañarla. Por el camino tuvimos una conversación muy agradable, y después me dijo, de repente: «Es hora de despedirnos», me besó en la mejilla y antes de que pudiera darme cuenta, ella entró en el edificio. Reconozco que, en aquel momento, pensé que vivía allí...
—Está claro —dijo Andrei—. ¿Bebieron en la fiesta?
—No, señor juez de instrucción —dijo Saari, abatido, dándose una palmada con ambas manos en las rodillas—. Ni una gota. Yo no puedo beber, los médicos no me lo permiten.
Andrei asintió compasivo con la cabeza.
—¿Y no se acuerda usted casualmente si ese edificio tenía chimeneas?
—Sí, me acuerdo, por supuesto. Debo decirle que el aspecto de ese edificio es un reto a la imaginación, de manera que ahora mismo es como si lo tuviera delante de los ojos. Tenía un techo de tejas y tres chimeneas bastante altas. Recuerdo que por una de ellas salía humo. En ese momento pensé que aquí todavía quedan muchas casas con ese tipo de calefacción.
Había llegado el momento. Andrei colocó con cuidado el lápiz sobre las actas, se inclinó levemente hacia delante y con los ojos entrecerrados clavó una mirada fija y atenta en el rostro de Eino Saari, saxofonista.
—En su declaración hay varias incongruencias. En primer lugar, como estableció el peritaje, si usted se encontraba en la calle de los Papagayos, no podía distinguir ni la azotea, ni los tubos de la chimenea de un edificio de tres pisos. —La sorpresa hizo que la quijada de Eino Saari, saxofonista y mentiroso, quedara colgando, mientras los ojos, confusos, saltaban de un sitio a otro—. Hay más —continuó Andrei—. Como se estableció durante la instrucción, la calle de los Papagayos no cuenta con ninguna iluminación, y por eso no se entiende de qué manera, en la más absoluta oscuridad nocturna, a trescientos metros de la farola más cercana, pudo usted distinguir todos esos detalles: el color del edificio, la antigüedad de los ladrillos, el picaporte de cobre en la puerta, la forma de las ventanas y, finalmente, el humo que salía de la chimenea. Quisiera saber cómo explica usted esas incongruencias.
Durante unos momentos. Eino Saari se limitó a abrir y cerrar la boca, sin pronunciar sonido alguno. Después tragó en seco.
—No entiendo nada... —dijo—. Usted me deja perplejo. Eso no me pasó por la cabeza. —Andrei, expectante, se mantuvo en silencio—. Es verdad, cómo no se me ocurrió antes... ¡La calle de los Papagayos está totalmente a oscuras! No se ve ni siquiera la acera que uno pisa. Y la azotea... Yo estaba parado junto al edificio, delante del portal. Pero recuerdo con toda claridad la azotea, los ladrillos y el humo por la chimenea, un humo nocturno, blanco, como iluminado por la luna.
—Sí, es extraño —pronunció Andrei con voz carente de expresión.
—Y el picaporte de la puerta... De cobre, pulido por las manos de muchas personas... con figuras entrelazadas de flores y hojas. Ahora mismo lo podría dibujar, si supiera. Y a la vez, la oscuridad era total, no podía distinguir el rostro de Ela, sólo por la voz sabía que sonreía cuando... —En los ojos muy abiertos de Eino Saari apareció una idea nueva. Se llevó las manos al pecho—. ¡Señor juez de instrucción! —dijo, con voz en la que se oían notas de desesperación—. Ahora tengo mucha confusión en la cabeza, pero entiendo perfectamente que mi testimonio va contra mí mismo, que estoy dando lugar a que usted sospeche. Pero soy una persona honrada, mis padres eran gente muy religiosa, honradísima. Todo lo que le estoy diciendo ahora es la pura verdad. Así mismo fue como pasó. Lo que pasa es que antes no se me había ocurrido. Todo estaba oscuro, yo estaba parado junto al edificio, y a la vez recuerdo cada ladrillito, y veo el tejado con tanto detalle como si lo tuviera a mi lado ahora mismo... y las tres chimeneas, y el humo.
—Hum —Andrei golpeó la mesa con los dedos—. ¿Y no será que usted no lo vio personalmente? ¿No podría ser que otra persona se lo hubiera contado? ¿Había oído hablar del Edificio Rojo hasta lo que le ocurrió con la señora Stremberg?
—Nnno... lo recuerdo... —balbuceó Eino Saari, sus ojos comenzaron de nuevo a moverse sin ton ni son—. Después, cuando Ela desapareció, cuando fui a la policía... cuando se inició la búsqueda... después hubo muchas habladurías, pero antes... ¡Señor juez de instrucción! —dijo, con solemnidad—. No puedo jurar que no haya oído hablar del Edificio Rojo antes de la desaparición de Ela, pero sí puedo jurarle que no lo recuerdo.
Andrei tomó la pluma y se dedicó a escribir el acta. A la vez, hablaba con una voz intencionadamente monótona, oficial, que debía inspirar en los sospechosos una angustia sin cuento y un respeto al destino inevitable, movido por la implacable maquinaria de la justicia.
—Usted mismo debe comprender, señor Saari, que la investigación no considera satisfactoria su declaración. Ela Stremberg desapareció sin dejar huella, y la última persona que la vio fue usted, señor Saari. El Edificio Rojo, que ha descrito aquí con tanto detalle, no existe en la calle de los Papagayos. La descripción del Edificio Rojo que usted ofrece es inverosímil, ya que contradice las leyes más elementales de la física. Finalmente, como hemos podido averiguar. Ela Stremberg vivía en una zona muy alejada de la calle de los Papagayos. Por supuesto, este detalle no constituye una prueba en contra suya, pero da lugar a otro tipo de sospechas. Me veo obligado a retenerlo hasta aclarar una serie de circunstancias. Le ruego que lea el acta y la firme.
Eino Saari, sin decir palabra, se aproximó a la mesa y, sin leer nada, firmó cada página del acta. El lápiz le temblaba en las manos, su fina mandíbula colgaba y también temblaba. Después volvió al taburete arrastrando los pies, se sentó sin fuerzas y entrelazó las manos.
—Quiero subrayar de nuevo, señor juez de instrucción, que al declarar... —la voz se le quebró y tragó en seco otra vez—. Que al declarar me daba cuenta de que estaba aportando elementos en mi contra. Hubiera podido inventar algo, mentir. En general, hubiera podido no tomar parte en la búsqueda, nadie sabía que yo había ido a acompañar a Ela.
—Esta declaración suya está de hecho incluida en el acta —dijo Andrei, con voz indiferente—. Si no es culpable, no tiene nada que temer. Ahora lo conducirán a la celda de detención preventiva. Aquí tiene papel y lápiz. Puede colaborar con la investigación y ayudarse a sí mismo si enumera, de la forma más detallada posible, las personas que hablaron con usted sobre el Edificio Rojo, cuándo lo hicieron y en qué circunstancias. Con la mayor cantidad de detalles: nombre, dirección, fecha exacta, hora del día, dónde se encontraba, de qué hablaba, con qué objetivo, en qué tono. ¿Me ha entendido?
Eino Saari asintió y, sin emitir sonido, dijo: «Sí».
—Estoy seguro de que se enteró de todos los detalles relativos al Edificio Rojo en alguna otra parte —prosiguió Andrei, mirándolo fijamente a los ojos—. Es probable que usted mismo no lo haya visto. Y le recomiendo encarecidamente que recuerde quién le contó todos esos detalles, cuándo y en qué circunstancias. Y con qué objetivo.
Apretó el timbre para llamar al agente de guardia, y se llevaron al saxofonista. Andrei se frotó las manos y grapó el acta al expediente, pidió té caliente y llamó al siguiente testigo. Estaba satisfecho de sí mismo. De todos modos, la imaginación y el conocimiento de la geometría elemental le habían sido útiles. El mentiroso de Eino Saari había sido desenmascarado según todas las leyes de la ciencia.
El siguiente testigo, más exactamente, la siguiente. Matilda Husakova (sesenta y dos años, teje en casa, viuda), parecía ser un caso mucho más simple, al menos a primera vista. Era una anciana potente, con una cabecita pequeña, totalmente canosa, mejillas rojas y ojos pícaros. No parecía haber dormido mal, ni estaba asustada, sino por el contrario, al parecer estaba muy contenta con aquella aventura. Había comparecido en la fiscalía con su cestita, madejas de lana de varios colores y un juego de agujas de hacer punto, y cuando entró al despacho se trepó enseguida al taburete, se puso las gafas y comenzó a tejer.
—Señora Husakova, en nuestro departamento se sabe que hace un tiempo, entre sus amistades, usted comentó un suceso que le había ocurrido a un tal Frantisek, que al parecer entró en lo que llaman el Edificio Rojo, tuvo allí dentro diferentes aventuras y logró salir con bastante trabajo. ¿Es verdad eso?
La anciana Matilda soltó una risita burlona, agarró una de las agujas con gesto hábil, acercó la otra y comenzó a hablar, sin apartar los ojos de la labor.
—Sí, no lo niego. Lo he comentado varias veces, pero quisiera saber cómo se han enterado ustedes. Creo que no conozco a ningún juez de instrucción...
—Debo decirle —le comunicó Andrei, en tono de confianza—, que en este momento se lleva a cabo la investigación relacionada con el denominado Edificio Rojo, y estamos muy interesados en establecer contacto con alguna persona que haya estado dentro del edificio.
Matilda Husakova no lo escuchaba. Pensativa, se puso el tejido sobre las rodillas y miró a la pared.
—¿Quién habrá podido informar de eso? —balbuceaba—. ¡No me lo esperaba! —Negaba con la cabeza—. Incluso aquí hay que tener cuidado con lo que uno dice, a quién se lo dice. Con los alemanes no podíamos abrir la boca. Vengo aquí, y es lo mismo.
—Perdóneme, señora Husakova —la interrumpió Andrei—. En mi opinión, está enfocando las cosas incorrectamente. Por lo que sé, usted no ha cometido delito alguno. La consideramos una testigo, una colaboradora nuestra, que...
—¡Ay, jovencito! ¿Colaboradora, yo? La policía es igual en todas partes.
—¡Nada de eso! —Para ser más convincente, Andrei se llevó las manos al pecho—. ¡Buscamos una banda de criminales! Secuestran a las personas y, a juzgar por todo, las asesinan. Una persona que haya estado en poder de esos delincuentes puede prestar una gran ayuda en la investigación del caso.
—Jovencito, ¿me está diciendo que cree en ese Edificio Rojo?
—¿Y usted no? —preguntó Andrei, con cierta perplejidad.
La anciana no tuvo tiempo de responder. La puerta del despacho se entreabrió: del pasillo llegó el ruido de voces airadas, y por la rendija hizo su entrada una figura de cabello negro, bajita y corpulenta.
—¡Sí, es urgente! —gritaba hacia el pasillo—. ¡Lo necesito con toda urgencia!
Andrei frunció el ceño, pero de nuevo alguien tiró del recién llegado hacia el pasillo y la puerta se cerró.
—Perdone, nos han interrumpido —dijo Andrei—. Creo que estaba diciendo que no cree en el Edificio Rojo.
—¿Qué persona adulta puede creer en eso? —preguntó Matilda, encogiendo sólo un hombro sin dejar de mover las agujas de hacer punto—. Dicen que el edificio corre de un sitio para otro, que dentro todas las puertas tienen dientes, que uno sube las escaleras y termina en el sótano... Por supuesto, en este sitio puede pasar cualquier cosa. El Experimento es el Experimento, pero eso sería ya demasiado... No, no creo en eso. Claro, en todas las ciudades hay casas que devoran a la gente, seguro, y la nuestra no iba a ser menos que otras, pero no me parece que anden corriendo de un sitio para otro... y me parece que ahí las escaleras son de lo más corriente.
—Permítame, señora Husakova —repuso Andrei—. Entonces, ¿para qué le cuenta esa historia a todo el mundo?
—¿Y por qué no iba a contarla, si a la gente le gusta oírla? Las personas se aburren, sobre todo los viejos como yo.
—¿Así que usted se lo ha inventado todo?
La anciana Matilda abrió la boca para responder, pero en ese momento, el teléfono comenzó a sonar con desesperación junto a su oreja. Andrei soltó un taco y tomó el auricular.
—An-dri-i-u-sha... —se oyó la voz de Selma, completamente ebria—. Los he echado a todos... los he echado. ¿Por qué no vienes?
—Perdona —dijo Andrei, mordiéndose el labio inferior y mirando de reojo a la anciana—. Ahora estoy muy ocupado, y tú...
—¡No quiero! —declaró Selma—. Yo te amo, te estoy esperando. Estoy borracha, desnuda, tengo frío...
—Selma —dijo Andrei, bajando la voz—. Déjate de tonterías, estoy muy ocupado.
—De todos modos no vas a encontrar a otra chica así en esta letrina. Estoy hecha una rosquilla... totalmente desnuda... desnudita...
—Dentro de media hora estaré ahí —balbuceó Andrei, presuroso.
—Ton-tonti-to. Dentro de media hora estaré dormida... ¿A quién se le ocurre llegar dentro de media hora?
—Está bien, Selma, hasta luego —dijo Andrei, maldiciendo el día en que le dio el teléfono de su despacho a aquella chica ligera de cascos.
—¡Pues vete al infierno! —gritó Selma de repente y colgó con violencia.
Seguro que habría hecho pedazos el teléfono. Andrei, ardiendo de rabia, colgó el suyo con mucho cuidado y quedó callado durante varios segundos, sin atreverse a levantar la vista. Mil ideas le rondaban por la cabeza. Tosió un par de veces.
—Muy bien. Sí. O sea, que contaba esas cosas sólo porque estaba aburrida. —Por fin recordó su última pregunta—. Por lo tanto, ¿sería correcto entender que usted misma inventó toda esa historia con el tal Frantisek?
La anciana volvió a abrir la boca para responder, pero una vez más no logró hacerlo. La puerta se abrió de par en par, y apareció allí el agente de guardia.
—¡Le pido mil perdones, señor juez de instrucción! —dijo, en tono marcial—. El testigo Petrov, a quien acaban de traer, exige que lo interroguen lo más pronto posible, pues desea comunicar...
A Andrei se le enturbiaron los ojos y golpeó con ambas manos la mesa.
—¿Qué demonios le pasa, agente de guardia? —gritó, con tanta furia que sus propios oídos retumbaron—. ¿No conoce el reglamento? ¿Qué quiere que haga con ese Petrov suyo? ¿Qué se cree, que está en la letrina de un bar? ¡Desaparezca de mi vista!
El agente desapareció como si nunca hubiera existido. Andrei, al darse cuenta de que la ira le hacía temblar los labios, se sirvió un vaso de agua y la bebió. El feroz rugido le había dañado la garganta. Miró a la anciana de reojo. Matilda seguía tejiendo, como si no ocurriera nada.
—Le pido que me perdone —gruñó Andrei.
—No importa, jovencito —lo tranquilizó Matilda—. No estoy molesta con usted. Me ha preguntado si he sido yo la que lo ha inventado todo. No, cariño, no he sido yo sola. ¡Cómo se me iba a ocurrir semejante cosa! Imagínese, la escalera sube y uno termina abajo... No se me hubiera ocurrido ni en sueños. Lo he contado como me lo contaron a mí.
—¿Y quién se lo contó?
—De eso ya no me acuerdo —respondió la anciana con un gesto de negación, sin dejar de tejer—. Una mujer me lo contó en la cola. El tal Frantisek era yerno de una conocida suya. Seguro que también mentía. En la cola se oyen cosas que nunca salen en ningún periódico.
—¿Y cuándo ocurrió todo eso? —pregunto Andrei, que volvía en sí poco a poco, lamentando haberse pasado de rosca.
—Creo que hace un par de meses, quizá tres.
«He tirado por la borda el interrogatorio —pensó Andrei con amargura—. Lo he echado todo a perder a causa de esta arpía y del imbécil del agente de guardia. No pienso dejar esto así, voy a hacer polvo a ese seso hueco. Lo voy a hacer bailar en un ladrillo. Ya lo veré corriendo en pos de los locos a las cinco de la madrugada... Bien, ¿y qué hago con la vieja? Mantiene la boca cerrada, no quiere mencionar nombres.»
—¿Y está usted segura, señora Husakova —volvió a intentarlo—, de que no recuerda el nombre de esa mujer?
—No lo recuerdo, jovencito, no recuerdo nada —respondió Matilda muy animada, sin interrumpir su trabajo con las agujas de tejer.
—¿Y pudiera ser que sus amigas lo recuerden? —El movimiento de las agujas se ralentizó en cierta medida—. Usted debe haberles mencionado ese nombre, ¿no es verdad? —prosiguió Andrei—. Es muy posible que la memoria de ellas sea mejor que la suya. —Matilda encogió un hombro y no respondió nada. Andrei se recostó en el respaldo de su sillón—. Mire a qué situación hemos llegado, señora Husakova. Ha olvidado el nombre de esa mujer, o bien no quiere decirlo. Y sus amigas lo recuerdan. Eso quiere decir que tendremos que retenerla cierto tiempo aquí para que no pueda avisar a sus amigas, y nos veremos obligados a retenerla hasta que usted misma o alguna de sus amigas recuerden el nombre de la persona que le contó semejante historia.
—Como quiera —dijo la señora Husakova, resignada.
—Pues así son las cosas —pronunció Andrei—. Pero mientras usted busca en su memoria, y nosotros nos dedicamos a hablar con sus amigas, la gente seguirá desapareciendo, los bandidos se alegrarán y se frotarán las manos de gusto, y todo eso va a estar motivado por sus extraños prejuicios contra las instituciones judiciales. —La anciana Matilda no respondió. Simplemente volvió a morderse los labios agrietados—. Entienda cuan absurdo resulta todo —continuaba explicando Andrei—. No se trata solamente de que tengamos que combatir día y noche contra bribones, canallas y delincuentes, sino de que cuando viene una persona honrada, no quiere ayudarnos de ninguna manera. ¿Qué es eso? Una locura. Y, perdóneme, pero esa salida infantil suya no tiene sentido. Si usted no se acuerda, sus amigas sí se acordarán, y de todos modos averiguaremos el nombre de esa mujer, llegaremos hasta Frantisek y él nos ayudará a acabar con esa guarida de fieras. Bueno, si antes no lo matan los bandidos por ser un testigo peligroso... Pero si lo matan, usted también será culpable de ello, señora Husakova. No irá ajuicio, por supuesto, no será legalmente culpable, pero sí será moralmente responsable.
Después de concentrar en su pequeña pieza oratoria toda la carga de sus convicciones. Andrei encendió un cigarrillo con cansancio y se puso a esperar, con los ojos clavados en la esfera del reloj. Se impuso una espera de tres minutos, y después, si aquella excéntrica anciana no hablaba, enviaría a la vieja arpía a una celda, aunque no tuviera derecho legal a hacerlo. Pero, a fin de cuentas, había que investigar aquel caso a marchas forzadas. ¿Cuánto tiempo podía perder con aquella maldita vieja? A veces, pasar la noche en una celda hace que la gente recapacite. Y si surgía algún inconveniente por excederse en sus atribuciones, en última instancia el Fiscal General estaba personalmente interesado en aquello y no lo traicionaría. En el peor de los casos, lo amonestarían.
«¿Y yo, qué, acaso trabajo para que me lo agradezcan? Que se mojen. Sólo quisiera que este maldito caso avanzara algo, aunque fuera un poquito...»
Fumaba, abanicando el aire para dispersar el humo como gesto de cortesía. La aguja del secundario avanzaba animosa por la esfera, mientras la señora Husakova seguía callada, haciendo entrechocar sus agujas.
—Ésas tenemos —dijo Andrei al concluir el cuarto minuto. Con un gesto decidido aplastó la colilla en el cenicero a punto de desbordarse—. Me veo en la obligación de retenerla. Por obstaculizar el proceso de instrucción. Usted lo ha querido, señora Husakova, pero en mi opinión es un gesto infantil. Firme el acta, ahora la llevan a la celda.
Cuando se llevaron a la anciana Matilda (al despedirse, ella le había deseado buenas noches al juez). Andrei se acordó de que no le habían traído el té caliente que había pedido. Asomó la cabeza al pasillo, le recordó bruscamente sus obligaciones al agente de guardia y le ordenó que trajera al testigo Petrov.
El testigo Petrov era un hombre robusto, cuadrado, negro como un cuervo, con aspecto de bandido mañoso de pura cepa: se acomodó en el taburete y, sin decir palabra, se dedicó a mirar de reojo a Andrei, que sorbía el té.
—¿Qué hay, Petrov? —le dijo Andrei con aire bonachón—. Quería entrar apenas llegó, hizo un poco de ruido, no me dejó trabajar, y ahora está tan callado...
—¿Y qué sentido tiene hablar con ustedes, gorrones? —dijo Petrov, con aire malévolo—. Hace un rato, quizá, pero ahora ya es tarde.
—¿Y qué es eso tan urgente que ha ocurrido? —se informó Andrei, sin prestar atención a aquello de «gorrones» y todo lo demás.
—¡Pues lo que ocurrió es que mientras usted parloteaba aquí, según su apestoso reglamento, yo vi el Edificio!
—¿Qué edificio? —preguntó Andrei, colocando la cucharita en el vaso con cuidado.
—¿Qué le pasa? —dijo Petrov, perdiendo momentáneamente los estribos—. ¿Qué, quiere burlarse de mí? Qué edificio... ¡El rojo! ¡Ese mismo! Estaba allí, en la mismísima calle Mayor, la gente estaba entrando en él mientras usted bebía el té y se dedicaba a torturar a una vieja idiota.
—¡Un momento, un momento! —dijo Andrei, sacando de una carpeta un plano de la ciudad—. ¿Dónde lo vio? ¿Cuándo?
—Pues ahora mismo, cuando me traían para acá. Le dije a ese imbécil: «¡Detente!», pero no me hizo caso. Le dije al agente de guardia: llame a la policía para que envíe una patrulla, pero no movió ni un dedo.
—¿Dónde vio el edificio? ¿En qué dirección?
—¿Sabe dónde está la sinagoga?
—Sí —dijo Andrei, buscando la sinagoga en el mapa.
—Pues entre la sinagoga y el cine ese, el que está a punto de venirse abajo.
En el mapa, entre la sinagoga y la sala cinematográfica “Nueva Ilusión”, aparecía una plaza con una fuente y un área de juegos infantiles. Andrei mordió el extremo del lápiz.
—¿Y cuándo lo vio?
—A las doce y veinte —respondió Petrov, sombrío—. Ahora es casi la una. ¿Cree que lo va a esperar? En otras ocasiones he vuelto quince, veinte minutos después, y ya no estaba, y ahora... —Hizo un ademán de desesperación.
—Una moto con sidecar y un agente —ordenó Andrei por teléfono—. Ahora mismo.
DOS
La moto volaba por la calle Mayor, saltando sobre el pavimento agujereado. Andrei, encorvado, escondía el rostro tras el parabrisas del sidecar, pero el viento lo atravesaba de todos modos. Tuvo que ponerse el capote.
De vez en cuando los locos, azules de frío, saltaban de las aceras y corrían al encuentro de la moto retorciéndose y dando brincos, y gritaban algo que no se lograba oír por el estruendo del motor. El policía frenaba, soltaba entre dientes un par de tacos, eludía aquellas manos ansiosas y extendidas hacia él, atravesaba la cadena de capuchones peludos y aceleraba de nuevo, de tal manera que Andrei se sentía empujado hacia atrás.
No había nadie en la calle aparte de los locos. Sólo se tropezaron una vez con un coche patrulla que se movía lentamente con un farol naranja sobre el techo, y en la plaza frente a la alcaldía vieron a un enorme babuino que corría con torpeza. El mono huía a toda velocidad, seguido por hombres sin afeitar, enfundados en pijamas a rayas, que se reían y lanzaban sonoros gemidos. Andrei volvió la cabeza y vio que habían logrado pillar al babuino. Lo tiraron al suelo, lo agarraron por las patas traseras y delanteras, y se pusieron a mecerlo rítmicamente, mientras cantaban una lúgubre tonada funeraria.
Seguían adelante, dejando atrás las escasas farolas, las manzanas a oscuras, como muertas, sin ninguna luz. Más adelante apareció la mole difusa y amarillenta de la sinagoga, y Andrei vio el Edificio.
Se erguía, firme y seguro, como si ocupara desde siempre, desde muchas décadas atrás, aquel espacio entre la pared de la sinagoga, llena de pintadas de esvásticas, y el cine desvencijado, que la semana anterior había sido multado por mostrar, de madrugada, películas pornográficas. Se erguía en el mismo lugar donde el día anterior crecían árboles raquíticos, y una fuente miserable regaba una enorme y horrible plazoleta de cemento, mientras los niños se balanceaban en los columpios, gritando y levantando las piernas.
Era en realidad rojo, de ladrillo, con cuatro plantas. Las ventanas del piso inferior estaban cubiertas por persianas, y en el segundo y tercer piso, se veía luz en algunas de ellas. La azotea estaba cubierta por planchas de metal galvanizado, y junto a la única chimenea se erguía una extraña antena con varios travesaños. Cuatro escalones de piedra conducían a la puerta principal, donde brillaba un picaporte de cobre, y mientras más miraba Andrei aquel edificio, con más claridad resonaba en sus oídos una melodía solemne y lúgubre, y recordó que muchos de los testigos, en sus declaraciones, habían dicho que en el Edificio tocaban música...
Andrei se colocó bien la visera de la gorra para que no le tapara los ojos, e intercambió una mirada con el policía de la moto. El obeso agente permanecía sobre el vehículo, ceñudo y con la cabeza metida dentro del cuello levantado del capote, y fumaba sin mucho interés, con el cigarrillo entre los dientes.
—¿Lo ves? —preguntó Andrei a media voz.
—¿Qué? —El gordo volvió trabajosamente la cabeza y se desabrochó el cuello.
—Digo que si ves el edificio —preguntó Andrei con irritación.
—No soy ciego —replicó el policía, sombrío.
—¿Lo habías visto antes aquí?
—No —dijo el policía—. Nunca lo he visto aquí. En otros sitios, sí. ¿Y qué tiene de raro? Aquí por la noche se ven cosas peores.
En los oídos de Andrei la música retumbaba con tal fuerza trágica que ni siquiera lograba oír bien al policía. Se celebraba un entierro grandioso, miles de personas lloraban mientras acompañaban a sus familiares y seres queridos, y la música atronadora no les permitía recobrar la calma, resignarse, desconectar...
Entonces, Andrei miró a lo largo de la calle Mayor, primero a la derecha, después a la izquierda, y sólo vio una densa niebla; por si acaso, se despidió de todo aquello y puso su mano enguantada sobre el picaporte de cobre cincelado.
Al otro lado de la puerta había un pequeño vestíbulo silencioso, iluminado apenas por una luz amarillenta, y en los colgadores se veían montones de capotes, abrigos e impermeables. El suelo estaba cubierto por una alfombra gastada de la que casi había desaparecido el dibujo, y frente a él había unas amplias escaleras de mármol con una gruesa alfombra central, que se agarraba a los peldaños mediante varillas metálicas muy pulidas. En las paredes había cuadros, y a la derecha, tras una mampara de roble, había algo más.
—Suba, por favor... —susurró alguien que llegó a su lado y le quitó de las manos la carpeta.
Andrei no pudo ver con detalle nada de aquello, se lo impedía la visera de la gorra, que constantemente le caía sobre los ojos, de manera que sólo podía distinguir lo que tenía bajo los pies. En las escaleras, a medio camino, pensó que hubiera debido entregar la maldita gorra en el guardarropa al tipo aquel lleno de galones dorados, con patillas que le llegaban hasta el ombligo, pero ya era tarde: todo allí estaba diseñado de manera que las cosas se hicieran en su momento o no se hicieran nunca, y no era posible rehacer ninguno de sus actos, ninguna jugada. Y con un suspiro de alivio subió el último peldaño y se quitó la gorra.