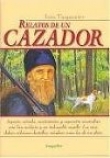Текст книги "Ciudad Maldita"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
—Una cosa es la amistad, y otra cosa es el trabajo.
Los dos quedaron en silencio.
—A propósito, no sé si sabes que han arrestado a Van —dijo Kensi—. Se lo advertí y el muy terco no quiso escucharme.
—No tiene importancia, ya lo he arreglado todo.
—¿Qué quieres decir?
Andrei narró con placer cómo lo había hecho todo, rápido y sin tropiezos. Había restablecido el orden y la justicia. Le alegraba hablar del único hecho afortunado durante todo aquel desventurado día.
—Humm —dijo Kensi, después de oír todo el relato—. Es curioso... «Cuando llego a un país extraño —citó—, nunca pregunto si las leyes de allí son buenas o malas. Sólo pregunto si se cumplen...»
—¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Andrei, frunciendo el ceño.
—Quiero decir que la ley sobre el derecho al trabajo variado no prevé ningún tipo de excepciones, al menos que yo sepa.
—Entonces ¿consideras que había que enviar a Van a las ciénagas?
—Si es lo que exige la ley, sí.
—¡Pero eso es una tontería! —dijo Andrei, enojándose—. ¿Para qué demonios necesita el Experimento un mal director de fábrica, en lugar de un buen conserje?
—La ley sobre el derecho al trabajo variado...
—Esa ley —lo interrumpió Andrei– se creó en aras del Experimento, y no en contra de él. La ley no puede preverlo todo. Nosotros, los defensores de la ley, debemos pensar con inteligencia.
—Concibo el cumplimiento de la ley de una manera bien diferente —repuso Kensi con sequedad—. Y, de todos modos, esos asuntos se resuelven en los tribunales, no los resuelves tú.
—Los tribunales lo hubieran enviado a las ciénagas —dijo Andrei—. Y él tiene esposa e hijo.
– Dura lex, sed lex—respondió Kensi.
—Ese refrán lo inventaron los burócratas.
—Ese refrán —dijo Kensi, con seguridad—, lo inventaron personas que intentaban preservar reglas únicas de convivencia para la variopinta multitud de seres humanos.
—¡Eso mismo, variopinta! —apuntó Andrei—. No hay una ley única para todos, y no puede haberla. No hay una ley única para el explotador y para el explotado. Digamos, que si Van se hubiera negado a pasar de director a conserje...
—La interpretación de la ley no es asunto tuyo —dijo Kensi con frialdad—. Para eso están los tribunales.
—¡Pero los tribunales no conocen a Van como lo conozco yo!
—¡Vaya sabihondos que tenemos en la fiscalía! —Kensi sonrió torcidamente y sacudió la cabeza.
—Muy bien, muy bien —gruñó Andrei—. Puedes escribir un artículo. Sobre un juez de instrucción venal que libera a un conserje criminal.
—Me encantaría escribirlo, pero siento lástima de Van. Por ti, idiota, no siento ninguna lástima.
—¡Y yo también siento lástima de Van! —exclamó Andrei.
—Pero tú eres juez de instrucción —objetó Kensi—. Yo, no. Las leyes no me atan.
—Sabes una cosa: déjame en paz, por Dios. Ya me daba vueltas la cabeza antes de que tú aparecieras.
—Sí, ya te veo. —Kensi levantó la vista y sonrió, burlón—. Lo llevas escrito en la frente. ¿Qué, hubo alguna redada?
—No —respondió Andrei—. Simplemente tropecé. —Miró su reloj—. ¿Otra cepita?
—Gracias, ya he bebido bastante —dijo Kensi, poniéndose de pie—. No puedo beber tanto con cada juez de instrucción. Sólo bebo con los que me dan información.
—Pues que te lleve el diablo —dijo Andrei—. Mira, ahí está Chachua. Ve y pregúntale sobre las Estrellas fugaces. Ha tenido mucho éxito con ese caso, hoy andaba jactándose de ello. Pero ten en cuenta una cosa: es muy modesto, va a negarlo todo, pero no te rindas, acósalo todo lo que puedas, te va a dar un material de primera.
Apartando las sillas, Kensi se dirigió hacia Chachua, que miraba con tristeza una hamburguesa anémica. Andrei, con malévola expresión vengativa en el rostro, caminaba hacia la salida.
«Me gustaría esperar a oír los gritos de Chachua —pensó—. Qué lástima, no tengo tiempo... Señor Katzman, me encantaría saber cómo le van las cosas. Y no quiera Dios, señor Katzman, que pretenda seguir enredando las cosas. No se lo voy a permitir, señor Katzman.»
En el cubículo número treinta y seis estaban encendidas todas las luces posibles. El señor Katzman estaba de pie, con el hombro recostado en la caja fuerte, que estaba abierta, y revisaba ansioso un expediente mientras se pellizcaba la verruga y quién sabe por qué razón mostraba los dientes.
—¿Qué demonios...? —masculló Andrei, sin saber qué hacer—. ¿Quién te ha dado permiso? ¡Qué modales, rayos...!
—No se me hubiera ocurrido que armarais tanto escándalo en torno al Edificio Rojo —dijo Izya, levantando hacia él unos ojos llenos de incomprensión y mostrando los dientes todavía más.
Andrei le quitó de un tirón el expediente, cerró con violencia la portezuela metálica, lo agarró por el hombro y lo empujó hacia el taburete.
—Siéntese, Katzman —dijo, haciendo acopio de fuerzas para contenerse, mientras la ira le nublaba la vista—. ¿Lo ha escrito?
—Oye —dijo Izya—. ¡Todos vosotros sois unos idiotas! Aquí hay ciento cincuenta cretinos, que no son capaces de comprender...
Pero Andrei ya no lo miraba. Tenía los ojos clavados en la hoja con el encabezamiento declaración del imputado I. Katzman... donde no había nada escrito. Solamente había un dibujo: un pene de tamaño natural.
—Canalla —dijo Andrei, ahogándose de rabia—. Cerdo. —Agarró violentamente el auricular y marcó un número con dedos temblorosos—. ¿Fritz? Soy Voronin... —Con la mano libre se abrió el cuello de la camisa—. Te necesito con urgencia. Ven ahora mismo a mi despacho.
—¿De qué se trata? —preguntó Geiger, algo molesto—. Me voy a casa.
—¡Te ruego que vengas a mi despacho, por favor! —dijo Andrei, alzando la voz.
Colgó el teléfono y clavó la mirada en Izya. Al momento se dio cuenta de que no podía mirarlo, y dejó que su vista enfocara un punto lejano. Izya gruñía y soltaba risitas en su taburete, se frotaba las manos y hablaba sin parar, explicando algo con su descaro de siempre, repelente y satisfecho. Hablaba del Edificio Rojo, de la conciencia, de los estúpidos testigos. Andrei no lo escuchaba, no le prestaba atención. La decisión que había adoptado lo llenaba de terror y de una indefinida alegría diabólica. La excitación lo sacudía, esperaba con impaciencia que, de un momento a otro, el malvado y siniestro Fritz entrara en la habitación, para ver cómo cambiaría entonces ese rostro repulsivo y engreído donde aparecería una expresión de terror y vergonzoso miedo... Sobre todo si Fritz venía con Rumer. El solo aspecto de Rumer, de su peluda jeta de fiera con la nariz aplastada era suficiente... De repente, Andrei sintió un frío que le recorría la columna vertebral. Estaba cubierto de sudor. A fin de cuentas, todavía podía jugar una carta de triunfo. Aún podía decir: «Todo está en orden, Fritz, ya lo hemos arreglado, perdóname por haberte molestado».
La puerta se abrió de par en par y entró Fritz Geiger, sombrío y con expresión de enojo en el rostro.
—¿Qué ocurre aquí? —preguntó, y en ese momento vio a Izya—. ¡Ah, hola! —dijo, sonriendo—. ¿Qué hacéis aquí, en plena noche? Es hora de dormir, pronto será de mañana...
—¡Escucha, Fritz! —aulló Izya con alegría—. Tú eres un jefe importante aquí, explícale a este idiota...
—¡Cállese, acusado! —gritó Andrei, y pegó un puñetazo en la mesa.
Izya calló y Fritz se irguió al instante y lo miró de una manera bien distinta.
—Este canalla se burla de la instrucción —dijo Andrei entre dientes, intentando controlar el temblor que le sacudía el cuerpo—, este miserable no quiere confesar. Llévatelo, Fritz, y que él mismo te diga qué le he preguntado.
—¿Y qué le has preguntado? —indagó Fritz, con diligente alegría. Sus transparentes ojos nórdicos se abrieron mucho.
—Eso no tiene importancia —dijo Andrei—. Dale un papel y él mismo lo escribirá. Que cuente qué había en la carpeta.
—Está claro —dijo Fritz y se volvió hacia Izya.
Este aún no se daba cuenta de nada. O no podía creerlo. Se frotaba las manos lentamente y sonreía, inseguro.
—Bueno, mi amigo judío, ¿comenzamos? —dijo Fritz, cariñoso. Su expresión siniestra y preocupada había desaparecido—. ¡Vamos, querido, muévete!
Izya seguía inmóvil, y entonces Fritz lo agarró por el cuello de la camisa, lo hizo girar y lo empujó hacia la puerta. Izya perdió el equilibrio y se agarró del marco con el rostro muy pálido. Había comprendido.
—Muchachos —dijo, con voz ronca—, muchachos, aguardad...
—Si nos necesitas, estaremos en el sótano —ronroneó Fritz, dedicándole una sonrisa a Andrei, y sacó a Izya al pasillo de un empujón.
Era todo, Andrei comenzó a dar paseítos por el cubículo, sintiendo dentro de sí una mezcla de frío y náuseas. Apagó varias luces. Se sentó tras la mesa y permaneció unos momentos allí con la cabeza entre las manos. Tenía la frente cubierta de sudor, como antes de un desmayo. Sentía un zumbido en los oídos, y a través de aquel zumbido oía la voz ronca de Izya, inaudible y ensordecedora, angustiada, diciendo: «Muchachos, aguardad». Y oía también la música estrepitosa, solemne, el ruido de pasos sobre el parqué, un tintineo de platos y el sonido impreciso de gente bebiendo y masticando. Apartó las manos del rostro y miró el pene dibujado en el papel, sin entender. Después, agarró la hoja y se dedicó a rasgarla en tiras largas y estrechas que tiró después a la papelera y volvió a esconder el rostro entre las manos. Era todo. Había que esperar. Que armarse de paciencia y esperar. Entonces, todo se justificaría. Desaparecería el malestar y podría respirar aliviado.
—Sí, Andrei, a veces hay que apelar incluso a eso —escuchó una voz conocida y serena.
Desde el taburete donde hasta pocos minutos atrás estuviera sentado Izya, con las piernas cruzadas y los finos dedos entrelazados sobre la rodilla lo miraba ahora el Preceptor, con una expresión de tristeza y cansancio. Asentía levemente con la cabeza y las comisuras de sus labios apuntaban hacia abajo, en gesto luctuoso.
—¿En aras del Experimento? —preguntó Andrei, ronco.
—También en aras del Experimento —dijo el Preceptor—. Pero, ante todo, en aras de ti mismo. No hay manera de evitarlo. Hay que pasar también por esto. Porque no necesitamos a cualquier tipo de personas. Necesitamos a personas de un tipo muy especial.
—¿De cuál?
—Eso no lo sabemos —dijo el Preceptor, lamentándolo—. Sólo sabemos qué gente es la que no necesitamos.
—¿Gente como Katzman?
Con la mirada, el Preceptor respondió: sí.
—¿Y los que son como Rumer?
—Los que son como Rumer no son personas —contestó el Preceptor con una risa burlona—. Son herramientas vivientes, Andrei. Utilizar a los que son como Rumer en aras y por el bienestar de personas como Van, como el tío Yura... ¿entiendes?
—Sí. Estoy de acuerdo. Y no existe otro camino, ¿verdad?
—Verdad. No hay atajos.
—¿Y el Edificio Rojo?
—Tampoco podemos evitarlo. Sin él, cada cual podría, sin darse cuenta, convertirse en alguien como Rumer. ¿Acaso no te has dado cuenta de que el Edificio Rojo es indispensable? ¿Acaso ahora sigues siendo el mismo que eras por la mañana?
—Katzman dijo que el Edificio Rojo era el delirio de la conciencia que se rebela.
—Katzman es inteligente. Espero que no discutas eso.
—Por supuesto —asintió Andrei—. Precisamente por eso es peligroso.
Y de nuevo, el Preceptor le respondió con los ojos: sí.
—Dios mío —masculló Andrei con angustia—. Si uno pudiera conocer con exactitud cuál es el objetivo del Experimento... Todo está revuelto, es tan fácil confundirse. Geiger, Kensi, yo... A veces me parece que tenemos algo en común, otras veces estoy en un callejón sin salida, en un absurdo... Geiger mismo, es un antiguo fascista, incluso ahora... Incluso ahora me resulta muy repulsivo, no como persona, sino como tipo de individuo, como... O Kensi. Es algo así como un socialdemócrata, un pacifista tolstoyano... No, no entiendo.
—El Experimento es el Experimento —dijo el Preceptor—. Lo que se pide de ti no es comprensión, sino algo bien diferente.
—¡¿Qué?!
—Si lo supiera...
—Pero ¿todo eso se hace en nombre de la mayoría? —preguntó Andrei, casi con desesperación.
—Por supuesto —afirmó el Preceptor—. En nombre de la mayoría ignorante, apaleada, oscura y totalmente inocente.
—A la que hay que entender —completó Andrei—, ilustrar, convertir en dueña del planeta. Sí, eso lo entiendo. En aras de eso es posible aceptar muchas cosas... —Calló, tratando de reunir unas ideas que se le escapaban—. Además, está la Anticiudad —añadió, indeciso—. Y eso es peligroso, ¿no es verdad?
—Muy peligroso —dijo el Preceptor.
—Entonces, incluso aunque no esté totalmente seguro con respecto a Katzman, he actuado correctamente. No tenemos derecho a arriesgar nada.
—¡Sin la menor duda! —respondió el Preceptor. Sonreía, estaba satisfecho de Andrei, y éste se daba cuenta—. Sólo el que no hace nada no se equivoca nunca. Lo peligroso no son los errores, lo peligroso es la pasividad, la falsa pureza, la devoción a los antiguos mandamientos. ¿Adonde pueden llevarnos esos mandamientos? Sólo al mundo de antes.
—¡Sí! —dijo Andrei, emocionado—. Eso lo entiendo muy bien. Es precisamente lo que debemos defender. ¿Qué es la persona? Una unidad social. Un cero a la izquierda. No se trata de individuos, sino del bienestar de la sociedad. En nombre del bienestar de la sociedad estamos obligados a cargar lo que sea sobre nuestra conciencia, formada en los antiguos mandamientos, a infringir cualquier ley, escrita o no. Sólo tenemos una ley: el bienestar de la sociedad.
—Te haces adulto, Andrei —dijo, casi con solemnidad el Preceptor, levantándose—. Lentamente, pero te haces adulto. —Alzó una mano a guisa de saludo, atravesó sin ruido la habitación y desapareció tras la puerta.
Andrei permaneció un rato sentado allí, con la mente en blanco, reclinado en su silla, fumando y contemplando el humo azul que revoloteaba en torno a la bombilla desnuda junto al techo. Se dio cuenta de que estaba sonriendo. Ya no sentía el cansancio, la somnolencia que lo atormentaba desde el día anterior había desaparecido, tenía deseos de trabajar, de actuar, y le incomodaba pensar que, de todos modos, ahora debía marcharse a dormir unas horas para no andar después atontado.
Con un gesto de impaciencia acercó el teléfono, levantó el auricular y en ese mismo momento recordó que no había manera de llamar al sótano. Entonces se levantó, cerró la caja fuerte, comprobó que los cajones de la mesa tuvieran el cerrojo echado y salió al pasillo.
Allí no había nadie, el agente de guardia dormitaba detrás de su mesita.
—¡No se duerme en el puesto! —le reprochó Andrei al pasar junto a él.
En el edificio reinaba un silencio retumbante, precisamente a esa hora, pocos minutos antes de que conectaran el sol. La mujer de la limpieza, medio dormida, arrastraba sin muchas ganas un trapo húmedo por el suelo de cemento. Las ventanas de los pasillos estaban abiertas de par en par, los vahos hediondos de centenares de cuerpos humanos desaparecían paulatinamente y se perdían en las tinieblas, expulsados por el frío aire matutino.
Haciendo sonar los tacones sobre la resbaladiza escalera de metal, Andrei bajó al sótano, con un gesto descuidado le indicó al agente de guardia que permaneciera sentado, y abrió una puerta metálica bajita.
Fritz Geiger, sin chaqueta y con la camisa arremangada, de pie junto a un lavabo oxidado, silbaba una conocida marcha y se frotaba los musculosos brazos con agua de colonia. No había nadie más en el recinto.
—Ah, eres tú —dijo Fritz—. Qué bien. Precisamente, ahora iba a subir a verte. Dame un cigarrillo, se me ha terminado el tabaco.
Andrei le tendió el paquete, Fritz sacó un cigarrillo, lo ablandó entre los dedos, se lo llevó a los labios y miró a Andrei con expresión burlona.
—¿Qué pasa? —Andrei no se contuvo.
—¿Cómo que qué pasa? —Fritz encendió el cigarrillo e inhaló el humo con placer—. Perdiste el tiempo. No es un espía ni nada parecido.
—¿Cómo es posible? —balbuceó Andrei, paralizado—. ¿Y la carpeta?
Fritz soltó una carcajada con el cigarrillo en la comisura de la boca y se echó un poco más de agua de colonia en la mano.
—Nuestro judío es un mujeriego sin remedio —dijo, en tono académico—. En la carpeta tenía cartas de amor. Venía de casa de una mujer, se pelearon y él recogió sus cartas. Le tiene un miedo mortal a su viuda, y no seas idiota, trataba de deshacerse de la carpeta a la primera oportunidad. Dice que, por el camino, la tiró en una alcantarilla... ¡Qué lástima! —prosiguió Fritz, aún en tono académico—. Debió retirarle esa carpeta, señor juez de instrucción Voronin, desde el primer momento, hubiéramos conseguido un excelente material para comprometerlo, ¡y tendríamos a nuestro judío agarrado por ahí mismo! —Fritz mostró por dónde tendrían agarrado al judío. En los nudillos tenía arañazos recientes—. Por cierto, nos firmó el acta del interrogatorio, así que al menos tenemos del lobo un pelo.
Andrei buscó a tientas una silla y se sentó. Las piernas no lo sostenían. Miró nuevamente en torno suyo.
—Oye, tú... —Fritz se había bajado las mangas y se estaba poniendo los gemelos—. Veo que tienes un chichón en la frente. Ve al médico y que te dé un certificado. Ya le rompí la nariz a Rumer y lo mandé a la consulta. Por si acaso. El imputado Katzman, durante el interrogatorio, agredió al juez de instrucción Voronin y al investigador Rumer, causándoles lesiones. Así que se vieron obligados a defenderse... etcétera. ¿Entiendes?
—Entiendo —masculló Andrei, palpándose maquinalmente el chichón. Volvió a examinar el recinto con la vista—. Y él... ¿él, dónde está? —preguntó, con dificultad.
—Sí, Rumer es un gorila, de nuevo exageró la nota —se lamentó Fritz mientras se abotonaba la chaqueta—. Le partió la mano, por aquí... Hubo que mandarlo al hospital.
TERCERA PARTE
Redactor jefe
UNO
Desde mucho tiempo atrás, en la ciudad se editaban cuatro diarios, pero el primero que leía Andrei era el quinto, que comenzara a publicarse poco tiempo atrás, un par de semanas antes de la llegada de las «tinieblas egipcias». Aquel diario era pequeño, sólo tenía dos páginas (más que un diario era una octavilla), y la publicaba el Partido del Renacimiento Radical, que se había escindido del ala izquierda del partido de los radicales. La hoja titulada Bajo el signo del Renacimiento Radicalera venenosa, agresiva y malévola, pero la gente que la editaba contaba siempre con una información de primera y, como regla, siempre sabían bien qué ocurría en la Ciudad en general, y en el gobierno en particular.
Andrei echó una mirada a los titulares: FRIEDRICH GEIGER ADVIERTE: ¡HABÉIS SUMIDO LA CIUDAD EN LAS TINIEBLAS, PERO NO DORMIMOS!; EL RENACIMIENTO RADICAL ES LA ÚNICA MEDIDA EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN; DE TODOS MODOS, ALCALDE, ¿ADÓNDE HA IDO A PARAR EL GRANO DE LOS GRANEROS URBANOS?; ¡HOMBRO CON HOMBRO, ADELANTE! ENCUENTRO DE FRIEDRICH GEIGER CON LOS LÍDERES DEL PARTIDO CAMPESINO; OPINAN LOS OBREROS DE LA SIDERÚRGICA: ¡LOS ACAPARADORES DE GRANO, AL PATÍBULO!; ¡SIGUE ADELANTE, FRITZ! ¡ESTAMOS CONTIGO! ASAMBLEA DE LAS AMAS DE CASA DEL PRR; ¿OTRA VEZ LOS BABUINOS? Una caricatura: el alcalde, con su enorme trasero, se yergue sobre un montón de grano, seguramente el mismo que desapareció de los almacenes de la ciudad, entrega armas a sujetos lúgubres, con aspecto de criminales. Pie de grabado: ¡CHAVALES, EXPLICADLES ADONDE HA IDO A PARAR EL GRANO!
Andrei dejó caer la octavilla sobre la mesa y se rascó la barbilla. ¿De dónde sacaba Fritz todo el dinero para pagar las multas? ¡Dios mío, qué harto estaba de todo! Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia fuera. Entre la espesa niebla húmeda, apenas iluminada por las farolas callejeras, pasaban ruidosos los carretones, se oían abundantes tacos, toses de fumadores, de vez en cuando se escuchaban relinchos de caballos. Los granjeros acudían por segundo día a la ciudad, sumida en las tinieblas.
Llamaron a la puerta y entró la secretaria con un paquete de galeradas.
—A Ubukata. Déselas a Ubukata —Andrei intentó librarse.
—El señor Ubukata está con el censor —objetó la secretaria con timidez.
—Pero no va a pasar toda la noche allí —dijo Andrei, irritado—. Cuando regrese, se las da.
—Pero el maquetista...
—Eso es todo —dijo Andrei con grosería—. Lárguese.
La secretaria se retiró. Andrei bostezó, el dolor en la nuca lo hizo encogerse, volvió junto a la mesa y encendió un cigarrillo. Se le partía la cabeza y tenía un pésimo sabor en la boca. Y, en general, todo era asqueroso, oscuro y pegajoso. Tinieblas egipcias... De algún lugar lejano llegaba el sonido de disparos, débiles chasquidos, como si estuvieran partiendo ramas secas. Andrei volvió a arrugar el rostro y cogió en sus manos El Experimento,diario del gobierno, de dieciséis páginas.
EL ALCALDE ADVIERTE A LOS DEL PRR:
¡EL GOBIERNO NO DUERME, EL GOBIERNO LO VE TODO!
EL EXPERIMENTO ES UN EXPERIMENTO.
LA OPINIÓN DE NUESTRO COMENTARISTA CIENTÍFICO SOBRE LOS FENÓMENOS SOLARES,
CALLES OSCURAS Y PERSONAJES SOMBRÍOS.
COMENTARIO DEL ASESOR POLÍTICO DE LA MUNICIPALIDAD
SOBRE EL ÚLTIMO DISCURSO DE FRIEDRICH GEIGER.
UNA SENTENCIA JUSTA,
ALOIS TENDER CONDENADO AL FUSILAMIENTO POR PORTAR ARMAS.
«ALGO SE LES HA ROTO, NO IMPORTA, LO ARREGLARÁN»,
DICE EL ELECTRICISTA THEODOR U. PLTERS
¡PROTEGED A LOS BABUINOS, SON VUESTROS BUENOS AMIGOS!
RESOLUCIÓN DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA
DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS ANIMALES.
LOS GRANJEROS SON EL FIRME PILAR DE NUESTRA SOCIEDAD.
ENCUENTRO DEL ALCALDE CON LOS LÍDERES DEL PARTIDO CAMPESINO.
EL MAGO DEL LABORATORIO SOBRE EL PRECIPICIO.
NOTICIAS SOBRE LOS ÚLTIMOS TRABAJOS PARA
EL CULTIVO DE PLANTAS EN LA OSCURIDAD
¿DE NUEVO LAS «ESTRELLAS FUGACES»?
CONTAMOS CON CARROS BLINDADOS.
ENTREVISTA CON EL COMISIONADO DE POLICÍA.
LA CLORELLA NO ES UN PALIATIVO, SINO UNA PANACEA.
¡AARON WEBSTER SE RÍE. AARON WEBSTER CANTA!
DECIMOQUINTO CONCIERTO BENÉFICO DEL FAMOSO COMEDIANTE.
Andrei agarró el montón de papeles, hizo una pelota con ellos y los tiró a un rincón. Todo aquello le parecía irreal. Lo real eran las tinieblas, que por duodécimo día cubrían la Ciudad, la realidad eran las colas ante las panaderías, la realidad era el golpeteo siniestro de las ruedas descentradas bajo la ventana, las brasas de los cigarrillos que surgían de repente en la oscuridad, el sordo tintineo metálico bajo la lona de los carretones campesinos. La realidad eran los disparos, aunque hasta ese momento nadie podía decir con seguridad quién disparaba contra quién. Y la peor de todas las realidades era aquel sordo zumbido de resaca dentro de la pobre cabeza, y la enorme lengua, hinchada y reseca, que no cabía en la boca y daba ganas de escupirla.
«Oporto y queso, qué locura, ¡y nada más! A ella qué le importa, sigue durmiendo bajo la manta, pero tú, como si revientas... Ojalá todo esto acabe de derrumbarse, de irse al diablo... Estoy harto de llenar el cielo de hollín, que se vayan a la mierda con su experimento, sus preceptores, sus militantes del PRR, sus alcaldes y granjeros, sus apestosas reservas de grano... Qué experimentadores tan grandiosos, no pueden ni siquiera suministrar luz solar. Y hoy todavía tengo que pasar por la cárcel, que llevarle un paquete de comida a Izya... ¿Cuánto tiempo le queda por cumplir? Cuatro meses. No, seis... ¡Hijo de perra, Fritz, si utilizara su energía con fines pacíficos! No se rinde nunca. Puede con todo. Lo echaron de la fiscalía, y fundó un partido. Ahora anda haciendo planes, lucha contra la corrupción, viva el renacimiento, se pelea con el alcalde... Qué bueno sería ir ahora mismo al ayuntamiento y agarrar al señor alcalde por sus blancas crines y reventarle la jeta contra la mesa. Canalla, ¿dónde está el grano? ¿Por qué el sol no alumbra? Y darle una, dos, muchas patadas en el culo...»
La puerta se abrió violentamente y chocó contra la pared. Entró Kensi, pequeño y veloz, y además airado, como se pudo ver enseguida: los ojos eran apenas una rendija, los dientecitos a la vista, el cabello negro erizado. Andrei gimió lentamente. Tendría que ir con él a pelearse con alguien, pensó angustiado.
Kensi se le acercó y tiró sobre la mesa un paquete de galeradas tachadas con lápiz rojo.
—¡No voy a imprimir eso! —declaró—. ¡Es un sabotaje!
—¿Qué te pasa ahora? —preguntó Andrei, decaído—. ¿Te has peleado con el censor?
Tomó las galeradas y las miró atentamente, sin comprender nada ni ver otra cosa que no fueran las líneas y anotaciones en rojo.
—De las cartas de los lectores sólo queda una —dijo Kensi con furia—. El editorial no pasa, es demasiado fuerte. No se pueden publicar los comentarios sobre la intervención del alcalde, demasiado provocadores. Ni la entrevista con los granjeros, es un asunto delicado, inoportuno... Así no puedo trabajar, Andrei. Eres el único que puede hacer algo. ¡Esos canallas están matando el periódico!
—Aguarda —dijo Andrei, arrugando el rostro—. Aguarda, deja ver de qué se trata...
De repente, un enorme perno oxidado comenzó a atornillarse en su nuca, en la depresión junto a la base del cráneo. Cerró los ojos y gimió en voz baja.
—¡Con esos gemidos no vas a resolver nada! —dijo Kensi, dejándose caer en el butacón para los visitantes y encendiendo un cigarrillo con dedos temblorosos—. Tú gimes, yo gimo, y quien debiera gemir es ese canalla, no nosotros.
La puerta volvió a abrirse de par en par. El censor, un tipo grueso, sudoroso, con el rostro lleno de manchas rojas, que respiraba como si estuviera huyendo de alguien, entró de súbito en la habitación.
—¡Me niego a trabajar en estas condiciones! —gritó desde la puerta—. Señor redactor jefe, no soy un niño. ¡Soy un funcionario del estado! ¡No estoy aquí para divertirme! ¡No tengo la intención de seguir oyendo semejantes insultos de boca de sus subordinados! ¡Ni que me llamen...!
—¡A usted habría que estrangularlo, no insultarlo! —masculló Kensi desde su asiento, con ojos brillantes como los de una serpiente—. Usted es un saboteador y no un funcionario.
El censor se quedó como de piedra, y sus ojos enrojecidos pasaban alternativamente de Kensi a Andrei.
—¡Señor redactor jefe! —dijo, finalmente, con voz serena, casi solemne—. ¡Le comunico mi protesta más formal!
Entonces, haciendo un enorme esfuerzo por contenerse, Andrei dio una violenta palmada sobre la mesa.
—Les ordeno a los dos que se callen —dijo—. Siéntese, por favor, señor Paprikaki.
El señor Paprikaki se sentó frente a Kensi, y entonces, sin mirar a nadie, se sacó del bolsillo un enorme pañuelo a cuadros y se puso a secarse el sudor del cuello, las mejillas, la nuca y la nuez.
—Vamos a ver —dijo Andrei, revisando las galeradas—. Preparamos una selección con diez cartas...
—¡Una selección tendenciosa! —declaró de inmediato el señor Paprikaki.
—¡Ayer recibimos novecientas cartas sobre el problema del pan! —se disparó Kensi de nuevo—. Y todas con el mismo contenido, si no peor...
—¡Un minuto! —dijo Andrei, levantando la voz y dando otra palmada sobre la mesa—. ¡Déjenme hablar! Y si no les gusta, salgan al pasillo y resuelvan sus problemas allí. Señor Paprikaki, nuestra selección está basada en un minucioso análisis de las cartas recibidas en la redacción. El señor Ubukata tiene toda la razón: tenemos cartas mucho más violentas y agresivas. Pero en la selección incluimos precisamente la correspondencia más calmada y menos agresiva. Cartas de personas que no sólo tienen hambre o están asustadas, sino que entienden lo complejo de la situación. Además, llegamos a incluir una carta que expresa su apoyo al gobierno, aunque es la única entre siete mil, que hemos...
—No tengo nada en contra de esa carta —lo interrumpió el censor.
—Faltaría más —dijo Kensi—, si la escribió usted mismo.
—¡Eso es mentira! —el censor chilló con tanta fuerza que el perno herrumbroso volvió a clavarse en la nuca de Andrei.
—Pues si no fue usted, sería algún otro de su pandilla —repuso Kensi.
—¡Usted es un chantajista! —gritó el censor, y de nuevo el rostro se le cubrió de rosetones.
La exclamación era algo extraña, y durante unos momentos reinó el silencio. Andrei siguió revisando las galeradas.
—Hasta hoy hemos logrado una buena colaboración, señor Paprikaki —dijo, conciliador—. Estoy seguro de que ahora tenemos que llegar a un compromiso...
—¡Señor Voronin! —dijo con sentimiento el censor, comenzando a inflar las mejillas—. ¿Qué tengo que ver yo en todo esto? El señor Ubukata es una persona de mal carácter, lo único que desea es dar salida a su ira, y le da lo mismo con quién. Pero entienda usted que yo actúo en correspondencia con las instrucciones recibidas. En la Ciudad falta poco para que estalle un motín. Los granjeros están a punto de armar una degollina. La policía no es de fiar. ¿Qué quiere usted, sangre? ¿Incendios? Yo tengo hijos y no deseo nada de eso. ¡Y usted tampoco! En días como éstos, la prensa debería contribuir a aliviar la situación y no a agudizarla. Ése es el planteamiento, y debo decirle que coincido plenamente con él. E incluso, si no estuviera de acuerdo, de todas maneras estoy obligado, es mi deber... Ayer arrestaron al censor del Expresopor negligencia, por complicidad con elementos subversivos.
—Lo entiendo perfectamente, señor Paprikaki —dijo Andrei, de la manera más cordial posible—. Pero a fin de cuentas, usted mismo puede ver que la selección de cartas es totalmente moderada. Entiéndame, se debe precisamente al hecho de que vivimos tiempos duros el que no podamos ceder ante las presiones del gobierno. Precisamente por el hecho de que estamos ante una posible rebelión de los elementos desclasados y los granjeros, debemos hacer todo lo posible para que el gobierno medite. ¡Estamos cumpliendo con nuestro deber, señor Paprikaki!
—No aprobaré esa selección de cartas —dijo Paprikaki muy bajito.
Kensi masculló un taco.
—Nos veremos en la obligación de publicar el diario sin su aprobación —dijo Andrei.
—Muy bien —dijo Paprikaki, angustiado—. Encantador. Una delicia. Le pondrán una multa al periódico y a mí me arrestarán. Y secuestrarán la tirada. Y lo arrestarán a usted también.
Andrei agarró la hoja titulada Bajo el signo del Renacimiento Radicaly la agitó ante las narices del censor.
—¿Y por qué no arrestan a Fritz Geiger? —preguntó—. ¿A cuántos censores de este periódico han arrestado?
—No sé —replicó Paprikaki con serena desesperación—. ¿Y a mí, qué me importa eso? A Geiger lo arrestarán en cualquier momento, le llegará su hora...