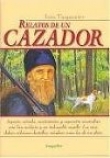Текст книги "Ciudad Maldita"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
—¿No lo entiendes? —preguntó Geiger, torciendo el gesto.
—No lo entiendo —dijo Andrei—. No veo absolutamente nada que sea una amenaza para el sistema.
—¡No es para el sistema, idiota! —dijo Geiger—. ¡Es contra ti! ¡La amenaza es contra ti! ¿Acaso no entiendes que ellos nos temen tanto como nosotros a ellos?
—¿Quiénes son ellos? ¿Esos habitantes de la Anticiudad de que hablas, o qué?
—Ellos mismos. Si por fin se nos ha ocurrido mandar exploradores, ¿por qué no suponer que ellos lo hayan hecho desde hace mucho? ¿O que la Ciudad está llena de espías suyos? ¡No sonrías, no sonrías, idiota! ¡No estoy bromeando! Si caes en una emboscada, os rebanarán la cabeza a todos como si fuerais pollitos.
—Está bien —dijo Andrei—. Me has convencido. Me callo.
Geiger siguió mirándolo atentamente durante unos momentos.
—De acuerdo —dijo a continuación—. Quiere decir que habéis entendido los objetivos. Y lo relativo a la confidencialidad. Entonces, eso es todo. Hoy firmaré el decreto de tu nombramiento como jefe de la operación... digamos...
– Noche y niebla-sugirió Izya, abriendo mucho los ojos con aire de inocencia.
—¿Qué? No... Demasiado largo. Digamos... Zigzag. Operación Zigzag.¿No suena bien? —Geiger sacó un pequeño bloc de notas del bolsillo de la chaqueta e hizo una anotación—. Andrei, puedes dar comienzo a los preparativos. Quiero decir, por ahora de la parte puramente científica. Elige a la gente, formula las tareas... haz los pedidos de equipamiento y pertrechos. Daré luz verde a tus pedidos. ¿Quién te sustituirá?
—¿En la oficina? Butz.
—Bueno, sí —dijo finalmente Geiger con una mueca de desagrado—. Que sea Butz. Déjalo encargado de los asuntos de la consejería, y tú dedícate a la Operación Zigzaga tiempo completo. ¡Y adviértele a Butz que le dé menos a la lengua! —gritó de repente.
—Una cosa —dijo Andrei—. Vamos a ponernos de acuerdo...
—¡Al diablo, al diablo! —replicó Geiger—. No quiero hablar ahora de esos temas. ¡Ya sé qué me quieres decir! Pero el pez comienza a pudrirse por la cabeza, señor consejero, y lo que has armado en la consejería... ¡rayos!
—Jacobinos —le sugirió Izya.
—¡Tú, judío, cállate! —gritó Geiger—. ¡Marchaos todos al infierno, charlatanes! Me habéis enredado del todo... ¿De qué estaba hablando yo?
—De que no quieres hablar sobre ese tema —dijo Izya. Geiger lo miró, sin entender.
—Te ruego encarecidamente, Fritz —dijo Andrei, con intencionada calma—, que protejas a mis colaboradores de cualquier tipo de estupidez ideológica. Yo los elegí personalmente, confío en ellos y si de verdad quieres que haya ciencia en la Ciudad, déjalos en paz.
—Muy bien, muy bien —gruñó Geiger—. No vamos a hablar hoy de eso...
—Sí, vamos a hablar —repuso Andrei en tono sumiso, enternecido por su propia actitud—. Tú me conoces bien, estoy totalmente de tu lado. Pero entiende una cosa, por favor: es imposible que esa gente no refunfuñe. Son así. El que no refunfuña, no vale nada. ¡Que rezonguen! Yo mismo cuidaré de la pureza ideológica en mi consejería. Puedes estar tranquilo. Y dile, por favor, a nuestro querido Rumer que de una vez por todas...
—¿Puedes hablar sin ese tono de ultimátum? —preguntó Fritz, altivo.
—Claro que sí —dijo Andrei, ya con plena sumisión—. Puedo. Sin tono de ultimátum se puede, sin ciencia se puede, sin expedición se puede...
—¡No quiero hablar ahora de ese tema! —dijo Geiger, respirando ruidosamente por las ventanas de la nariz muy abiertas, y clavándole la mirada.
Y Andrei comprendió que, por ese día, era suficiente. Sobre todo porque es verdad que, para hablar de esos temas, lo mejor es hacerlo sin testigos.
—Pues si no quieres, no hablamos —dijo, conciliador—. Es que lo tenía en la punta de la lengua. Hoy, Vareikis me ha dejado hasta las narices... Escucha, quiero preguntarte una cosa: la cantidad total de carga que podremos llevar. Dime una cifra orientativa aunque sea.
Geiger resopló varias veces por la nariz, después miró de reojo a Izya y se recostó en el asiento.
—Calcula unas cinco o seis toneladas... quizá algo más —explicó—. Llama a Manjuro... Pero ten en cuenta que aunque él sea la cuarta persona en la jerarquía del estado, desconoce los verdaderos objetivos de la expedición. Él responde por el transporte. Te dará todos los detalles.
—Bien —dijo Andrei asintiendo—. ¿Y sabes a quién quiero llevarme de los militares? Al coronel.
—¿Al coronel? —Geiger dio un respingo—. ¡No eres tonto! ¿Y con quién me quedo yo aquí? El coronel es el centro del Estado Mayor general...
—Excelente —dijo Andrei—. Eso quiere decir que, simultáneamente, el coronel llevará a cabo la exploración en profundidad. Estudiará en persona el posible escenario de las acciones. Y tengo muy buenas relaciones con él... A propósito, chicos, esta noche doy una fiestecita. Boeufbourguignon.¿Qué os parece?
—Humm... —gruñó Geiger, que puso cara de preocupación de inmediato—. ¿Hoy? No sé, amigo, no podría decirte con seguridad... Simplemente, no lo sé. Quizá pase un minuto por allí.
—Como quieras. —Andrei suspiró—. Pero si no puedes venir, te ruego que no mandes a Rumer en representación tuya, como la vez anterior. No estoy invitando al presidente, sino a Fritz Geiger. No necesito sustitutos oficiales.
—Veremos, veremos... —repuso Geiger—. ¿Otro café? Tenemos tiempo. ¡Parker!
En el umbral apareció el rubicundo Parker, que recibió el pedido de café inclinando la cabeza, con el cabello partido por una raya perfecta.
—El consejero Rumer —dijo, con voz delicada– espera en el teléfono al señor presidente.
—Como si nos hubiera oído —gruñó Geiger mientras se ponía de pie—. Perdonadme, ahora regreso.
Salió, y al instante aparecieron las chicas de delantal blanco. Sirvieron la segunda ronda de café rápido y sin hacer ruido, y salieron junto con Parker.
—¿Y tú, vendrás? —le preguntó Andrei a Izya.
—Con mucho gusto —dijo Izya, mientras bebía el café con silbidos y sorbetones—. ¿Quién más va a estar?
—Estará el coronel, los Dollfuss, quizá Chachua... ¿Quién quieres que esté?
—Sinceramente, te diré que la mujer de Dollfuss no me hace ninguna falta.
—No te preocupes, le echaremos a Chachua.
Izya asintió.
—Hace tiempo que no nos reuníamos, ¿no crees? —dijo, de repente.
—Sí, hermanito, el trabajo...
—Mientes, mientes, ¿de qué trabajo me hablas? Te sientas allí a sacarle brillo a tu colección de armas. Ten cuidado, no sea que te pegues un tiro por descuido. ¡Sí! Y, a propósito, he conseguido una pistolita. Una auténtica Smith & Wesson, de la pradera...
—¿De veras?
—Pero está oxidada, toda cubierta de orín.
—¡No se te ocurra limpiarlo! —gritó Andrei, mientras se levantaba de un salto—. Tráelo cómo esté o lo echarás todo a perder con esas manos torcidas tuyas. Y no es una pistolita, sino un revólver. ¿Dónde lo encontraste?
—Lo encontré donde debía —replicó Izya—. Aguarda, en la expedición hallaremos muchísimas cosas, no podremos traerlas todas a casa...
Andrei puso la taza de café sobre la mesa. Aquella faceta de la expedición todavía no le había pasado por la cabeza, y al instante se sintió presa de una animación inusual al imaginarse la irrepetible colección de Colts, Brownings, Mausers, Parabellums, Zauers, Walters... y otras armas, más lejanas en el tiempo: pistolas de duelo Lepage y Rochatte, enormes pistolones de abordaje con bayoneta, maravillosas armas artesanales del Lejano Oeste... todos aquellos tesoros indescriptibles con los que no se atrevía ni a soñar mientras leía una y otra vez el catálogo de la colección personal del millonario Brunner, que por algún milagro alguien había traído a la Ciudad. Fundas, cajas, almacenes de armas... Quizá tenga la suerte de encontrar una Zbrojoska checa con silenciador, o una Astra novecientos, o quizá una Mauser cero-ocho, una rareza, un auténtico sueño, sí...
—¿Y no coleccionas minas antitanque? —preguntó Izya—. O, digamos, culebrinas.
—No —dijo Andrei, sonriendo con alegría—. Sólo armas de fuego personales.
—Pues me han propuesto una bazuca de ocasión —dijo Izya—. Y no es muy cara, sólo doscientas piastras.
—Si de bazucas se trata, ve a ver a Rumer —dijo Andrei.
—Gracias. Ya he estado con Rumer —dijo Izya, y su sonrisa se congeló.
«Diablos —pensó Andrei—, qué metida de pata.» Pero, para suerte suya.
Geiger regresó en ese momento. Se veía satisfecho.
—A ver, quién le sirve una taza de café al presidente —dijo—. ¿De qué hablabais?
—De arte y literatura —respondió Izya.
—¿De literatura? —Geiger sorbió un poco de café—. ¡Vaya, vaya! ¿Y qué decían mis consejeros sobre literatura?
—Ese loco bromea —dijo Andrei—. Hablábamos de mi colección, no de literatura.
—¿Y por qué, de repente, te interesa la literatura? —preguntó Izya, mirando a Geiger con curiosidad—. Siempre has sido un presidente muy práctico...
—Por eso me interesa, porque soy práctico —dijo Geiger—. Vamos a enumerar —propuso, mientras comenzaba a doblar los dedos—. En la Ciudad se publican dos revistas literarias, cuatro suplementos literarios de los periódicos, al menos una decena de series de novelitas de aventuras... creo que es todo. Y unos quince libros al año. Y, a pesar de todo, no hay nada decente. He hablado con gente entendida. En la Ciudad no ha aparecido ni una obra literaria de importancia ni antes del Cambio, ni después. Puro papel manchado para reciclaje. ¿Cuál es el problema?
Andrei e Izya se miraron entre sí. Sí, Geiger siempre era capaz de sorprenderlos, de eso no había la menor duda.
—De todos modos, hay algo que no entiendo —le dijo Izya a Geiger—. ¿A ti, qué te importa todo eso? ¿Buscas un escritor para encargarle tu biografía?
—Deja de bromear —repuso Geiger con paciencia—. En la Ciudad hay un millón de personas. Más de mil se consideran escritores. Pero todos carecen de talento. Es verdad que yo mismo no leo...
—No tienen talento, es verdad —asintió Izya—. Tu información es correcta. No se ven por aquí personas como Tolstoi o Dostoievski. Ni siquiera sus émulos.
—Y, en realidad, ¿por qué? —intervino Andrei.
—No hay escritores destacados —prosiguió Geiger—. No hay pintores. No hay compositores. No hay... ejem... escultores.
—No hay arquitectos —añadió Andrei—. No hay cineastas...
—No hay nada de eso —dijo Geiger—. ¡En un millón de personas! Al principio, eso sólo me asombraba, pero después, sinceramente, comenzó a preocuparme.
—¿Por qué? —preguntó Izya de inmediato.
—Es difícil de explicar —aceptó Geiger, indeciso, mordiéndose el labio—. Personalmente, yo mismo no sé para qué hace falta todo eso, pero he oído que existe en toda sociedad decente. Y si no lo tenemos, eso quiere decir que algo anda mal. Mi razonamiento es el siguiente: antes del Cambio, la vida en la Ciudad era difícil, todo era un desorden, y supongamos que a nadie le interesaban las bellas artes. Pero ahora, la vida va acomodándose poco a poco.
—No —le interrumpió Andrei, pensativo—. Eso no tiene nada que ver. Por lo que sé, los más grandes artistas del mundo trabajaron en situación de desorden total. No hay ninguna regla al respecto. El gran artista podía ser un mendigo, un loco, un borracho, pero también una persona con recursos, rico quizá, como Turgueniev, por ejemplo... No sé...
—En todo caso —intervino Izya, mirando a Geiger—, si tienes la intención de elevar el nivel de vida de tus escritores de manera radical...
—¡Sí! ¡Por ejemplo! —Geiger tomó otro sorbo de café, se lamió los labios y se puso a mirar a Izya con los ojos entrecerrados.
—¡No lograrás ningún resultado! —dijo Izya con cierta satisfacción—. ¡Y no esperes obtener nada!
—Aguardad —dijo Andrei—. ¿Y no será que simplemente a la Ciudad no vienen personas creativas de talento? ¿Que no aceptan venir para acá?
—O no los invitan —dijo Izya.
—Tonterías —dijo Geiger—. El cincuenta por ciento de los habitantes de la ciudad son jóvenes. En la Tierra no eran nadie. ¿Cómo se puede saber si son creativos o no?
—¿Y no será precisamente lo contrario, que es posible saber eso? —propuso Izya.
—Bueno, lo acepto —dijo Geiger—. En la Ciudad hay decenas de miles de personas que nacieron y crecieron aquí. ¿Y ellos, qué? ¿O el talento siempre es hereditario?
—En general, es muy extraño —dijo Andrei—. Hay magníficos ingenieros en la Ciudad. Hay muy buenos científicos. Quizá no lleguen a la altura de un Mendeleiev, pero tienen nivel mundial. Digamos, el propio Butz... Aquí hay muchísima gente con talento: inventores, administradores, artesanos... mucha gente que trabaja aplicando conocimientos.
—Exactamente —exclamó Geiger—. Eso es lo que me asombra.
—Oye, Fritz —dijo Izya—. ¿Por qué razón quieres echarte más preocupaciones encima? Digamos que surgen escritores de talento, y en sus obras geniales se dedicarán a darte caña a ti, a tu sistema, a tus consejeros... Verás las molestias que vas a tener. Al principio, intentarás convencerlos, después tendrás que amenazarlos, y finalmente te verás obligado a detenerlos.
—¿Y por qué me van a dar caña sin falta? —se molestó Geiger—. ¿No podría ser, por el contrario, que me alaben?
—No —afirmó Izya—. No te alabarán. Hoy Andrei te ha explicado claramente cómo son los científicos. Pues resulta que los grandes escritores siempre andan rezongando. Es su estado normal, precisamente porque son la conciencia doliente de la sociedad, que ni siquiera sospecha que la tiene. Y como, en este caso, el símbolo de la sociedad eres tú, en primer lugar te tirarán tomates a ti... —Izya se echó a reír—. Me imagino cómo hablarán de Rumer.
—Es obvio que si Rumer tiene defectos —dijo Geiger, encogiéndose de hombros—, un auténtico escritor tiene la obligación de hacerlos evidentes. Para eso es escritor, para curar las llagas.
—Nunca en su vida los escritores han curado ninguna llaga —repuso Izya—. La conciencia doliente simplemente duele, es todo...
—A fin de cuentas, no se trata de eso —le interrumpió Geiger—. Dime sinceramente: ¿consideras que la situación actual es normal o no?
—¿Y cuál es la norma? —preguntó Izya—. ¿Podemos considerar normal la situación en la Tierra?
—Te enrollas de nuevo —dijo Andrei, torciendo el gesto—. Sencillamente te han preguntado si puede existir una sociedad sin talentos creadores. ¿Te he comprendido correctamente, Fritz?
—Puedo precisar más la pregunta —dijo Geiger—. ¿Es normal que un millón de personas, aquí o en la Tierra, no hayan dado ni un talento creador en decenas de años?
Izya callaba y pellizcaba distraído su verruga.
—Si lo comparamos, digamos, con la Grecia antigua —dijo Andrei—, es totalmente anormal.
—Entonces, ¿cuál es el problema? —volvió a preguntar Geiger.
—El Experimento es el Experimento —dijo Izya—. Pero si lo comparamos, digamos, con los mongoles, aquí todo es normal.
—¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Geiger, suspicaz.
—Nada en particular —se asombró Izya—. Ellos también son un millón, o posiblemente más. Podemos ejemplificar, digamos, con los coreanos, o casi con cualquier país árabe...
—Sólo te faltan los gitanos —gruñó Geiger.
—A propósito, muchachos —dijo Andrei, animado—: ¿hay gitanos en la Ciudad?
—¡Idos al infierno! —dijo Geiger con enojo—. Es imposible hablar de algo serio con vosotros...
Quiso añadir algo más, pero en ese momento apareció el rubicundo Parker en el umbral y al instante Geiger miró su reloj.
—Es todo —dijo, poniéndose de pie—. ¡Qué charla! —suspiró y comenzó a abotonarse el chaqué—. ¡A trabajar! ¡A trabajar, consejeros!
TRES
Otto Frijat no había mentido: el tapiz era lujoso de veras. Era de un color púrpura casi negro, con matices profundos y nobles: ocupaba toda la pared izquierda del estudio, frente a las ventanas, y el recinto adquiría un aspecto muy especial. Era diabólicamente bello, elegante y distinguido.
Andrei, totalmente fascinado, besó a Selma en la mejilla y ella regresó a la cocina, a dirigir a la servidumbre. Andrei se desplazó por el estudio, examinando el tapiz desde todos los ángulos, mirándolo desde el frente, desde los lados, de reojo; después abrió su armario secreto y sacó de allí una enorme Mauser, un monstruo con cargador de nueve proyectiles, nacida en el departamento especial de la fábrica Mauserwerke, el arma favorita de los comisarios de yelmo polvoriento durante la guerra civil, así como de los oficiales del ejército imperial japonés, que vestían capotes con cuellos de piel de perro.
La Mauser estaba limpia, su brillo pavonado indicaba que estaba lista para el combate, pero por desgracia tenía limado el percutor. Andrei la sostuvo con ambas manos, ponderando su peso, después palpó su culata, rugosa y redondeada, la bajó y a continuación la levantó a la altura de los ojos, apuntando al blanco del manzano al otro lado de la ventana, como Geiger en el campo de tiro.
Después se volvió hacia el tapiz y estuvo un rato escogiendo sitio. Pronto lo encontró. Andrei se quitó los zapatos, se subió al sofá y pegó la pistola a la pared con una mano. Apartó la cabeza lo más posible para ver el efecto. Era maravilloso. Bajó de un salto, corrió al recibidor en calcetines, sacó de un armario empotrado la caja de herramientas y regresó junto al tapiz.
Colgó la Mauser, después una Luger con mira óptica (con aquella Luger, Coxis había matado a dos miembros de las milicias el último día del Cambio) y comenzó a trabajar con un modelo de Browning de 1906, pequeña y casi cuadrada, cuando oyó una voz conocida a sus espaldas.
—Más a la derecha, Andrei, a la derecha. Y un centímetro más abajo.
—¿Así? —preguntó Andrei, sin volverse.
—Así.
Andrei fijó la Browning, se bajó del sofá de espaldas y retrocedió hasta el escritorio, contemplando el resultado de su trabajo manual.
—Hermoso —apreció el Preceptor.
—Hermoso, pero es poco —dijo Andrei con un suspiro.
El Preceptor, pisando sin hacer ruido, se aproximó al armario, se agachó, registró y sacó un revólver Nagant del ejército.
—¿Y éste? —preguntó.
—Falta la madera de la culata —dijo Andrei, con lástima—. Siempre me propongo comprarla, pero siempre se me olvida... —Se puso los zapatos, se sentó en el antepecho de la ventana, junto al escritorio, y encendió un cigarrillo—. Arriba, pondré las armas de duelo. Primera mitad del siglo diecinueve. Aparecen ejemplares bellísimos, con incrustaciones de plata, de las formas más asombrosas, desde las más pequeñas hasta las de cañón largo.
—Las Lepage —dijo el Preceptor.
—No, precisamente las Lepage son más pequeñas... Y más abajo, encima del sofá, podré las armas de combate de los siglos diecisiete y dieciocho...
Calló, imaginando cuan bello sería todo aquello. El Preceptor, agachado, seguía registrando en el armario. Tras la ventana, no lejos, zumbaba el cortacésped. Los pájaros gorjeaban y silbaban.
—Ha sido una buena idea colgar un tapiz aquí, ¿verdad? —dijo Andrei.
—Magnífica —dijo el Preceptor, levantándose. Sacó un pañuelo del bolsillo y se secó las manos—. Pero yo pondría la lámpara de pie en aquel rincón, junto al teléfono. Y necesitas un teléfono blanco.
—No me corresponde un aparato blanco —dijo Andrei con un suspiro.
—No importa —respondió el Preceptor—. Cuando regreses de la expedición, tendrás uno blanco.
—Entonces, ¿mi decisión de partir es correcta?
—¿Acaso tenías alguna duda?
—Sí —dijo Andrei, y apagó la colilla en el cenicero—. En primer lugar, no quería hacerlo. Simplemente, no quería. En casa todo va bien, vivo con comodidad, tengo mucho trabajo. En segundo, para ser sincero, me daba miedo.
—Vaya, vaya —dijo el Preceptor.
—De veras. ¿Puede usted decirme qué voy a encontrarme allí? ¡Lo ve! Nadie sabe nada. Las terribles leyendas de Izya, decenas de ellas, y nadie sabe nada. Bueno, están también los encantos de la vida de campaña. ¡Conozco bien esas expediciones! He participado en expediciones arqueológicas y de todo tipo...
Y aquí, como esperaba, el Preceptor intervino, con interés.
—Y en esas expediciones... cómo decirlo... ¿qué es lo más horrible, lo más desagradable?
A Andrei le encantaba aquella pregunta. Había preparado la respuesta desde mucho tiempo atrás, llegó a anotarla en una libreta, y posteriormente la había utilizado repetidas veces en conversaciones con diferentes chicas.
—¿Lo más terrible? —repitió, para ganar tiempo—. Lo más terrible es esto. Imagínese: la tienda de campaña, de madrugada, estamos en un desierto, no hay nadie, aúllan los lobos, hay tormenta y cae granizo... —Hizo una pausa y miró al Preceptor, que lo escuchaba atentamente, inclinado hacia delante—. Granizo, ¿entiende? Del tamaño de un huevo de paloma... Y de repente, hay que salir a hacer una necesidad.
La tensa espera dejó lugar en el rostro del Preceptor a una sonrisa algo confusa, y después se echó a reír.
—Qué cómico —dijo—. ¿Se te ocurrió a ti?
—Sí —dijo Andrei, orgulloso.
—Qué listo, muy cómico —El Preceptor volvió a reírse, moviendo la cabeza a un lado y a otro. Después se sentó en el butacón y se dedicó a contemplar el jardín—. Os lo pasáis bien aquí en el Cortijo Blanco —dijo.
Andrei se volvió y también contempló el jardín. La vegetación iluminada por el sol, una mariposa sobre las flores, los manzanos inmóviles, y a unos doscientos metros tras las lilas, los muros blancos y el techo rojo del chalet vecino. Y Van, enfundado en su larga bata blanca, caminando lentamente, sin prisas, detrás de su cortacésped, mientras su pequeño hijo lo acompaña, agarrado a la pierna de su pantalón y dando pasitos cortos.
—Sí, Van ha conseguido la paz —dijo el Preceptor—. Es posible que sea la persona más feliz de toda la Ciudad.
—Es muy posible —asintió Andrei—. En todo caso, no diría lo mismo sobre el resto de mis conocidos.
—Sí, sobre todo con el círculo de conocidos con que cuentas ahora —objetó el Preceptor—. Van es una excepción entre ellos. Yo me limitaría a decir que, en general, es una persona que pertenece a otro círculo. No al tuyo.
—Sí —pronunció Andrei, pensativo—. Y eso que alguna vez recogimos basura juntos, nos sentábamos a la misma mesa, bebíamos de la misma jarra...
—Cada cual recibe lo que se merece. —El Preceptor se encogió de hombros.
—O aquello que persigue —masculló Andrei.
—Lo puedes enunciar de esa manera. Si quieres, es lo mismo. Van siempre quiso estar en el escalón inferior. Oriente es Oriente. No podemos entenderlo. Y vuestros caminos se separaron para siempre.
—Lo más divertido es que él y yo seguimos llevándonos bien —dijo Andrei—. Tenemos cosas de qué hablar, cosas que recordar. Cuando estoy con él nunca me siento incómodo.
—¿Y él?
—No sé... —Andrei meditó unos momentos—. Pero lo más factible es que él sí se sienta incómodo. A veces me asalta de repente la impresión de que intenta con todas sus fuerzas mantenerse apartado de mí lo más posible.
—¿Y eso es lo más importante? —dijo el Preceptor mientras se estiraba, haciendo crujir los dedos—. Cuando Van está sentado contigo bebiendo vodka, y recordáis cómo era antes, él descansa, reconócelo. Y cuando te sientas con el coronel a beber escocés, ¿alguno de vosotros descansa?
—De descanso, nada —balbuceó Andrei—. Nada... Sencillamente, necesito al coronel. Y él me necesita a mí.
—¿Y cuando comes con Geiger? ¿Y cuando tomas cerveza con Dollfuss? ¿Y cuando Chachua te cuenta nuevos chistes por teléfono?
—Sí —dijo Andrei—. Es así. Exactamente.
—Creo que sólo conservas tus anteriores relaciones con Izya, y esporádicas...
—Exacto —respondió Andrei—. Y esporádicas.
—¡No, es imposible hablar de descanso! —pronunció el Preceptor con decisión—. Imagínate: en este lugar está sentado el coronel, vicejefe del Estado Mayor general de vuestro ejército, un viejo aristócrata inglés de una distinguida familia. Y aquí está sentado Dollfuss, consejero de construcciones, que alguna vez fue un famoso ingeniero en Viena. Y su esposa, la baronesa, que procede de una familia de junkersprusianos. Y frente a ellos está Van, el conserje.
—Pues sí. —Andrei se rascó la nuca y soltó una risita—. Resulta una falta de tacto.
—¡No, no! Olvídate de la falta de tacto, al diablo con eso. Imagínate que Van estuviera presente. ¿Cómo se sentiría?
—Entiendo, entiendo —dijo Andrei—. Entiendo... ¡Todo eso no es más que un delirio! Mañana lo llamaré, beberemos juntos. Maylin y Selma nos prepararán algo sabroso, y le regalaré un revólver de cañón corto, tengo uno sin gatillo...
—¡Beberéis! —repitió el Preceptor—. Os contaréis algo de vuestras vidas, él tiene cosas que contarte y tú eres buen narrador, y además él no sabe nada sobre las ruinas de Pendjikent ni de Jarbaz. ¡Lo pasaréis muy bien! Hasta siento un poquito de envidia.
—Pues véngase con nosotros —dijo Andrei y se echó a reír.
—En mis pensamientos estaré con vosotros —respondió el Preceptor, riendo también.
En ese momento sonó el timbre de la puerta principal. Andrei miró el reloj: las ocho en punto.
—Seguro que es el coronel —dijo y se levantó de un salto—. Voy a abrirle.
—Por supuesto —dijo el Preceptor—. Y te ruego que, de aquí en adelante, no te olvides de que en la Ciudad hay cientos de miles de Van, pero sólo veinte consejeros.
Se trataba del coronel. Siempre llegaba exactamente a la hora establecida, y por lo tanto era el primero. Andrei lo saludó en el recibidor con un apretón de manos y lo invitó a pasar al estudio. El coronel vestía de civil. El traje gris claro le sentaba maravillosamente, sus cabellos canosos y ralos estaban peinados con cuidado, sus zapatos brillaban, al igual que las mejillas, prolijamente afeitadas. Era más bien bajito, flaco y de buen porte, pero a la vez se le veía relajado, sin esa rigidez tan característica de los oficiales alemanes, de los que había muchísimos en el ejército.
Al entrar en el estudio se detuvo frente al tapiz, y con las manos resecas y delgadas entrelazadas a la espalda estuvo contemplando aquella maravilla púrpura en general, y las armas exhibidas sobre aquel fondo, en particular.
—¡Oh! —dijo y miró a Andrei con aprobación.
—Siéntese, coronel —dijo Andrei—. ¿Un habano? ¿Whisky?
—Muchas gracias —dijo el coronel, tomando asiento—. Unas gotas de estimulante no vendrían mal. —Se sacó la pipa del bolsillo—. Hoy ha sido un día absurdo. ¿Qué ha ocurrido en la plaza? Me dieron la orden de poner el cuartel en situación de alerta.
—Algún idiota que fue a buscar dinamita al almacén —dijo Andrei, mientras buscaba algo en el bar—, y no encontró un lugar mejor para tropezar que debajo de mi ventana.
—Entonces ¿no ha habido ningún atentado?
—¡Dios santo, coronel! —dijo Andrei, sirviendo el licor—. Al fin y al cabo, no estamos en Palestina.
El coronel soltó una risita burlona y tomó el vaso que le ofrecía Andrei.
—Tiene razón. En Palestina, semejantes incidentes no sorprendían a nadie. Por cierto, en Yemen tampoco.
—Entonces, ¿los han puesto en situación de alerta? —preguntó Andrei, sentándose frente al oficial con un vaso en la mano.
—Sí, imagínese. —El coronel bebió un sorbito, meditó un instante levantando las cejas, a continuación dejó el vaso con cuidado sobre la mesita del teléfono y se dedicó a llenar la cazoleta de la pipa. Tenía manos de anciano, de vello plateado, pero no temblaban.
—¿Y cuál era la auténtica disposición combativa de las tropas? —preguntó Andrei, mientras bebía también un sorbito.
El coronel volvió a soltar una risita burlona y Andrei sintió un súbito ataque de envidia: tenía muchas ganas de aprender a reírse de esa manera.
—Eso es secreto militar —dijo el coronel—. Pero a usted, se lo voy a contar. ¡Fue algo horrible! No he visto una cosa así ni siquiera en Yemen. ¡En Yemen! ¡Ni entre los culonegros de Uganda! Faltaba la mitad de los soldados del cuartel. La mitad de los presentes compareció sin armas. Los que llegaron con armas no tenían municiones, porque el jefe del polvorín se llevó las llaves para trabajar su hora correspondiente en la Gran Obra...
—Espero que esté bromeando —dijo Andrei.
El coronel encendió la pipa, y mientras dispersaba el humo con la mano miró a su anfitrión con sus incoloros ojos de anciano. Tenía innumerables arrugas en torno a los ojos, y parecía reír.
—Quizá haya exagerado un poco, pero juzgue usted mismo, consejero. Nuestro ejército ha sido creado sin un objetivo definido, sólo porque una persona a la que ambos conocemos no concibe un estado organizado sin fuerzas armadas. Es obvio que, en ausencia de un adversario real, ningún ejército puede funcionar con normalidad. Se necesita por lo menos un adversario potencial. Desde el jefe del Estado Mayor general hasta el último cocinero, todo nuestro ejército está ahora imbuido de la idea de que todo este proyecto no es otra cosa que jugar a los soldaditos de plomo.
—¿Y si suponemos que, de todos modos, existe un adversario potencial?
—¡Entonces, señores políticos —contestó el coronel volviendo a sumirse en una nube de humo—, dígannos de quién se trata!
Andrei tomó otro trago de whisky y meditó unos momentos.
—Dígame, coronel, ¿el Estado Mayor general cuenta con planes operativos en caso de una invasión desde el exterior?
—Bueno, a eso yo no lo llamaría planes operativos. Imagínese, aunque sea, a su Estado Mayor general ruso en la Tierra: ¿cuenta acaso con planes operativos en caso de una invasión, digamos, procedente de Marte?
—Quién sabe —repuso Andrei—, estoy dispuesto a creer que hayan elaborado algo así...
—«Algo así» es lo que nosotros tenemos —explicó el coronel—. No esperamos una invasión desde arriba, y tampoco desde abajo. No consideramos la posibilidad de un ataque serio desde el sur, excluyendo, claro está, la posibilidad de que tuviera éxito una rebelión de los presidiarios que trabajan en los asentamientos, pero estamos preparados para ello... Queda el norte. Sabemos que durante el Cambio y con posterioridad a él, muchos partidarios del régimen anterior huyeron hacia el norte. Consideramos posible, al menos teóricamente, que ellos sean capaces de organizarse y de llevar a cabo algún acto diversivo, o incluso un intento de restaurar el viejo poder... —Inhaló profundamente, sacando un silbido de la pipa—. Pero, ¿qué tiene que ver el ejército en eso? Es obvio que, en caso de que alguna de estas amenazas se materialice, sólo se necesita la policía especial del señor consejero Rumer, y desde el punto de vista táctico, sólo se requiere crear un cordón sanitario.
Andrei quedó en silencio unos momentos.
—Entonces, coronel —dijo después—, ¿quiere decir que el Estado Mayor general no está listo para enfrentarse a una invasión desde el norte?