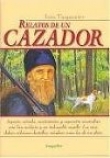Текст книги "Ciudad Maldita"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
—Sí, por supuesto, todo es muy sencillo, Katzman —dijo Quejada, bilioso—. ¿Y no quema un disparo por la espalda? ¿O en la frente? Está demasiado inmerso en sus archivos, no percibe lo que ocurre en torno suyo... Los soldados no seguirán adelante. Eso lo sé, los he oído ponerse de acuerdo.
De repente, Ellizauer se puso de pie detrás de él, y mascullando unas excusas incomprensibles, se agarró el vientre y salió corriendo de la habitación.
«Rata —pensó Andrei con maligna alegría—. Cobarde canalla. Cagón.»
—De mis geólogos, sólo puedo confiar en una persona —prosiguió Quejada, haciendo como si no se diera cuenta—. No es posible confiar en los soldados ni en ninguno de los choferes. Por supuesto, ustedes pueden fusilar a uno o dos para dar una lección, quizá eso ayude. No lo sé. Lo dudo. Y no estoy seguro de que tengan el derecho moral para actuar de esa manera. No quieren seguir porque se sienten engañados. Porque no han sacado nada en claro de esa expedición y ahora ya han perdido las esperanzas de recibir algo. Esa maravillosa leyenda, que con tanta imaginación ha inventado el señor Katzman, la leyenda del Palacio de Cristal, ha perdido su efecto. Las que predominan son otras leyendas, sépalo usted, Katzman.
—¿Qué diablos dice? —saltó Izya, tartamudeando de indignación—. ¡No he inventado nada!
—Está bien, ahora eso no tiene la menor importancia. —Quejada se desentendió de él con un gesto que parecía hasta bondadoso—. Ahora ya queda claro que no habrá ningún palacio, así que no hay nada de qué hablar... Ustedes saben muy bien, señores, que las tres cuartas partes de esos voluntarios vinieron a esta expedición en busca de botín y sólo por el botín. ¿Qué han conseguido en lugar de ese botín? Diarrea con sangre y una subnormal piojosa para divertirse por las noches. Pero el problema no es ni siquiera ése. No sólo están desilusionados, también están asustados. Démosle las gracias al señor Katzman. Démosle las gracias al señor Pak, al que con tanta gentileza lo invitamos a nuestra mesa y le dimos un puesto en la expedición. A los esfuerzos de estos señores debemos la mayor parte de nuestros conocimientos sobre lo que nos espera si seguimos adelante. La gente tiene miedo del decimotercer día. La gente teme a los lobos parlantes. No teníamos suficiente con los lobos tiburones, ¡ahora nos prometen lobos parlantes! La gente teme a los ferrocéfalos... Combinado con todo lo que ya han visto, todos esos mudos con las lenguas cortadas, los campos de concentración abandonados, los cretinos asilvestrados que rinden culto a los manantiales, y los cretinos armados hasta los dientes que disparan por cualquier motivo... Combinado con todo lo que han visto hoy, en estas colinas, esos huesos en las barricadas dentro de las casas... ¡Es una combinación encantadora, imponente! Y si hasta ayer los soldados temían al sargento Fogel por encima de todas las cosas, hoy Fogel les da lo mismo, tienen algo peor a lo que temer... —Quejada calló finalmente, tomó aliento y se secó el sudor que le cubría el rostro abotagado.
—Tengo la impresión —dijo el coronel, levantando una ceja con ironía—, de que usted mismo tiene bastante miedo, señor Quejada. ¿Me equivoco?
—No se preocupe por mí, coronel —gruñó Quejada, mirándolo de reojo—. Si algo temo es recibir una bala por la espalda. Sin comerlo ni beberlo. Que personas a las que, por cierto, entiendo perfectamente, me maten.
—¿Es eso? —apuntó el coronel—. Qué se le va a hacer... No voy a emitir un juicio sobre la importancia de esta expedición y tampoco voy a indicarle a la jefatura de la expedición cómo debe actuar. Mi tarea consiste en cumplir las órdenes. Sin embargo, considero indispensable decir que todas esas consideraciones relativas a motines e insubordinaciones me parecen puras habladurías sin sentido. ¡Déjeme ocuparme de mis soldados, señor Quejada! Si lo desea, ponga bajo mi mando a esos geólogos en los que no confía. Me ocuparé de ellos... Debo llamar su atención, consejero —se volvió hacia Andrei y siguió hablando, con la misma cortesía letal—, que hoy aquí han hablado demasiado sobre los soldados precisamente aquellas personas que no tienen ningún vínculo oficial con ellos.
—Sobre los soldados han hablado personas —lo interrumpió Quejada—, que trabajan, comen y duermen todos los días junto con ellos.
En el silencio que siguió se oyó un ligero chirrido proveniente del butacón de piel: el coronel se sentó, muy derecho. Se mantuvo callado un rato. La puerta se abrió lentamente y Ellizauer regresó a su lugar con una expresión de confusión y culpa, haciendo una leve reverencia sobre la marcha.
«Sigue —pensó Andrei, mirando fijamente al coronel—. ¡Sigue dándole! ¡Córtale los bigotes! ¡Rómpele la cara!»
—Debo también pedirle —prosiguió, finalmente, el coronel– que preste su atención, consejero, al hecho de que en una parte de la plana mayor se ha detectado hoy una clara simpatía, y más aún, complicidad, con estados de ánimo totalmente comprensibles y habituales, pero totalmente indeseables, de los niveles inferiores del ejército. Como oficial superior, declaro lo siguiente: si la simpatía y la complicidad antes mencionadas adquieren algún tipo de manifestación práctica, actuaré contra los cómplices y simpatizantes como está estipulado en condiciones de campaña. En lo restante, señor consejero, tengo el honor de asegurarle que el ejército sigue dispuesto a cumplir todas sus órdenes.
Andrei suspiró muy quedamente y miró satisfecho a Quejada que, con una sonrisa torcida, encendía un cigarrillo con la colilla del anterior. Ellizauer ni se veía.
—¿Y cómo se actúa contra los cómplices y simpatizantes en condiciones de campaña? —preguntó con enorme curiosidad Izya, que también se veía muy satisfecho.
—Se los lleva a la horca —fue la seca respuesta del coronel.
De nuevo se hizo el silencio.
«Así son las cosas —pensó Andrei—. Espero que todo le haya quedado claro, señor Quejada. ¿O aún tendrá alguna pregunta? No, claro que ya no tiene ninguna pregunta, qué va. ¡El ejército! El ejército lo decide todo, amiguitos. Pero, sea como sea, no entiendo nada. ¿Por qué está tan seguro? ¿No se tratará sólo de una máscara, coronel? Yo también tengo aspecto de estar bastante seguro. En todo caso, ése debe ser mi aspecto. Obligatoriamente.»
Miró al coronel de reojo. Seguía sentado, muy erguido, con la pipa apagada entre los dientes. Y estaba muy pálido. Quizá fuera sólo a causa de la ira.
«Todo se va al diablo, al diablo —pensó Andrei con pánico—. ¡Un largo receso! ¡Enseguida! Y que Katzman me consiga agua. Mucha agua. Para el coronel. Sólo para el coronel. Y desde esta misma noche, ¡doble ración de agua para el coronel!»
Ellizauer, todo torcido, asomó detrás del grueso hombro de Quejada.
—Perdóneme... Tengo necesidad... —masculló, lastimero—. De nuevo...
—Siéntese —le dijo Andrei—. Ahora terminamos. —Se reclinó en el butacón y se agarró de los brazos—. La orden para el día de mañana: haremos una parada prolongada. Ellizauer, todas las fuerzas se destinarán a la reparación del tractor. Le doy un plazo de tres días, cumpla con el trabajo en ese plazo. Quejada, mañana, ocúpese todo el día de los enfermos. Pasado mañana, dispóngase a tomar parte conmigo en una exploración en profundidad, Katzman, usted viene con nosotros... ¡Agua! —Golpeó la mesa con un dedo—. ¡Necesito agua, Katzman! ¡Señor coronel! Le ordeno que mañana descanse. Pasado mañana tomará el mando del campamento. Es todo, señores. Están libres.
DOS
Iluminando el camino con la linterna. Andrei subió con prisa al piso siguiente, el quinto al parecer. «Demonios, no llego...» Se detuvo, todo en tensión, esperando a que se le pasara el dolor agudo. En el vientre, algo se revolvió con un gruñido, y de repente se sintió mejor. Los muy puñeteros, todos los pisos estaban llenos de cagadas, no había dónde poner el pie. Llegó hasta el descansillo y empujó la primera puerta que encontró, que se abrió con un chirrido. Andrei entró y olfateó. Al parecer no había nada... Iluminó con la linterna. Sobre el parqué reseco, junto a la puerta, había huesos blanquecinos entre harapos, una calavera rodeada por mechones de cabellos mostraba los dientes. Estaba claro: echaron un vistazo, pero se asustaron... Moviendo los pies con dificultad. Andrei siguió por el pasillo casi a la carrera.
«Un salón... Diablos, algo parecido a un dormitorio... ¿Dónde estará el retrete? Ah, ahí...»
Después, ya más tranquilo a pesar de que el dolor de vientre no había desaparecido del todo, cubierto totalmente de un sudor frío y pegajoso, se abotonó los pantalones en la oscuridad y volvió a sacar la linterna del bolsillo. El Mudo seguía allí, con el hombro recostado en un armario de una altura infinita, con las manos blancas metidas bajo el ancho cinturón.
—¿De centinela? —le preguntó Andrei, distraído y bonachón—. Bien, vigila para que no aparezca nadie y me reviente la cabeza, ¿qué ibas a hacer entonces?
Se descubrió pensando que había adquirido la costumbre de conversar con aquel extraño hombre como si se tratara de un perro enorme, y la idea le produjo incomodidad. Amistoso, palmeó el hombro frío y desnudo del Mudo y siguió recorriendo el piso sin prisa, alumbrando con la linterna a izquierda y derecha. Detrás, sin acercarse ni alejarse, se oían los pasos suaves del Mudo.
Aquel piso era todavía más lujoso. Multitud de habitaciones llenas de pesados muebles antiguos, enormes lámparas de techo, gigantescos cuadros ennegrecidos en marcos como los de un museo. Pero casi todos los muebles estaban rotos: les habían arrancado los brazos a los sillones, las sillas yacían sin patas ni respaldos, las puertas de los armarios estaban arrancadas.
«Habrán cogido los muebles para la calefacción —pensó Andrei—. ¿Con semejante calor? Qué raro...»
En general, la casa era un poco extraña, no resultaba difícil entender a los soldados. Algunos pisos estaban abiertos de par en par, totalmente vacíos, no quedaba nada que no fueran paredes desnudas. Otros pisos estaban cerrados por dentro, a veces con los muebles formando barricadas, y si se lograba forzar la entrada, allí había huesos humanos por el suelo. Lo mismo ocurría en otros edificios cercanos, y se podía suponer que encontrarían lo mismo en los demás edificios de aquella manzana.
Aquello no guardaba la menor relación con nada conocido y ni siquiera Izya Katzman había logrado aventurar una explicación lógica de la razón que había hecho huir a unos habitantes de aquellos edificios, llevándose consigo todo lo que fueron capaces de cargar, libros incluso, mientras que otros se habían atrincherado en sus viviendas para morir allí, al parecer de hambre y sed. O quizá de frío: en algunos pisos habían encontrado lastimeras imitaciones de estufas, en otros habían encendido fuego directamente sobre el suelo o sobre planchas de hierro oxidado, seguramente arrancadas de las azoteas.
—¿Entiendes qué ha ocurrido aquí? —le preguntó Andrei al Mudo.
El hombre negó lentamente con la cabeza.
—¿Habías estado aquí alguna vez?
El Mudo asintió.
—Entonces, ¿vivía gente aquí?
No,fue el gesto del Mudo.
—Entendido... —masculló Andrei, intentando descifrar el contenido de un cuadro ennegrecido. Al parecer, era algo así como un retrato. Una mujer...
—¿Es un lugar peligroso? —preguntó.
El Mudo lo miró con ojos que se habían quedado inmóviles.
—¿Entiendes la pregunta?
Sí.
—¿Puedes responder?
No.
—Bueno, gracias de todos modos —dijo Andrei, pensativo—. Entonces, puede que no sea nada. Está bien, volvamos a casa.
Volvieron al segundo piso. El Mudo permaneció en su rincón y Andrei fue a su habitación. El coreano Pak lo estaba esperando y conversaba con Izya. Al ver a Andrei, calló y se levantó a su encuentro.
—Siéntese, señor Pak —dijo Andrei y él mismo tomó asiento.
Tras una vacilación momentánea. Pak se dejó caer con cuidado en una silla y descansó las manos sobre las rodillas. Su rostro amarillento estaba tranquilo, sus ojos soñolientos y húmedos brillaban a través de las ranuras de sus párpados hinchados. Siempre le había caído bien a Andrei, tenía algo indefinible que lo hacía parecerse a Kaneko, o quizá fuera sólo porque siempre estaba arreglado, dispuesto, era amistoso con todos pero sin tomarse ninguna confianza, hombre de pocas palabras pero cortés y educado, siempre independiente, siempre se mantenía a cierta distancia... O quizá fuera porque precisamente había sido Pak quien pusiera fin a aquella absurda escaramuza en el kilómetro trescientos cuarenta: en lo más nutrido del tiroteo, salió de las ruinas, levantó una mano abierta y, sin prisa, echó a andar hacia los disparos...
—¿Lo han despertado, señor Pak? —preguntó Andrei.
—No, señor consejero. No me he acostado todavía.
—¿Le duele el estómago?
—No más que a los demás.
—Pero, seguramente, no menos... —apuntó Andrei—. ¿Y los pies, qué tal?
—Mejor que los demás.
—Muy bien —dijo Andrei—. ¿Y cómo se siente en general? ¿Está muy cansado?
—Estoy bien, gracias, señor consejero.
—Muy bien —repitió—. La razón por la que lo molesto, señor Pak, es la siguiente: mañana tendremos una parada larga. Pero pasado mañana tengo la intención de llevar a cabo un pequeño reconocimiento con un grupo especial de personas. Avanzar unos cincuenta o setenta kilómetros. Tenemos que hallar agua, señor Pak. Seguramente nos desplazaremos sin impedimenta, pero rápido.
—Lo entiendo, señor consejero —dijo Pak—. Pido autorización para unirme al grupo.
—Muchas gracias. Aunque no era eso lo que quería pedirle. Saldremos pasado mañana, a las seis de la mañana. Recibirá agua y raciones con el sargento. ¿De acuerdo? Pero lo que me preocupa... ¿Qué cree, seremos capaces de hallar agua aquí?
—Creo que sí —dijo Pak—. He oído algo sobre esta región. En algún lugar de aquí hay un manantial. Según los rumores, en alguna época fue un manantial muy potente. Seguro que ahora tiene menos caudal. Pero es posible que baste para nuestro destacamento. Hay que buscarlo.
—¿Y sería posible que se hubiera secado del todo?
—Es posible, pero muy poco probable —dijo Pak con un gesto de negación—. Nunca he oído que un manantial se seque completamente. El caudal de agua puede disminuir, de forma considerable incluso, pero al parecer los manantiales no se secan del todo.
—Hasta ahora no he encontrado nada de utilidad en los documentos —dijo Izya—. El suministro de agua a la ciudad venía del acueducto, pero este acueducto ahora está seco como... no sé como qué.
Pak no dijo nada al respecto.
—¿Y qué ha oído usted sobre esta región? —le preguntó Andrei.
—Diversas cosas, más o menos terribles —dijo Pak—. Algunas son pura invención. Pero las otras... —Se encogió de hombros.
—¿Por ejemplo? —preguntó, apacible.
—Pues todo lo que le he contado antes, señor consejero. Por ejemplo, según los rumores, no muy lejos de aquí se encuentra la Ciudad de los Ferrocéfalos. Sin embargo, no he logrado entender quiénes son esos ferrocéfalos. Además, la Catarata de Sangre, aunque creo que está muy lejos. Seguramente se trata de un torrente que arrastra un mineral de color rojo. En cualquier caso, allí habrá agua suficiente. Hay leyendas sobre animales parlantes, pero eso está en el límite de lo posible. Y creo que no tiene sentido hablar de lo que está más allá de ese límite... Bueno, el Experimento es el Experimento.
—Seguramente estará harto de estos interrogatorios —dijo Andrei, sonriendo—. Me imagino lo aburrido que estará de repetirles lo mismo a todos por vigésima vez. Pero, por favor, perdónenos, señor Pak. Usted es el que más sabe de todos nosotros.
—Por desgracia, lo que sé es muy poco —dijo con sequedad Pak, volviendo a encogerse de hombros—. La mayor parte de los rumores no se han podido contrastar. Y, por el contrario, vemos muchas cosas que nunca antes oí mentar. Y, con respecto a los interrogatorios, señor consejero, ¿no le parece a usted que la tropa está demasiado bien informada en lo que de rumores se trata? Yo respondo personalmente a las preguntas sólo cuando converso con alguien de la plana mayor. Considero incorrecto, señor consejero, que los soldados y otros trabajadores de filas estén al tanto de todos esos rumores. Es dañino para la moral.
—Estoy totalmente de acuerdo con usted —dijo Andrei, tratando de no apartar la vista—. Y, en todo caso, yo preferiría que hubiera más rumores sobre ríos de leche y miel con orillas de merengue.
—Sí —asintió Pak—. Por eso, cuando los soldados me preguntan, intento eludir los temas desagradables y siempre insisto en la leyenda del Palacio de Cristal... Es verdad que, en los últimos tiempos, ya no quieren oír hablar de eso. Todos tienen mucho miedo y quieren volver a casa.
—¿Y usted también? —preguntó Andrei, compasivo.
—Yo no tengo casa —respondió Pak con tranquilidad. Su rostro era impenetrable y sus ojos casi se cerraban de sueño.
—Aja... —Los dedos de Andrei tamborilearon sobre la mesa—. Pues, nada, señor Pak. De nuevo le doy las gracias. Le ruego que descanse. Buenas noches. —Siguió con la mirada la espalda del hombre, enfundada en un traje de sarga descolorida, esperó a que se cerrara la puerta y se volvió hacia Izya—. De todos modos, quisiera saber con qué fin se unió a nosotros.
—¿Cómo que con qué fin? —se inquietó Izya—. Ellos no podían organizar la exploración y por eso se inscribieron contigo como voluntarios.
—¿Y con qué objetivo necesitaban esa exploración?
—Pues, querido mío, no a todos les gusta el reino de Geiger de la misma manera que a ti. Antes, no querían vivir bajo el mandato del señor alcalde, ¿eso no te asombra? Y ahora, no quieren vivir bajo el poder del presidente. Quieren vivir por su cuenta, ¿entiendes?
—Entiendo —dijo Andrei—. Pero, en mi opinión, nadie pretende impedirles que vivan por su cuenta.
—Sí, en tu opinión —replicó Izya—. Pero tú no eres el presidente.
Andrei metió la mano en la caja metálica, sacó una cantimplora con alcohol y comenzó a desenroscar la tapa.
—¿Acaso crees que Geiger tolerará la existencia de una fuerte colonia armada hasta los dientes junto a la Ciudad? Doscientos hombres veteranos, con gran experiencia de combate, sólo a trescientos kilómetros de la Casa de Vidrio... Claro que no lo tolerará. Eso significa que tendrán que marcharse más lejos, al norte. ¿Y adonde?
Andrei salpicó un poco de alcohol en las manos y las frotó con todas sus fuerzas.
—Estoy harto de tanta suciedad —masculló, con asco—. No te lo puedes imaginar.
—Sí, la suciedad... —dijo Izya, distraído—. No es nada agradable. Dime, ¿por qué molestas constantemente a Pak? ¿Qué pecado ha cometido? Lo conozco desde hace mucho tiempo, casi desde el primer día. Es un hombre muy culto, muy honrado. ¿Por qué te metes con él? La única manera de explicar esos infinitos interrogatorios de jesuita es a causa de tu odio zoológico contra los intelectuales. Si tienes la urgente necesidad de saber quién difunde los rumores, pregúntale a tus informantes, que Pak no tiene nada que ver...
—No tengo informantes —replicó Andrei con frialdad. Ambos callaron.
—¿Ponemos las cartas sobre la mesa? —dijo al rato, para su sorpresa.
—¿De veras? —replicó Izya, ansioso.
—Pues te diré qué pasa, querido amigo. En los últimos tiempos tengo la impresión de que alguien intenta poner fin a nuestra expedición. Ponerle fin definitivamente, ¿entiendes? No se trata de que nos demos la vuelta y regresemos a casa, sino de liquidarnos. Aniquilarnos. Hacernos desaparecer sin dejar huella, ¿entiendes?
—¡Qué dices, hermano! —exclamó Izya, y sus dedos se hundieron en la barba, buscando la verruga.
—¡Sí, sí! Y me paso todo el tiempo intentando averiguar quién se beneficiaría de eso. Resulta que el único que se beneficia es tu Pak. ¡Calla! ¡Déjame hablar! Si desaparecemos sin dejar huella, Geiger no se enterará de nada, ni siquiera de la existencia de la colonia... Y no se decidirá a organizar una segunda expedición en mucho tiempo. Entonces, ellos no tendrán que irse al norte, ni abandonar la zona que habitan. Ésas son mis deducciones.
—Creo que te has vuelto loco —dijo Izya—. ¿De dónde has sacado esa impresión? Si se trata de que nos demos la vuelta y regresemos, no necesitas tener ninguna impresión. Todos quieren regresar. Pero ¿de dónde sacas eso de que quieren eliminarnos?
—¡No lo sé! —dijo Andrei—. Te digo que se trata de una impresión que tengo. —Calló un instante—. En todo caso, creo que mi decisión de llevarme a Pak pasado mañana es correcta. Si yo no estoy, no tiene nada que hacer en el campamento.
—¿Y qué tiene que ver él en todo esto? —gritó Izya—. ¡Pon a trabajar esa cabeza tonta! Digamos que nos aniquilan, ¿y qué más? ¿Ochocientos kilómetros a pie? ¿Por un sitio sin agua?
—¡Y qué sé yo! —replicó Andrei, molesto—. Quizá sepa conducir un tractor.
—También puedes sospechar de la Lagarta —sugirió Izya—. Como en ese cuento... Sí, el cuento del zar Dodón... La reina de Shemaján.
—Humm, sí, la Lagarta... —repitió Andrei, pensativo—. Otra que bien baila. Y el Mudo ese... ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué me sigue a todas partes como un perro? Hasta cuando voy al retrete... Por cierto, no sé si sabes que él ya ha estado en este sitio.
—¡Has hecho un gran descubrimiento! —dijo Izya, con menosprecio—. De eso me di cuenta hace tiempo. Esos sin lengua vienen del norte.
—¿Es posible que les hayan cortado la lengua aquí? —dijo Andrei, bajando la voz.
—Oye, bebamos un trago —dijo Izya mirándolo.
—No hay con qué diluirlo.
—Entonces, ¿quieres que te traiga a la Lagarta?
—Vete a la mierda... —Andrei se levantó con la frente llena de arrugas y moviendo el pie lastimado dentro del zapato—. Bien, voy a ver cómo andan las cosas. —Se dio una palmada en la funda vacía—. ¿Tienes pistola?
—Sí, la tengo en alguna parte. ¿Por qué?
—Por nada. Me voy.
Mientras salía al pasillo, sacó la linterna del bolsillo. El Mudo se levantó a su encuentro. A la derecha, hacia el fondo del piso, a través de una puerta entreabierta, le llegó el sonido de una conversación. Andrei se detuvo un instante.
—¡En El Cairo, Dagan, en El Cairo! —decía el coronel con insistencia—. Ahora veo que lo ha olvidado todo, Dagan. El vigésimo primer regimiento de tiradores de Yorkshire, comandado en aquel entonces por el viejo Bill, el quinto barón de Stratford.
—Le pido mil perdones, señor coronel —objetaba Dagan con respeto—. Podemos acudir a los diarios del señor coronel.
—¡No necesito ningún diario, Dagan! Ocúpese de su pistola. Además, me ofreció leerme algo antes de dormir.
Andrei salió al descansillo de la escalera y chocó con Ellizauer como quien choca con un poste telegráfico. El hombre fumaba, encorvado, con el trasero recostado en los pasamanos metálicos.
—¿El último antes de dormir? —preguntó Andrei.
—Exactamente, señor consejero. Enseguida me voy a dormir.
—Vaya, vaya —le dijo Andrei, siguiendo de largo—. Cómo se dice: más se duerme, menos se peca.
Ellizauer soltó una risita respetuosa.
«Qué tío más alto —pensó Andrei—. Si en tres días no logras terminar la reparación, yo mismo te unciré al remolque.»
Los expedicionarios de grado inferior ocupaban el piso de abajo (aunque subían a los de arriba para hacer sus necesidades). Allí no se oía ninguna conversación: al parecer todos, o casi todos, dormían ya. A través de las puertas de los pisos, abiertas de par en par para que hubiera corriente de aire, se escuchaban ronquidos, chasquidos, balbuceos y toses de fumadores.
Andrei metió la cabeza primero en el piso de la izquierda. Allí dormían los soldados. Salía luz de un pequeño cubículo sin ventanas. El sargento Fogel, en calzoncillos y con la gorra echada hacia atrás, estaba sentado delante de una mesita, rellenando un formulario. Según las reglas militares, la puerta del cubículo estaba abierta de par en par, de manera que nadie pudiera entrar o salir sin ser notado. Al oír los pasos, el sargento levantó rápidamente la cabeza y miró con atención, cubriendo con la mano la luz de la lámpara para que no le diera en el rostro.
—Soy yo, Fogel —dijo Andrei en voz baja, y entró.
Al instante, el sargento le trajo una silla. Andrei se sentó a horcajadas y miró a su alrededor. Con los militares, todo estaba en orden. Allí estaban los tres bidones con el agua potable. Las cajas de latas de conservas y las galletas para el desayuno del día siguiente también estaban allí. Y la caja con el tabaco. La pistola del sargento, limpia y brillante, reposaba sobre la mesa. En el cubículo el aire era pesado, masculino, de campaña. Andrei se agarró al respaldo de la silla.
—¿Qué hay mañana para el desayuno, sargento? —preguntó.
—Lo de siempre, señor consejero —respondió Fogel con asombro.
—Trate de inventar algo nuevo, que no sea lo de siempre —dijo Andrei—. No sé, digamos que gachas de arroz con azúcar... ¿Quedan frutas en conserva?
—Sí, podría ser gachas de arroz con ciruelas pasas —propuso el sargento.
—Que sea con ciruelas pasas... Por la mañana, deles doble ración de agua. Y media tableta de chocolate... ¿Aún tenemos chocolate?
—Queda un poquito —dijo el sargento, no muy satisfecho.
—Pues deles un poco... Los cigarrillos, ¿qué, es la última caja?
—Exactamente.
—Pues no podemos hacer nada. Mañana, como siempre, y a partir de pasado mañana, reduzca la cuota... Ah, se me olvidaba. Desde hoy, y hasta nuevo aviso, doble ración de agua para el coronel.
—Quisiera informarle... —comenzó el sargento.
—Lo sé —lo interrumpió Andrei—. Diga que es por orden mía.
—A la orden... Como mande el señor consejero. ¡Anástasis! ¿Adonde vas?
Andrei se volvió. En el pasillo, balanceándose sobre unas piernas vacilantes y con la mano apoyada en la pared, estaba un soldado medio dormido, en calzoncillos y con botas.
—Perdone, señor sargento... —balbuceó. Era obvio que no se daba cuenta de nada. Al instante, pegó las manos a los lados de las piernas—. ¡Permiso para ir al retrete, señor sargento!
—¿Le hace falta papel?
—De ninguna manera. —El soldado hizo un sonido con los labios y arrugó la cara—. Tengo... —Mostró una hoja arrugada que llevaba en la mano, seguramente de los archivos de Izya—. Permiso para retirarme.
—Vaya... Le pido mil perdones, señor consejero. Se pasan toda la noche yendo al retrete. Y a veces no llegan, se lo hacen encima. Antes, al menos el permanganato ayudaba un poco, pero ahora no hay nada que sirva... ¿Quiere el señor consejero revisar los puestos de guardia?
—No —dijo Andrei, poniéndose de pie.
—¿Debo acompañarlo?
—No. Quédese aquí.
Andrei salió nuevamente al vestíbulo. Allí también había mucho calor, pero apestaba menos. Sin hacer el menor ruido, el Mudo apareció a su lado. Se oía al soldado Anástasis un piso más arriba, tropezando y mascullando algo entre dientes.
«No va a llegar al retrete, se lo hará en el suelo», comprendió Andrei con asco.
—Pues, nada —se dirigió al Mudo, hablando a media voz—. Veamos cómo viven los civiles.
Atravesó el vestíbulo y empujó la puerta del piso de enfrente. Allí también el aire olía a ejército en campaña, pero no existía el orden militar. La llamita de la lámpara del pasillo apenas iluminaba los instrumentos, tirados de cualquier manera en sus fundas de loneta, entremezclados con armas, mochilas sucias medio abiertas, tazas y platos de campaña abandonados junto a la ventana, Andrei tomó la lámpara, entró en la habitación más cercana y enseguida pisó un zapato.
Allí dormían los choferes, desnudos, sudados, desmadejados sobre una lona arrugada. Ni siquiera habían puesto sábanas. Aunque con toda seguridad las sábanas estarían más sucias que cualquier lona. De repente, uno de los choferes se movió, se sentó con los ojos cerrados y se rascó los hombros con furia.
—Vamos de cacería y no al baño... —balbuceó—. De cacería, ¿te das cuenta? El agua es amarilla. Bajo la nieve, amarilla, ¿entiendes? —Aún no había terminado de hablar cuando su cuerpo quedó fláccido y cayó de costado sobre la lona.
Andrei se cercioró de que los cuatro estaban allí, y siguió a la habitación de al lado. Ahí vivía la intelectualidad. Dormían en catres cubiertos con sábanas grises, sus sueños también eran inquietos, acompañados de ronquidos, gemidos y chirridos de dientes. Dos cartógrafos en una habitación, dos geólogos en la de al lado. En la habitación de los geólogos, Andrei detectó un olor dulzón, desconocido, y en ese momento recordó que corría un rumor según el cual los geólogos fumaban hachís. Dos días antes, el sargento Fogel le había quitado un cigarrillo de marihuana al soldado Tevosian, le había dado un bofetón y lo amenazó con dejarlo para siempre en el grupo de vanguardia. Y aunque el coronel reaccionó con humor ante aquel caso, a Andrei aquello no le gustó nada.
El resto de las habitaciones de aquel piso inmenso estaban vacías. Sólo en la cocina, envuelta hasta la cabeza en unos trapos, dormía la Lagarta; aquella noche la habían dejado extenuada con toda seguridad. De aquellos trapos sobresalían unas piernas escuálidas y desnudas, llenas de manchas y arañazos.
«Otra desgracia que ha caído sobre nosotros —pensó Andrei—. La reina de Shemaján. Zorra asquerosa, que se la lleve el diablo. Puta guarra...» ¿De dónde había salido? ¿Quién era? Balbuceaba confusamente en un idioma incomprensible... ¿Cómo era posible la existencia de un idioma incomprensible en la Ciudad? ¿Por qué razón? Izya la oyó y se quedó asombrado... Lagarta. Fue Izya quien le puso ese nombre. Dio en el blanco, era muy parecida. Lagarta.
Andrei regresó a la habitación de los choferes, levantó la lámpara por encima de su cabeza y, volviéndose hacia el Mudo, le señaló a Permiak. El Mudo se deslizó en silencio entre los que dormían, se inclinó sobre Permiak y lo levantó, poniendo las palmas de las manos sobre sus orejas. Después se irguió. Permiak estaba allí sentado, apoyándose en el suelo con una mano, mientras con la otra se secaba de los labios la saliva que se le había escapado mientras dormía.
Cruzaron las miradas y Andrei señaló con la cabeza hacia el pasillo. Permiak se puso de pie enseguida, con agilidad y sin hacer ruido. Fueron a una habitación libre al final del piso. El Mudo cerró bien la puerta y recostó la espalda en ella. Andrei buscó dónde sentarse. La habitación estaba vacía y se sentó directamente en el suelo. Permiak se agachó frente a él. A la luz de la lámpara, el rostro del hombre, picado de viruelas, parecía sucio, sobre la frente le caía un mechón de cabellos enredados y a través de ellos se veía un tatuaje primitivo: esclavo de Jruschov.