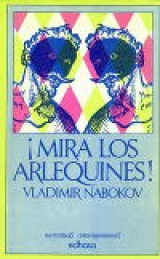
Текст книги "¡Mira los arlequines!"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
—¿Cómo está ahora Dolly Borg? —preguntó Annette—. Era una mocosa descarada. Repulsiva, a decir verdad.
—Lo es todavía —casi grité y entonces oímos que Isabel nos anunciaba " Ya prosnulas" ("Estoy despierta") por el bostezo de la ventana.
¡Con qué levedad se deslizaban las nubes primaverales! ¡Con qué destreza el zorzal de pecho rojo extraía del suelo del jardín su lombriz intacta! ¡Ah, al fin volvía Ninella, que bajaba de su auto sosteniendo bajo su brazo robusto cadáveres de cahiersatados con una cuerda! " ¡Vaya, al fin y al cabo hay algo simpático y acogedor en la vieja Ninel!" me dije en mi innoble euforia. Pero sólo unas pocas horas después se extinguió la luz del Infierno y me debatí, retorciendo mis cuatro miembros, sí, en la agonía del insomnio, procurando encontrar un compromiso entre almohada y espalda, sábana y hombro, pijama y pierna, que me ayudara, me ayudara, oh, sí, que me ayudara a llegar hasta el Edén de un amanecer lluvioso.
3
La creciente perturbación de mis nervios era tal que ni siquiera podía concebir el esfuerzo de obtener registro de conductor: no tenía, pues, más remedio que confiar en Dolly para que, sentada tras el volante del viejo y sucio sedan de Todd, buscara la oscuridad convencional de caminos campestres, difíciles de encontrar y decepcionantes, una vez encontrados. Tuvimos tres encuentros en esas condiciones, cerca de New Swivington, en la complicada vecindad nada menos que de Casanovia. A pesar de mis nervios, no pude sino darme cuenta de que a Dolly la complacían los ansiosos vagabundeos, los giros equivocados, los torrentes de lluvia que acompañaban nuestra aventurilla. Una noche de junio especialmente fangosa, en parajes desconocidos, me dijo:
—Piensa cuánto más simples serían las cosas si alguien contara a tu mujer en qué andamos. ¡Piénsalo!
Al advertir que había ido demasiado lejos al exponer esa idea, cambió de táctica y me llamó a mi oficina para decirme, con grandes muestras de entusiasmo, que Bridget Dolan, una estudiante de medicina prima de Todd, nos ofrecía por una escasa remuneración su departamento en Nueva York, las tardes de los lunes y los jueves, cuando trabajaba como enfermera en el Hospital San No Sé Cuántos. La inercia, más que Eros, me persuadió; con el pretexto de terminar la investigación literaria que debía hacer en la Biblioteca Pública viajaría de una pesadilla a otra en un pullman atestado.
Dolly me esperaba ante la puerta de la casa, pavoneándose con aire triunfal y blandiendo una llave donde centelleó un reflejo de sol en ese bochorno de invernáculo. El viaje me había dejado tan débil que me costó bajar del taxi. Dolly me acompañó hasta la puerta, charlando como una niña alegre. Por suerte el misterioso departamento estaba en la planta baja: no habría soportado la clausura y los espasmos del ascensor. Una ceñuda portera (que en mnemotecnia invertida me recordó las brujas cancerberas de los hoteles en la Siberia soviética donde me alojaría un par de décadas después) insistió para que escribiera mi nombre y dirección en un libro mayor. ("Esa es la norma", exclamó Dolly, que ya había adquirido modismos de la pronunciación local.) Tuve la presencia de ánimo para escribir la dirección más absurda que se me ocurrió: Dumbert Dumbert, Dumberton. Dolly, canturreando, colgó sin prisa mi impermeable entre los que ya había en un pasillo comunal. Si hubiera sentido alguna vez las punzadas del delirio neurálgico, no habría tanteado con esa llave, cuando sabía muy bien que la puerta de lo que debía ser un departamento exquisitamente privado ni siquiera estaba cerrada. Entramos en un living roominverosímil, obviamente ultramoderno, con muebles de madera pintada y una cunita blanca que en vez de un niño mohíno albergaba una rata bípeda de felpa.
Las puertas estaban en mi contra, siempre en mi contra. A la izquierda había una entreabierta, a través de la cual provenían voces de un cuarto o asilo contiguo.
—¡Allí hay una fiesta! —protesté.
Dolly empujó la puerta con suavidad y destreza.
—Es un grupo muy simpático —dijo—. Además, en estos cuartos hace demasiado calor para tenerlo todo cerrado. La segunda a la derecha. Ya estamos.
Ya estábamos. La enfermera Dolan, en pos de la atmósfera deseada y por énfasis profesional había arreglado su dormitorio en estilo de hospital: una cama blanca como la nieve con un sistema de palancas que habría dejado impotente hasta a Big Peter (en El sombrero de copa rojo); cómodas blanqueadas, armarios de cristal, una planilla de cuadro clínico al pie de la cama, como las que divierten a los humoristas, y otra con reglamentaciones fijada en la puerta del cuarto de baño.
—Ahora quítate esa chaqueta —exclamó Dolly con alegría– mientras te desato los cordones de esos zapatos fabulosos (se puso ágilmente una y otra vez en cuclillas frente a mis pies en retirada).
—Estás mal de la cabeza, querida, si piensas que puedo hacer el amor en este sitio espantoso.
—¿Qué pretendes, entonces? —me preguntó irritada, apartándose un mechón de la cara enrojecida e incorporándose—. ¿Dónde podrías encontrar algo tan elegante, tan higiénico, tan...
Un visitante la interrumpió: un perro viejo, de pelo castaño y bigotes grises, que llevaba horizontalmente un hueso de goma en la boca. Entró desde el cuarto vecino, depositó sobre el linóleo el obsceno objeto rojo y me miró, miró a Dolly, me miró de nuevo a mí, con melancólica esperanza en sus ojos levantados. Una linda muchacha vestida de negro y con los brazos al aire apareció tras él, levantó el animal, dio un puntapié al juguete y dijo:
—¡Hola, Dolly! Si tú y tu amigo quieren unos tragos después, reúnanse con nosotros. Bridget telefoneó para decir que volverá temprano. Es el cumpleaños de J. B.
—Está bien, Carmen —contestó Dolly y volviéndose hacia mí continuó en ruso—: Creo que necesitas un trago ahora mismo. ¡Oh, vamos! Y por Dios, deja aquí esa chaqueta y ese chaleco. Estás empapado de sudor.
Me obligó a salir del cuarto. Avancé entre rezongos; ella dio una palmada a la cama impoluta y siguió al hombre de nieve, el hombre de sebo, el hombre moribundo a punto de desplomarse.
La fiesta ya había invadido la sala desde el cuarto vecino. Me encogí y traté de ocultar la cara cuando reconocí a Terry Todd, que levantó el vaso en gesto de delicada felicitación. Nunca llegaré a saber qué hizo la puerca de Dolly para asegurarse la complicidad de un amante despechado; pero no debí ponerla en mi Krasnyy Tsilindr. Así es como criamos monstruos vivientes... empezando con una pequeña bailarina en un libro. Otra persona a quien ya había visto —un joven actor de agradables rasgos irlandeses que nos pasó varias veces con su auto en algún camino campestre– me puso en la mano un vaso de lo que llamó un Honolulu Cooler, pero en la etapa eónica de mis ataques estoy más allá del alcohol, de modo que sólo sentí el gusto del ananá en la mezcla. En un círculo de aduladores, un viejo grandote como un buey, con camisa de mangas cortas y monograma "J. B.", posaba con un brazo en el talle de Dolly para una foto atrevida que le tomaba su mujer. Carmen se llevó mi vaso pegajoso en una pulcra bandeja con una cajita de píldoras y un termómetro en un ángulo. Como no encontré dónde sentarme, me apoyé contra la pared; con la cabeza hice oscilar una barata pintura abstracta en marco de material plástico. Terry Todd detuvo el movimiento del cuadro; se había deslizado junto a mí y bajando la voz me dijo:
—Todo está arreglado, Prof, para satisfacción de todos. Me he puesto en contacto con la señora Langley. Ella y su mujer van a escribirle. Creo que ya han volado de su casa. Su hija cree que usted se ha ido al cielo... Vamos, vamos, ¿qué le pasa?
No soy buen peleador. No hice más que lastimarme una mano contra una lámpara de pie y perder ambos zapatos en la refriega. Terry Todd desapareció para siempre. El teléfono sonaba en un cuarto y en el otro. Dolly, retransformada por su furia explosiva —y de nuevo idéntica a aquella niña que me insultó con una palabra francesa de tres letras cuando le dije que era más sensato no seguir aprovechándose de la hospitalidad de su abuelo– casi me desgarró en dos partes la corbata, aullando que podía mandarme a la cárcel por violación, aunque prefería verme arrastrándome de vuelta a los pies de mi consorte y mi harén de baby-sitters(por lo visto, su nuevo vocabulario no había perdido su riqueza teatral, ni siquiera cuando chillaba).
Me sentí atrapado como una bola plateada en el centro de un laberinto de juguete. Una multitud amenazadora, contenida por J. B., me separaba de la puerta. Me batí en retirada hacia la salita privada de Bridget y con una sensación de alivio (también "eónica", por desgracia) vi que más allá de una puerta vidriera entreabierta y hasta entonces inadvertida por mí se extendía prodigiosamente un jardín interior —o por lo menos su parte delantera—, con pacientes circulando en bata por una geometría de canteros y muros o apaciblemente sentados en bancos. Salí a los tropezones; cuando a través de las medias blancas sentí en los pies la frescura del césped, me di cuenta de que esa mujerzuela vagabunda me había desatado los lazos de los calzoncillos largos. De algún modo, en alguna parte, había desparramado y perdido el resto de mi indumentaria. Mientras permanecía allí, con la cabeza colmada por la negrura de un dolor increíble, percibí cierta agitación más allá del jardín. Lejos, muy lejos, la enfermera Dolan o Nolan (a semejante distancia ya no importaban esas sutilezas) corrió en mi ayuda desde un ala del hospital. La seguían dos individuos con una camilla. Un paciente servicial recogió la frazada que dejaron caer.
—¡No ha debido hacer eso! —exclamó la enfermera, jadeante—. No se mueva, lo ayudarán a levantarse —me había caído sobre el césped—. Si hubiera escapado después de la operación, habría muerto aquí mismo. ¡Y en un día tan lindo como este!
Así fui transportado por dos vigorosos camilleros que apestaban (el primero, con solidez; el segundo, en ráfagas rítmicas). No fuimos hacia el lecho de Bridget, sino hacia una verdadera cama de hospital en una sala para tres, entre dos ancianos que agonizaban de cerebritis.
4
Rosas silvestres 13-IV-1946
El paso que he dado, Vadim, no está sujeto a discusión ( ne podlezhit obsuzhdeniyu). Debes aceptar mi partida como un fait accompli. Si te hubiera querido de veras no te habría abandonado; pero nunca te quise de veras y tu aventura —que sin duda no es la primera desde que llegamos a este siniestro ( zloveshchuyu) país "libre”– quizá sea para mí sólo un pretexto para abandonarte.
Nunca hemos sido felices durante nuestros doce años de matrimonio. Desde el principio me consideraste como un animalito de circo, bonito y obediente, pero muy torpe, al que procurabas enseñar artimañas inmorales y repugnantes, condenadas como tales por las últimas luminarias científicas de nuestra patria, según me ha dicho la fiel compañera sin la cual yo no hubiese sobrevivido en la sórdida "Kvirn". Por otro lado, me sentía a tal punto confundida por tu trenne (sic) de vie, tus costumbres, tus amigos moishe, tus novelas decadentes y, por qué no admitirlo, tu aversión patológica contra el Arte y el Progreso en la Tierra Soviética (incluyendo la restauración de encantadoras iglesias antiguas"). que me habría divorciado de ti si me hubiese atrevido a disgustar a papá y a mamá, tan ansiosos, los pobres, en medio de su candor y su dignidad, de que su hija recibiera el tratamiento —¿por parte de quiénes, santo Dios?– de "Su Serenidad" ( Siyatel'stvo).
Ahora debo hacerte un serio pedido que es una prohibición terminante. Nunca, nunca —al menos, mientras yo tenga vida– trates de comunicarte con la niña. No sé —Nelly está mejor versada que yo en estas cosas– cuál es la situación legal. Pero sé que en algunos sentidos eres un caballero y es al caballero a quien me dirijo e imploro: ¡Por favor, por favor, aléjate de nosotras! Si caigo víctima de alguna espantosa enfermedad norteamericana, recuerda que deseo que Isabel reciba educación de cristiana rusa.
Lamento saber que estás en un hospital. Este es tu segundo, y espero que último, ataque de neurastenia, desde que cometimos el error de abandonar Europa, en vez de esperar tranquilamente que el Ejército Soviético la liberara de los fascistas. Adiós.
P. D. Nelly quiere agregar unas pocas líneas.
Gracias, Netty. Seré breve, en efecto. La información que nos hicieron llegar el novio de su amiguita y la madre del muchacho, una santa mujer, llena de compasión y buen sentido, no fue, por suerte, una sorpresa tremenda. Una compañera de cuarto de Berenice Mudie (la que robó el botellón de cristal tallado que me regaló Netty) ya había hecho correr ciertos rumores extraños hace un par de años; traté de proteger a su indefensa esposa impidiendo que llegaran hasta ella los chismes, o al menos llamándole la atención acerca de ellos de manera indirecta y medio en broma, mucho después que esas prostitutas se fueron. Pero hablemos a calzón quitado.
No creo que haya problema para separar sus posesiones de las de Annette. "Que se lleve los innumerables ejemplares de sus novelas y todos los maltratados diccionarios", dice ella. Pero Annette debe conservar sus tesoros hogareños, tales como los pequeños regalos de cumpleaños que le hice (la fuente para caviar plateada, así como los seis vasos de vino de vidrio soplado verde pálido, etc.).
Comprendo muy bien a Netty en esta catástrofe sentimental porque mi matrimonio se parecía al de ella en muchos, demasiados aspectos. ¡Empezó tan bien! Yo estaba desamparada y perdida en un territorio ocupado por los fascistas estonianos, una pobre chica moscovita vapuleada por la guerra, cuando conocí al profesor Langley en circunstancias muy románticas: trabajaba para él como intérprete (el estudio de las lenguas extranjeras tiene un nivel muy alto en la Rusia Soviética). Pero cuando me embarcaron con otros D. P. a los Estados Unidos y volvimos a encontramos y nos casamos, todo anduvo mal. Me ignoraba durante el día y nuestras noches estaban llenas de incompatibilidad. Una buena consecuencia es que heredé, por así decirlo, a un abogado, el señor Horace Peppermill, quien ha consentido en concederle una consulta y ayudarlo a resolver los problemas legales. Sería sensato de su parte que siguiera el ejemplo del profesor Langley y fijara a su esposa una pensión mensual, además de depositar en el banco una "suma de garantía" conveniente a la cual pudiera recurrir Annette en caso de extrema necesidad y, desde luego, después de que usted fallezca o si adquiere usted una enfermedad incurable. No necesitamos recordarle que la señora Blagovo deberá recibir regularmente su cheque hasta nuevo aviso.
La casa de Quirn se pondrá en venta de inmediato; está llena de recuerdos odiosos. Por consiguiente, no bien le den de alta en el hospital, cosa que según espero ocurrirá sin tardar ( bez zamedleniya, sans tarder), múdese usted de la casa, por favor. No me hablo con la señorita Myrna Soloway —en realidad, simplemente Soloveychik—, que enseña en mi sección de la universidad, pero entiendo que es muy hábil para encontrar alojamiento.
Después de aquella lluvia el tiempo se ha puesto —muy bueno aquí. ¡El lago es hermoso en esta época del año! Pensamos amueblar de nuevo nuestra pequeña dacha. Su única desventaja es que está un poco alejada de la civilización en algunos aspectos —(¡Gran ventaja en todos los demás!) o por lo menos del Honeywell College. La policía está siempre atenta contra los que se bañan desnudos, los merodeadores, etc. ¡Tenemos la seria intención de comprarnos un alsaciano!
COMENTARIO
1 En français dans le texte.
2 Las primeras cuatro o cinco líneas son auténticas, sin duda.
Pero varios detalles que siguen me han convencido de que no fue Netty sino Nelly quien lo planeó todo. Sólo una mujer soviética podía hablar así de Norteamérica.
3 Primero escribieron "catorce" y después borraron hábilmente la cifra y la reemplazaron por la correcta, "doce". Lo comprobé en la copia hecha con papel carbónico, que encontré sujeta en el secante de mi estudio. Nelly habría sido incapaz de escribir a máquina con tal destreza, sobre todo con la máquina de Nueva Ortografía empleada por su amiga.
4 El término en el texto es durovskiy zveryok, que significa un animalito adiestrado por el famoso payaso ruso Durov, referencia menos familiar para mi mujer que para una persona de la generación anterior, a la que pertenecía su amiga.
5 Traducción desdeñosa de "Quirn".
6 Error sintomático por train. El francés de Annette era excelente. El francés de Ninette era ridículo, así como su inglés.
7 Mi mujer, que provenía de un medio ruso oscurantista, no era un ejemplo de tolerancia racial. Pero nunca habría usado la vulgar fraseología antisemítica típica del carácter y la educación de su amiga.
8 La interpolación de esas "encantadoras iglesias antiguas" es un lugar común en el repertorio del patriotismo ruso.
9 En realidad, a mi mujer le encantaba disgustar a sus padres cuando se le presentaba la oportunidad.
10 Lo hubiera hecho de buen grado si hubiera sabido quién lo deseaba. Para contrariar a sus padres —extraña pero constante actitud en ella– Annette nunca iba a la iglesia, ni siquiera en Pascuas. En cuanto a la señora Langley, el decoro religioso era su lema. La mujer se hacía la señal de la cruz cada vez que el Júpiter norteamericano hendía los negros nubarrones.
11 ¡Ojalá hubiera sido neurastenia!
12 Esta madre es un personaje totalmente nuevo. ¿Mito?
¿Juego teatral? Consulté a Bridget; me dijo que esa persona no existía (la verdadera señora de Todd había muerto mucho antes) y me aconsejó que "olvidara el asunto" con la irritante brusquedad de quien da por concluido un tema por considerarlo el delirio de alguien. Admito que mis recuerdos de la escena ocurrida en su departamento están influidos por la condición mental en que yo me encontraba, pero esa "santa mujer" es todavía un enigma.
13 La "chica moscovita" tendría unos cuarenta años por la época.
14 En Anglais dans le texte.
15 Ni se me pasó por la cabeza mudarme antes de que venciera el contrato, el 19 de agosto de 1946.
16 Abstengámonos de todo comentario final.
Adiós, Netty y Nelly. Adiós, Annette y Ninette. Adiós, Nonna Anna.
CUARTA PARTE
1
Aprender a manejar aquel "Lince" (apodo cariñoso con que llamaba mi nueva coupé) tenía sus lados cómicos y dramáticos. Pero después de dos aplazos y de algunas composturas, estuve físicamente y legalmente habilitado para emprender una larga excursión en automóvil hacia el oeste. Hubo, en verdad, un momento de tremenda angustia, a medida que las primeras montañas distantes iban perdiendo su parecido con nubes moradas, en que recordé los viajes que hacíamos con Iris a la Riviera en nuestro viejo Icaro. Si de cuando en cuando ella me permitía tomar el volante, lo hacía por espíritu de diversión, ya que era una muchacha muy deportiva. Con qué sollozos recordaba el día en que me las arreglé para llevarme por delante la bicicleta del cartero, apoyada contra una pared rosa a la entrada de Carnavaux. ¡Cómo se doblaba mi Iris de hermosa risa al ver ese objeto derribado frente a nosotros!
Pasé el resto del verano explorando el increíble lirismo de las Montañas Rocosas, embriagándome con ráfagas de Rusia Oriental en la zona de las artemisas y con fragancias de la Rusia del Norte tan fielmente reproducidas, más allá del límite de los bosques, por breves pantanos que reflejaban el cielo entre montes de nieve y orquídeas. Pero ¿eso era todo? ¿Qué misteriosa busca me impulsaba a mojarme los pies como un niño, a subir cuestas, a mirar muy de cerca cada flor amarilla o a sobresaltarme cada vez que una mancha de color se deslizaba al borde de mi campo visual? ¿Cómo explicar la sensación onírica de haber llegado con las manos vacías? ¿Vacías de qué? ¿Sin un revólver? ¿Sin una vara? Esto no me atrevía a averiguarlo, por temor de herir la carne viva bajo mi delgada identidad.
Ignoré el principio de las clases y en una prematura "licencia sabática" que dejó perplejas a las autoridades de la universidad pasé el invierno en Arizona, donde procuré escribir Los arlequines invisibles, libro parecido al que tiene el lector entre manos. Sin duda aún no estaba en condiciones para emprender ésa obra y quizá me esforcé demasiado para dar forma a inexpresables matices de emoción. Lo cierto es que asfixié mis Arlequines bajo demasiadas capas de sentidos, como una campesina rusa que en su cabaña sofocante cubre ( zaspat') a su hijo bajo un pesado olvido después que su marido borracho la ha apaleado.
Seguí hasta Los Ángeles y me consternó enterarme de que la compañía cinematográfica con la cual contaba estaba a punto de quebrar después de la muerte de Ivor Black. Durante mi regreso, a principios de primavera, volví a encontrarme con los queridos fantasmas de mi niñez en las alturas, entre el verde tierno de los álamos, en laderas cubiertas de coníferas. Durante seis meses seguí vagabundeando de motel en motel; en varias ocasiones algunos conductores cretinos abollaron y rasparon mi auto, hasta que lo cambié por un apacible sedan Bellargus de un azul celestial que Bel comparó con el de una mariposa Morpho.
Otro detalle: con patética minucia anotaba en mi diario todas mis paradas, todos mis moteles ( Mes Moteaux, habría dicho Verlaine), Panorama del lago, Panorama montañés, La serpiente emplumada, en Nueva México, Hostería Lolita, en Tejas, Álamos solitarios (si los hubieran reclutado, habrían patrullado todo un río), y bastantes crepúsculos como para hacer felices a todos los murciélagos del mundo y a un genio moribundo. ¡Mira, mira los arlequines! Mira ese extraño arrebato febril de tabulación viática que conservé como si hubiera sabido que aquellos moteles prefiguraban las etapas de mis futuros viajes con mi querida hija.
A fines de agosto de 1947, con la piel tostada y más nervioso que nunca, trasladé mis muebles del depósito a mi nuevo alojamiento (1 Larchdell Road), encontrado por la eficaz y bonita señorita Soloway. Era una encantadora casa de piedra gris, de dos pisos, con un gran ventanal y un piano de cola blanco en el largo living, tres dormitorios virginales en el primer piso y una biblioteca en el sótano. Había pertenecido al difunto Alden Landover, el refinado escritor de mediados de siglo. Con ayuda de las satisfechas autoridades de la universidad —y sacando partido de su alegría por verme de regreso– resolví comprar esa casa. Me gustaba su olor erudito, placer raras veces concedido a la exquisita sensibilidad de mi membrana de Brunn, y también su pintoresco aislamiento en un tremendo jardín descuidado, sobre una cuesta con alerces y varas de oro.
Para que Quirn siguiera agradecida, también resolví reorganizar mi contribución a su fama. Suprimí el seminario sobre Joyce, que en 1945 había atraído (si ese es el término adecuado) a cinco oscuros estudiantes avanzados y a un principiante no del todo normal. En compensación, inauguré un tercer curso sobre Obras Maestras (que ahora incluía el Ulises) a mi ración semanal. Pero la principal innovación fue mi audacia para transmitir conocimientos. Durante mis primeros cinco años de Quirn había acumulado dos mil páginas de comentarios literarios mecanografiados por mi asistente (advierto que aún no lo he presentado: Waldemar Exkul, un brillante joven báltico, mucho más docto que yo; dixi, Ex !). Pedí a la sección Xerox que multiplicara esas páginas para distribuirlas entre por lo menos trescientos estudiantes. Los viernes, cada estudiante recibía una hornada de las cuarenta páginas que yo les había recitado, con algunas addenda, en el salón de conferencias. Esas addendaeran una concesión a las autoridades, que me habían advertido con razón que sin ese ardid nadie necesitaba asistir a mis clases. Los lectores debían firmar las trescientas copias de las dos mil páginas mecanografiadas y devolvérmelas antes del examen final. Al principio hubo fallas en el sistema (por ejemplo, en 1948 sólo me devolvieron 153 juegos incompletos, muchos de ellos sin firmar), pero en general funcionó bien, o por lo menos debió funcionar. Otra decisión que tomé fue la de ponerme a disposición de los demás profesores con más generosidad que antes. La aguja roja de mi escala se detenía ahora en una cifra muy conservadora cuando, enteramente desnudo, con los brazos colgando como los de un torpe troglodita, me paraba en la fatal plataforma y con ayuda de mi nueva criada (una encantadora muchacha negra de perfil egipcio), me las arreglaba para distinguir qué había en la bruma entre mis anteojos para leer y para ver de lejos: gran triunfo que festejé comprando varios trajes nuevos. Iba con frecuencia al Pub, un bar universitario, donde procuraba alternar con muchachos de zapatillas blancas, pero donde acabé enredado con camareras profesionales. Y anoté en mi libreta las direcciones de unos veinte colegas.
El más apreciado entre mis nuevos amigos era un hombre de aire frágil, ojos tristes, cara de mono, pelo negro encanecido por sus cincuenta y cinco años: el talentoso poeta Audace, cuyo antepasado paterno era el elocuente e infortunado girondino del mismo nombre (" Bourreau, fais ton devoir envers la Liberté!") pero que no sabía una palabra de francés y hablaba norteamericano con vulgar acento del medio oeste. Otra interesante imagen de alcurnia era Louise Adamson, la joven esposa del rector de la sección de Literatura Inglesa: su abuela, Sybil Lanier, había ganado en Filadelfia el Campeonato Nacional de Golf Femenino en 1896.
La fama literaria de Gerard Adamson era muy superior a la de Audace, modesto, mucho más importante y resentido que su rival. Gerry era un carcamán fofo que debería andar por los sesenta cuando, después de una vida de estético ascetismo, sorprendió a su élite casándose con Louise, chica sin prejuicios y con piel de porcelana. Los famosos ensayos de Adamson —sobre Donne, Villon, Eliot—, su poesía filosófica, sus recientes Letanías laicasno significaban nada para mí; pero era un viejo borracho muy espectacular cuyo humorismo y erudición acababan con la resistencia del individuo menos sociable. Descubrí que me divertían las frecuentes reuniones que para entretenerme y consolarme daban el viejo Noteboke y su hermana Phoneme, los deliciosos King, los Adamson y mi poeta favorito.
Louise, que tenía una tía muy chismosa en Honeywell, me mantenía informado, a discretos intervalos, sobre la salud de mi hija Bel. Un día de primavera, en 1949 o 1950, pasé por la tienda de bebidas alcohólicas en Rosedale, después de una reunión de trabajo con Horace Peppermill, y ya salía de la playa de estacionamiento cuando vi a Annette inclinada sobre un cochecuna, frente a un mercado en el otro extremo del Shopping Center. En su cuello inclinado, en su melancólica concentración, en ese fantasma de sonrisa dirigida al niño en el coche-cuna había algo que estremeció con una sensación de lástima mi sistema nervioso, y no resistí la tentación de acercarme. Annette se volvió y antes de que yo pudiera balbucear algunas palabras frenéticas —de desesperación, de ternura– sacudió la cabeza, prohibiéndome que me acercara aún más. " Nikogda", murmuró, "nunca", y no fui capaz de descifrar la expresión de su pálido rostro ojeroso. Una mujer salió del mercado y le agradeció que hubiera cuidado al pequeño extraño —un niño pálido y flaco, de aire casi tan enfermo como el de Annette. Volví en seguida a la playa de estacionamiento, reprochándome el no haber recordado que Bel debía tener ya unos siete u ochos años. La mirada luminosa de su madre me persiguió durante varias noches; hasta me sentí demasiado enfermo como para asistir a una fiesta de Pascuas en una de las casas amigas de Quirn.
Durante ese u otro período de abatimiento, un día oí que tocaban el timbre de la entrada y mi criada negra —la pequeña Nefertiti, como la llamaba– fue a abrir la puerta. Salí de la cama y apoyé la carne desnuda contra el frío borde de la ventana, pero no llegué a tiempo para ver quiénes habían entrado, a pesar de que me incliné bajo el ruidoso chaparrón primaveral. Una frescura de flores, ramos y nubes de flores, me recordó otras épocas, otras ventanas. Distinguí parte del brillante auto negro de los Adamson frente a la puerta del jardín. ¿Habrían venido los dos? ¿Sólo ella? Solus rex? Los dos, por desgracia, a juzgar por las voces que atravesaban desde el vestíbulo mi casa transparente. El viejo Gerry, poco amigo de escaleras prescindibles y aterrado por la posibilidad de contagios, se quedó en el living. La voz y los pasos de su mujer empezaron a subir. Nos habíamos besado por primera vez pocos días antes, en la cocina de los Noteboke (buscábamos hielo y encontramos fuego). Tenía buenos motivos para esperar que el interludio antes de la escena obligatoria fuera breve.
Louise entró, depositó dos botellas de oporto para el inválido y se quitó el suéter por encima de las clavículas desnudas y los rizos castaños, violados. En un sentido estrictamente artístico, declaro que era la más hermosa de mis tres amantes principales. Tenía cejas finas, dirigidas hacia arriba, ojos color zafiro que registraban (es el término exacto) con asombro constante el paraíso terrenal (el único que llegaría a conocer, me temo), pómulos sonrosados, boca como un pimpollo, encantador abdomen cóncavo. En menos tiempo del que tomó a su marido, lector rápido, recorrer dos columnas impresas, lo "coronamos". Me puse unos pantalones azules, una camisa rosa, y seguí a Louise escaleras abajo.
Su marido estaba sentado en un cómodo sillón, leyendo un semanario inglés comprado en el Shopping Center. No se había tomado la molestia de quitarse el horrible impermeable negro —una voluminosa túnica de tela engomada que conjuraba la imagen de un cochero en una noche de copiosa lluvia—. Pero al vernos se quitó los formidables anteojos y se aclaró la garganta con su carraspeo característico. Le tembló la papada cuando se lanzó a la empresa del lenguaje racional.
GERRY: ¿Ha leído usted este periódico, Vadim? (Acentuando Vadim de manera incorrecta, en la primera sílaba.) El señor... (nombró a un criticastro particularmente vivaz) ha hecho polvo su Olga(mi novela sobre una professorsha; acababa de aparecer la edición inglesa).








