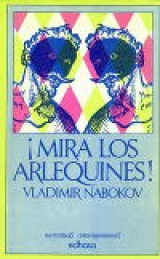
Текст книги "¡Mira los arlequines!"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
—Miren ustedes con atención —dijo Kanner, ignorando la singular observación de Iris y señalando con unas pinzas el insecto triangular—. Lo qué ven ustedes es el reverso, el blanco interno de la Vorderflügel["ala anterior"] izquierda y el amarillo interno de la Hmter-flügel["ala posterior"] izquierda. No abriré las alas, pero supongo que creerán lo que voy a decirles. En el anverso, que ustedes no pueden ver, esta especie comparte con sus más allegadas, la mariposa de la col y la mariposa de Mann, ambas muy comunes aquí, las típicas manchas del ala anterior: un punto negro en los machos y un Doppel-punkt[dos puntos] negro en la hembra. En las especies emparentadas con ésta, la puntuación se reproduce en el reverso, pero sólo en las especies de la cual ven ustedes un ejemplar en la palma de mi mano existe un espacio en blanco en el reverso del ala: ¡un capricho tipográfico de la naturaleza! Ergo, esta es una Ergana.
Una de las patas de la mariposa reclinada se estremeció.
—¡Oh, está viva! —exclamó Iris.
—No puede escaparse: con un pinchazo basta —la tranquilizó Kanner mientras deslizaba nuevamente el ejemplar en su traslúcido infierno. Después, blandiendo los brazos y la red en una triunfante despedida, reanudó su escalada.
—¡Qué bruto! —gimió Iris.
La horrorizaba pensar en los millares de insectos que habría torturado el pianista. Pero a los pocos días, cuando Ivor nos invitó a un concierto de Kanner (una versión muy poética de Les Châteaux, la suite de Grünberg), Iris encontró cierto alivio al oír una desdeñosa observación de Ivor: "Todo ese cuento de las mariposas no es más que un truco publicitario". Yo, por desgracia, más avezado en ese tipo de locuras, no me dejé convencer tan fácilmente.
Cuando llegamos a nuestro lugar habitual en la playa, todo lo que debí hacer para poder tomar sol fue quitarme la camisa, los pantalones cortos y las zapatillas. Iris se despojó de la túnica y se tendió en la arena, con los brazos y las piernas desnudos, sobre una toalla junto a la mía. Yo ensayaba mentalmente el discurso que tenía preparado. Esa mañana el perro del pianista estaba a cargo de la cuarta Frau Kanner, una dama muy hermosa. Dos muchachones enterraban a la nínfula en la arena caliente. La dama rusa leía un periódico emigré. Su marido contemplaba el horizonte. Las dos inglesas se mecían en las olas del mar deslumbrante. Una vasta familia francesa de albinos ligeramente arrebolados procuraba inflar un delfín de goma.
—Ha llegado el momento de la zambullida —dijo Iris.
Tomó del bolso de playa (que el conserje del Victoria le guardaba) una gorra de baño amarilla y ambos trasladamos nuestras toallas y ropas a la relativa quietud de un muelle en desuso donde a Iris le gustaba secarse después de nadar.
Ya dos veces, en mi joven vida, un calambre total —el equivalente físico de la locura fulmínea– me había paralizado en el pánico y la tiniebla de las aguas sin fondo. Me veo a mí mismo, a los quince años, nadando en el atardecer en un río estrecho pero profundo, en compañía de un primo atlético. Ya empieza a dejarme atrás, cuando al cabo de un esfuerzo supremo siento que me invade una euforia inexpresable que me promete milagros de propulsión y fantásticos trofeos en fantásticas repisas. Pero en su satánico climax, a la euforia sucede un intolerable espasmo, primero en una pierna, después en la otra, después en el tórax y en ambos brazos. Años después intenté muchas veces explicar a sabios e irónicos médicos la extraña, horrible índole segmental de esas atroces pulsaciones que hacían de mí un inmenso gusano, con los miembros transformados en sucesivos anillos de dolor. La suerte quiso que un tercer nadador, un desconocido, estuviera detrás de mí y me ayudara a librarme de una abismal maraña de nenúfares.
La segunda vez fue un año después, en la costa del Mar Negro. Había bebido en compañía de doce camaradas mayores que yo, para festejar el cumpleaños del hijo del gobernador del distrito. A eso de la medianoche Alian Andoverton, un muchacho inglés muy fogoso (¡que habría de ser, en 1939, mi primer editor británico!) sugirió que nadáramos a la luz de la luna. Mientras no nos aventuráramos mar adentro, la experiencia prometía ser muy agradable. El agua estaba tibia; la luna se reflejaba benévola en la camisa almidonada de mi primer traje de etiqueta, tendido en la playa rocosa. Oía voces alegres a mi alrededor. Recuerdo que Allan no se había tomado la molestia de desvestirse y jugueteaba con una botella de champagneen la rompiente. De pronto una nube nos hundió en la oscuridad, una ola inmensa se hinchó y me arrastró, y al poco rato ya no supe si iba en dirección a Yalta o a Tuapse. El terror abyecto dio rienda suelta al dolor que ya conocía y me habría ahogado ahí mismo si la ola siguiente no me hubiera alzado para depositarme junto a mis pantalones.
La sombra de esos recuerdos desagradables y casi incoloros (el peligro mortal es incoloro) me acompañó siempre durante mis "zambullidas" y "chapuzones" (las palabras son de ella) junto a Iris. Ella se resignó a mi hábito de permanecer en cómodo contacto con el fondo mientras la miraba ejecutar crawls, si así se llamaban en los años veinte esos movimientos con los brazos. Pero aquella mañana estuve a punto de cometer una estupidez.
Flotaba apaciblemente en línea paralela a la costa, hundiendo de cuando en cuando un cauteloso pie para asegurarme de que podía sentir el fondo cenagoso, con su vegetación poco grata al tacto pero, en general, amistosa, cuando advertí que el paisaje marino había cambiado. A cierta distancia, una lancha marrón conducida por un muchacho en quien reconocí a L. P. describió un espumoso semicírculo y se detuvo junto a Iris. Ella se tomó del reluciente borde. Él le habló e hizo un ademán como para alzarla a la lancha. Pero Iris se escabulló y L. P. se alejó, riendo.
Todo eso debió durar apenas un par de minutos, pero si ese canalla con perfil de gavilán y pullover blanco de punto cruz hubiese permanecido unos segundos más, o si mi Iris se hubiese dejado raptar por su nuevo galán entre el fragor de la lancha y el remolino de espuma, yo habría muerto. Porque mientras transcurría la escena, cierto instinto viril se sobrepuso en mí al de conservación y me impulsó a nadar unos cuantos, insensibles metros. Al fin, cuando readquirí la posición vertical para cobrar aliento sólo encontré el agua bajo los pies. Me volví y empecé a nadar hacia la costa, sintiendo ya el amenazador augurio, la extraña, indescriptible aura del calambre total que crecía en mí y sellaba su pacto mortal con la gravedad. De pronto rocé con la rodilla la bendita arena y el suave oleaje me ayudó a regañar la playa a gatas.
8
—Tengo que confesarte algo, Iris. Es acerca de mi salud mental.
—Espera un minuto. Tengo que quitarme esto de los hombros y bajármelo hasta... hasta donde la decencia me lo permita.
Estábamos acostados —yo boca arriba, ella boca abajo– en el muelle. Iris se había arrancado la gorra de baño y luchaba para deslizarse de los hombros los breteles del traje de baño empapado y exponer, así, toda la espalda al sol. Al mismo tiempo, libraba una segunda batalla en la vecindad de su oscura axila, en el vano intento de no exhibir la blancura de un pequeño seno en la delicada unión con las costillas. Cuando logró adquirir un decoro aceptable, se echó un poco hacia atrás, sosteniéndose el traje de baño negro contra el pecho, mientras ejecutaba con la otra mano esos deliciosos movimientos de mono hurgador que hace una muchacha cuando busca algo en su bolso: en esa ocasión, un paquete malva de Salammbós baratos y un lujoso encendedor. Cuando los encontró volvió a apretar el pecho contra la toalla extendida. Un rojo lóbulo resplandecía a través de su "Medusa" —como se llamaba esa corta melena a la gargon en los años veinte– recién liberada de la gorra. El relieve de su espalda bronceada, con un lunar bajo el omóplato izquierdo y el largo canal de la columna vertebral, que redimía todos los errores de la evolución humana, me distrajo penosamente de mi decisión: prolongar mi oferta de matrimonio con una confesión especial, terriblemente importante. Aún brillaban unas cuantas aguamarinas en el lado interior de sus muslos, con sus fuertes pantorrillas doradas; en sus tobillos, más rosados, aún quedaban adheridos unos granos de arena. Si he descrito tantas veces en mis novelas norteamericanas ( Un reino junto al mar, Aráis) la irresistible belleza de la espalda de una muchacha, es sobre todo a causa de Iris. Sus nalgas pequeñas y compactas (el encanto más pleno, más dulce, más atormentador de su belleza pueril) eran todavía sorpresas depositadas al pie del árbol de Navidad.
Cuando volvió a ofrecerse al sol que la aguardaba, después de esos breves momentos de agitación, Iris adelantó el grueso labio inferior al exhalar el humo y me dijo:
—Creo que tu salud mental es estupenda. A veces eres extraño y hosco. Y muchas veces pareces tonto. Pero eso es característico de ce qu'on appelleun genio.
—¿Qué entiendes por "genio"?
—Bueno... la capacidad de ver cosas que los demás no ven. O más bien, de descubrir lazos invisibles entre las cosas.
—Yo hablo de otra cosa, entonces: de una modesta condición morbosa que nada tiene que ver con el genio. Empezaremos con un ejemplo concreto y un decorado auténtico. Por favor, cierra los ojos un momento. Visualiza ahora la avenida que va desde el correo hasta tu villa. ¿Ves los plátanos que convergen en la perspectiva y el portal del jardín entre los dos últimos?
—No —dijo Iris—. Han reemplazado el último de la derecha por un farol. Es difícil darse cuenta desde la plaza de la aldea, pero en realidad es un farol cubierto de hiedra.
—Bueno, es lo mismo. Lo importante es imaginar que miramos desde aquí, desde la aldea, hacia allá, hacia el jardín. Debemos tener bien presente qué es "aquí" y "allá" en nuestro problema. Por ahora, "aquí" es el rectángulo de luz verde en el portal semiabierto. Ahora empezamos a caminar por la avenida. En el segundo tronco de la derecha advertimos huellas de una proclama local...
—Fue una proclama de Ivor. Declaró que las cosas habían cambiado y que los proteges de tía Betty debían interrumpir sus visitas semanales.
—Magnífico. Seguimos caminando hacia el portal del jardín. Podemos distinguir intervalos de paisajes entre los árboles, a ambos lados. A tu derecha... por favor, cierra los ojos, verás mejor. A tu derecha hay un viñedo; a tu izquierda, un cementerio. Puedes ver su muro largo, bajo, muy bajo...
—Tu descripción es bastante siniestra. Quiero agregar algo. Entre las zarzamoras, Ivor y yo descubrimos una vieja lápida derruida con la inscripción ¡Duerme, Médorf y sólo la fecha de la muerte: 1889– Un perro recogido, sin duda. Está justo antes del último árbol de la izquierda.
—Bien, ahora llegamos al portal del jardín. Estamos a punto de entrar. De repente, te detienes: te has olvidado de comprar esas bonitas estampillas nuevas para tu álbum. Decidimos volver a la oficina de correos.
—¿Puedo abrir los ojos? Tengo miedo de quedarme dormida.
—Al contrario: ahora es el momento de cerrar los ojos con fuerza y concentrarse. Quiero que te imagines volviéndote sobre los talones, de manera que "derecha" se convierta en "izquierda" y al instante veas "aquí" como "allá", con el farol a tu izquierda, la tumba de Médor a tu derecha y los plátanos convergiendo hacia el correo. ¿Puedes hacerlo?
—Ya está —dijo Iris—. He hecho un giro completo. Ahora estoy frente a un agujero soleado con una casita rosada en el interior y un pedazo de cielo azul. ¿Empezamos a caminar de nuevo?
—¡Tú puedes hacerlo! Para mí, es imposible. Este es el sentido del experimento. En la vida real, física, puedo volverme con la naturalidad y la rapidez de cualquier persona. Pero mentalmente, con los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil, soy incapaz de cambiar de dirección. Hay alguna célula que no funciona en mi cerebro. Desde luego, puedo trampear: puedo desechar la imagen mental de un panorama y elegir con calma la perspectiva opuesta para regresar al punto de partida. Pero si no trampeo, una especie de obstáculo atroz, que me enloquecería si persistiera en mi intento, me impide imaginar el giro que transforma una dirección en otra, la opuesta. Me siento abrumado, soporto el mundo entero sobre mis hombros en el proceso de visualizar mi giro, de manera tal que pueda ver "a la derecha" lo que he visto "a la izquierda", y viceversa.
Pensé que se había quedado dormida, pero antes de que dedujera que no había oído o no había comprendido nada de lo que me destruía, Iris se movió, volvió a deslizarse los breteles sobre los hombros y se sentó.
—En primer término, de hoy en adelante suspenderemos estos experimentos —dijo—. En segundo término, nos convenceremos a nosotros mismos de que sólo hemos tratado de resolver un estúpido acertijo filosófico, en el sentido de qué significan "derecha" e "izquierda" en nuestra ausencia, cuando nadie mira, en el puro espacio. Y después de todo, qué es el espacio. Cuando era chica, creía que el espacio era el interior de un cero, cualquier cero dibujado con tiza en una pizarra y quizá no muy bien hecho, pero un buen cero, de todos modos. No quiero que te enloquezcas ni me enloquezcas, porque esas perplejidades son contagiosas. De manera que acabemos para siempre con esta historia de girar en avenidas. Quisiera que selláramos nuestro pacto con un beso, pero tendremos que posponerlo. Ivor vendrá a buscarnos dentro de poco para llevarnos a pasear en su nuevo automóvil. No creo que tengas ganas de acompañarnos, así que te propongo que nos veamos en el jardín, durante uno o dos minutos, justo antes de la cena, mientras Ivor se baña.
Le pregunté qué le había dicho Bob (L. P.) en mi sueño.
—No fue un sueño —contestó Iris—. Quería saber si su hermana había telefoneado para invitarnos a los tres a un baile. Si llamó, nadie estaba en casa.
Fuimos al Victoria en busca de unos tragos y unos bocados, y al fin llegó Ivor. De ninguna manera, dijo, él sabía bailar y hacer esgrima mejor que nadie en un escenario, pero era un verdadero oso en la vida privada y no estaba dispuesto a que todos los rastaquouères de la Côtemanosearan a su hermana.
—Entre paréntesis —agregó—, la obsesión de P. con los prestamistas no me impresiona demasiado. Arruinó al mejor de ellos en Cambridge, pero lo único que puede decir de los prestamistas son maldades convencionales.
—Mi hermano es un tipo curioso —dijo Iris volviéndose hacia mí como en una representación teatral—. Oculta nuestro abolengo como un tesoro, pero estalla de furia si alguien llama Shylock a alguien.
Ivor siguió con su chachara.
—El viejo Maurice [su patrón] cenará con nosotros esta noche. Fiambres y macedonia al ron. Compraré espárragos en lata en un negocio inglés; son mucho mejores que los frescos de aquí. El auto no es un Royce, pero anda. Lamento que Vivían se sienta mal y no pueda acompañarnos. He visto a Madge Titheridge esta mañana y me dijo que los periodistas franceses pronuncian su apellido " Si c'est riche". Nadie se ríe hoy.
9
Demasiado nervioso para dormir mi siesta habitual, pasé casi toda la tarde trabajando en un poema de amor. (Y esta es la última anotación en mi diario de 1922, hecha exactamente un mes después de mi llegada a Carnavaux.) Por aquella época yo parecía tener dos musas: la esencial, genuina e histérica, que me torturaba con esquivas corrientes de imágenes y que se escandalizaba al comprobar mi torpeza para adueñarme de la magia y el delirio puestos a mi alcance, y su musa suplente y ayudante, llena de módica lógica, que rellenaba las grietas dejadas por su ama con obturaciones explicativas y ripiosas, cada vez más abundantes a medida que me alejaba de la perfección inicial, evanescente y salvaje. La traidora música de los ritmos rusos acudía en mi especioso rescate como esos demonios que irrumpen en el negro silencio del infierno de un creador con imitaciones de poetas griegos y de aves prehistóricas. El último, decisivo fraude lo cometía al pasar en limpio mi obra: durante un instante, la caligrafía, el papel de vitela y la tinta china dignificaban mis versos lamentables. Y pensar que durante casi cinco años hice todo lo posible para dejarme atrapar... hasta que despedí a la pintada, encinta, servil, mezquina ayudante.
Me vestí y bajé. La puerta vidriera que daba a la terraza estaba abierta. El viejo Maurice, Iris e Ivor disfrutaban de sus Martinis en la platea de un maravilloso crepúsculo. Ivor imitaba a alguien con entonaciones absurdas y gestos extravagantes. El maravilloso crepúsculo no sólo ha quedado como el telón de foro de una noche que habría de cambiar nuestras vidas; permanece, además, tras la sugerencia que muchos años después hice a mis editores ingleses: la publicación de un álbum de auroras y crepúsculos, con los colores más fieles. Una colección que inclusive tendría valor científico, ya que podría requerirse la ayuda de doctos celestólogos para que examinaran las muestras recogidas en diferentes países y analizaran las diferencias —impresionantes y nunca estudiadas hasta el momento– entre las combinaciones de colores del atardecer y el alba. El álbum apareció al fin: su precio era elevado y la parte visual aceptable, pero el texto era obra de una desdichada escritora cuya prosa dulzona y cuya poesía prestada entorpecían el libro ( Allan and Overton, Londres, 1949).
Durante un instante, mientras oía distraídamente la estridente actuación de Ivor, me quedé contemplando el inmenso crepúsculo. Su tonalidad era de un clásico anaranjado claro, atravesado por un oblicuo tiburón negro azulado. Lo que exaltaba esa combinación era una serie de nubes refulgentes como brasas, deshechas en jirones, encapuchadas, en procesión sobre el sol, que había adquirido la forma de un peón de ajedrez o de un balaustre. Estaba a punto de exclamar: "¡Miren las brujas del sabat!", cuando vi que Iris se levantaba y la oí decir:
—Basta ya, Ives. Maurice no conoce a esa persona, así que tu imitación es inútil.
—Al contrario —contestó su hermano—. Lo conocerá dentro de un minuto y lo reconocerá —pronunció el verbo con un artístico gruñido—. ¡Eso será lo divertido!
Iris salió de la terraza rumbo a los escalones que daban al jardín. Ivor interrumpió su parodia, que al resonar en mi conciencia me permitió identificarla como una hábil sátira de mi voz y mis maneras. Tuve la extraña sensación de que me arrancaban una parte de mí mismo y la arrojaban a un lado, de que me separaban de mí mismo, de que me precipitaba hacia adelante y al mismo tiempo me apartaba. Prevaleció lo segundo; al fin me reuní con Iris bajo la encina.
El estridor de los grillos colmaba el aire, y la penumbra había llenado el estanque. Un rayo del farol del camino arrancaba destellos a dos autos estacionados. Besé los labios, el cuello, el collar, el cuello, los labios de Iris. Su reacción disipó mi malhumor, pero le dije qué pensaba del imbécil antes de que ella regresara a la villa alegremente iluminada.
Ivor en persona me llevó la cena y la depositó en la mesa de luz, con mal disimulada consternación por el hecho de que mi ausencia le impidiera probar su destreza, con encantadoras disculpas por haberme ofendido e interesado por saber si me había quedado sin pijamas. Le contesté que, al contrario, me sentía muy halagado y que siempre dormía desnudo en verano. Pero prefería no bajar, pues temía que un ligero dolor de cabeza me impidiera estar a la altura de su espléndida imitación.
Dormí a intervalos y sólo al amanecer me deslicé en un sueño más proiundo (ilustrado, sabe Dios por qué, con la imagen de mi primera, joven amante tendida sobre la hierba de un jardín). Me despertó bruscamente el gruñido de un motor. Me puse una camisa y me asomé por la ventana, entre el aleteo de los gorriones que espanté del jazmín, cuya exuberancia llegaba hasta el segundo piso. Con deliciosa sorpresa vi que Ivor metía una valija y una caña de pescar en su automóvil, que aguardaba al borde mismo del jardín. Era domingo y me había resignado a soportar a Ivor durante el día entero: pero ahí estaba, instalándose tras el volante y cerrando la puerta del auto. El jardinero le daba indicaciones tácticas con ambos brazos; junto a él estaba su hijo, un chico muy lindo, con un plumero amarillo y azul en la mano. Entonces oí la encantadora voz inglesa de Iris, que deseaba un buen día a su hermano. Tuve que asomarme un poco más para verla: estaba de pie sobre el fresco césped, descalza, las piernas al aire, con una bata de mangas muy amplias, repitiendo su alegre despedida, que Ivor ya no podía oír.
Me precipité hacia el baño a través del descanso de la escalera. Poco después, al salir de mi gorgoteante refugio, la vi del otro lado de la escalera. Entraba en mi cuarto. Mi remera color salmón, muy corta, no podía ocultar mi protuberante impaciencia.
—Detesto la expresión aturdida de un reloj que se ha parado —dijo, extendiendo el esbelto brazo bronceado hacia el estante donde yo había relegado un viejo relojito de arena que me habían prestado en lugar de un despertador normal. La manga cayó hacia atrás y besé el hueco sombrío y perfumado que anhelaba besar desde nuestro primer día al sol.
Sabía que la llave de la puerta no funcionaba. Pero hice la prueba, sin más recompensa que una serie de estúpidos clics que no cerraron nada. ¿De quién eran los pasos, la joven tos que subían la escalera? Sí, desde luego, eran de Jacquot, el hijo del jardinero, que frotaba cosas y limpiaba el polvo todas las mañanas. Quizá metiera la nariz en mi cuarto, dije, ya hablando con dificultad. Para lustrar ese candelera, por ejemplo. Oh, qué importa, susurró Iris; no es más que un niño concienzudo, un expósito, como todos nuestros perros y loros.
—Todavía tienes la barriga tan rosada como la camisa —me dijo—. Y por favor, querido, no olvides retirarte antes de que sea demasiado tarde.
¡Qué lejano, qué luminoso, qué inalterado por la eternidad, qué desfigurado por el tiempo! Había migajas de pan y hasta una cáscara de naranja en la cama. La joven tos había enmudecido, pero yo podía oír crujidos, cuidadosas pisadas, el zumbido en la oreja apretada contra la puerta. Debía de tener once o doce años cuando el sobrino de mi tía abuela visitó la casa de campo de Moscú donde pasé aquel tórrido y odioso verano. Había llevado consigo a su apasionada esposa: directamente desde la fiesta de bodas. Al día siguiente, a la hora de la siesta, me escabullí hacia un lugar secreto, bajo la ventana del cuarto de huéspedes, en el segundo piso, donde había una escalera del jardinero pudriéndose entre una jungla de jazmín. Subí apenas hasta los postigos cerrados del primer piso, y aunque pude apoyar los pies sobre una saliente ornamental, sólo llegué a aferrarme del alféizar de una ventana semiabierta de la que salían ruidos confusos. Reconocí el chillido de los resortes de la cama, el rítmico tintineo de un cuchillo para fruta depositado en un plato, junto a la cama, una de cuyas columnas podía distinguir si estiraba al máximo el cuello. Pero sobre todo me fascinaron los gemidos viriles que me llegaban desde la parte invisible de la cama. Un esfuerzo sobrehumano me permitió ver una camisa color salmón sobre el respaldo de una silla. Él, la bestia enardecida, condenada a morir algún día, como tantos otros, repetía ahora el nombre de ella con exacerbación que iba en aumento. En el instante en que perdí pie, sus gemidos ya se habían convertido en un grito que sofocó el ruido de mi súbita caída entre un crujir de las ramas y una lluvia de pétalos.
10
Justo antes que Ivor volviera de su excursión me mudé al Victoria, donde Iris empezó a visitarme a diario. Eso no me bastaba. Pero en el otoño, Ivor emigró a Los Ángeles para colaborar con su medio hermano en la dirección de una compañía cinematográfica (para la cual, treinta años más tarde, mucho después de la muerte de Ivor, en Dover, yo escribiría el guión de El peón se come a la rema, mi novela más popular por entonces, aunque no la mejor). Iris y yo volvimos a nuestra querida villa en el encantador ícaro azul, regalo de bodas del amable Ivor.
En algún momento de octubre mi benefactor, ya en la última etapa de su majestuosa senilidad, hizo su visita anual a Mentone. Iris y yo fuimos a verlo sin anunciarnos. Su villa era mucho más importante que la nuestra. El anciano se puso de pie con esfuerzo para tomar entre sus pálidas manos de cera las de Iris y la contempló con sus ojos legañosos por lo menos durante cinco segundos (una breve eternidad, socialmente hablando), en una especie de silencio ritual. Después me dio tres lentos besos en cruz, en la espantosa tradición rusa.
—Tu novia —dijo, usando la palabra en el sentido del francés fiancée y hablando en un inglés que, después me comentó Iris, sonaba exactamente como el mío en la inolvidable versión de Ivor– es tan hermosa como lo será tu mujer.
Le dije en seguida —en ruso– que el alcalde de Cannice nos había casado hacía un mes en una rápida ceremonia. Nikifor Nikodimovich volvió a contemplar a Iris y al fin le besó la mano, que ella, ante mi satisfacción, alzó en la forma debida (instruida por Ivor, sin duda, que aprovechaba cualquier oportunidad para manosear a su hermana).
—He entendido mal los rumores que corren —dijo el anciano—, pero me alegra conocer a esta dama tan encantadora. ¿Y dónde, me permito preguntar, santificarán la unión?
—En el templo que pensamos construir, señor —dijo Iris con un dejo de insolencia, me pareció.
El conde Starov "se mordió los labios", como suelen hacerlo los ancianos en las novelas rusas. La señorita Vrode-Vorodin, la prima entrada en años que le cuidaba la casa, entró oportunamente y condujo a Iris al cuarto vecino (iluminado por un resplandeciente cuadro de Serov, 1896: el retrato de la famosa belleza, Madame de Blagidze, en traje caucasiano) para servirle el té. El conde quería hablar de cosas serias conmigo y sólo disponía de diez minutos "antes de su inyección".
¿Cuál era el nombre de soltera de mi esposa?
Se lo dije. Reflexionó un instante y sacudió la cabeza. ¿Cómo se llamaba su madre?
También se lo dije. La misma reacción. ¿Y en cuanto al lado financiero del matrimonio?
Le dije que Iris tenía una casa, un loro, un automóvil y una renta modesta: no sabía exactamente cuánto.
Después de reflexionar otro tato, el conde Starov me preguntó si me interesaría un empleo permanente en la Cruz Blanca, No tenía nada que ver con Suiza. Era una organización que ayudaba a los rasos;.: cristianos en el mundo entero. El trabajo suponía viajas, relaciones interesantes, promoción a cargos importantes.
Rehusé con tal énfasis que el conde Starov dejó caer la cajita de plata que tenía en la mano y algunas inocentes pastillas se desparramaron sobre la mesa. Las barrió hacia la alfombra con un ademán displicente.
¿Cuáles eran mis planes, entonces?
Le dije que seguiría con mis sueños y pesadillas literarios. Iris y yo pasaríamos la mayor parte del año en París. París se estaba convirtiendo en el centro de la cultura y la indigencia émigrées.
¿Cuánto pensaba ganar?
Bueno, como N.N. lo sabía, las diferentes monedas nacionales iban perdiendo su identidad en el vértigo de la inflación, pero Boris Morozov, un distinguido escritor cuya fama había precedido a su exilio, me había suministrado algunos esclarecedores "ejemplos de existencia" hacía muy poco, en Cannes, donde había dado una conferencia sobre Baratynski en el círculo literaturnyylocal. En su caso, cuatro versos le alcanzaban para un bifsteck pommes, mientras que un par de ensayos en el Novosti emigratsüle aseguraba un mes de alquiler en una chambre garniebarata. También daba conferencias ante grandes auditorios por lo menos dos veces por año, cada una de las cuales le reportaban el equivalente de unos cien dólares.
Mi benefactor reflexionó acerca de todo eso y me dijo que mientras él viviera yo recibiría un cheque por la mitad de esa suma el primero de cada mes, y que me legaría una determinada cantidad en su testamentó. Mencionó la cifra. Su insignificancia me desconcertó. Ese fue un anticipo de los decepcionantes adelantos que los editores me ofrecerían después de una larga, promisoria, calculada pausa.
Iris y yo alquilamos un departamento de dos cuartos en el 16o arrondissement, rue Despréaux 23. El pasillo que comunicaba los cuartos llevaba, hacia el lado del frente, a un baño y una kitchenette. Como por principio e inclinación prefería dormir solo, cedí la cama matrimonial a Iris para dormir en un diván del salón. La hija del portero hacía la limpieza y nos cocinaba. Sus aptitudes culinarias eran limitadas, de manera que solíamos romper la monotonía de la sopa de verduras y la carne hervida comiendo en un restoranchikruso. Habríamos de pasar siete inviernos en ese pequeño departamento.
Gracias a la previsión de mi querido tutor y benefactor (¿1850?-1927), un anticuado cosmopolita con grandes influencias en los altos medios, por la época de mi casamiento me había convertido en subdito de un acogedor país extranjero y de ese modo evité la indignidad de un nansenskiy pasport (un certificado de asilado, en realidad), así como la vulgar obsesión por los "documentos", que provocaba tan perversa alegría entre los gobernantes bolcheviques; para quienes existía cierta semejanza entre las complicaciones burocráticas y el régimen Rojol y alguna afinidad entre la difícil situación civil de un expatriado lleno de trabas y la inmovilización política de un esclavo soviético. Por consiguiente, podía llevar a mi mujer a cualquier lugar de veraneo en el mundo sin esperar mi visa durante semanas enteras, y con el riesgo de que después me negaran la visa de retorno a nuestro ocasional país de residencia, en este caso Francia, a causa de alguna falla en nuestros preciosos y despreciables papeles. Hoy (1970), cuando en lugar de un pasaporte británico poseo el no menos poderoso de Norteamérica, todavía conservo como un tesoro aquella fotografía tomada en 1922 del joven misterioso que era entonces, con los ojos enigmáticos y sonrientes, la corbata a rayas y el pelo ondulado. Recuerdo viajes primaverales a Malta y Andalucía. Pero todos los veranos, hacia el l9 de julio, nos trasladábamos a Carnavaux y nos quedábamos allí uno o dos meses. El loro murió en 1925; el ayudante del jardinero desapareció en 1927. Ivor nos visitó dos veces en París y creo que Iris lo vio también en Londres, adonde viajaba dos veces por año para quedarse unos cuantos días con "amigos" a quienes yo no conocía, pero que parecían inofensivos (al menos hasta cierto punto).








