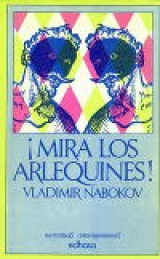
Текст книги "¡Mira los arlequines!"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
—¡ Ekh!—exclamó—. ¡ Ekh, dorogoy(querido) Vadim Vadimovich! ¿No te avergüenza engañar con trucos tan pueriles a nuestro bondadoso país, a nuestro crédulo gobierno, a nuestra Oficina de Turismo abrumada de trabajo? ¡Un escritor ruso! ¡Espiando! ¡Y de incógnito! A propósito: me llamo Oleg Igorevich Orlov y nos conocimos en París cuando éramos jóvenes.
—¿Qué quieres, merzavetz(odioso)? —pregunté con frialdad mientras él se desplomaba en la silla a mi izquierda.
Oleg levantó ambas manos en el gesto "Estoy desarmado":
—Nada, nada, salvo sacudirte ( potormoshit') la conciencia. Podíamos tomar dos decisiones. Había que elegir. Era el propio Fyodor Mihaylovich (?) quien debía elegir. Podíamos darte la bienvenida po amerikanski(a la norteamericana), con periodistas, reportajes, fotografías, muchachas, guirnaldas y, desde luego, Fyodor Mihaylovich (¿Presidente del Sindicato de Escritores? ¿Jefe de Policía?) O bien podíamos ignorarte. Eso fue lo que hicimos. Entre paréntesis: los pasaportes falsos son divertidos en las novelas policiales, pero a nosotros no nos interesan. ¿No te arrepientes, ahora?
Hice un movimiento como para trasladarme a la otra silla, pero pareció dispuesto a acompañarme. Me quedé, pues, donde estaba y arrebaté algo para leer: el libro que me había metido en el bolsillo del abrigo.
– Et ce n'est pas tout!—siguió—. En vez de escribir para nosotros, tus compatriotas, tú, un escritor ruso de genio, nos traicionas fabricando esto para tus amos. (Señaló con un dramático temblor del índice el ejemplar de Un reino junto al marque yo tenía entre manos.) Esta novelucha obscena sobre Lolita o Lotte, la chica que un judío austríaco o un pederasta reformado viola después de asesinar a su madre... No, perdón, después de casarse con la madre, antes de asesinarla. En el oeste nos gusta legalizarlo todo, ¿no es cierto, Vadim Vadimovich?
Aunque consciente de la incontrolable nube de negra furia que crecía en mi mente, me dominé y dije:
—Estás equivocado. Eres un imbécil sin remedio. La novela que escribí, la novela que tengo entre manos, es Un reino junto al mar. Tú hablas de no sé qué otro libro.
– Vraiment?¿Y acaso visitaste Leningrado sólo para charlar con una dama vestida de rosa bajo las lilas? Deberías saber que tus amigos son increíblemente cándidos. El motivo por el cual Mister Vetrov ha podido salir de un campo de concentración en Vadim —extraña coincidencia– para reunirse con su mujer es que se ha curado de la manía mística. Curado por loqueros y psicoanalistas totalmente desconocidos en la filosofía de tu sharlatanyoccidental. Oh, sí, mi ponderado ( dragotsennyy) Vadim Vadimovich...
El puñetazo que di al viejo Oleg con la izquierda fue bastante fuerte, sobre todo teniendo en cuenta —cosa que recordé al trompearlo– que nuestras edades sumaban ciento cuarenta años.
Hubo una pausa mientras procuraba ponerme de pie (mi insólito ímpetu me había derribado al suelo).
– Nu, dali v mordu. Nu, tak chtozh?(Bueno, me la has dado en la jeta. Bueno, ¿qué importa?) —murmuró Oleg.
El pañuelo que se aplicó contra la gorda nariz de mujikse empapó de sangre.
– Nu, dali—repitió antes de alejarse.
Me miré los nudillos. Estaban rojos pero intactos. Me llevé el reloj pulsera al oído. Sus tictacs eran enloquecidos.
SEXTA PARTE
1
Hablando de filosofía, cuando empecé a readaptarme, muy transitoriamente, a los recovecos de Quirn recordé que en algún sitio de mi oficina conservaba una serie de notas (sobre la Sustancia del Espacio) preparadas mucho antes para el relato de mis años y mis pesadillas juveniles (obra que ahora se conoce con el título de Ardis). Además, debía ordenar y retirar de mi oficina, o destruir implacablemente, toda la miscelánea acumulada desde que me inicié en la enseñanza.
Aquella tarde —una tarde de setiembre soleada y ventosa– había decidido, con la inexplicable rapidez de la inspiración genuina, que el período 1969-1970 sería el último que enseñaría en la Universidad de Quirn. Interrumpí mi siesta para solicitar una entrevista inmediata con el decano. Me pareció que su secretaria sonaba un tanto malhumorada en el teléfono. No quise explicarle nada de antemano y me limité a confiarle, en tono de broma, que el número "7" me había recordado siempre la bandera que el explorador clava en el cráneo del Polo Norte.
Salí de casa resuelto a ir a pie a la universidad; cuando llegué al séptimo álamo, pensé que quizá debería retirar un montón de papeles de mi oficina y regresé en busca de mi auto. Después me costó trabajo encontrar un lugar donde estacionar cerca de la biblioteca, a la cual pensaba devolver muchos libros pedidos meses, si no años, antes. Lo cierto es que llegué con algún retraso a mi cita con el decano, hombre nuevo en el puesto y lector nada asiduo de mis obras. Consultó con aire significativo su reloj y murmuró que tenía una entrevista dentro de pocos minutos en otro lugar, sin duda inventada.
Me produjo más gracia que sorpresa la vulgar alegría que el decano no se tomó la molestia de ocultar ante la noticia de mi renuncia. Apenas escuchó los motivos que una elemental cortesía me obligaba a darle (frecuentes dolores de cabeza, aburrimiento, la eficacia de las grabaciones modernas, los buenos ingresos que me procuraba mi novela, etcétera). Cambió por completo de actitud, para usar un lugar común que el individuo se merece. Fue y vino por su despacho, radiante de satisfacción. Me tomó la mano en un estallido de brutal efusión. Algunos animales de sangre azul prefieren desprenderse de un miembro frente al animal de rapiña antes que sufrir un innoble contacto. Dejé al decano cargado con un brazo de mármol que llevó en sus idas y venidas como un trofeo en bandeja, sin saber dónde ponerlo.
Salí con paso majestuoso rumbo a mi oficina, feliz amputado, más deseoso que nunca de ordenar cajones y estantes. Pero lo primero que hice fue escribir una nota al Presidente de la universidad, también nuevo en el cargo, para informarle con un toque de malicefrancesa, más que malevolencia, que estaba a punto de vender la serie entera de mis cien clases sobre Obras Maestras Europeas a un generoso editor que me ofrecía un anticipo de medio millón de dólares (saludable exageración); por lo tanto, estaban prohibidas las futuras transmisiones de mis cursos a los estudiantes, lo saluda respetuosamente, lamento no haberlo conocido personalmente.
En nombre de la higiene moral me había librado mucho tiempo antes de mi escritorio Bechstein. Su reemplazante, mucho menor, contenía papel de escribir, anotadores, sobres con membrete, copias xerografiadas de mis clases, un ejemplar encuadernado de La doctora Olga Repnin, prometido a un colega y arruinado por el error que cometí al escribir mal el nombre del destinatario, y un par de guantes abrigados pertenecientes a Exkul, mi ayudante (y sucesor). Además, tres cajas de broches y una botella semivacía de whisky. Arrojé desde los estantes al cesto de papeles y al piso, en sus alrededores, montones de circulares, separatas, una monografía de un ecólogo refugiado acerca de los estragos cometidos por un ave, el Ozimaya Sovka("¿Pequeño buho de las siembras invernales?") y las pruebas de página encuadernadas con esmero (las mías me llegaban siempre como largas serpientes torpes y horriblemente resbalosas) de cierta basura picaresca, plagada de cijas y ponchas, que me habían impuesto orgullosos editores con la esperanza de provocarme un delirio de entusiasmo. Metí un montón de correspondencia comercial y mis notas sobre el Espacio en una gran carpeta maltrecha. ¡Adiós, antro del saber!
La coincidencia es un rufián y un fullero en las novelas corrientes, pero es un artista maravilloso en el diseño que forman los hechos recordados por un insólito autor de memorias. Sólo los asnos y los gansos creen que en las memorias se omiten algunos hechos del pasado porque son aburridos o vulgares (por ejemplo, episodios como mi entrevista con el decano, que he registrado con tanta escrupulosidad). Me dirigía hacia la playa de estacionamiento cuando estalló el elástico de la abultada carpeta que llevaba bajo el brazo —reemplazándolo, por así decirlo– y su contenido cayó sobre la grama y el césped. Tú regresabas de la biblioteca por el mismo sendero y los dos nos pusimos en cuclillas para recoger los papeles.
Te apenó, me dijiste después ( zhalostno bylo), el tufo alcohólico de mi aliento. El aliento de un gran escritor. Digo "tú" retroconscientemente, aunque en la lógica de la vida tú no eras "tú" aún, porque no nos conocíamos y sólo llegaste a ser "tú" cuando dijiste, mientras atrapabas una hoja amarilla que aprovechaba una ráfaga para escabullirse con falsa despreocupación:
"No, tú no te escaparás."
En cuclillas, sonriendo, me ayudaste a meter todo de nuevo en la carpeta y después me preguntaste cómo estaba mi hija. Tú y ella habían sido compañeras de escuela unos quince años antes y mi mujer te había llevado varias veces en su auto. Entonces recordé tu nombre y en una súbita imagen de tono celestial te vi a ti y a Bel parecidas como mellizas, odiándose en silencio la una a la otra, ambas con abrigos azules y sombreros blancos, esperando que Louise las llevara a alguna parte. Tú y Bel tendrían unos veintiocho años el 11 de enero de 1970.
Una mariposa amarilla se posó fugazmente en un trébol y después huyó en el viento.
– Metamorphoza—dijiste en tu delicioso, elegante ruso.
¿Me gustaría tener algunas instantáneas (instantáneas adicionales) de Bel? ¿Bel dando de comer a una ardilla? ¿Bel en un baile escolar? (Oh, recuerdo aquel baile. Había elegido como acompañante a un triste y gordo muchacho húngaro cuyo padre era ayudante del gerente del Hotel Quilton. ¡Vuelvo a oír el bufido desdeñoso de Louise!)
Nos encontramos a la mañana siguiente en mi cubículo de la biblioteca. Después seguí viéndote todos los días. No quiero sugerir —¡ Mira los arlequines!no se propone sugerir– que los pétalos y plumas de mis amores previos empalidecen o se marchitan comparados con la pureza de tu ser, con la magia, la altivez, la realidad de tu esplendor. Sin embargo, "realidad" es aquí la palabra clave; y la percepción gradual de esa realidad fue fatal para mí.
Sólo conseguiría adulterar la realidad si me pusiera a contar lo que tú sabes, lo que yo sé, lo que ningún otro sabe, lo que nunca logrará descubrir un biógrafo aficionado a hurgar en estercoleros. ¿Y cómo resultaron esos amores, señor Blong? ¡Cállate, espía! ¿Y cuándo resolvieron irse juntos a Europa? ¡Vete al basurero de donde has salido!
Véase en Realidad: ¡mi primera novela escrita en inglés, hace treinta y cinco años!
Sin embargo, puedo revelar un solo detalle de interés subhumano en esta entrevista con la posteridad. Es una fruslería que me avergüenza un poco y nunca te la he dicho. Aquí va. Ocurrió la víspera de nuestra partida, el 15 de marzo de 1970, en un hotel de Nueva York. Habías salido de compras. ("Creo que he comprado una hermosa maleta azul con un cierre relámpago que no sirve para nada", me dijiste en el preciso instante en que yo probaba ese detalle sin decirte por qué.) Estaba de pie frente al espejo del ropero en mi dormitorio, al extremo norte de nuestra linda "suite", y me resolví a tomar una decisión fundamental. Inútil ocultármelo: no podía vivir sin ti. Pero ¿era digno de ti? ¿En cuerpo y espíritu? Te llevaba cuarenta y tres años. El Ceño de la Vejez, dos profundos surcos que formaban una landa mayúscula, ascendía entre mis cejas. Mi frente, con sus tres arrugas horizontales no demasiado ahondadas en los últimos treinta años, todavía era combada, amplia y lisa, a la espera del tostado estival que esfumaría, estaba seguro– de ello, las manchas biliosas de las sienes. En conjunto, una frente para ser acariciada con ternura filial. Un enérgico corte de pelo había acabado con mi melena leonina; el resto era de un neutro gris pardusco. Mis anteojos grandes y distinguidos aumentaban las pequeñas excrecencias semejantes a verrugas que tenía bajo los párpados inferiores. La nariz, heredada de una sucesión de boyardos rusos, barones alemanes y quizá (si el conde Starov, que alardeaba de sangre inglesa, había sido mi verdadero padre) por lo menos un Par del Reino, conservaba su perfil aguileno, pero había desarrollado al frente un obstinado pelo gris que crecía cada vez más rápido entre una y otra depilación. Mi dentadura postiza no hacía justicia a mis antiguos dientes agradablemente irregulares y además "parecía ignorar mi sonrisa", como dije a un dentista muy caro y obtuso que no entendió mi comentario. Dos surcos bajaban a cada lado de la nariz y un ablandamiento de los músculos a ambos lados del mentón me borroneaba los rasgos, como a todos los viejos de todas las razas, clases y profesiones. Me pregunté si había hecho bien en afeitarme la gloriosa barba y el bigote que había conservado durante una o dos semanas, a mi regreso de Leningrado. A pesar de todo, aprobé mi cara, aunque no con una calificación sobresaliente.
Como nunca había sido atleta, el deterioro de mi cuerpo no era muy espectacular ni interesante. Le otorgué una calificación algo más alta, sobre todo por el empeño que había puesto en eliminar la grasa del vientre durante una guerra contra la obesidad iniciada veinte años antes y apenas interrumpida por intervalos de retirada y descanso. Dejando de lado mi incipiente locura (problema del que prefiero ocuparme por separado), había gozado de excelente salud desde que fui adulto.
¿Qué decir sobre mi literatura? ¿Qué podía ofrecerte en este ámbito? Habías estudiado —y espero que lo recuerdes– a Turgenev en Oxford y a Bergson en Ginebra, pero gracias a tus vínculos familiares con la vieja Quirn y la Nueva York rusa (donde un último periódico emigréaún seguía deplorando, con insinuaciones imbéciles, mi "apostasía"), habías seguido muy de cerca, según pude descubrir, la procesión de mis arlequines rusos e ingleses, seguidos por uno o dos tigres de lengua escarlata y una muchacha como una libélula sobre un elefante. También habías estudiado aquellas fotocopias obsoletas —lo cual demostraba que mi método avait du bon, después de todo—, pese a las monstruosas acusaciones dirigidas contra ellas por un grupo de profesores envidiosos.
Totalmente desnudo y atravesado por rayos opalinos, clavé la mirada en otro espejo mucho más profundo y contemplé todo el paisaje de mis libros rusos. Quedé satisfecho y hasta conmovido por lo que vi: Tamara, mi primera novela (1925), una muchacha al amanecer en la bruma de un huerto. Un gran maestro traicionado en El peón se come a la reina. Plenilunio, un poema argénteo. Camera Lucida, la burlona mirada del espía ante la sumisa ceguera. El sombrero de copa rojode la decapitación en un país de injusticia total. Y lo mejor de la serie: un joven poeta escribe prosa en El audaz.
La serie de mis libros en ruso estaba terminada, firmada y archivada en la mente que los había producido. Todos ellos habían sido traducidos al inglés por mí mismo o bajo mi dirección, siempre con revisiones mías. Esas versiones inglesas definitivas, así como los originales reimpresos, te los dedicaría a ti. Eso estaba bien. Eso estaba resuelto. La etapa siguiente:
Mis originales ingleses, encabezados por el vehemente Véase en Realidad(1940), se orientaban bajo la luz cambiante de Esmeralda y su Parandrohacia la diversión de La doctora Olga Repniny el sueño de Un reino junto al mar. También existía la colección de cuentos titulada Exilio de Mayda, una isla remota, y Ardis, el libro en que había vuelto a trabajar cuando nos conocimos... que fue también la época de un diluvio de tarjetas postales enviadas por Louise: en todas ellas me sugería algo cuya iniciativa preferí concederle.
Si la segunda serie de mis libros me parecía inferior a la primera no era sólo por una desconfianza que algunos llamarán timidez, otros modestia y yo mismo tragedia, sino también porque las características de mi producción norteamericana me resultaban confusas. Siempre conservaría la esperanza de que mi próximo libro —y no simplemente el que tenía entre manos en un momento dado, como por ejemplo Ardis—, una obra aún no intentada, algo milagroso y único, al fin saciaría los anhelos, la sed ardiente que unos pocos párrafos aislados de Esmeralday El reinono lograban aliviar. Creía que podía contar con tu paciencia.
2
No tenía el menor deseo de gratificar a Louise por haberla obligado a separarse de mí. Por otro lado, no deseaba ponerla en apuros suministrando a mi abogado la lista de sus traiciones. Eran imbéciles y sórdidas, y se remontaban a la época en que yo le era razonablemente fiel. El "diálogo del divorcio", para usar la horrible expresión con que lo llamó Horace Peppermill, hijo, se prolongó durante toda la primavera. Tú y yo pasamos parte de ella en Londres, y el resto en Taormina. Durante ese lapso evité toda conversación sobre nuestro matrimonio (demora que contemplabas con majestuosa indiferencia). Lo que en verdad me preocupaba era posponer al mismo tiempo la tediosa confesión (que repetiría por cuarta vez en mi vida) previa a esas conversaciones.
La coincidencia, ángel con alas de mariposa que ya he mencionado en páginas anteriores, me ahorró la humillante revelación que consideré inevitable antes de declararme a cada una de mis tres mujeres anteriores. El 15 de junio, en Gandora, junto al Tesino, recibí una carta del joven Horace con noticias excelentes: Louise había descubierto (cómo, no importa) que en varios períodos de nuestro matrimonio la había hecho seguir, en toda clase de ciudades antiguas y fascinantes, por un detective privado (Dick Cockburn, incondicional amigo mío); que las cintas magnetofónicas de sus llamados amorosos y otros documentos estaban en manos de mi abogado; que ella misma estaba dispuesta a hacer cualquier concesión para apurar los trámites, en su deseo de volver a casarse: esta vez con el hijo de un conde. En ese mismo, fatídico día, a las cinco y cuarto de la tarde, terminé de copiar en tarjetas Bristol de tamaño mediano (con capacidad para cien palabras cada una), con pluma de punta fina y la letra minúscula que empleaba para mis copias en limpio, Ardis, unas memorias estilizadas donde evocaba la niñez arbolada y la ardiente juventud de un gran pensador que hacia el final del libro enfrenta el más sobrecogedor de todos los misterios del noúmeno. Uno de los primeros capítulos contenía el relato (escrito en tono muy personal e insoportablemente atormentado) de mis propias luchas contra el Espectro del Espacio y el mito de los Puntos Cardinales.
A las cinco y media ya había consumido, en un ímpetu de festejo privado, casi todo el caviar y todo el champagneque había en la amistosa frigidairede nuestra cabaña, en los verdes jardines del Gandora Palace Hotel, le encontré en la veranda y te supliqué que dedicaras una hora a leer con atención...
—Todo lo leo con atención.
—... este fajo de treinta tarjetas donde he copiado mi Ardis.
Pensé que después de esa lectura te encontraría en alguna parte al regresar de mi paseo al atardecer, siempre el mismo: hacia la fuente spartitraffico(diez minutos) y desde allí hacia una plantación de pinos (otros diez minutos). Te dejé tendida en una reposera. El sol reproducía sobre el suelo los losangescolor amatista de la veranda y atravesaba con franjas de luz las piernas y los empeines (el pulgar derecho de un pie giraba de cuando en cuando, en misteriosa relación con el ritmo en que asimilabas un giro del texto). Pocos minutos te llevaría adivinar (como sólo Iris lo había hecho: las demás no eran águilas) lo que deseaba que supieras antes de casarte conmigo.
—Por favor, ten cuidado al cruzar —dijiste sin levantar los ojos. Pero después me miraste y arrugaste los labios en un mensaje de ternura antes de volver a Ardis.
¡Ah! Tambaleaba un poco. ¿Era de veras yo, el príncipe Vadim Blosky, que en 1815 habría podido vencer en una competencia alcohólica a Kaverin, el mentor de Pushkin? Bajo la luz dorada de apenas un cuarto de sol todos los árboles en el parque del hotel parecían araucarias. Me felicité de la astucia de mi estratagema, aunque sin saber si se relacionaba con las travesuras de mi tercera mujer o con la revelación de mi enfermedad, atribuida a un personaje en mi libro. Poco a poco, el aire suave y fragante me hizo bien: pisé con más seguridad la arena y la grama, la greda y los guijarros. Me di cuenta de que había salido en pantuflas, pantalones y descolorida camisa de algodón haciendo juego. Paradójicamente, en un bolsillo de la camisa llevaba mi pasaporte y en el otro un fajo de billetes suizos. Los habitantes de Gándara o Gandino o como se llame el lugar conocían la cara del autor de Un regno sul moreo Ein Königreich an der Seeo Un Royaume au Bord de la Mer. Habría sido, pues, una presunción de mi parte dejar pistas para el lector en caso de que me atrepellara un automóvil.
Pronto me sentí tan feliz y alegre que al pasar frente a un café en la acera, antes de llegar a la plaza, me pareció buena idea estabilizar la efervescencia que aún subía en mi interior por medio de un trago. Pero vacilé y seguí de largo con la mirada impasible, sabiendo la dulzura y a la vez la firmeza con que desaprobabas hasta la bebida más inocente.
Una de las calles que partía de la isla del tránsito atravesaba el Corso Orsini, avanzaba hacia el oeste y en seguida, como después de cumplir una hazaña agotadora, degeneraba en un viejo camino polvoriento con trazas de gramíneas a ambos lados, pero sin residuos de pavimento.
En ese momento podía decir algo que durante años nunca había surgido de mí: Mi felicidad era completa. Mientras caminaba leía contigo esas tarjetas, siguiendo tu ritmo, con tu diáfano índice en una áspera, sien y mi dedo arrugado en la vena turquesa de tu sien. Acariciaba las facetas del lápiz Blackwing que hacías girar lentamente entre los dedos; sentía contra mis rodillas levantadas el tablero de ajedrez plegado que Nikifor Starov me había regalado cincuenta años antes (¡casi todos los nobles estaban muy maltrechos en su estuche de caoba con forro de paño!), apoyado sobre tu falda con dibujo de lirios. Mis ojos se movían con los tuyos, mi lápiz señalaba al margen con tus tenues crucecitas un solecismo que yo no lograba distinguir entre las lágrimas del espacio. ¡Lágrimas radiantes, de una felicidad que no se avergonzaba de sí misma!
Pensé que un imbécil de anteojos montado en su motocicleta me había visto y reduciría la velocidad para permitirme cruzar en paz el Corso Orsini. Pero el imbécil se desvió con tanta torpeza para no matarme que patinó y acabó en el suelo, después de un ignominioso tambaleo. Ignoré sus rugidos de odio y seguí avanzando con paso firme hacia el oeste, en ese ambiente transformado de que ya he hablado. La calle, que ya era un viejo camino rural, se deslizaba con pereza entre villas modestas, cada una en su nido de flores altas y árboles frondosos. Un rectángulo de cartón en una de las puertas a la izquierda decía "Habitaciones" en alemán; a la derecha, un viejo pino tenía clavado el cartel "En venta", en italiano. De nuevo a la izquierda, un propietario más refinado ofrecía "Meriendas". Todavía lejos, se extendía el panorama verde de la pineta.
Mis pensamientos volvieron a Ardis. Sabía que la extraña falla mental que ahora leías te apenaría; también sabía que revelártela era una simple formalidad que no perturbaría el curso natural de nuestro destino en común. Un gesto caballeresco. Más aún, compensaría lo que aún ignorabas, lo que también hubiese debido contarte, lo que —imaginaba– llamarías un método no del todo correcto ( gnusnovateríkiy sposob) para "desquitarme" de Louise. De acuerdo. Pero ¿qué opinabas de Ardis?
Dejando de lado mi mente tortuosa, ¿te gustaba o te parecía abominable?
Como tengo el hábito de componer mentalmente libros enteros antes de poner en libertad la palabra interior y escribirla con lápiz o pluma, el texto definitivo permanece algún tiempo encerrado en mi memoria, nítido y perfecto como la huella flotante que una bombita eléctrica deja en la retina. Por lo tanto, estaba en condiciones de recorrer las imágenes concretas de esas tarjetas que estabas leyendo: se proyectaban en la pantalla de mi fantasía junto con el resplandor de tu anillo de topacio y tus parpadeos, y podía calcular hasta dónde había avanzado tu lectura sin consultar mi reloj y siguiendo hasta el margen derecho línea tras línea en cada tarjeta. La lucidez de la imagen correspondía a mi estilo. Tú conocías demasiado bien mi obra para escandalizarte ante un detalle erótico demasiado vehemente o para irritarte ante una alusión literaria demasiado recóndita. Era maravilloso leer Ardisde ese modo, junto a ti, triunfando del espacio colorido que separaba mi camino de tu reposera. ¿Era yo un escritor excelente? Yo era un escritor excelente. Un artista de mérito perdurable visualizaba y recreaba aquella avenida de estatuas y lilas donde Ada y yo trazábamos nuestros primeros círculos sobre la arena salpicada. La horrible sospecha de que hasta Ardis—mi libro más íntimo, empapado de realidad, saturado de reflejos de sol– pudiera ser la imitación inconsciente del arte sobrenatural de otro escritor podía presentárseme después; por el momento —las seis y dieciocho del 15 de junio de 1970, junto al Tesino—, nada alteraría el brillo de mi felicidad.
Llegaba al final de mi paseo previo a la cena. El ra-ta-ta, ta-ta, tac de una mecanógrafa que terminaba una última página me llegaba desde una ventana a través del follaje inmóvil, recordándome agradablemente cuánto hacía que había evitado la interminable tarea de hacer copiar mis manuscritos, ahora que podían reproducirse fotográficamente en un instante. Era el editor quien asumía ahora el engorro de transformar mi escritura en caracteres impresos. Y sabía que los editores desaprobaban ese procedimiento, como un culto entomólogo a quien repugna la conducta de un insecto irregular que se saltea una etapa consabida de su metamorfosis.
Me quedaban unos pocos pasos —doce, diez– antes de iniciar el camino de regreso: sentía que tú lo veías en una inversión de percepción distante, así como una especie de relajamiento mental me indicaba que habías terminado de leer esas treinta tarjetas, las reordenabas, golpeabas ligeramente contra la mesa la base del fajo para uniformar sus bordes, tomabas la banda elástica que aguardaba en forma de corazón, sujetabas con ella las tarjetas, las llevabas a la seguridad de mi escritorio y te disponías a encontrarte conmigo durante mi regreso al Gándara Palace.
Un muro bajo de piedra gris, hasta la altura de la cintura, panzón, construido como un parapeto transversal, ponía fin a la vida que aún conservaba ese camino como calle aldeana. Un estrecho pasaje para peatones y ciclistas dividía por la mitad el parapeto; la extensión de esa abertura se prolongaba en un sendero que, tras uno o dos recodos, se internaba en un denso pinar joven. Tú y yo habíamos paseado por allí muchas veces, en mañanas grises, cuando el lago o la piscina perdían todo interés. Pero esa tarde, como de costumbre, terminé mi paseo ante el parapeto y permanecí en perfecto reposo, de cara al poniente, deslizando las manos por la lisura de la piedra a ambos lados del pasaje. Una sensación táctil o el reciente ra-ta-tac me devolvió y completó la imagen de mis tarjetas Bristol —doce centímetros por diez y medio—, donde habías leído capítulo tras capítulo, después de lo cual un gran placer, un parapeto de placer perfeccionaría mi tarea. En mi imaginación surgió algo muy grande y de nítida solidez —¡un altar, una meseta!—: la brillante fotocopiadora en una de las oficinas de nuestro hotel. Seguía con las confiadas manos extendidas, pero mis pies ya no sentían la blandura del suelo. Quería volver hacia ti, hacia la vida, hacia los losangescolor amatista, hacia el lápiz que estaba sobre la mesa de la veranda, pero no podía. Lo que solía ocurrirme tantas veces en la mente, ya era realidad. No podía volverme. Ese movimiento habría significado hacer girar el mundo sobre su eje y eso era tan imposible como regresar físicamente desde un instante actual hasta el anterior. Quizá no debí entregarme al pánico, quizá debí esperar con calma que la piedra de mis miembros readquiriera la elasticidad de la carne. En cambio, di con el cuerpo —o creí dar– un violento tirón sin que el globo se moviera. Debí permanecer algún tiempo con los brazos abiertos antes de caer boca abajo al suelo intangible.
EPÍLOGO
1
Existe una regla tan vieja y trillada que me avergüenza repetirla. Permítaseme estilizarla en dos versos para diluir su herrumbre:
El yo que nace en un libro antes que el libro no muere.
Hablo de novelas serias, desde luego. En lo que suele llamarse novela del más allá, el imperturbable narrador, después de describir su propia disolución puede continuar así: "Me encontré en una escalinata de ónix, ante un inmenso portal de oro, entre una multitud de otros ángeles calvos..."
¡Tonterías de dibujos animados, basura folklórica, cómico respeto atávico hacia los minerales preciosos!
Y sin embargo...
Sin embargo, siento que durante tres meses de parálisis general (si eso es lo que he tenido) he adquirido cierta experiencia y cuando llegue de veras mi noche no me encontrará desprevenido. Aunque no solucionados, los problemas de mi identidad ya no me hostigarán. Se habrán confirmado mis intuiciones artísticas. Podré llevarme la paleta hasta los confines remotos del ser dudoso y ambiguo.
¡Velocidad! Si hubiese tenido que definir la muerte al asombrado pescador; al segador que dejó de limpiar su guadaña con un puñado de hierba; al ciclista que abrazaba aterrorizado un sauce joven en una orilla y acabó subido a la copa de un árbol más alto en la orilla opuesta, con su máquina y su amiga; a los caballos negros, boquiabiertos como gente con dentadura postiza ante mi desvanecimiento, habría exclamado una sola palabra: ¡velocidad! No es que haya tenido esos testigos rurales. Mi sensación de una velocidad prodigiosa, inexplicable y, a decir verdad, bastante absurda y degradante (la muerte es absurda, degradante) se habría transformado en un vacío perfecto, sin ningún pescador estupefacto, sin ninguna hoja de hierba ensangrentada por la mano que la sostenía, sin ningún punto de referencia. Imaginen ustedes a un viejo caballero, un autor distinguido cayendo velozmente de espaldas, más allá de sus pies separados y muertos, primero a través de esa abertura en el granito, después sobre un pinar, después entre brumosos regadíos, después entre márgenes de niebla infinita. ¡Imaginen ese espectáculo!








