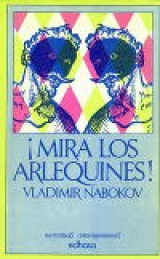
Текст книги "¡Mira los arlequines!"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
VADIM: ¿No quiere un trago? Brindaremos por la salud y por la muerte de ese individuo.
GERRY: Pero él tiene razón. Es su peor libro. Chute complete, dice el hombre. Sabe francés, además.
LOUISE: Nada de tragos. Debemos volver en seguida a casa. Vamos, levántate de ese sillón. Haz otro esfuerzo. No te olvides de los anteojos ni del periódico. Ya está. Au revoir, Vadim. Mañana te traeré por la mañana esas píldoras, cuando lo deje a él en la facultad.
¡Qué diferente era todo eso, pensé, de los refinados adulterios en los castillos de mi primera juventud! ¿Dónde estaba el romántico estremecimiento de una mirada intercambiada con una amante reciente en presencia de un coloso taciturno, el Marido Celoso? ¿Por qué el recuerdo del último abrazo ya no se fundía como antes con la certeza del siguiente, formando una súbita rosa en una flauta de cristal vacía, un súbito arco iris en el empapelado blanco? ¿Qué fue lo que Emma vio que una mujer elegante dejaba caer en el sombrero de copa de aquel hombre? Escribe de manera legible.
2
El erudito enloquecido de Esmeralda y su Parandro mezcla a Shakespeare con Botticelli haciendo que Primavera termine como Ofelia, con todas sus flores. La dama locuaz de mi novela La doctora Olga Repninobserva que sólo en Norteamérica son sensacionales los tornados y las inundaciones. El 17 de mayo de 1953, varios diarios publicaron la fotografía de toda una familia, con su jaula de pájaros, su fonógrafo y otras valiosas posesiones, navegando en mitad del lago Rosedale sobre el techo de su cabaña. En otros diarios aparecía la foto de un pequeño Ford atrapado por las ramas más altas de un árbol intrépido, con un hombre —cierto señor Byrd a quien Horace Peppermill conocía– todavía sentado ante el volante, aturdido, magullado, pero vivo. Una destacada personalidad de la Oficina de Informaciones Meteorológicas fue acusada por su demora criminal con los pronósticos. Un grupo de quince escolares, que habían ido a ver una colección de animales disecados donados al Museo Rosedale por la viuda del benefactor, estaban a salvo en la oscuridad de ese sólido edificio cuando pasó el tornado. Pero la cabaña más bonita que había junto al lago fue arrebatada por el vendaval y nunca encontraron los cadáveres ahogados de sus dos ocupantes.
El señor Peppermill, cuyas facultades naturales no estaban en proporción con su perspicacia legal, me advirtió que si yo deseaba entregar a mi hija a los cuidados de su abuela, en Francia, debía cumplir con determinadas formalidades. Le observé tranquilamente que la señora Blagovo era una inválida idiotizada y que la maestra que albergaba a mi hija debía llevarla a mi casa DE INMEDIATO. El señor Peppermill me dijo que él mismo iría a buscarla a principios de la semana próxima.
Después de examinar una y otra vez cada párrafo de la casa, cada paréntesis de sus muebles, resolví destinar a mi hija el dormitorio que había ocupado la compañera del difunto Landover, a quien él llamaba su enfermera o su novia, según las variaciones de su estado de ánimo.
Era un cuarto encantador, al este del mío, con mariposas de color lila que animaban el empapelado, y una cama ancha, baja, adornada de volados. Poblé los blancos anaqueles con Keats, Yeats, Coleridge, Blake y cuatro poetas rusos (en la Nueva Ortografía). Aunque me dije con un suspiro que sin duda ella preferiría las "historietas" a mis arlequines con lentejuelas y sus varitas mágicas, obedecí en mi elección a lo que los ornitólogos llaman el "instinto ornamental". Además, sabiendo qué importante es una luz clara y fuerte para leer en la cama, pedí a la señora O'Leary (mi nueva cocinera y encargada de la limpieza, heredada de Louise Adamson, que había dejado a su marido por una larga estadía en Inglaterra) que pusiera dos bombitas de cien watts en una alta lámpara junto al lecho. Dos diccionarios, un bloc de papel, un relojito despertador, un estuche para manicura (sugerencia de la señora Noteboke, que tenía una hija de doce años) quedaron atractivamente ubicados en la espaciosa y firme mesa de noche. Todo eso no era más que un borrador, desde luego. La copia en limpio se haría a su debido tiempo.
La enfermera o novia de Landover podía acudir en su ayuda a través de un pasillo o del baño que había entre ambos dormitorios: Landover era un hombre muy grande y su larga, profunda bañera hacía las delicias de un bañista. Otro cuarto de baño más pequeño seguía, en dirección al este, al dormitorio de Bel (y aquí eché mucho de menos a mi primorosa Louise cuando me devané los sesos en busca del epíteto correcto entre "bien fregado" y "perfumado"). La señora Noteboke no pudo ayudarme: su hija, que usaba el desaseado cuarto de baño de sus padres, no perdía tiempo con absurdos desodorantes y odiaba la "espuma". La vieja y sensata señora O'Leary, por otro lado, estaba habituada a las cremas y los potes de cristal de Louise, y me hizo anhelar el regreso de su empleadora conjurando con detalles de pintor flamenco esa imagen, que después simplificó, aunque sin vulgarizarla, escogiendo elementos tales como una gran esponja, una pastilla de jabón con perfume de lavanda y una deliciosa pasta dentífrica.
Yendo aún más hacia el oriente llegamos al cuarto de huéspedes (sobre el comedor redondo, en el extremo este del primer piso); lo transformé en un cómodo estudio con ayuda de un factótum, primo de la señora O'Leary. Cuando lo terminamos, ese estudio contenía un diván con almohadones rectangulares, un escritorio de roble con sillón giratorio, un armario de acero, una biblioteca, la Enciclopedia Ilustrada de Klingsor en veinte volúmenes, lápices, blocs de papel, mapas estatales y (cito el Manual de Compras Estudiantiles, 1952-1953) "un globo terráqueo que se desmonta del soporte para que el niño pueda tenerlo en su regazo".
¿Eso era todo? No. Encontré una fotografía de su madre (París, 1934) para el dormitorio de Bel y para el estudio una reproducción en colores de Nubes sobre un río azul(el Volga, no lejos de mi Marevo), pintado hacia 1890 por Levitan.
Peppermill me traería a Bel el 21 de mayo a eso de las cuatro de la tarde. Tenía que llenar con algo el vacío de la espera. Ex, mi angelical ayudante, ya había leído y anotado el montón de exámenes, pero pensó que tal vez yo quería ver algunas de las pruebas que había reprobado de mala gana. Pasó por mi casa y dejó las pruebas de examen en la planta baja, en el cuarto redondo adyacente al pasillo en el extremo oeste de la casa. Me temblaban y dolían tanto las pobres manos que apenas podía hojear esos pobres cahiers. La ventana redonda daba a la calle. Era un día gris y tibio. "¡Profesor! Estoy perdida si no me aprueba el examen." " Ulisesfue escrito en Zurich y Grecia y por lo tanto tiene demasiadas palabras extranjeras." "Uno de los personajes de La muerte de Ivonde Tolstoy es la conocida actriz Sarah Bernard." "El estilo de Stern es muy sentimental e inculto." Oí el ruido de una puerta de automóvil. El señor Peppermill apareció con un bolso de ropa tras una chica alta, rubia, en blue jeans, que aminoraba el paso para cambiar de mano una pesada valija.
La boca y los ojos melancólicos de Annette. Graciosa, pero fea. Fortalecido por una tableta de Sereriacin, recibí a mi hija y a mi abogado con la dignidad neutral gracias a la cual los efusivos rusos de París me detestaban. Peppermill aceptó una gota de cognac. Bel, una copa de jugo de durazno y un bizcocho. Indiqué a Bel, que exhibía las palmas de las manos en una cortés alusión rusa, el toilette adyacente al comedor, detalle anticuado por parte del arquitecto. Horace Peppermill me entregó una carta de la maestra de Bel, la señorita Emily Ward. Inteligencia fabulosa. Cociente de 180. Menstruaciones ya iniciadas. Una chica extraña, maravillosa. Difícil resolver si era mejor contener o estimular esa precoz vivacidad. Acompañé un trecho a Horace hasta su automóvil, mientras luchaba contra la poderosa tentación de decirle qué sorprendido estaba ante la cuenta que su oficina me había enviado.
—Te mostraré tu apartámenty. ¿Hablas ruso, verdad?
—Desde luego. Pero no sé escribir. Hablo un poco de francés, también.
Ella y su madre (a quien mencionó con tanta naturalidad como si Annette hubiera estado en el cuarto vecino, copiando algo para mí en una máquina de escribir silenciosa) habían pasado casi todo el verano anterior en Carnavaux con babushka. Me hubiera gustado saber qué cuarto había ocupado Bel en la villa, pero me impidió preguntárselo un recuerdo que se interpuso: poco antes de su muerte, Iris había soñado una noche que había dado a luz a un niño gordo, de mejillas muy rojas y ojos almendrados, y con la sombra azul de las chuletas de cordero. "Una horrible mariposa Omarus K."
Oh, sí, me dijo Bel, le había encantado. Sobre todo el sendero que bajaba al mar y el aroma de los romeros ( chudnyy zapakh rozmarina). Yo la escuchaba torturado y fascinado por el ruso emigré"sin sombra" que hablaba, incontaminado por el empalagoso sovietismo de la señora Langley.
¿Se acordaba de mí? Bel me contempló con serios ojos grises.
—Me acuerdo de sus manos y de su pelo.
—De ahora en adelante, on se tutoieen ruso. Subamos, ahora.
Bel aprobó el estudio:
—Un aula en un libro de imágenes.
Abrió el botiquín en su cuarto de baño.
—Vacío... Pero ya sé qué pondré en él.
El dormitorio le "encantó". Ocharovatel'no !(El elogio preferido de Annette.) Pero criticó la biblioteca junto a la cama.
—¡Cómo! ¿No está Byron? ¿Ni Browning? ¡Ah, Coleridge! Las pequeñas serpientes de mar doradas. La señorita Ward me regaló una antología para la Pascua rusa. Sé de memoria tu última duquesa... Quiero decir "Mi última duquesa".
Contuve el aliento con un gemido. La besé. Lloré.
Me senté, temblando, en una silla frágil que crujió bajo mi encorvado paroxismo. Bel permaneció de pie, mirando hacia otro lado, hacia un reflejo prismático en el cielo raso, hacia su equipaje, que ya había subido la pesada pero voluntariosa señora O'Leary.
Me disculpé por mis lágrimas. Con tono de "cambiemos de tema" socialmente perfecto, Bel preguntó si había televisión en la casa. Le dije que compraría un aparato al día siguiente. Ahora la dejaría para que hiciera lo que le diera la gana. En media hora cenaríamos. Bel me dijo que en el pueblo daban una película que le gustaría ver. Después de cenar fuimos al Strand Theater.
Dice una anotación en mi diario: El pollo hervido no le gusta mucho. La viuda negra. Con Gene, Ginger y George. He aprobado a la alumna que considera "sentimental e inculto" a Stern y a todos los demás.
3
Si Bel vive aún, tiene treinta y dos años —exactamente tu misma edad en el momento en que escribo (15 de febrero de 1974). La última vez que la vi, en 1959, tenía apenas diecisiete años y entre los once y medio y los diecisiete y medio ha cambiado muy poco en el ámbito de la memoria, donde la sangre no corre tan rápido en el tiempo inmóvil como en el presente perceptual. La visión que conservo de Bel entre 1953 y 1955, los tres años en que fue totalmente, únicamente mía, no ha sido alterada por el crecimiento lineal. Hoy la veo como una imagen compuesta y extática, en la cual una montaña de Colorado, mi traducción al inglés de Tamara, los triunfos de Bel en la escuela secundaria y un bosque de Oregón se funden en diseños de tiempo traspuesto y espacios concurrentes que desafían la cronología y los mapas.
Sin embargo, debo registrar un cambio, una línea evolutiva. Se relaciona con la conciencia cada vez mayor que fui adquiriendo de su belleza. Apenas un mes después de su llegada, ya no podía entender cómo me había parecido "fea". Al cabo de otro mes, el perfil élfico de su nariz y su labio superior se presentaron como una "esperada revelación", para usar una fórmula que he aplicado a algunos milagros prosódicos de Blake y de Blok. A causa del contraste entre las pupilas color gris pálido y las pestañas muy negras, sus ojos parecían contorneados con kohl. Sus mejillas hundidas, su largo cuello eran como los de Annette, pero su pelo rubio, que usaba más bien corto, tenía un brillo más suntuoso, como si las hebras leonadas se mezclaran con otras de un dorado oliváceo en espesos mechones de matices alternados. Me es fácil describir todo eso —así como esas estrías regulares de brillante lozanía en sus brazos y piernas—; además, al hacerlo he caído en una forma de autoplagio, ya que he atribuido esos rasgos a Tamaray a Esmeralda, sin contar a varias muchachas que aparecen en mis cuentos (véase, por ejemplo, la pág. 537 de Exilio de Mayda, Goodminton, Nueva York, 1947). Pero no puedo emprender la descripción de su tipo general y de la estructura de sus huesos durante su resplandor pubescente con el brío de un campeón de tenis. Estoy obligado —¡triste confesión!– a emplear un recurso que ya he usado antes, inclusive en este libro: el método harto conocido que consiste en degradar una forma de arte acudiendo a otra. Pienso en Lila de cinco pétalos, óleo de Serov que muestra a una niña rubia de unos doce años sentada ante una mesa iluminada por el sol y que hurga en un racimo de lilas buscando esa flor de la suerte. La niña no es otra que Ada Bredow, prima hermana mía a quien cortejé sin fortuna ese mismo verano, cuyo sol aviva con manchas de luz la mesa verde y sus brazos desnudos. Eso que los criticastros llaman "el interés humano" de una novela abrumará a mi lector, el amable turista, cuando visite el Museo del Hermitage en Leningrado, donde he visto con mis ojos legañosos, durante la visita que hice a Sovietlandia hace pocos años, ese cuadro que pertenecía a la abuela de Ada antes de ser donado al Pueblo por un concienzudo ladrón. Creo que esa niña encantadora era el modelo de otra que se me aparecía en un reiterado sueño mío, con un tramo de parquet entre dos camas, en un demoníaco cuarto de huéspedes improvisado. El parecido de Bel con la niña —los mismos pómulos, el mismo mentón, las mismas muñecas nudosas, la misma suave flor– sólo puede insinuarse, nunca detallarse. Pero basta de todo esto. He procurado hacer algo muy difícil y romperé estas páginas si me dicen que lo he logrado muy bien, porque no deseo ni deseé nunca lucirme al evocar esta desdichada relación con Isabel Lee (aunque al mismo tiempo era increíblemente feliz).
Cuando le pregunté —¡al fin!– si había querido a su madre pues no podía entender la aparente indiferencia de Bel con respecto a la horrible muerte de Annette, lo pensó durante tanto tiempo que supuse que había olvidado mi pregunta. Pero al fin, como un jugador de ajedrez que se da por vencido después de un abismo de meditación, sacudió la cabeza. ¿Y qué pensaba de Nelly Langley? Contestó en seguida: Langley era mezquina y cruel, y la odiaba. El año anterior la había azotado: tenía el cuerpo lleno de marcas (para demostrarlo se descubrió el muslo derecho, que ya estaba impecablemente blanco y terso).
Las enseñanzas que adquirió en la mejor escuela privada para niñas de Quirn (tú, su coetánea, pasaste unas cuantas semanas en su mismo curso, pero nunca llegaste a hacerte amiga de ella) se enriquecieron con los dos veranos que pasamos vagabundeando por los estados del oeste. Qué recuerdos, qué aromas encantadores, qué espejismos, casi espejismos, espejismos concretos se acumularon a lo largo de la Ruta 138 —Sterling, Fort Morgan (El.4325), Greeley, llamada con acierto Loveland-mientras nos acercábamos al paraíso de Colorado.
Desde el hotel Lupine, Estes Parle, donde pasamos todo un mes, un sendero bordeado con flores azules llevaba entre alamedas hacia lo que Bel llamaba, de manera extravagante, El Pie de la Cara. También existía el Pulgar de la Cara, en su extremo sur. Tengo una gran fotografía brillante tomada por William Garrell, que fue el primero, según creo, en subir a El Pulgar en 1940 o por entonces: en ella se ve la cara este de Longs Peak, con las líneas entrecruzadas de la subida sobreimpresas en un diseño sinuoso. En el reverso de esa fotografía —y tan inmortal por sus méritos como el tema de la foto– hay un poema de Bel, cuidadosamente copiado con tinta violeta y dedicado a Addie Alexander, "la primera mujer que subió al Peak, hace ochenta años". Conmemora nuestras modestas excursiones:
El Lago Pavo Real de Long: la Choza y su Vieja Marmota; Boulderfield y su Mariposa Negra; y el sendero inteligente...
Lo compuso mientras compartíamos un picnic en algún sitio entre esas grandes rocas y el principio de El Cable. Después de juzgar el resultado mentalmente, en ceñudo silencio, lo escribió en una servilleta de papel que me entregó con mi lápiz.
Le dije qué hermoso y artístico era, sobre todo el último verso. ¿Qué es "artístico"?, me preguntó. "Tu poema, tú misma, tu manera de usar las palabras", le dije.
Durante aquel paseo, o quizá en otra ocasión, pero sin duda en la misma zona, una súbita tormenta barrió con la gloria de aquel día de verano. Nuestras camisas, pantalones cortos, zapatillas, parecían inexistentes en la bruma helada. Una primera piedra de granizo dio contra un envase de lata; otra contra mi coronilla. Buscamos refugio en una cavidad bajo una roca saliente. Las tempestades son una tortura para mí. Su presión demoníaca me destruye; los relámpagos me atraviesan el pecho y el cerebro. Bel lo sabía. Acurrucada contra mí (¡más para mi consuelo que para el de ella!), me besaba levemente en la sien ante cada trueno, como diciéndome: "Éste ya ha pasado, todavía estás a salvo." Empecé a desear que esos estallidos no cesaran nunca, pero al fin se convirtieron en un rumor sordo y el sol descubrió esmeraldas en un tramo de hierba mojada. Bel no podía contener su temblor y deslicé las manos bajo la camisa y le froté el delgado cuerpo hasta que ardió, para alejar el peligro de la "neumonía", palabra que la hizo reír y que asoció con "nuevo" y con "luna" y con "luna nueva", y con "quejido" y con "quejido nuevo".
Después hubo un momento que en mi recuerdo es brumoso. Pero debió ocurrir poco después, en el mismo motel o en el siguiente, durante el viaje de regreso, cuando Bel se deslizó en mi cuarto al amanecer, se sentó en mi cama —aparta las piernas– con la parte superior de su pijama para leerme otro poema:
En el oscuro sótano acaricié
la sedosa cabeza de un zorro.
Cuando la luz volvió
y todos exclamaron "¡Ah!",
vi que sólo era
Médor, un perro muerto.
Volví a elogiar su talento y la besé con más ternura, quizá, que la merecida por el poema ya que, a decir verdad, me pareció bastante hermético. Pero no se lo dije. Al fin Bel bostezó y se quedó dormida en mi cama, costumbre que por lo general yo no toleraba. Hoy, sin embargo, al releer esos versos extraños, veo a través de su cristal refulgente el tremendo comentario que escribiría acerca de ellos, con galaxias de anotaciones y notas al pie, semejantes a los reflejos de puentes iluminados tendidos sobre aguas oscuras. Pero el alma de mi hija le pertenece a ella y mi alma es mía, y que Hamlet Godman se pudra en paz.
4
A principios del período académico 1954-1955, cuando se acercaba el decimotercer cumpleaños de Bel, yo persistía en un delirio de felicidad, aún sin ver nada malo, o peligroso, o absurdo, o lisa y llanamente cretino en mis relaciones con mi hija. Salvo por algunos deslices insignificantes —unas pocas gotas calientes de ternura desbordante, un jadeo disfrazado de tos y cosas por el estilo—, mis relaciones con ella eran esencialmente inocentes. Pero sean cuales fueren mis virtudes como profesor de literatura, hoy sólo veo incompetencia, excesiva falta de disciplina en el reflejo de aquel dulce pasado depositado en mi memoria.
Otras personas me ganaban en perspicacia. Mi primera crítica fue la señora Noteboke, robusta dama morena vestida con tweeds de sufragista, que en vez de impedir que su Marion, una nínfula depravada y vulgar, husmeara en la vida hogareña de una compañera de escuela, me sermoneó sobre la educación de Bel y me aconsejó enérgicamente que empleara a una institutriz con experiencia, preferiblemente alemana, para que la cuidara día y noche. Mi segunda crítica —mucho más comprensiva y discreta– fue mi secretaria, Myrna Soloway, quien se quejó de que no podía seguir el rastro de las revistas literarias y recortes que yo recibía por correo, ya que las interceptaba una pequeña lectora inescrupulosa y ávida. Agregó suavemente que la escuela secundaria de Quirn, último refugio de buen sentido en mi increíble situación, estaba asombrada tanto por los modales de Bel como por su inteligencia y su conocimiento de "Proust y Prévost". Hablé con la señorita Lowe, la directora, bastante bonita, y ella me mencionó un "pensionado" que sonaba como una especie de cárcel de madera, y un "curso de verano" aún más sórdido ("con todos esos murmullos de pájaros y relinchos en los bosques... ¡en los bosques, señorita Lowe!"), para reemplazar las "excentricidades del hogar de un creador, 'De un gran artista, profesor". Señaló, ante la risa nerviosa del creador, que una hija tan joven debía educarse como un futuro integrante de nuestra sociedad, y no como un cachorro divertido. Durante esa conversación no logré quitarme de encima la sensación de que todo eso era una pesadilla que había tenido o tendría en alguna otra existencia, en alguna otra serie de sueños numerados.
Empezaban a amontonarse nubes de vaga inquietud (para describir con frases hechas una situación que es un lugar común) en torno a mi cabeza metafórica cuando se me ocurrió una solución sencilla y hábil para todos mis problemas y confusiones.
El espejo de pie frente al cual habían ondulado muchas huríes de Landover en su fugaz y moreno resplandor me servía ahora para contemplar la imagen de un aspirante a atleta leonino, de cincuenta y cinco años, que para reducir la cintura y ensanchar el pecho hacía ejercicios con ayuda de un "Elmago" ("Combina las ventajas técnicas de Occidente con la magia de Mitra"). Era una buena imagen. Un viejo telegrama (que encontré sin abrir en un número de Artisan, revista literaria hurtada por Bel de la mesa del vestíbulo) enviado por un suplemento dominical de Londres me pedía opinión sobre los rumores —que también yo había oído– de que yo era el primer candidato entre la abstracta competencia para lo que nuestros hermanos norteamericanos llamaban "el premio más importante del mundo". Eso podía impresionar a la persona, bastante sensible al éxito, en quien yo pensaba. Al fin supe que durante las vacaciones de 1955 el pobre Gerry Adamson murió en Londres tras una serie de ataques y Louise estaba libre. Demasiado libre. Le escribí una carta urgente para intimarla a que regresara de inmediato a Quirn para que habláramos seriamente de algo relacionado con nosotros dos. La carta llegó hasta Louise después de describir un círculo cómico por cuatro lugares de moda en Europa. Nunca vi el telegrama que, según ella, me había enviado desde Nueva York el 1o de octubre.
El 2 de octubre, día de calor anormal, el primero de una larga serie, la señora King telefoneó por la tarde para invitarme entre risas enigmáticas a una " soiréeimprovisada, dentro de pocas horas, a eso de las nueve de la noche, cuando haya metido en cama a su adorable hija". Acepté porque la señora King era un alma pura, la más bondadosa de la universidad.
Tenía un dolor de cabeza atroz y resolví que caminar tres kilómetros en la noche clara y fresca me haría bien. Mis relaciones con el espacio y los traslados espaciales son tan diabólicamente complicadas que no recuerdo si caminé, o si fui en automóvil, o si me limité a ir y venir por la galería abierta que corría al frente de nuestro primer piso, o qué.
La primera persona que me presentó mi anfitriona —en una digna ceremonia de júbilo social– fue la prima "inglesa" que había alojado a Louise en su casa de Devonshire: Lady Morgain, "hija de nuestro anterior embajador y viuda del medievalista de Oxford", figuras borrosas en una pantalla apenas iluminada. Era una cincuentona medio sorda y decididamente idiota, con un peinado cómico y un vestido imperdonable; ella y su vientre avanzaron hacia mí con tal ímpetu que apenas tuve tiempo de esquivar ese ataque amistoso antes de verme acorralado '"entre los libros y las botellas", como solía decir el pobre Gerry de los cocktailsuniversitarios. Pasé a un mundo diferente, más refinado, cuando me incliné para besar la fresca mano de Louise, diestramente tendida como el cuello de un cisne. Mi querido, viejo Aut dace me recibió con el abrazo latino que practicaba para señalar el grado más alto de afinidad espiritual y estima mutua. John King, con quien me había encontrado poco antes en un corredor de la universidad, me saludó con los brazos levantados, como si las cincuenta horas trascurridas desde nuestra última charla se hubieran convertido por arte de magia en medio siglo. Éramos sólo seis personas en una sala amplia, sin contar dos niñas pintadas, con trajes tiroleses, cuya presencia, identidad y existencia misma son hasta el día de hoy un misterio familiar —familiar porque esas grietas zigzagueantes en el yeso son típicas de las prisiones o palacios a que me lleva un alegre desvarío cada vez que me dispongo a hacer, como en esa ocasión, un anuncio climático que requiere absoluta claridad mental. Éramos, como he dicho, sólo seis personas animales (y dos pequeños fantasmas) en aquel cuarto, pero a través de las desagradables paredes traslúcidas podía distinguir —¡sin mirar!– filas y palcos de borrosos espectadores, con la sensación de tener en la mente un cartel que en el lenguaje de la locura significaba "Sólo quedan entradas de pie".
Nos sentamos en torno a una mesa como la esfera de un reloj (totalmente indiscernible de la que había en el Cuarto Ópalo de mi casa, al este del Stein albino): Louise a las doce, el profesor King a las dos, la señora Morgain a las cuatro, la señora King —vestida de seda verde– a las ocho, Audace a las diez y yo a las seis, o quizá un minuto después, ya que Louise no estaba exactamente frente a mí, o tal vez había acercado su silla unos sesenta segundos hacia la de Audace, aunque me había jurado sobre la Guía Social y un ejemplar del Quién es Quién que él nunca se había tomado libertades con ella, si bien un magnífico poema del propio Audace en Artisan sugería lo contrario:
Ah, recuerdo esa noche,
amada mía,
cuando estuvimos el uno junto al otro
( oyendo los murmullos de la fiesta
que nos llegaban desde abajo)
en el amplio lecho de mi anfitrión
cubierto con los abrigos de tus invitados:
viejos impermeables, falsos armiños,
una bufanda a rayas (mía),
las pieles de otra amante que tuve
( más conejo que foca);
sí , una montaña de inviernos
como esa contra la cual se recuestan
los lacayos en el vestíbulo de la Ópera,
Canto Primero de Onegin,
donde , bajo las arañas de cristal
de una sala repleta, tú, amor mío,
podrías haber sido la bailarina
que vuela como una pluma en un decorado
de álamos y fuentes.
Empecé a hablar con la voz alta, clara, insolente (aprendida de Ivor en la playa de Cannice), mediante la cual infundía el temor de Febo al inaugurar un seminario recalcitrante en los primeros años que enseñé en Quirn:
—Quiero contarles el curioso caso de un íntimo amigo mío a quien llamaré...
La señora Morgain depositó su vaso de whisky sobre la mesa y se inclinó confidencialmente hacia mí:
—¿Sabe usted? Conocí a la pequeña Iris Black en Londres, creo que alrededor de 1919. Su padre tenía cierta vinculación con el mío, el embajador. Yo era una norteamericana muy romántica. Ella, una belleza deslumbrante, muy sofisticada. ¡Recuerdo cuánto me impresionó cuando me enteré de que se había ido y se había casado con un príncipe ruso!
—Fay —exclamó Louise—. ¡Fay! Su Alteza está hablando desde el trono.
Todos rieron y las dos niñas tirolesas de piernas al aire que se perseguían en torno a la mesa saltaron por encima de mis rodillas y siguieron corriendo.
—Llamaré a este amigo mío cuyo caso examinaremos a continuación con el nombre de Twidower. Este nombre tiene ciertas connotaciones, como advertirán quienes recuerden el cuento que da título a mi libro Exilio de Mayda.
(Tres personas, los Kings y Audace, levantaron tres manos mirándose mutuamente con orgullo compartido.)
—Ese hombre, ya en su poderosa madurez, piensa casarse por tercera vez. Está profundamente enamorado de una mujer joven. Antes de proponerle matrimonio, la honradez exige que la ponga al corriente de cierta enfermedad que padece. Desearía que estas niñas no me sacudieran la silla cada vez que pasan corriendo. "Enfermedad" es, quizá, una palabra demasiado fuerte. Digámoslo de este modo: hay ciertas fallas en el mecanismo de su mente. Él mismo me describió una de ellas que no parece muy grave, pero es muy perturbadora e insólita, y puede ser síntoma de una afección inminente y más seria. Consiste en lo siguiente: cuando este hombre está acostado en la cama e imagina un tramo de calle, por ejemplo la acera a mano derecha yendo desde la Biblioteca a...
—La tienda de bebidas alcohólicas —contribuyó King, bromista inexorable.
—Está bien, la tienda de Recht. Queda a unos cuatrocientos metros...
Nueva interrupción, esta vez de Louise (la única a quien, en verdad, me dirigía). Se volvió hacia Audace y le informó que era incapaz de visualizar cualquier distancia en metros, a menos que la dividiera por la extensión de una cama o un balcón.
—Qué romántico —dijo la señora King—. Siga usted, Vadim.
—... unos cuatrocientos metros de la Biblioteca de la Universidad, del mismo lado. Y el problema de mi amigo es este: puede ir mentalmente hasta allí y hacer el camino de regreso, pero es incapaz de girar mentalmente y transformar ese "allí" en el "regreso".
—Tengo que telefonear a Roma —murmuró Louise; estaba a punto de levantarse de la silla, pero le supliqué que siguiera escuchándome. Louise se resignó, aunque me advirtió que no entendía una sola palabra de mi perorata.
—Repite eso de "girar mentalmente" —dijo King—. Nadie ha entendido.
—Yo he entendido —dijo Audace—. Supongamos que la tienda de bebidas está cerrada y el señor Twidower, que también es amigo mío, gira sobre sus talones para regresar a la Biblioteca. En la realidad de la vida, lo hace sin dudas ni problemas, con la naturalidad e inconsciencia con que lo hacemos todos, aun cuando la mirada crítica del escritor ve... A íoi, Vadim.








