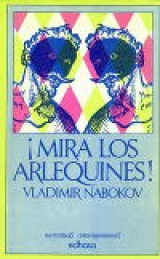
Текст книги "¡Mira los arlequines!"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Annotation
Vladimir Nabokov (1899-1977), nieto de un ministro del zar Alejandro II, mimado de niño como un héroe de novela, rodeado de institutrices francesas y al que su padre leía a Dickens en inglés, vio un día desvanecerse el cuento de hadas en que vivía cuando los bolcheviques condenaron a su aristocrática familia al exilio, y un pistolero que acabaría a sueldo de Hitler le pegó tres tiros a su padre en Berlín, en 1922.
Nabokov trata a menudo de despistar al lector apareciendo en sus propias novelas enmascarado bajo el nombre y la personalidad, mudable y tramposa, de sus narradores y personajes. «¡Mira los arlequines!» (1974), la última novela que escribió, constituye un brillante modelo a escala del universo literario de su autor, una prueba irrefutable de su complejo y excéntrico talento y un ejemplo más de cómo la literatura se cuela en la vida, de manera que, sin darse cuenta, la vida real de Nabokov se parece cada vez más a una novela de Nabokov.
Vladimir Nabokov
¡Mira los arlequines!
PRIMERA PARTE
1
Conocí a la primera de mis tres o cuatro sucesivas mujeres en circunstancias bastante extrañas, cuyo acaecer hacía pensar en una burda intriga plagada de detalles absurdos y urdida por un conspirador que no sólo ignoraba el fin perseguido, sino también se empeñaba en torpes maniobras que parecían excluir toda posibilidad de éxito. Fueron precisamente esos errores, sin embargo, los que tejieron por sí solos una red que me atrapó y, con ayuda de otras tantas torpezas de mi parte, me obligó a cumplir el destino que era la única finalidad de la trama.
En algún, momento del semestre académico de Pascua, durante el último año que pasé en Cambridge (1922), fui consultado "en mi carácter de ruso" acerca de algunos pormenores para la caracterización de los personajes de El inspector, de GogoI que el Grupo GIoworm —dirigido por Ivor Black, un buen actor aficionado– deseaba representar en inglés. Él y yo teníamos el mismo profesor consejero en el Trinity College: Ivor Black me sacó de quicio con su tediosa imitación de las remilgadas maneras del viejo (actuación que se prolongó durante casi todo nuestro almuerzo en el Pitt). La breve conversación dedicada al motivo de nuestro encuentro fue aún menos agradable. Ivor Black quería que el alcalde de Gogol apareciera en robe de chambre, pues "cuanto ocurría en la obra ¿no era acaso tan sólo una pesadilla del viejo pillo, y el título en ruso, Revizor, no provenía quizá del francés rève, sueño?" Le dije que la idea me parecía insensata.
Si es que hubo ensayos, no participé de ellos. En realidad, ahora que lo pienso, nunca llegué a saber si el proyecto de Ivor Black vio alguna vez las candilejas.
Poco tiempo después me encontré por segunda vez con Ivor Black en una reunión, durante la cual nos invitó a mí y a otros cinco individuos a pasar el verano en una villa de la Cote d'Azur que, según explicó, acababa de heredar de una anciana tía. En esa ocasión, Ivor estaba muy borracho y pareció muy sorprendido cuando, alrededor de una semana después, en vísperas de su partida, le recordé la eufórica invitación que, según comprobé, sólo yo había aceptado. Ambos éramos huérfanos, teníamos muy pocos amigos y, le observé, nos convenía apoyarnos mutuamente.
Una enfermedad me retuvo en Inglaterra durante el mes siguiente y fue sólo a principios de julio cuando mandé a Ivor una cortés tarjeta postal para anunciarle que quizá llegaría a Cannes o a Niza durante la semana próxima. Estoy casi seguro de que mencioné la tarde del sábado como la fecha más probable.
Mis intentos de telefonear desde la estación fueron vanos: la línea permanecía ocupada y no soy persona inclinada a persistir en una lucha contra las defectuosas abstracciones del espacio. Pero ya se me había envenenado la tarde: y la tarde es el momento que prefiero. Al iniciar mi viaje me había persuadido a mí mismo de que me sentía muy bien; esa tarde me sentía espantosamente mal. A pesar del verano, el día era sombrío, húmedo. Las palmeras sólo son atractivas en los espejismos. Por algún motivo, como en un mal sueño, era imposible conseguir un taxi. Al fin me metí en un ómnibus pequeño y maloliente, pintado de azul. El artefacto subió por un camino tortuoso, con tantas curvas como "paradas a pedido", y me depositó en mi destino al cabo de veinte minutos: casi el lapso que me habría tomado llegar a ese sitio caminando desde la costa por un atajo que después llegaría a conocer de memoria, piedra por piedra, mata por mata, en el curso de aquel mágico verano. ¡Mágico no era el término exacto para describirlo durante aquel lúgubre trayecto! La razón principal que me había hecho ir a ese sitio era la esperanza de calmar con la "brillante salmuera" (¿Bennett? ¿Barbellion?) una enfermedad de los nervios que casi rayaba en la locura. Del lado izquierdo de mi cabeza, el dolor era como un frenético juego de bolos. Frente a mí, por encima del hombro de su madre y el respaldo del asiento, un niño me clavaba su mirada inexpresiva. Yo estaba sentado junto a una mujer toda vestida de negro y llena de verrugas, sofocando las náuseas que me provocaban los tumbos del ómnibus entre el mar verde y las rocas grises. Cuando al fin llegamos a la aldea de Carnavaux (manchados troncos de plátanos, casuchas pintorescas, una oficina de correos, una iglesia), todos mis sentidos se habían concentrado en una imagen dorada: la botella de whisky que llevaba Ivor en la maleta de mano y que me juré probar antes de que él pudiera echarle siquiera una mirada. El conductor ignoró la pregunta que le hice, pero un sacerdote minúsculo, semejante a una tortuga y con pies tremendos, que bajaba del ómnibus antes que yo, me señaló sin mirarme una avenida transversal. Villa Iris, me dijo, quedaba a tres minutos de marcha. Cuando me disponía a remontar esa calle acarreando mis dos valijas y en dirección a una zona súbitamente iluminada por el sol, mi presunto huésped apareció en la acera opuesta. Recuerdo —¡medio siglo después!– que durante un segundo me pregunté si habría puesto en mis valijas la ropa adecuada. Ivor tenía pantalones de golf pero, cosa incongruente, no llevaba medias y el tramo de piel que exhibía era penosamente rosado. Se dirigía —o fingió dirigirse– hacia la oficina de correos, para enviarme un telegrama y sugerirme que postergara mi visita hasta agosto, fecha en que un empleo que tenía en Cannice ya no amenazaría con entorpecer nuestras diversiones. Esperaba, además, que Sebastian —fuera quien fuese– quizá llegaría para la estación de la vendimia o la fiesta de la lavanda. Murmurando todo eso en voz baja, tomó la más pequeña de mis valijas —la que contenía los objetos de tocador, los medicamentos y una colección casi completa de sonetos que pensaba enviar a una revista de emigrésrusos en París. Después alzó mi maleta de mano, que yo había depositado en el suelo para llenar la pipa. La profusión con que registro tantos detalles triviales quizá se explique porque ocurrieron en vísperas de un acontecimiento muy importante. Ivor rompió el silencio para agregar, frunciendo el ceño, que le encantaba recibirme en su casa, pero que debía prevenirme acerca de algo que tal vez hubiese debido anticiparme en Cambridge. Hacia el fin de semana, un hecho muy melancólico podría llegar a aburrirme mucho. La señorita Grunt, su antigua institutriz, dama muy severa pero inteligente, se complacía en repetir que la hermana menor de Ivor nunca faltaría a la regla "Los niños no deben hacerse oír" y en verdad jamás tendría ocasión de oír que impusieran a nadie esa norma. El hecho melancólico era que su hermana... Pero quizá fuera mejor postergar la explicación hasta que las valijas y nosotros estuviéramos instalados.
2
—¿Cómo fue tu niñez, McNab?
(Ivor insistía en llamarme así porque según él yo me parecía al joven actor, macilento pero apuesto, que adoptó ese nombre en los últimos años de su vida o al menos de su fama.)
Atroz, intolerable. Debería existir una ley natural, internatural, contra comienzos tan inhumanos. Si al cumplir nueve o diez años mis morbosos terrores no hubieran cedido su puesto a urgencias más abstractas y triviales (problemas del infinito, la eternidad, la identidad, etcétera), habría perdido la razón antes de encontrar mis rimas. No era un problema de cuartos oscuros, o torturantes ángeles con una sola ala, o largos corredores, o espejos de pesadillas con reflejos que rebalsaban en turbios estanques sobre el piso; no era esa cámara de horrores, sino algo más simple y mucho más horrible: cierta insidiosa e implacable relación con otros estados del ser que no eran exactamente "previos" o "futuros", sino que estaban fuera de todo límite, mortalmente hablando. Sólo varias décadas después habría de aprender mucho, mucho más acerca de esos dolorosos vínculos; por lo tanto "no nos anticipemos", como dijo el condenado a muerte al rechazar el sucio trapo con que pretendían vendarle los ojos.
Las delicias de la pubertad me aseguraron un alivio temporario. No debí pasar por la hosca etapa de la auto-iniciación. Bendito sea mi primer, dulce amor, una niña en un huerto, los juegos de exploración, y sus cinco dedos extendidos, manando perlas de sorpresa. Un preceptor me dejó compartir con él a la ingénuedel teatro privado de mi tío abuelo. Dos jóvenes damas libertinas me ataviaron en cierta ocasión con un camisón de encajes y me acostaron para que durmiera entre ellas ("tímido, inocente primito"), como en una novela libertina, mientras sus maridos roncaban en el cuarto contiguo después de la cacería del jabalí. Las grandes casas de varios parientes con los cuales pasé algunos períodos durante mi pubertad, bajo los pálidos cielos estivales de tal o cual provincia de la vieja Rusia, me depararon tantas complacientes criadas y tantos refinados galanteos como los que se me habrían ofrecido, un par de siglos antes, en boudoirsy cenadores. En una palabra, si los años de mi niñez suministraban material para una docta tesis que hubiese asegurado la gloria de un psicopedagogo, mi pubertad pudo sugerir, y en verdad sugirió, una larga serie de pasajes góticos desperdigados, como ciruelas podridas y peras oscurecidas, en los libros de un novelista senil. Lo cierto es que buena parte del valor de este recuerdo se explica por el hecho de que es un cataloga raisemnéde las raíces, los orígenes, las simientes de muchas imágenes que aparecen en mis novelas rusas y, sobre todo, inglesas.
Veía muy poco a mis padres. Ambos se habían divorciado, habían vuelto a casarse y a divorciarse con ritmo tan rápido que si los custodios de mi fortuna hubieran sido menos vigilantes, yo habría ido a parar al cuidado de un par de extraños de origen sueco o escocés, con tristes bolsas bajo los ojos voraces. Una tía abuela extraordinaria, la baronesa Bredov —Tolstoy de soltera– reemplazó ampliamente un parentesco más estrecho. Cuando yo andaba por los siete u ocho años y ya abrigaba los sectetos de un demente sin remedio, inclusive esa tía (que distaba mucho de ser normal) se alarmaba al verme insólitamente huraño e indolente. Desde luego, yo me pasaba los días sumido en las más tétricas ensoñaciones.
—¡Anímate un poco! —exclamaba mi tía—. ¡Mira los arlequines!
—¿Qué arlequines? ¿Dónde están?
—Oh, en todas partes. A tu alrededor. Los árboles son arlequines. Las palabras son arlequines, como las situaciones y las sumas. Junta dos cosas (bromas, imágenes) y tendrás un triple arlequín. ¡Vamos! ¡Juega! ¡Inventa el mundo! ¡Inventa la realidad!
Y eso es lo que hice. Inventé a mi tía abuela durante mis ensoñaciones y he aquí que ahora ella baja los escalones marmóreos del portal de mi memoria: baja lentamente, de lado, pobre dama inválida, tanteando el borde de cada escalón con la puntera de goma de su bastón negro.
(Cuando mi tía exclamaba esas tres palabras, surgían de sus labios como un límpido heptasílabo; el primer acento, en la i de "mira", introducía con protectora ternura el otro acento, en la de esos "arlequines" que irrumpían con alegre fuerza: una líquida cascada de vocales que centelleaban como lentejuelas.)
Tenía dieciocho años cuando explotó la revolución bolchevique. (Admito que "explotó" es un verbo demasiado fuerte y anómalo, que uso aquí sólo para acentuar el ritmo de mi narración.) La reiteración de mis perturbaciones infantiles me mantuvo en el Sanatorio Imperial de Zarskoe durante la mayor parte del invierno y la primavera siguientes. En julio de 1918 me encontré convaleciendo en el castillo de un hacendado polaco, Mstislav Charnetski (1880-¿1919?), pariente lejano mío. Un atardecer de otoño, la joven amante del pobre Mstislav me enseñó un sendero de cuentos de hadas que serpenteaba a través de una gran selva donde los últimos uros habían sido alanceados por un primei Charnetski bajo el reinado de Juan III (Sobieski). Eché a andar por ese sendero con una mochila al hombro y —por qué no decirlo– con un temblor de ansiedad y remordimiento en mi joven corazón. ¿Hacía bien en abandonar a mi primo en la hora más negra de la negra historia de Rusia? ¿Sabría yo cómo subsistir por mí mismo en tierras extrañas? El diploma que había recibido después de rendir examen ante un jurado especial (presidido por el padre de Mstislav, un venerable y corrupto matemático) y que me graduaba en todas las asignaciones de un bachillerato ideal al que jamás había asistido corporalmente, ¿bastaría para permitirme entrar en Cambridge sin afrontar un infernal examen de ingreso? Caminé toda la noéhe a través de un laberinto iluminado por la luz de la luna, imaginando susurros de animales extinguidos. Por fin el amanecer iluminó mi antiguo mapa. Pensaba que había cruzado la frontera cuando un soldado del Ejército Rojo, de rasgos mogoles y cabeza descubierta, que recogía arándanos junto al camino, me espetó mientras tomaba su gorra depositada sobre un tronco: "¿adónde vas rodando ( kotisbsya), manzanita ( yablochko)? Pokazyvay-ka do-kumenúki(Muéstrame tus documentos)".
Hurgué en mis bolsillos, encontré lo que necesitaba y le pegué un tiro en el instante mismo en que el soldado se arrojaba sobre mí. Cayó boca abajo, como fulminado por la insolación en la plaza de armas ante los pies de su rey. Ninguno de los troncos dispuestos en apretadas filas reparó en él y yo huí, aferrando el encantador y pequeño revólver de Dagmara. Sólo media hora después, cuando al fin llegué a otra parte de la selva en una república más o menos convencional, sólo entonces dejaron de tem-blarme las rodillas.
Después de pasar algún tiempo holgazaneando en ciudades alemanas y holandesas que ya no recuerdo, crucé a Inglaterra. El Rembrandt, un hotelito de Londres, fue mi inmediata dirección. Los dos o tus diamantes que llevaba en una bolsita de gamuza « diluyeron más lapido que piedras de granizo. En la gris víspera dt la pobreza, quien escribe estas páginas, poi entonces un joven auto-exiliado (transcribo de un viejo diario íntimo), descubrió a un inesperado protector en la persona del conde Starov, un grave y anticuado masón que había ornamentado varias embajadas importantes durante un lapso prolongado y que desde 1913 residía en Londres. Hablaba su lengua materna con pedante precisión, aunque sin desdeñar las rotundas expresiones vernaculares. No tenía el menor sentido del humor. Su asistente era un joven maltes (yo odiaba el té, pero no me atrevía a pedir cognac). Según se rumoreaba, Nikifor Nikodimovich, para usar el destrabalenguas que era el nombre de pila cumpatronímico del conde, había sido durante años un admiradeir de mi hermosa y extravagante madre, a quien yo sólo conocía a través de unas cuantas frases depositadas en una memoria anónima. Una grande passion puede ser una máscara conveniente, pero por otro laelo sólo una caballeresca devoción a su memoria puede explicar que el conde Starov costeara mi educación en Inglaterra y me dejara, después de su muerte, en 1927, un modesto subsidio (el coup bolchevique lo había arruinado, como a todo nuestro clan). Debo admitir, sin embargo, que me perturbaban algunas súbitas, vivaces miradas de sus ojos que, por lo común, parecían muertos en su ancha cara digna y pastosa, ese tipo de cara que los escritores rusos solían describir como "cuidadosamente afeitada" ( tshcbatel'no vybritoe), sin duda porque era preciso apaciguar, en la presunta imaginación de los lectores (muertos ya hace muchos años), a los espectros de barbas patriarcales. Yo hacía todo lo posible para interpretar esas miradas interrogadoras como la busca de algunos rasgos de aquella mujer exquisita a quien el conde, en otras épocas, ofrecía la mano para ayudarla a subir a una caléche, muelle vehículo al cual él mismo se encaramaba pesadamente una vez que la dama, ya instalada en su asiento, hubiese abierto su sombrilla. Pero al mismo tiempo no podía sino preguntarme si el viejo gran señor habría escapado a una perversión tan habitual en los llamados "círculos de la alta diplomacia". N. N. permanecía sentado en su butaca como en una voluminosa novela, con una de sus manos regordetas apoyada en el grifo que ornamentaba el brazo del sillón y la otra, en la cual usaba el anillo de sello, tanteando en la mesa turca que tenía a su lado en busca de lo que parecía una tabaquera de plata, pero que en verdad contenía una serie de tabletas, o más bien grageas, de color lila, verde o, según creo, coral. Debo agregar que cierta información obtenida después me reveló que me equivocaba de manera absurda al conjeturar que al conde Starov lo animaba algo distinto que un interés paternal hacia mí, así como hacia otro joven, hijo de una notoria cortesana de San Petersburgo que prefería un auto eléctrico a una caléche. Pero basta ya de estas perlas comestibles.
3
Volvamos a Carnavaux, a mi equipaje, a Ivor Black, que lo acarreaba con gran despliegue de esfuerzo, murmurando frases de comedia barata.
El sol ya había readquirido todo su esplendor cuando entramos en un jardín separado del camino por un muro de piedra y una fila de cipreses. Lirios emblemáticos rodeaban un estanque verde, presidido por una rana de bronce. Al pie de una ensortijada encina nacía un sendero de grava que corría entre dos naranjos. A un extremo del jardín, un eucalipto proyectaba su estriada sombra sobre la lona de una reposera. Esta no es la arrogancia de la memoria total, sino el esfuerzo de una tierna reconstrucción a partir de unas cuantas fotos guardadas en una caja de bombones con un lirio en la tapa.
Era inútil subir los tres escalones de la entrada "arrastrando dos toneladas de piedra", dijo Ivor Black: había olvidado la llave, los sábados por la tarde no quedaban sirvientes que respondieran al timbre y, como ya me había explicado, no podía comunicarse por medios normales con su hermana que, sin embargo, estaría en algún lugar de la casa, casi sin duda en su dormitorio, llorando, como solía hacerlo cuando se esperaba la llegada de huéspedes, en especial los visitantes de fin de semana con quienes podía toparse a cualquier hora y que a veces prolongaban su estadía hasta el martes. De manera que dimos la vuelta a la casa, sorteando unos cactos que se prendían del impermeable doblado sobre mi brazo. De repente oí un horrible grito infrahumano y miré a Ivor, pero el muy canalla se limitó a sonreír.
Era un gran guacamayo de plumaje índigo, con el pecho limón y las mejillas a rayas blancas, que chillaba a intervalos desde su desolada percha, junto a la entrada trasera de la casa. Ivor le había dado el nombre de Mata Hari en parte por el acento del ave, pero sobre todo por su pasado político. Su difunta tía, Lady Wimberg, cuando ya estaba medio chocha, hacia 1914 o 1915, había dado amparo a ese trágico y viejo pajarraco, presuntamente abandonando por un borroso extranjero de monóculo y con una cicatriz en la cara. El guacamayo sabía decir "hola", "Otto" y "pa-pa", modesto vocabulario que de algún modo sugería una reducida y vehemente familia en algún país cálido y remoto. A veces, cuando trabajo hasta muy tarde y los espías del pensamiento dejan de enviarme sus mensajes, una palabra inexacta que se ha puesto en movimiento me hace pensar en el seco bizcocho que un loro sostiene en su lenta garra.
No recuerdo si vi a Iris antes de la cena (aunque tal vez la haya vislumbrado de espaldas hacia mí, a través de los vidrios de colores de una ventana que daba a la escalera, en el instante en que yo atravesaba el descanso, tras salir de la salle d'eau y sus vacilaciones, rumbo á mi ascético cuarto). Ivor se había encargado de advertirme que era sordomuda y tan tímida por añadidura que aun entonces, a los veintiún años, no se atrevía a aprender a leer palabras en labios masculinos. Eso me pareció extraño. Siempre había pensado que ese tipo de invalidez confinaba a sus pacientes en un caparazón infinitamente seguro, límpido y resistente como el cristal irrompible, dentro del cual no podían existir la vergüenza ni el disimulo. Hermano y hermana conversaban mediante un lenguaje visual cuyo alfabeto habían inventado durante su niñez y que había pasado por varias ediciones revisadas. La versión actual consistía en una serie de gestos absurdos y complicados que en el bajorrelieve de una pantomima imitaban las cosas, en vez de simbolizarlas. Yo mismo contribuí con alguna grotesca parodia, pero Ivor me pidió enérgicamente que no me hiciera el tonto porque Iris se ofendía con gran facilidad. Toda esa conversación entre los dos hermanos (con la presencia, al margen de la escena, de una hosca criada, una vieja cannifoise que arrojaba los platos en la mesa) pertenecía a otra vida, a otro libro, a un mundo de juegos vagamente incestuosos que aún yo no había inventado conscientemente.
Ambos jóvenes eran bajos, pero de proporciones perfectas, y el parecido que existía entre ellos saltaba a la vista, aunque Ivor no era demasiado atractivo, con su pelo pajizo y sus pecas, y ella era una belleza bronceada, de corta melena negra y ojos como miel clara. No recuerdo qué vestido llevaba durante nuestro primer encuentro, pero sé que tenía desnudos los delgados brazos y que aguijoneaba mis sentidos cada vez que esbozaba en el aire una isla infestada de medusas o un palmar, mientras su hermano me traducía esos diseños en imbéciles apartes. Después de cenar pude tomarme el desquite. Ivor se fue en busca de mi whisky. Iris y yo salimos a la terraza, al crepúsculo angelical. Estaba encendiendo mi pipa mientras Iris rozaba la balaustrada con su cadera y señalaba con ondulaciones de sirena —que pretendían imitar las olas– las trémulas luces de la costa, en una apertura entre las colinas como de tinta china. En ese instante sonó el teléfono en la sala, a nuestras espaldas; Iris se volvió rápidamente, pero con admirable presencia de ánimo transformó su impulso en una lánguida danza de los velos. En el ínterin, Ivor ya se había deslizado sobre el parquet rumbo al teléfono, para informarse de lo que Nina Lecerf u otra vecina deseaba. En la intimidad que después nos unió, Iris y yo nos complacíamos muchas veces en recordar la escena de aquella revelación, con Ivor llevándonos bebidas para brindar por la milagrosa recuperación de su hermana mientras ella, sin hacer caso de su presencia, apoyaba la leve mano sobre mis nudillos: yo permanecí tomado de la balaustrada, exageradamente ofendido, y no fui lo bastante rápido, necio de mí, como para admitir sus disculpas besándole la mano en el mejor estilo europeo.
4
Un síntoma habitual de mi enfermedad —no el más grave, pero sí el más difícil de superar después de cada recaída– pertenece a lo que Moody, el especialista londinense, bautizó como "el síndrome del nimbo numérico". Su informe acerca de mi caso acaba de reimprimirse en la edición de sus obras completas. Abunda en inexactitudes ridículas. Eso de "nimbo" no significa nada. "El señor N., un noble ruso", jamás manifestó "señales de degeneración". No tenía "treinta y dos años", sino veintidós cuando consultó a esa fatua celebridad. Lo más grave de todo es que Moody me pone en el mismo saco con cierto señor V. S. que no es tanto una posdata a la descripción abreviada de mi "nimbo", cuanto un intruso cuyas sensaciones se mezclan a las mías en el trascurso de ese docto informe. Debo confesar que el síntoma en cuestión no es fácil de describir, pero creo que yo puedo hacerlo mejor que el profesor Moody o que mi vulgar y voluble compañero de dolencia.
En su peor momento, se manifestaba de la siguiente manera: más o menos una hora después de dormirme (por lo general, ya bien pasada la medianoche y con la humilde ayuda de un trago de Old Mead o de Chartreuse) me despertaba (o más bien despertaba en mí) un acceso de momentánea locura. El más débil rayo de luz desataba en mi cerebro un dolor insoportable. Y por más esmero que pusiera en completar los bien intencionados esfuerzos de un sirviente uniéndome a su estrategia con persianas y cortinas, siempre quedaba alguna maldita rendija, algún átomo, algún crepúsculo de luz artificial proveniente de la calle o de luz natural proyectada por la luna, que señalaban un peligro inexpresable cada vez que, para tomar aire, yo asomaba la cabeza sobre la superficie de una pesadilla sofocante. A lo largo de la tenue rendija viajaban, a terribles intervalos preñados de amenazas, una serie de puntos brillantes. Esos puntos correspondían, quizá, a los rápidos latidos de mi corazón o estaban ópticamente relacionados con el batir de mis húmedas pestañas. Pero la causa que los producía carece de importancia. Lo terrible era que, al verlos, yo comprendía con ingobernable pánico que había sido lo bastante necio como para no prever su aparición: una aparición ineluctable, que representaba un fatídico problema de cuya solución dependía mi vida. Y en verdad, habría sido capaz de resolverlo, si le hubiese concedido la suficiente atención o hubiese estado menos dormido, menos embotado, en ese momento trascendental. El problema era de índole numérica: era preciso calcular ciertas relaciones entre esos puntos titilantes. Pero en mi caso se trataba más bien de adivinarlas, puesto que mi torpor me impedía contarlas con exactitud, sin hablar ya de la posibilidad de recordar cuál era el número salvador. El error significaba el castigo inmediato: la decapitación en manos de un gigante o algo peor aún. El acierto, por el contrario, me permitiría huir hacia una región encantada que se extendía más allá de la abertura a través de la cual yo debía deslizarme mediante esa ardua conjetura; una región que en su idílica abstracción se parecía a los minúsculos paisajes grabados como sugerentes viñetas —un arroyo, un bosquet– junto a esas mayúsculas de diseño tétrico y feroz (una S gótica, por ejemplo) que inician un capítulo en los viejos libros para niños asustadizos. Pero ¿cómo podía yo saber, en mi torpor y en mi pánico, que esa era la simple solución, que el arroyo y la fronda y la belleza de ese Más Allá empezaban con la inicial de Ser?
Había noches, desde luego, en que recuperaba de inmediato la razón y después de correr las cortinas me dormía en seguida. Pero en ocasiones más críticas, cuando mi condición distaba mucho de ser normal y experimentaba ese "nimbo" del noble ruso, debía luchar durante varias horas para suprimir el espasmo óptico que ni siquiera la luz del día era capaz de superar. La primera noche que paso en un lugar desconocido es siempre terrible para mí y el día que la sigue es angustioso. Por eso desperté en Villa Iris atormentado por la neuralgia, con los nervios destrozados y cubierto de granos. No me afeité y rehusé acompañar a los Black a una reunión a la que, según ellos, también yo estaba invitado. Lo cierto es que aquellos primeros días en Villa Iris aparecen tan distorsionados en mi diario y tan confusos en mi mente, qué no estoy seguro de si Iris e Ivor tardaron en regresar hasta mediados de la semana. Recuerdo, sin embargo, que tuvieron la amabilidad de concertar una entrevista con un médico de Cannice. Ésa se presentó como una magnífica oportunidad para cotejar la ineficacia de mi luminaria londinense con la de una local.
La entrevista era con el profesor Junker, personaje doble que consistía en marido y mujer. El matrimonio había trabajado en equipo durante treinta años y todos los domingos, en un rincón de la playa apartado, y por ende muy sucio, ambos se analizaban mutuamente. Sus pacientes consideraban que los lunes la pareja estaba especialmente lúcida; pero ese lunes yo no lo estaba, porque me había pescado una borrachera tremenda en uno o dos bares antes de llegar al mísero barrio donde vivían los Junker y, como creí deducir, otros médicos. La entrada de la casa no estaba mal, enmarcada por las flores y la fruta de un mercado. Pero había que ver la parte trasera... Me recibió el miembro femenino del equipo, una especie de gnomo con pantalones, cosa deliciosamente atrevida para 1922. Esa aparición se vinculó de inmediato con el espectáculo que vi desde la ventana del baño (donde tuve que llenar un absurdo frasco cuyo tamaño se adecuaba a las intenciones de un médico, aunque no a las mías): el juego de la brisa en una calle lo bastante estrecha como para que tres pares de calzoncillos largos la cruzaran sobre una cuerda en otros tantos saltos o pasos. Hice un comentario acerca de eso y de un vitral que había en el consultorio, en el cual se veía una dama de color malva, exactamente igual a la de la ventana en las escaleras de Villa Iris. La señora Junker me preguntó si me gustaban los muchachos o las muchachas, y yo miré a mi alrededor, diciendo en tono cauteloso que no sabía qué podía ofrecerme ella. La señora Junker no rió. La consulta no fue un éxito. Antes de diagnosticar neuralgia del maxilar, la doctora Junker me aconsejó que cuando estuviera sobrio fuera a ver a un dentista. Vivía justo enfrente, me dijo. Sé que lo llamó por teléfono para pedirle hora, pero no recuerdo si fui a consultarlo esa misma tarde o al día siguiente. El dentista se llamaba Molnar, con una n como un corpúsculo en una caries. Cuarenta años después lo utilicé para Un reino junto al mar.
Una muchacha que tomé por la ayudante del dentista (aunque su vestido parecía más apropiado para una fiesta que para un consultorio) estaba sentada en el pasillo, con las piernas cruzadas, hablando por teléfono. Sin interrumpir su ocupación, se limitó a señalarme una puerta con el cigarrillo que sostenía. Me encontré en un cuarto trivial y silencioso. Los mejores asientos ya estaban ocupados. Sobre una estantería en completo desorden pendía un óleo grande y convencional, que representaba un torrente alpino atravesado por un árbol caído. Durante alguna hora de consulta anterior, unas cuantas revistas habían ido a parar desde la estantería hasta una mesa oval que sostenía adornos harto modestos, tales como un florero vacío y un casse-têtedel tamaño de un reloj. Era un laberinto circular, con cinco bolitas plateadas en el interior que mediante hábiles movimientos de la mano debían meterse en el centro de la hélice. Para los niños que esperaban turno.








