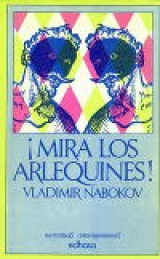
Текст книги "¡Mira los arlequines!"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
No había ninguno en ese momento. En un rincón, una silla contenía a un individuo gordo con un ramo de claveles apoyado en los muslos. Dos damas maduras estaban instaladas en un sofá marrón: eran extrañas la una para la otra, a juzgar por el urbano intervalo que las separaba. A leguas de distancia, sentado en un taburete con almohadones, un muchacho de aire culto, quizá un novelista, sostenía un cuaderno de notas en el cual escribía con lápiz frases aisladas, sin duda la descripción de varios objetos que sus ojos examinaban entre frase y frase: el cielo raso, el papel de la pared, el cuadro, la nuca peluda de un hombre de pie frente a la ventana, con las manos tomadas a sus espaldas y la mirada perdida, más allá de la ropa interior colgada, más allá de la ventana malva del haño de los Junker, más allá de los tejados y las colinas, en una distante cadena de montañas donde —pensé distraídamente– quizá aún existiría el pino caído que atravesaba el torrente.
Al fin, en el extremo del cuarto se abrió una puerta con un chirrido risueño y entró el dentista: un hombre de tez sonrosada, con corbata de moño, traje mal cortado de un gris muy alegre y un brazal negro bastante llamativo. Siguieron apretones de manos y felicitaciones. Empecé a hablar para recordarle nuestra cita, pero una dama de aire muy digno en quien reconocí a Madame Junker me interrumpió para decir que el error era de ella. Mientras tanto, Miranda, la hija del dentista a quien yo había visto hacía instantes, introdujo los largos y pálidos tallos de los claveles en un delgado florero sobre la mesa, que para entonces ya estaba milagrosamente cubierta por un mantel. Una criada de comedia depositó en ella, entre grandes aplausos, una torta de color crepúsculo con la cifra "50" dibujada con crema caligráfica.
—¡Qué detalle tan encantador! —exclamó el viudo.
Sirvieron el té; unas cuantas personas se sentaron y otras permanecieron de pie, vaso en mano. Iris me advirtió en un tibio susurro que era jugo de manzanas con canela, sin alcohol, de manera que retrocedí con las manos en alto ante la bandeja que me adelantaba el novio de Miranda, el joven a quien había sorprendido ocupando su espera para registrar ciertos detalles de la dote.
—No te esperábamos —dijo Iris, resignándose a la verdad, pues esa no podía ser la partie de plaisir a que me habían invitado ("Tienen una casa maravillosa sobre una roca"). No, creo que muchas de las confusas impresiones que registro aquí en relación con médicos y dentistas deben considerarse como una experiencia onírica durante una siesta después de una borrachera. Mi manuscrito lo corrobora. Al revisar las anotaciones más antiguas en mis agendas —donde números telefónicos y nombres se codean con la mención de acontecimientos reales o más o menos ficticios—, advierto que los sueños y otras distorsiones de la "realidad" están escritos con una letra peculiar, inclinada hacia la izquierda. Por lo menos eso ocurre en las primeras anotaciones, antes de que renunciara a respetar las distinciones admitidas. Muchos de los sucesos precantábricos corresponden a esa letra (pero es verdad que el soldado se desplomó en el sendero del rey fugitivo).
5
Sé que muchos me consideran un buho pomposo, pero detesto las bromas pesadas y me muero de aburrimiento ("Sólo las personas sin sentido del humor usan esa expresión", dice Ivor) cuando oigo una incesante retahila de insultos chistosos y juegos de palabras vulgares ("Morirse de aburrimiento es mejor que morirse de tristeza": Ivor de nuevo). Sin embargo, Ivor era un buen tipo y si me alegraban sus ausencias durante la semana, no era en verdad porque descansaba de sus chistes. Ivor trabajaba en una agencia de viajes cuyo dueño era el antiguo homme d' affaires de su tía Betty: otra excéntrica que había prometido a Ivor como aguinaldo un faetón de Icaro si se portaba bien.
Mi salud y mi letra pronto volvieron a ser normales y empecé a disfrutar del sur. Iris y yo pasábamos horas enteras (ella en traje de baño negro; yo con pantalones de franela y blazer) en el jardín, que al principio, antes de la inevitable seducción de los baños de mar, yo prefería a la carne de la plage. Traduje para ella varios poemas breves de Pushkin y Lermontov, parafraseándolos y retocándolos para lograr mejor efecto. Le conté con dramáticos pormenores mi huida de mi país. Mencioné a grandes exiliados de otros tiempos. Iris me escuchaba como Desdémona.
—Me fascinaría aprender ruso —me dijo con la cortés ansiedad que corresponde a esa confesión—. Mi tía nació en Kiev, y a los setenta y cinco todavía recordaba algunas palabras en ruso y en rumano. Pero yo soy terrible para los idiomas. ¿Cómo se dice "eucalipto" en ruso?
– Evkalipt.
—Oh, parece un buen nombre para un personaje de un cuento. "FoClipton". Wells tiene un personaje llamado "Snooks" y resulta que ese nombre deriva de "Seven Oaks". Adoro a Wells. ¿Y tú?
Le dije que era el mejor novelista y mago de nuestro tiempo, pero que no podía soportar su chachara sociológica.
Ella tampoco. Y me preguntó si yo recordaba lo que Stephen decía en Los amigos apasionados al salir del cuarto —el cuarto neutral– donde le habían permitido ver a su amante por última vez.
—Puedo responderte. Los muebles estaban cubiertos con fundas y Stephen dijo: "Es por las moscas."
—¡Sí! ¿No es maravilloso? Eso es decir lo primero que se le pasa a uno por la cabeza para no echarse a llorar. Me hace pensar en la mosca que un pintor de otros tiempos pondría sobre la mano de alguien sentado, para indicar que esa persona habría muerto entre una y otra pose.
Dije que siempre prefería el sentido literal de una descripción al símbolo oculto tras ella. Iris asintió con aire pensativo, pero no pareció convencida.
¿Y quién era nuestro poeta favorito entre los modernos? ¿Qué opinábamos de Housman?
Yo lo había visto muchas veces desde lejos y una vez desde cerca. En la biblioteca del Trinity College. Estaba de pie, sosteniendo un libro abierto pero con los ojos fijos en el cielo raso, como tratando de recordar algo, quizá el modo en que otro autor había traducido ese verso.
Iris dijo que en mi caso ella se habría sentido "terriblemente impresionada". Murmuró esas palabras adelantando la carita vehemente y agitando el brillante flequillo.
—Deberías sentirte impresionada ahora. Después de todo, estoy aquí, este es el verano de 1922, esta es la casa de tu hermano...
—No lo es —dijo Iris, ignorando mi frase (y ante el nuevo giro que ella dio a la conversación, sentí como si la trama del tiempo se hubiera vuelto sobre sí misma y lo que estaba ocurriendo ya hubiese ocurrido antes o pudiese ocurrir una vez más)—. En mi casa. Tía Betty me la dejó a mí. También me dejó algún dinero, pero Ivor es demasiado estúpido o demasiado orgulloso para dejarme pagar sus tremendas deudas.
La sombra del reproche que yo le había hecho era más que una sombra. Aún entonces, con mis veinte años ya bien cumplidos, estaba de veras convencido de que a mediados del siglo llegaría a ser un autor libre y famoso que viviría en una Rusia libre y umversalmente respetada, en el muelle inglés del Neva o en una de mis fabulosas propiedades campestres, donde escribiría prosa y verso en la lengua, infinitamente maleable, de mis antecesores: entre ellos, figuraban una de las tías abuelas de Tolstoy y dos de los alegres compañeros de Pushkin. El sabor anticipado de la fama era tan embriagador como los viejos vinos de la nostalgia. Era un recuerdo invertido, un gran roble junto a un lago reflejado de manera tan pintoresca en aguas a tal punto claras que sus ramas parecían en la superficie raíces gigantescas. Sentía esa fama futura en los pies, en la punta de los dedos, en el pelo, así como sentimos el estremecimiento causado por una tormenta eléctrica, o por la moribunda belleza de la oscura voz de una cantante justo antes del trueno, o por un verso del Rey Lear. ¿Por qué las lágrimas empañan ahora los vidrios de mis anteojos, cuando evoco ese espectro de la fama que hace cinco décadas me tentaba y me torturaba? Su imagen era inocente, su imagen era genuina, y la diferencia con lo que habría de llegar a ser en la realidad me destroza el corazón como la angustia de la despedida.
Ni ambiciones ni honores maculaban ese futuro soñado. El presidente de la Academia de Letras de Rusia avanzaba hacia mí al ritmo de una lenta música, con una guirnalda sobre el cojín que sostenían sus manos; pero debía retroceder humillado al verme sacudir la cabeza entrecana. Me veía a mí mismo corrigiendo las pruebas de página de una nueva novela que habría de cambiar el destino de la literatura rusa con su nuevo estilo (mi estilo, ante el cual yo mismo no sentía presunción, complacencia, ni sorpresa) y reelaborando a tal punto el texto en los márgenes (donde la inspiración encuentra el trébol más fragante) que el tipógrafo debía recomponerlo por entero. Ya aparecido el demorado libro, en mi apacible madurez, disfrutaría agasajando a unos pocos amigos íntimos y aduladores en la glorieta de mi finca preferida, en Marevo (donde "había mirado los arlequines" por primera vez), con sus avenidas de surtidores y ante el panorama de un tramo virginal de las estepas del Volga bañadas por la luz de la luna.
Desde mi frío lecho en Cambridge dominaba todo un período de la literatura rusa. Preveía la estimulante presencia de críticos enemigos pero deferentes que en las revistas literarias de San Petersburgo me reprocharían mi patológica indiferencia hacia la política, las grandes ideas de los espíritus pequeños y ciertos problemas tan vitales como el exceso de población en los centros urbanos. No menos divertido era imaginar la inevitable manada de canallas e imbéciles que injuriarían el sonriente mármol y que enfermos de envidia, enfurecidos por su propia mediocridad, se precipitarían al mar en tumultuosas hordas como los lemmings hacia el suicidio en masa, pero sólo para regresar en seguida por el otro lado del escenario sin haber logrado descubrir el sentido de mi libro ni su roedora Gadara.
Los poemas que empecé a componer cuando conocí a Iris procuraban describir sus rasgos verdaderos, únicos: el modo en que se le arrugaba la frente cuando levantaba las cejas, esperando que yo entendiera una de sus bromas, o los pliegues totalmente distintos que se le formaban cuando fruncía el ceño sobre el Tauchnitz, en el cual buscaba un pasaje que deseaba compartir conmigo. Pero mi instrumento era demasiado torpe e inmaduro: no podía expresar los divinos detalles y sus ojos, su pelo, aparecían lamentablemente generalizados en mis estrofas, por lo demás bien construidas.
Ninguna de esas composiciones descriptivas (y, seamos francos, triviales) merecía que se la mostrara a Iris, sobre todo en austeras versiones inglesas, sin rima ni traición. Además, una extraña timidez que nunca había sentido hasta entonces, en los efervescentes preliminares de mi lasciva juventud, me impedía someter a Iris a un catálogo de sus encantos. Sin embargo, la noche del 20 de julio escribí un poema menos directo, más metafísico que decidí leerle durante el desayuno en una traducción literal que me exigió más tiempo que el original. El título bajo el cual apareció en un diario emigréde París (el 8 de octubre de 1922, después de varios reclamos de mi parte y de una carta en que solicité la devolución del manuscrito) era y es, en las diversas antologías y colecciones que habrían de reimprimirlo durante los cincuenta años que siguieron, Vlyublyonnost?, melodioso término que condensa lo que en otras lenguas exige más palabras para expresarse.
My zabyvaem chto vlyublyonnost'.
Ne prosto povorót litsá,
A pod kupávami bezdonnost',
Nochnáya pánika plovtsá.
Pokuda snitsya, snis', vlyublyonnost',
No probuzhdéniem ne much',
l luchshe nedogovoryonnost'
Chem éta shchel' étot luch.
Napominayu chto vlyublyonnost'
Ne yav', chto métiny ne te ,
Chto mozeht-byt' potustorotmost'
Priotvorilas' v temnoté.
—Delicioso —dijo Iris—. Suena como un encantamiento. ¿Qué significa?
—En el reverso está la traducción. Dice así: Olvidamos —o más bien tendemos a olvidar– que estar enamorados ( vlyublyonnost') no depende del ángulo facial de la amada; es un abismo sin fondo bajo los nenúfares, el pánico de un nadador en la noche, como dice el tetrámetro yámbico que cierra la primera estrofa: nochnáya pánika plovtsá. La segunda estrofa: Mientras soñar sea placentero (en el sentido de "mientras soñar sea posible"), sigue apareciéndote en nuestros sueños, vlyublyonnost', pero no nos atormentes despertándonos o —diciéndonos demasiado: la reticencia es mejor que esa hendedura o ese rayo de luna. Y ahora, la última estrofa de este poema de amor filosófico.
—¿Este qué?
—Poema de amor filosófico. Napominayu, te recuerdo, que vlyublyonnost'no es la realidad de la vigilia, que las cosas se nos aparecen siempre distintas (por ejemplo: un cielo raso iluminado por la luna no es la misma clase de realidad que un cielo raso durante el día) y que el futuro quizá empiece a vislumbrarse en la oscuridad.
Voild.
—La chica que te ha inspirado ese poema debe de divertirse mucho contigo —observó Iris—. Ah, aquí llega el sostén del hogar. Bonjour, Ives. Me temo que ya no queden tostadas. Creíamos que ya habías salido.
Durante un instante apoyó la palma de la mano sobre el vientre de la tetera. Y todo eso quedó registrado para siempre en las páginas de Aráis, mi pobre amor muerto.
6
Después de cincuenta veranos o diez mil horas de baños de sol en diferentes países, en playas, bancos, techos, rocas, barcos, cornisas, jardines, tinglados y balcones, tal vez sería incapaz de evocar mi noviciado y todas mis sensaciones físicas de entonces si no existieran estas viejas notas mías: son un gran alivio para un pedante autor de memorias empeñado en registrar sus enfermedades, sus matrimonios y los pormenores de su vida literaria. Hincada junto a mí, la arrulladora Iris me pasaba por la espalda enormes cantidades de cold cream, mientras permanecía echado boca abajo sobre una áspera toalla, en el resplandor de la plage. Tras mis párpados, apretados contra mi antebrazo, fluctuaban purpúreas formas fotomáticas. "Entre la prosa de mis ampollas se deslizaba la poesía de su roce", así leo en mi cuaderno de notas, pero puedo mejorar mi juvenil preciosismo. Sobre el escozor de mi piel —y sazonado por ese escozor hasta adquirir un exquisito grado de placer bastante ridículo—, el roce de la mano de Iris en mis omóplatos y a lo largo de mi columna vertebral se parecía demasiado a una caricia deliberada para no ser la deliberada imitación de una caricia. Y yo era incapaz de contener mi oculta reacción cuando esos hábiles dedos, en un último, superfluo revoloteo, descendían hasta mi coxis antes de alejarse.
—Ya está —dijo Iris, exactamente con la misma entonación que empleaba, al final de tratamientos mucho más especiales, una de mis amigas de Cambridge, Violet McD., virgen compadecida y experta.
Iris había tenido varios amantes; y cuando yo abría los ojos y me volvía hacia ella y la miraba y veía, más allá, los diamantes que bailaban en la verde concavidad de cada ola que avanzaba para desplomarse, cuando veía los húmedos guijarros negros en la orilla reluciente de espuma muerta que esperaba la espuma viva —oh, ya se acerca la vanguardia del oleaje, trotando como un tropel de blancos caballos circenses—, cuando miraba a Iris recortada contra ese telón, comprendía cuántos amantes habían contribuido para formar y perfeccionar la impecable tersura de su piel, la certeza de sus altos pómulos, la elegancia del hueco debajo de ellos, la diestra coquetería de su accroche-coeur.
—A propósito —dijo Iris, tendiéndose en la arena y recogiendo las piernas—: aún no te he pedido disculpas por mi tonta observación acerca de ese poema. He releído cien veces tu... ¿cómo es el título en ruso? Vlyublyonnost... Lo he releído en inglés para captar el sentido y en ruso para oír la melodía. Creo que es una obra maravillosa. ¿Me perdonas?
Junté los labios para besar la dorada rodilla iridiscente que tenía junto a mí pero su mano, como calculando la fiebre de un niño, se posó en mi frente y detuvo su avance.
—Nos observan mil ojos que parecen mirar a todos lados, salvo en nuestra dirección —dijo Iris—. Esas dos simpáticas maestras inglesas que están a mi derecha, a unos veinte pasos, ya me han dicho que tu parecido con la fotografía de Rupert Brooke con el cuello de la camisa abierto es a-houri-sang. Saben un poco de francés... Si intentas besarme de nuevo, te pediré que te vayas. Ya me han ofendido bastante en la vida.
Hubo una pausa. La iridiscencia provenía de átomos de cuarzo. Cuando una muchacha se pone a hablar como la heroína de una novela, sólo hay que tener un poco de paciencia.
¿Había enviado ya mi poema a ese periódico emigré? Todavía no. Antes debía enviar mi colección de sonetos. Las dos personas (dicho en voz más baja) que tenía a mi derecha también eran emigrados, a juzgar por algunos detalles.
—Sí —dijo Iris—. Parecían a punto de hacer la venia cuando empezaste a recitar esa cosa de Pushkin sobre las olas que se prosternan adorando los pies de la amada. ¿Qué otros detalles?
—Él se acaricia lentamente la barba mientras mira el horizonte y ella fuma un cigarrillo con boquilla de cartón.
Había además una niña de unos diez años que acunaba en sus brazos desnudos una enorme pelota de goma amarilla. No parecía llevar otra cosa que una especie de vaporoso corpino y una falda tableada que dejaba al aire sus muslos bruñidos. Era lo que años después los aficionados llamarían una "nínfula". Cuando advirtió mi mirada, me sonrió con dulce lascivia por encima de nuestro globo soleado y por debajo de su flequillo castaño.
—A los once o doce años —dijo Iris– yo era más linda que esa huérfana francesa. La que está sentada allá, sobre las páginas extendidas del Cannice-Matin, vestida de negro y tejiendo, es su abuela. Yo permitía que ios caballeros malolientes me acariciaran. Jugaba con Ivor a juegos indecentes... Oh, nada demasiado insólito. Por lo demás, ahora él prefiere los caballerps a las damas. Al menos, eso dice.
Me habló un rato de sus padres que, por una fascinante coincidencia, habían muerto el mismo día: ella a las siete de la mañana, en Nueva York; él, al mediodía, en Londres, hacía apenas dos años. Se habían divorciado poco después de la guerra. Ella era norteamericana y horrible. No hay que hablar así de las madres. Pero en verdad era horrible. Papá era vicepresidente de la Compañía de Cemento Samuels. Provenía de una familia respetable y tenía "buenas relaciones". Pregunté a Iris qué tenía Ivor en contra de la "buena sociedad" y viceversa. Iris respondió vagamente que Ivor detestaba a "los amantes de la caza del zorro" y a los "jóvenes deportistas náuticos". Le dije que esas eran abominables frases hechas qué sólo empleaban los filisteos. En mi medio, en mi mundo, en la opulenta Rusia de mi adolescencia, estábamos tan por encima de todo concepto de clase que nos limitábamos a reír o a bostezar cuando leíamos algo sobre los "barones japoneses" o los "patricios de Nueva Inglaterra". Pero lo curioso era que Ivor dejaba de conducirse como un payaso y se convertía en un individuo serio y normal sólo cuando montaba su viejo pony moteado y empezaba a burlarse del inglés hablado por las "clases superiores", sobre todo de su pronunciación. Objeté que era un acento de calidad muy superior a la del mejor francés parisiense, y aun al del ruso de San Peterbsburgo: un relincho deliciosamente modulado que tanto él como Iris imitaban muy bien —aunque de manera inconsciente– en sus conversaciones diarias, cuando no ridículizaban inexorablemente el inglés pomposo o anticuado de algún indefenso extranjero. Entre paréntesis, ¿de qué nacionalidad sería ese viejo bronceado, de hirsuto pecho canoso, que salía del mar precedido de su perro chorreante? Su cara me era familiar.
Era Kanner, dijo Iris, el gran pianista y cazador de mariposas. Su rostro y su nombre aparecían en todas las columnas del Morris. Ella compraría entradas por lo menos para dos de sus conciertos. Y allí, junto a él, donde se sacudía su perro, solía tomar el sol la familia de P. (un antiguo apellido muy ilustre), en junio, cuando el lugar estaba casi desierto. El joven P. había negado el saludo a Ivor, aunque ambos se conocían desde la época del Trinity College. Ahora la familia se había trasladado a otro sitio. Un lugar mucho más elegante. Aquella mancha amarilla que se veía a lo lejos era su toldo. Al pie del Mirana Palace. No dije nada, pero también yo conocía al joven P. y no le tenía la menor simpatía.
El mismo día. Encuentro casual con el joven P. en el baño para caballeros del Mirana. Efusivo saludo. ¿No quería conocer a su hermana? ¿Al día siguiente, quizá? Sábado. Ambos podrían ir caminando, por la tarde, hasta el pie del Victoria. Una especie de ensenada, a mi derecha. Estoy siempre allí, con amigos. Desde luego, ya conoces a Ivor Black. El joven P. acudió puntualmente a la cita acompañado de su encantadora hermana, de brazos y piernas esbeltos. Ivor, tremendamente grosero. Vamos, Iris, has olvidado que tomaremos el té con Rapallovich y Chicherini. Esa clase de tonterías. Absurdas enemistades. Lydia P. estalló de risa.
Cuando descubrí los efectos de esa crema milagrosa, en mi etapa de langosta hervida, cambié mi tradicional calefon de bainpor una variedad más sucinta (aún proscrita, por entonces, en paraísos más estrictos). El tardío cambio redundó en una extraña estratificación de mi bronceado. Recuerdo que me deslicé en el cuarto de Iris para contemplarme en un espejo de cuerpo entero —el único de la casa—, una mañana en que ella resolvió ir a un salón de belleza (al cual telefoneé para cerciorarme de que estaba allí y no en brazos de un amante). Con excepción de un joven provenzal que lustraba los pasamanos, no había nadie en la casa: eso me permitió entregarme a uno de mis placeres más arraigados y traviesos: pasearme totalmente desnudo por una casa ajena.
El retrato de cuerpo entero no fue lo que podría llamarse un éxito; lo inspiraba una veleidad no extraña a los espejos y las imágenes medievales de animales exóticos. La cara era marrón; el torso y los brazos, caramelo; una línea ecuatorial carmesí subrayaba el caramelo; seguía una zona blanca, más o menos triangular, con el vértice hacia el sur, limitada por el redundante carmesí a ambos lados; y (a causa de los pantalones cortos que usaba durante el día entero) las piernas eran tan marrones como la cara. Apicalmente, la blancura del abdomen exhibía en un estremecedor repoussé, con una fealdad que nunca había advertido hasta entonces, un zoológico portátil, un conjunto simétrico de atributos animales: la trompa del elefante, los erizos de mar gemelos, el gorila recién nacido trepando por la base de mi vientre, con la espalda vuelta hacia el público.
Un estremecimiento de alarma me sacudió el sistema nervioso. Los demonios de mi incurable enfermedad, "la conciencia desollada", ahuyentaban a mis arlequines. Busqué auxilio inmediato distrayéndome con las fruslerías que había en el dormitorio, oloroso a lavanda, de mi amor: un oso de felpa violeta, una curiosa novela francesa ( Du côté de chez Swann) que le había regalado yo, una impecable pila de ropa recién lavada en un moisés, una fotografía en colores de dos muchachas, con marco ornamentado y una dedicatoria en diagonal: "Lady Crésida y tu dulce Nell. Cambridge, 1919". Creí que la primera sería Iris con peluca dorada y maquillaje rosa; un examen más minucioso me reveló que era Ivor en el papel de esa muchacha tan irritante que va y viene por la imperfecta farsa de Shakespeare. Pero hasta el cromo-diascopio de Mnemosina puede llegar a ser algo muy aburrido.
En el cuarto de música, el joven provenzal limpiaba cacofónicamente las teclas del Bechstein mientras yo reanudaba, con brío mucho menor, mi paseo nudista. Me preguntó algo que sonó como ¿Hora? y le mostré la muñeca para exhibirle sólo un pálido espectro de reloj y de correa de reloj. El muchacho interpretó equivocadamente mi ademán y se volvió, sacudiendo la estúpida cabeza. Era una mañana de errores y fracasos.
Fui hacia la despensa en busca de uno o dos vasos de vino, el mejor desayuno en momentos de angustia. En el corredor pisé un pedazo de loza rota (la víspera habíamos oído el estrépito) y bailé sobre un pie, maldiciendo, mientras procuraba examinar el imaginario tajo en la planta del pie.
El litro de rougeque había imaginado estaba, en efecto, en la despensa, pero no pude encontrar un sacacorchos en ninguno de los cajones. Entre el ruido de los cajones que abría y cerraba, me llegaban las monótonas vulgaridades que decía el guacamayo. El cartero había llegado y se había ido. El secretario de redacción de La nueva Aurora ( Novaya Zarya) temía (qué estúpidos cobardes son esos secretarios de redacción) que su "modesta aventura ( nachinanie) émigrée" no pudiera etc.: un arrugado "etc." que voló al cubo de la basura. Sin vino, furioso, con el Times de Ivor bajo el brazo, subí a los saltos la escalera de servicio rumbo a mi cuarto sofocante. Ya había estallado el tumulto en mi cerebro.
Fue entonces cuando resolví, sollozando convulsivamente en mi almohada, prolongar la oferta de matrimonio proyectada para el, día siguiente con una confesión que tal vez la haría inaceptable para mi Iris.
7
Desde el portal de nuestro jardín, más allá de la avenida de asfalto, estriada de sombras, que llevaba hacia la aldea, unos doscientos pasos hacia el esté, se veía el cubo rosado de la minúscula oficina de correos, con su banco verde al frente y su bandera en el techo, todo ello iluminado por el frío brillo de una diapositiva en colores, entre los dos últimos plátanos de la doble fila que marchaba a ambos lados del camino.
Al sudeste de la avenida, a través de una acequia marginal y las zarzas que pendían sobre ella, los intervalos entre los troncos jaspeados revelaban campos de lavanda o de alfalfa y, más lejos, el bajo muro blanco de un cementerio que corría paralelo a nuestro camino, como suele suceder. Al noroeste, entre análogos intervalos, se vislumbraba un tramo de terreno ondulado, un viñedo, una granja lejana, un pinar y el perfil de las montañas. En el penúltimo tronco alguien había pegado un anuncio incoherente que otra persona había arrancado parcialmente.
Iris y yo caminábamos por esa avenida casi todas las mañanas rumbo a la plaza de la aldea y desde allí, por encantadores atajos, hacia Cannice y el mar. De cuando en cuando, Iris insistía en volver a pie: era una de esas muchachas menudas pero fuertes, capaces de saltar obstáculos y jugar al hockeyy trepar rocas y después bailar hasta la pálida y frenética hora ( do bezúmnogo blédnogo chása), para citar el primer poema que le dediqué sin disimulo. Iris solía llevar su vestido "indio", una especie de túnica transparente sobre el sucinto traje de baño; yo la seguía a corta distancia, y enardecido por la soledad, la impunidad, la tolerancia de mis sueños, me costaba mucho caminar en mi estado bestial. Por fortuna, no era tanto la soledad (no demasiado impune) lo que me retenía, cuanto una decisión moral de confesarle algo muy grave antes de tomarla en mis brazos.
Visto desde esos declives, el mar se extendía en majestuosos pliegues; la distancia y la altura hacían que la reiterada línea de espuma pareciera avanzar con curiosa lentitud. Iris y yo conocíamos muy bien su vigoroso ritmo; y ahora esa contención, esa imponencia...
De pronto oímos un rugido de éxtasis extraterreno entre la vegetación que nos rodeaba.
—Santo Dios —dijo Iris—, espero que no sea algún dichoso fugitivo del Circo Kanner. (Ninguna relación, al parecer, con el pianista.)
Seguimos andando, ahora el uno junto al otro: nuestro camino se ensanchaba después del primer cruce con la sinuosa carretera, que lo atravesaba once veces más. Ese día, como de costumbre, discutí con Iris acerca de los nombres de las pocas plantas que podía identificar: heliantemos y griseldas en flor, agaves (que Iris llamaba "centurias"), retamas y euforbios, mirtos y madroños. Mariposas multicolores iban y venían como rápidas manchas de sol en los ocasionales túneles entre el follaje; de pronto, un tremendo ejemplar oliváceo y con una especie de rosado fulgor interior se posó durante un instante en un abrojo. No sé nada de mariposas ni tengo el menor interés por las velludas especies nocturnas. Me horrorizaría que cualquiera de ellas me rozara: hasta las más bonitas me producen el mismo desagradable estremecimiento que una telaraña flotante o esas cochinillas que son una plaga en los cuartos de baño de la Riviera.
Ese día que ahora evoco, memorable por hechos más importantes, pero también pródigos en toda suerte de trivialidades sincrónicas adheridas a él como un capullo o incrustadas como un conjunto de parásitos marinos, Iris y yo distinguimos una red para cazar mariposas que se movía entre las rocas adornadas de flores y al fin vimos aparecer al viejo Kanner, con el panamá pendiendo de un cordón ligado al botón del chaleco, los rizos blancos fluctuando en la frente escarlata y envuelto aún por una nube de éxtasis que irradiaba de todo su ser y cuyo eco, sin duda, habíamos oído un minuto antes.
Iris le describió la espectacular mariposa verde que acabábamos de ver, pero Kanner la desestimó en seguida como una "Pandora" (esta es, por lo menos, la palabra que encuentro apuntada en mi diario), una Falter(mariposa) muy común en el sur. Después, levantando el indice, tronó:
—Aber [pero] si quieren ustedes ver una rareza absoluta, jamás observada al oeste de la Baja Austria, les mostraré lo que acabo de atrapar.
Apoyó su red contra una roca (la red cayó de inmediato e Iris la levantó en actitud reverencial) y con profusos agradecimientos (¿dirigidos a Psique, a Belcebú, a Iris?) que resonaban como un acompañamiento musical, extrajo de su bolso un pequeño sobre para estampillas: lo sacudió levemente e hizo caer en la palma de su mano una mariposa con las alas plegadas.
Una sola mirada bastó a Iris para decir a Kanner que esa no era más que una pequeña, una minúscula mariposa de la col. (Iris sostenía la teoría de que las moscas, por ejemplo, crecen.)








