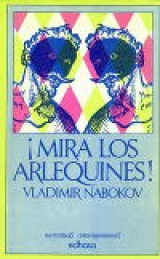
Текст книги "¡Mira los arlequines!"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
—Gospod's vami, golubchik! (¡Qué idea, querido!) —exclamó la señora Stepanov, y me explicó que había dicho la frase a su marido, al verlo sentarse distraídamente sobre su cartera nueva cuando atendió el teléfono.
Aunque no creí una sola palabra de su versión (¡tan rápida, tan traída de los pelos!) fingí aceptarla y prometí ir a ver al librero. Pocos minutos después estaba a punto de abrir la ventana y desnudarme frente a ella (en momentos de penosa viudez una apacible noche primaveral es la mejor voyeuse que pueda imaginarse), Berta Stepanov me telefoneó para decirme que Oksman solía quedarse hasta el amanecer entre la pesadilla de sus estanterías. (Asocié el nombre Oksman a la palabra inglesa oxman: boyero. ¡Qué estremecimiento provocaban en mi Iris algunos episodios en el zoológico de la isla del doctor Moreau, sobre todo aquella "forma aullante", aún semivendada, que escapaba del laboratorio!) La señora Stepanov sabía muy bien, je-je (ironía rusa), que yo era un noctámbulo. Quizá podría ir hasta la librería de Oksman sans tarder, sin tardanza, frase abominable. Sí, iría hasta allí.
Después de ese desapacible llamado, no encontré demasiado que elegir entre mi lucha contra el insomnio y un paseo hasta la rue Cuvier, que da al Sena, donde según las estadísticas policiales, en el período entre ambas guerras se ahogó cada año un término medio de cuarenta extranjeros y sabe Dios cuántos desdichados franceses. Nunca he sentido la menor inclinación hacia el suicidio, ese absurdo despilfarro del Yo (una piedra preciosa bajo cualquier luz). Pero debo admitir que esa noche, en el cuarto, quinto o quincuagésimo aniversario de la muerte de mi amada, debía tener un aspecto harto sospechoso (con mi traje negro y mi dramática bufanda) ante los ojos de cualquier policía de la zona ribereña. Y es muy mala señal que un hombre sin sombrero ande por las calles sollozando, conmovido no por versos que él mismo podría haber escrito, sino por algo que abominablemente confunde con su propia obra; un hombre que pronto se acobarda, pero es demasiado cobarde para rectificarse:
Zvezdoobraznost' nebesnyh zvyozd
Vidish' tol'ko skvoz' ilyozy...
(Los astros celestiales sólo se ven como estrellas
a través de lágrimas.)
Ahora soy mucho más valiente, desde luego, más valiente y orgulloso que el ambiguo matón que avanzaba aquella noche entre una cerca que parecía infinita, cubierta de carteles en jirones, y una hilera de faroles espaciados cuya luz elegía exquisitamente para, su desgarrador juego en las alturas a una joven hofa de tilo, brillante como una esmeralda. Confieso que aquella noche, y la siguiente, así como las que las precedieron, me perturbaba la vaga sensación de que mi vida era una hermana gemela no idéntica, una parodia, una variante de la vida de otro hombre que vivía en alguna parte de esta o de otra tierra. Sentía que un demonio me obligaba a imitar a ese otro hombre, a ese otro escritor que era y sería siempre incomparablemente más grande, más sano, más cruel que este humilde servidor.
4
La Editorial "Boyan" (Morozov y yo publicábamos en "El Jinete de Bronce", su principal rival), con una librería (donde se vendían no sólo ediciones émigrées, sino también novelas rurales de Moscú) y una biblioteca circulante, ocupaba un elegante edificio de tres pisos del tipo hotel particulier. En mi época, se alzaba entre un garaje y un cinematógrafo; cuarenta años antes (en la perspectiva de una metamorfosis al revés), el primero había sido una fuente y el segundo un grupo de ninfas de piedra. La casa había pertenecido a la familia Merlin de Malaune y a fines de siglo la había comprado un ruso cosmopolita, Dmitri de Midoff, que con su amigo S. I. Stepanov estableció en ella la sede de una conspiración antidespótica. Stepanov se complacía en recordar las contraseñas de la anticuada rebelión: una cortina a medio correr y un florero de alabastro expuesto tras la ventana del salón indicaban al huésped que debía llegar de Rusia que la vía estaba libre. En aquellos años jamás faltaba el toque estético en las intrigas revolucionarias. Midoff murió poco después de la primera guerra mundial y por aquella época'el Partido Terrorista, al que pertenecían esos hombres tan refinados, ya había perdido su "atractivo estilístico", como solía decir el propio Stepanov. No sé quién compró después la casa ni cuándo la alquiló Oks (Osip Lvovich Oksman, ¿1885?-¿1943?) para su librería.
La casa era oscura, a pesar de las tres ventanas: dos rectángulos de luz adyacentes en el piso superior, en d8 y e8, según la notación europea (la letra indica la fila y el número la posición en un tablero de ajedrez), y otra boca de luz justo debajo, en e7. Santo Dios, ¿habría olvidado en mi casa la nota que había escrito para la desconocida señorita Blagovo? No, la llevaba en el bolsillo de la chaqueta, bajo la vieja bufanda del Trinity College, tan querida, tan larga, tan insoportablemente abrigada. Vacilé entre una puerta lateral, a mi derecha —con una placa que decía Magazin– y la entrada principal, con una corona de ajedrez sobre el timbre. Me decidí por la corona. Había iniciado una partida relámpago: mi adversario hizo de inmediato su jugada, iluminando el abanico de vidrios sobre la puerta de la entrada en d6. No pude sino preguntarme si acaso no existirían debajo de la casa otros cinco pisos que completarían el tablero de ajedrez sobre el cual, en un subterráneo misterio, nuevos hombres decidirían la suerte de una tiranía aún más atroz.
Oks, un anciano alto, huesudo, de cabeza shakespeareana, empezó a decirme qué honrado se sentía ante la oportunidad de dar la bienvenida al autor de Camera. Le metí en la mano extendida la nota que llevaba conmigo y me dispuse a largarme de allí. Pero Oks estaba habituado a vérselas con escritores histéricos. Nadie podía resistirse a su estilo dulzón y rezumante de literatura.
—Sí, ya sé de qué se trata —dijo, reteniéndome y palmeándome la mano—. Ella lo llamará, aunque a decir verdad, no envidio a quien utilice los servicios de esa joven caprichosa y distraída. Subiremos a mi estudio, aunque quizá usted prefiera... no, no lo creo —siguió, mientras abría una puerta doble a la izquierda y dudaba antes de encender la luz para revelar por un instante un helado cuarto de lectura en el cual una larga mesa cubierta de bayeta, unas cuantas sillas desvencijadas y unos baratos bustos de clásicos rusos se oponían al cielo raso pintado de manera encantadora, lleno de niños desnudos entre racimos de uvas purpúreas, rosadas, ambarinas. A la derecha (nueva vacilación al encender otra luz) un breve pasillo conducía a la tienda misma, donde recordé la pelea que tuve en cierta ocasión con una vieja descarada que se opuso a mis deseos de no pagar unos pocos ejemplares de una novela mía.
Oks y yo subimos las escaleras que en otras épocas habían sido tan nobles y que ahora poseían un detalle muy pocas veces visto, siquiera en las historietas vienesas: dos balaustradas absolutamente dispares, la izquierda nueva, con detestable pasamano de hierro; la otra con la labrada madera original, malherida, condenada a muerte, pero aún encantadora con sus balaustres en forma de piezas de ajedrez agrandadas.
—Me siento muy honrado... —empezó de nuevo Oks cuando llegamos a lo que llamaba su Kabinet(estudio), un cuarto atestado de libros de cuentas, libros envueltos, libros semienvueltos, torres de libros, montañas de periódicos, panfletos, pruebas de galera y colecciones de unos delgados libros de poemas, blancos y en rústica, trágicos despojos con los títulos fríos y discretos por entonces de moda: Prokhlada("Frialdad"), Sderzhannost'("Contención").
Oks era una de esas personas que por un motivo u otro solemos interrumpir, pero a quienes ninguna fuerza de nuestra bendita galaxia impedirá nunca que completen una frase, a pesar de nuevas interrupciones de índole poética o elemental, tales como la muerte de su interlocutor ("En ese momento estaba diciéndole, doctor...") o la entrada de un dragón. En realidad, parecería que esas interrupciones sólo sirven para ayudar a pulir la frase y darle su forma definitiva. En el ínterin, la terrible comezón producida por el ser incompleto de esa frase envenena la mente. Es algo peor que el grano que no podemos apretarnos antes de regresar a casa, y casi tan atroz como el recuerdo de un condenado a prisión perpetua que evoca aquel último placer que estuvo a punto de tomarse con un tierno capullo y fue malogrado por la intrusión de un maldito policía.
—Me siento profundamente honrado —acabó por fin Oks– por dar la bienvenida en esta histórica casa al autor de Camera Obscura, el mejor de sus libros, en mi modesta opinión.
—Hace bien en ser modesta —dije, dominándome a duras penas (hielo opalino en Nepal antes del alud)—. ¿No sabe usted, idiota, que el título de mi novela es Camera Lucida?
—Vamos, vamos... —dijo Oks (en verdad, un hombre muy bienintencionado y caballeresco) después de una terrible pausa durante la cual todos los recuerdos acumulados en su memoria se abrieron como flores de cuento de hadas en una película fantástica—. Un lapsus linguaeno merece respuesta tan dura. —¡Lucida, Lucida, es verdad! A propos —agregó, refiriéndose a Anna Blagovo (asunto del que aún no habíamos hablado, o quizá un patético intento de distraerme y calmarme con una anécdota interesante)—, no estoy seguro de que usted sepa que soy primo hermano de Berta. Hace veinticinco años, ella y yo trabajábamos en San Petersburgo para la misma organización estudiantil. Planeábamos el asesinato del primer ministro. ¡Cuánto tiempo hace de todo eso! Debíamos estudiar cuidadosamente el itinerario cotidiano del ministro. Yo era uno de los observadores. ¡Parado todos los días en una esquina, disfrazado de vendedor de helados de vainilla! ¿Puede imaginarse semejante cosa? Nada resultó de nuestros planes. Los desbarató Azef, el gran contraespía.
No vi motivos para prolongar mi visita, pero Oks tomó una botella de cognac y acepté una copa, porque ya empezaba a temblar de nuevo.
—Su Camera—dijo Oks, consultando un libro de cuentas– no se ha vendido mal en nuestra librería, nada mal: veintitrés, no, perdón, veinticinco ejemplares en la primera mitad del año pasado y catorce en la segunda. Desde luego, la verdadera fama, a diferencia del éxito comercial, depende de la salida que tiene un libro en la Sección Préstamos. Y en ella sus obras son las más populares. Para comprobarlo, subamos a la biblioteca circulante.
Seguí a mi entusiasta huésped al piso siguiente. La biblioteca circulante se extendía como una araña gigantesca, abultaba como un tumor monstruoso, oprimía el cerebro como el mundo en expansión del delirio. Entre los oscuros estantes distinguí a un grupo de personas sentadas ante una mesa ovalada. Los colores eran vívidos, chillones, pero al mismo tiempo remotos como en una escena proyectada por una linterna mágica. Una cantidad respetable de vino y dorado cognac acompañaba la discusión. Reconocí al crítico Basilevski, a sus aduladores Hristov y Boyarski, a mi amigo Morozov, a los novelistas Shipogradov y Sokolovski, al honrado e insignificante Suknovalov, autor de la popular sátira social Geroy nashey ery("Héroe de nuestra era") y a dos poetas jóvenes, Lazarev (colección Serenidad) y Fartuk (colección Silencio). Algunas cabezas se volvieron hacia nosotros y si benévolo oso Morozov se puso trabajosamente de pie, sonriendo. Pero mi huésped dijo que estaban en una reunión de trabajo y no debíamos molestarlos.
—Usted ha vislumbrado el nacimiento de una nueva revista literaria, Números primos. Por lo menos, ellos creen que están engendrándola. En realidad, no hacen más que emborracharse y charlar. Ahora quiero mostrarle algo.
Me guió hasta un rincón alejado y paseó triunfalmente la luz de su linterna por los huecos en mi estante de libros.
—Vea usted cuántos ejemplares están prestados. Todos los volúmenes de La princesa Maríaestán afuera. Quiero decir María... ¡Qué imbécil soy! Quiero decir Tamara. Me encanta Tamara, me refiero a su Tamara; no la de Lermontov ni la de Rubinstein. Perdóneme. Uno se confunde tanto con todas esas obras maestras del demonio...
Le dije que no me sentía bien y tenía ganas de volverme a mi casa. Se ofreció para acompañarme. ¿O prefería tomar un taxi? Furtivamente dirigía hacia mí la luz de la linterna a través de sus dedos enrojecidos por la luz para comprobar si no estaba a punto de desmayarme. Entre murmullos reconfortantes me condujo por una escalera lateral. Cuando al fin estuvimos en la calle, sentí la noche de primavera como algo real.
Después de un momento de vacilación y una mirada hacia las ventanas iluminadas, Oks saludó al sereno, que acariciaba un perro sacado a pasear por su dueño. Vi que mi precavido compañero daba la mano al individuo de capa gris, después señalaba la luz de los juerguistas, después consultaba su reloj, después entregaba una propina al hombre y le daba la mano al partir, como si los diez minutos de marcha hacia donde yo vivía hubieran sido una peligrosa peregrinación.
– Bon, si no quiere un taxi —dijo, volviéndose hacia mí—, vayamos caminando. Ese hombre se encargará de mis visitantes prisioneros. Hay montones de cosas que quiero preguntarle sobre su vida y su obra. Sus confrèresdicen que usted es "arrogante e insociable", como Onegin se describe a sí mismo ante Tatiana. Pero no todos podemos ser Lenski, ¿verdad? Permítame aprovechar este agradable paseo para describir mis dos encuentros con su celebrado padre. El primero fue en la ópera, en los días de la Primera Asamblea Legislativa. Desde luego, yo conocía los retratos de sus miembros más prominentes. Desde las alturas en el paraíso yo, pobre estudiante, lo vi aparecer en un palco rosado, con su mujer y dos niños pequeños, uno de los cuales debía ser usted. La segunda vez fue durante un debate público sobre la política del momento, en el período auroral de la revolución. Su padre habló inmediatamente después de Kerenski, y el contraste entre nuestro vehemente amigo y su padre, con su sang-froidde inglés y su falta de gesticulación...
—Mi padre murió seis meses antes de que yo naciera —dije.
—Bueno, parece que he hecho otro papelón —( opyat' oskandaliesya) observó Oks después de tomarse un buen minuto para buscar su pañuelo, sonarse la nariz con la grandiosa deliberación de Varlamov en el papel del alcalde de Gogol, envolver el resultado y guardar ese pañal en el bolsillo—. Sí, no tengo suerte con usted. Sin embargo, esa imagen no se ha borrado de mi mente. El contraste era notable, en verdad.
En los años cada vez más difíciles antes de la segunda guerra mundial, habría de volver a encontrarme nuevamente con Oks por lo menos tres o cuatro veces. Tenía la costumbre de saludarme con un guiño cargado de sobreentendidos, como si ambos compartiéramos un secreto muy íntimo y bastante escabroso. Los alemanes acabarían apoderándose de su soberbia biblioteca para después dejarla en manos de los rusos, aún más codiciosos en ese juego honrado por el tiempo. El propio Osip Lvovich habría de morir al intentar una intrépida huida y cuando ya casi había logrado escapar, descalzo, en ropa interior manchada de sangre, del "hospital experimental" de un campo de concentración nazi.
5
Mi padre era un jugador, un libertino. Su apodo en los círculos sociales era Demonio. Vrubel lo retrató con sus pálidas mejillas de vampiro, sus ojos como diamantes, su pelo negro. Yo, Vadim, hijo de Vadim, utilicé lo que quedó en la paleta para crear la imagen del padre de los hermanos en la mejor de mis novelas inglesas, Ardis(1970).
Vástago de una familia principesca que veneraba una galería de doce zares, mi padre residía en los idílicos alrededores de la historia. Sus ideas políticas eran confusas y de índole reaccionaria. Llevaba una vida sensual deslumbrante y complicada. Pero su cultura era fragmentaria y trivial. Nacido en 1865, casado en 1896, murió después de una pelea ante una mesa de juego en Deauville, un lugar de veraneo en la gris Normandía.
Quizá no haya nada demasiado inquietante en un viejo bienintencionado, de ideas confusas y esencialmente absurdo, que me confundía con algún otro escritor. Yo mismo he dicho Shelley en algún salón de conferencias cuando me refería a Schiller. Pero que un tonto lapsus linguaeo un error de la memoria establezca una súbita comunicación con otro mundo —sobre todo cuando yo imaginaba que tal vez encarnaba permanentemente la imagen de otro hombre que vivía como un ser real más allá de la constelación de mis lágrimas y asteriscos—, eso sí era insoportable, algo que no podía ocurrir.
No bien se extinguía el último sonido de las despedidas y excusas del pobre Oks, me arrancaba de encima la rayada serpiente de lana que me estrangulaba y anotaba en escritura cifrada todos los detalles de mi encuentro con él. Después trazaba una gruesa línea y dibujaba una serie de signos de interrogación.
¿Debía pasar por alto la coincidencia y sus implicaciones? ¿O al contrario, debía reorganizar mi vida entera? ¿Debía abandonar mi arte, elegir otra forma para realizarme, tomar el ajedrez más en serio o convertirme, por ejemplo, en lepidóptero, o pasar una docena de años como un oscuro estudioso entregado a una versión al ruso del Paraíso perdido que dejaría pasmados de asombro a los criticastros? Peroro único que podía mantenerme más o menos cuerdo era (escribir relatos: una infinita recreación de mi fluido yo. En resumidas cuentas, lo único que hice fue abandonar mi seudónimo literario, "V. Irisin", bastante empalagoso y susceptible de confusiones (mi propia Iris solía decir que sonaba como si yo fuera una villa) y retomar mi verdadero nombre.
Fue con ese nombre como resolví firmar la primera entrega de mi nueva novela, El audaz, prometida a Patria, la revista émigrée. Acababa de reescribir con tinta de color verde reptil (un tónico para animar mi tarea) unía segunda o tercera copia en limpio del capítulo inicial, cuando Annette Blagovo fue a verme para resolver las horas de trabajo y los honorarios.
Llegó el 2 de mayo de 1934, con media hora de retraso, y como las personas que no tienen sentido de la duración echó la culpa de su tardanza a su inocente reloj, objeto para medir el movimiento y no el tiempo. Era una rubia graciosa, de unos veintiséis años y rasgos muy atractivos, aunque no excepcionalmente bonitos. Usaba una chaqueta gris sobre una blusa de seda blanca que tenía aspecto de vaporosa alegría a causa de un lazo entre las dos solapas, en una de las cuales llevaba un ramo de violetas. La falda corta y muy bien hecha era muy elegante, y en general la muchacha era mucho más chic y soignéeque la típica mujer rusa.
Le expliqué (según me dijo mucho después, en el tono desagradable y burlón de un cínico que husmea una posible conquista) que me proponía dictarle todas las tardes "directamente a la maquinita de escribir" ( prya-mo v mashinku) borradores muy corregidos o fragmentos de la copia en limpio que quizá revisaría "en las horas solitarias de la noche", para citar a A. K. Tolstoy, y volvería a dictarle al día siguiente. Ella no se quitó el ceñido sombrero, pero sí los guantes; apretando los labios recién pintados de rosa brillante se puso unos grandes anteojos de carey y el efecto destacó sus encantos: deseaba ver mi máquina de escribir (su gélida solemnidad habría convertido a un santo en un bufón soez). Estaba apurada porque tenía otra cita, pero quería comprobar si podía usarla. Se quitó el anillo con el cabochon verde (que encontré después de su partida) y pareció a punto de escribir una rápida frase, pero una segunda mirada le demostró que mi máquina de escribir era similar a la de ella.
Nuestra primera sesión resultó terrible. Me había aprendido mi papel con la preocupación de un actor nervioso, pero no había previsto al compañero de actuación que confunde o no oye un pie de cada dos. Me pidió que no le dictara tan rápido. Me desanimó con observaciones petulantes: "Esa expresión no existe en ruso" o "Nadie conoce esa palabra ( vzvoderí; oleaje). "¿Por qué no emplea simplemente 'gran ola', si eso es lo que quiere decir?" Cuando la rabia alteró mi ritmo y me llevó algún tiempo encontrar el final de una frase en el laberinto —ya desconocido para mí– de sus tachaduras e intercalaciones, ella empezó a apoyarse en el respaldo de la silla y a esperar como un mártir provocador, sofocando un bostezo o estudiándose las uñas. Después de tres horas de trabajo examiné el resultado de su presumido y descarado tableteo. Abundaba en errores de ortografía y feos borrones. Tímidamente dije que parecía poco habituada a vérselas con material literario (es decir, valioso). Me contestó que me equivocaba, que le encantaba la literatura. A decir verdad, agregó, en los últimos cinco meses había leído a Galsworthy (en ruso), a Dostoyevski (en francés), la inmensa novela histórica Zar Bronshtein(en el original) del general Pudov-Usurovski y L'Atlantide(de la que yo no había odio hablar pero que un diccionario atribuye a Pierre Benoit, romancier français' né d’Albi, un hiato en el Tarn). ¿Conocía ella la poesía de Morozov? No, ninguna clase de poesía le interesaba; la poesía no tenía nada que ver con el ritmo de la vida moderna. La reprendí porque no había leído ninguno de mis relatos o novelas y ella pareció confusa y quizá un poco asustada (temiendo que la despidiera), y acabó dándome la erótica satisfacción de prometerme que buscaría todos mis libros y se aprendería de memoria El audaz.
El lector habrá advertido que sólo hablo de manera muy general sobre mis relatos rusos de los años veinte y treinta, porque supongo que los conocerá bastante o que podrá encontrarlos fácilmente en las traducciones al inglés. Sin embargo, desearía explicar algo sobre El audaz(su título original era Podarok Otchizne, que puede traducirse como "la ofrenda a la patria"). En 1934, cuando empecé a dictar su comienzo a Annette, sabía que sería mi novela más larga. Pero ignoraba que resultaría casi tan larga como el presuntuoso e infame novelón "histórico" del general Pudov sobre cómo los Sabios de Sión usurparon la Santa Rusia. Me llevó cuatro años escribir sus cuatrocientas páginas, muchas de las cuales Annette pasó a máquina por lo menos dos veces. Todo el relato ya se había publicado por entregas en revistas émigréesen mayo de 1939, cuando Annette y yo, aún sin hijos, viajamos a los Estados Unidos. Pero el original ruso sólo apareció en forma de libro en 1950 (Turgenev Publishing House, Nueva York); diez años después salió la traducción inglesa, cuyo título, The Dare, se refiere no sólo al conocido ardid empleado para desconcertar a los tontos, sino también a la índole temeraria, daredevil, de Victor, el héroe y en parte narrador de la novela.
El audazempieza con la nostálgica evocación de una niñez rusa (mucho más feliz, aunque no menos opulenta que la mía). Sigue la adolescencia en Inglaterra (no muy distinta de mis años en Cambridge). Después, la vida en el París emigré, la elaboración de una primera novela ( Memorias de un criador de loros) y la divertida maquinación de varias intrigas literarias. En la parte central se incluye una versión completa del libro que Victor escribió "por un desafío": una concisa biografía y un análisis crítico de Fyodor Dostoyevski, cuyas ideas políticas mi personaje detesta y cuyas novelas condena por absurdas, con sus asesinos de barbas negras presentados como negaciones de la imagen convencional de Jesucristo y con sus prostitutas lacrimógenas, tomadas de los novelones sensibleros de épocas anteriores. El capítulo siguiente muestra la ira y la perplejidad de los comentaristas emigres, todos ellos sacerdotes de la persecución dostoyevskiana. En las últimas páginas, mi joven héroe acepta el desafío de una relación sentimental y se lanza a una última, gratuita hazaña: atraviesa una peligrosa selva para entrar en el territorio soviético y regresar de él con la misma indiferencia.
Hago este resumen para ejemplificar lo que sin duda el menos sagaz de mis lectores es capaz de retener, a menos que la electrólisis destruya algunas células esenciales no bien cierre el libro. Ahora bien: el frágil encanto de Annette provenía en parte de esa capacidad suya para olvidar, que lo velaba todo en un constante crepúsculo, a semejanza de la bruma color pastel que borra montañas, nubes y hasta su propia vaporosidad a medida que el día estival se desvanece. Sé que vi a Annette muchas veces con un ejemplar de Patriaen su lánguido regazo, siguiendo las líneas impresas con el movimiento pendular de los ojos que sugiere la lectura, y que llegaba hasta el "Continuará" que cerraba las entregas de El audaz. También sé que escribió a máquina cada palabra de la obra y casi todas sus comas. Sin embargo, no retuvo nada de ella, quizá porque decidió que mi prosa no era tan sólo "difícil", sino hermética ("de un repelente hermetismo", para repetir el cumplido que Basilevski me hizo en el instante en que se dio cuenta —instante que llegó a su debido tiempo– de que en el tercer capítulo mi dichoso Victor ridículizaba su mentalidad y su modo de ser). Debo decir que perdoné de buen grado la actitud de Annette ante mi obra. Durante las lecturas públicas admiré su sonrisa pública, la sonrisa "arcaica" de las estatuas griegas. Cuando sus padres, bastante temibles, quisieron ver mis libros (como urvmédico receloso que pide una muestra de semen), Annette les dio por equivocación la novela de otro autor, confundida por la semejanza de los títulos. La única vez que experimenté una verdadera conmoción fue cuando la oí informar a una idiota amiga suya que mi novela El audazincluía biografías de "Chernolyubov y Dobroshevski". Y hasta empezó a discutir cuando contesté que sólo un chiflado habría elegido un par de publicistas de tercer orden para escribir sobre ellos, y para colmo mezclando sus nombres.
6
En el trascurso de mi larga vida he comprobado —o creo haber comprobado– que cuando estaba a punto de enamorarme (o cuando todavía ignoraba que me había enamorado) tenía un sueño en el cual se me presentaba una latente amada, envuelta en la penumbra del alba y en un escenario algo pueril, entre ciertas agitaciones que conocí durante mi adolescencia, mi juventud, mi locura y mis voluptuosidades de viejo agonizante. La sensación de que ese sueño se repetía ("creo haber comprobado") quizá sea engañosa: por ejemplo, tal vez haya tenido ese sueño una o dos veces ("en el trascurso de mi larga vida") y su familiaridad sea tan sólo la del cuentagotas que llega con las gotas. El lugar donde ocurre el sueño, en cambio, no es un cuarto conocido, sino uno de esos que nos recuerdan las habitaciones en que, de niños, nos despertábamos después de una fiesta de Navidad o una fiesta del día de San Juan, en una gran casa perteneciente a extraños o a primos lejanos. La impresión es que las camas, dos camitas en este caso, han sido trasladadas y puestas cada una contra las paredes opuestas de un cuarto que no es un dormitorio, en realidad. Un cuarto sin otros muebles que esas dos camas separadas: los dueños de casa son perezosos o económicos, como ocurre en mis sueños, así como en los relatos primitivos.
En una de las camas acabo de despertar de un sueño secundario o que sólo ha consistido en fórmulas trilladas; en la cama que está contra la pared de la derecha (el sueño también suministra orientación), una chica, una variante de Annette más joven, más esbelta, más alegre en esta versión de la historia (que sucede en el verano de 1934 y, según mis cálculos, durante el día) habla consigo misma en voz baja y alegremente. En realidad, según advierto con una deliciosa aceleración de las pulsaciones en mis zonas inferiores, finge hablar o sólo habla para mí, para que repare en ella.
La idea que en seguida me pasa por la mente (y que intensifica las pulsaciones) es que es muy raro que se asigne a un muchacho y una chica el mismo dormitorio improvisado: por error, sin duda, o tal vez porque la casa está llena y la distancia entre las dos camas, a través del suelo vacío, se ha considerado lo bastante grande como para respetar el decoro en el caso de dos niños (mi promedio de edad ha sido de trece años durante toda mi vida). La copa del placer ya está llena hasta el borde y antes que se derrame me apresuro a atravesar en puntas de pie el parquet desnudo hasta la cama de la niña. Su pelo rubio se interpone ante mis besos, pero mis labios encuentran al fin su mejilla y su cuello, y su camisón tiene botones, y ella dice que la criada ha entrado en el cuarto, pero es demasiado tarde, no puedo contenerme, y la criada, que es también una belleza, nos mira riendo.
El sueño que tuve al mes de conocer a Annette, la imagen de Annette que se me presentó en él, esa primera versión de su voz, su pelo suave, su piel delicada, me obsesionaban y me deslumbraban con deleite: el deleite de descubrir que amaba a la pequeña señorita Blagovo. Por la época del sueño, ella y yo teníamos relaciones formales, archiformales, a decir verdad, de modo que no podía contarle mi sueño con las ineludibles evocaciones y asociaciones (que he registrado en estas notas). Y decir tan sólo "he soñado con usted" habría sonado muy convencional. Hice algo mucho más valiente y honroso. Antes de revelarle lo que ella llamaba (hablando de otra pareja) mis "intenciones serias" y antes de resolver el enigma de por qué la amaba, decidí informarla de mi enfermedad incurable.
Era elegante, era lánguida, era más bien angelical en un sentido y tremendamente estúpida en otros. Yo me sentía solo, asustado y atenaceado por el deseo, aunque no lo bastante como para prevenirla mediante un ejemplo —a medias paradigma y a medias lección práctica– de lo que debía afrontar si consentía en casarse conmigo.
Milostivaya Gosudarynya
Anna Ivanovna! (Léase Estimada señorita Blagovo)
Antes de hablarle personalmente de un tema de importancia fundamental, le ruego que me acompañe en la realización de un experimento que describirá mejor que un docto artículo las típicas facetas del perturbado cristal de mi mente. Consiste en lo que sigue:








