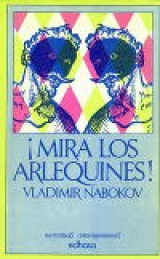
Текст книги "¡Mira los arlequines!"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Con el permiso de usted, ahora es de noche y estoy en la cama (decorosamente vestido, desde luego, y con todos los órganos en decente reposo), acostado en posición supina e imaginando un momento cualquiera en un lugar cualquiera. Para proteger aún más la pureza del experimento, resolvamos que el lugar visualizado sea una pura invención. Me imagino a mí mismo saliendo de una librería y deteniéndome en el cordón de la acera antes de cruzar la calle hacia el pequeño café que está justo enfrente. El sol de la tarde ocupa una de sus sillas y la mitad de una mesa. Toda la sección del café al aire libre está vacía y es muy acogedora: del reciente chaparrón no queda más que el brillo. En este instante me detengo de golpe, porque recuerdo que tenía un paraguas.
No quiero aburrirla, glubokouvazhaemaya (querida) Anna Ivanovna, y menos aún arrugar esta tercera o cuarta hoja con el ruido crujiente que sólo hace el papel castigado. Pero la escena no es bastante esquemática ni abstracta, de manera que permítame usted rehacerla.
Yo, Vadim Vadimovich, su empleador y amigo, acostado en la cama y sumido en una oscuridad ideal (hace un minuto que me he levantado para correr una vez más la cortina sobre la lima, que atisbaba entre los pliegues de dos párrafos), imagino al Vadim Vadimovich diurno cruzando una calle desde una librería hasta un café con mesas en la acera. Estoy metido dentro de mi yo vertical: no miro hacia abafo sino hacia adelante, y por eso apenas tengo conciencia de la confusa parte central de mi figura corpulenta, de las puntas de mis zapatos que se alternan y de la forma rectangular del paquete que llevo bajo el brazo. Me imagino a mí mismo dando los veinte pasos necesarios para llegar a la acera opuesta y parándome de golpe con una kreproducible palabrota para decidirme a volver en busca del paraguas olvidado en la librería.
Existe una afección que aún carece de nombre, Anna (permítame que la llame así: soy diez años mayor que usted y estoy muy enfermo); mi sentido de la dirección o, más bien, mi capacidad para concebir el espacio está terriblemente perturbada, ya que en este momento no logro ejecutar mentalmente, en la oscuridad de mi cama, el simple movimiento de dar media vuelta (¡un acto que ejecuto sin pensar en la realidad física!), que me permitiría representarme instantáneamente el asfalto ya atravesado como si estuviera de nuevo frente a mí, y la vidriera de la librería como algo al alcance de mi vista y no como algo que permanece en alguna partera mis espaldas.
Quisiera demorarme un momento en el procedimiento que debo emplear y en mi inhabilidad para seguirlo con la mente (¡con mi mente obstinada y rebelde!). Para llegar a imaginar el proceso cardinal, debo invertir el decorado: debo conseguir que la calle entera, con las macizas fachadas de sus casas delante y detrás de mí, cambie por completo de dirección en el lento arco de un semicírculo, lo cual es como tratar de mover la colosal caña de un timón herrumbrado y recalcitrante para que en gradación consciente un Vadim Vadimovich que mira hacia el este se convierta en otro enceguecido por el sol de occidente. El solo pensar esa acción sume al hombre acostado en tal confusión que prefiere renunciar por completo a su intento de dar media vuelta y cambiando de idea emprende con su imaginación la travesía de regreso como si fuera un viaje inicial, sin haber cruzado antes la calle, y de ese modo suprime todo el horror intermedio (¡el horror de hendir el espacio, que destroza el pecho del viajero!).
Voilà. Mi afección parece bastante trivial en fait de démence, y en verdad, si dejo de preocuparme por ella se reducirá a un defecto insignificante, como por ejemplo la falta del dedo meñique en un monstruo nacido con nueve dedos. Pero si pienso en todo ello con más detenimiento, no puedo sino sospechar que se trata de un síntoma revelador, una primera manifestación de la enfermedad mental que, como se sabe, acaba alterando el cerebro todo. Quizá esta enfermedad no sea tan grave ni inminente como lo sugieren las señales de la tormenta. Sólo deseo poner a usted al corriente de la situación antes de pedirle la mano, Annette. No escriba, no telefonee, no mencione esta carta cuando venga el viernes por la tarde, si es que viene. Pero si viene, por favor, pángase usted como signo propicio el sombrero florentino que parece un ramo de flores silvestres. Quiero que celebre usted su parecido con la quinta muchacha, de izquierda a derecha, en la Primavera de Botticelli, esa muchacha adornada con flores, de nariz recta y serios ojos grises: una alegoría de la primavera que es mi alegoría.
7
El viernes por la tarde Anna Ivanovna llegó puntualmente por primera vez en dos meses. Una puñalada de dolor me atravesó el corazón y pequeños monstruos empezaron a perseguirse por todo mi cuarto cuando vi que llevaba su sombrero habitual, desprovisto de interés y de significado. Se lo quitó frente al espejo y de pronto invocó al Señor con extraño énfasis.
—Ya idiotka—dijo—. Soy una idiota. Buscaba mi linda toca de flores, cuando papá empezó a leerme algo sobre un antepasado suyo que se peleó con Pedro el Terrible.
—Iván —dije.
—No entendí el nombre. Pero me di cuenta de qué estaba retrasada y me encasqueté ( natsepila) este shapochkaen vez de la toca, la guirnalda, su guirnalda, la guirnalda que usted me pidió.
La ayudaba a quitarse la chaqueta y sus palabras me llenaron de un coraje alimentado por mis sueños. La abracé. Busqué con la boca el tibio hueco entre el cuello y la clavícula. Fue un abrazo breve pero apasionado y mi enardecimiento desbordó discretamente, deliciosamente, por el solo acto de apretarme a ella tomando con una mano su firme y pequeño trasero y sintiendo con la otra h cuerdas de arpa de sus costillas. Anna Ivanovna temblaba de pies a cabeza. Virgen ardiente pero ingenua, no comprendió por qué mi ceñido abrazo se aflojó de repente, como el sueño que se disipa o las velas abandonadas por el viento.
¿Acaso ella sólo había leído el comienzo y el final de mi carta? Y bien, sí, se había salteado la parte poética. En otras palabras, ¿no tenía entonces la menor idea de cuáles eran mis intenciones? Me prometió releer la carta. ¿Por lo menos se había dado cuenta de que yo la quería? Eso sí. Pero ¿cómo podía estar segura de que la quería de veras? Era algo tan extraño, tan, tan... No podía expresarlo. Era tan extraño, en todo sentido. Nunca había conocido a alguien como yo. ¿A quiénes había conocido, entonces?, pregunté. ¿A trepanadores? ¿A trombonistas? ¿A astrónomos? Bueno, casi todos habían sido militares, si yo quería saberlo; gente interesante, que hablaban de peligro y deber, de vivaques en las estepas. Ah, un momento, también yo podía hablar de "vanos desiertos, ásperas canteras, rocas". No, dijo ella, los otros no inventaban. Hablaban de espías a quienes habían ahorcado, de política internacional, de una nueva película o un libro que explicaban el sentido de la vida. Y nunca una broma deshonesta, ni una sola comparación atrevida... ¿Como en mis libros? ¡Ejemplos, ejemplos! No, ella no me daría ejemplos. No me permitiría que la atravesara con un alfiler para hacerla girar en torno a él como una mosca sin alas.
O una mariposa.
Una mañana deliciosa caminábamos por las afueras de Bellefontaine. Algo revoloteó, centelleando.
—Mira ese arlequín —murmuré, señalando cautelosamente con el codo.
Tomando sol contra la pared blanca de un jardín había una mariposa chata, simétricamente desplegada, que el pintor había ubicado en leve ángulo con respecto al horizonte de su cuadro. El animal estaba pintado de un rojo sonriente, con intervalos amarillos entre manchones negros; a lo largo de los bordes dentados de las alas corría una hilera de medias lunas azules. El único rasgo que justificaba en mí un estremecimiento de desagrado eran las relucientes franjas de vello broncíneo que corrían a ambos lados del cuerpo.
—Como he sido maestra de jardín de infantes —me dijo la servicial Annette—, puedo decirle que es una mariposa común, la mariposa de las ortigas ( kraptvnitsa). ¡Cuántos chicos les arrancaban las alas y me las llevaban para que las viera!
La mariposa agitó las alas y desapareció.
8
Preocupada por la cantidad de páginas que debía mecanografiar y por la lentitud y torpeza con que lo hacía, Annette me obligó a prometerle que no interrumpiría su trabajo con eso que los rusos llaman "mimos de cachorro". En otros momentos, todo lo que me permitía eran besos razonables y abrazos contenidos: nuestro primer abrazo había sido "brutal", dijo cuando ya estuvo más al corriente acerca de ciertos secretos masculinos. Hacía lo posible para ocultar el dulce abandono a que se entregaba durante el trascurso natural de nuestras caricias, cuando empezaba a palpitar entre mis brazos antes de apartarme con severidad puritana. En una ocasión me rozó por casualidad la tensa delantera de los pantalones con el dorso de la mano; murmuró un gélido " pardon" (francés) y después permaneció enfadada porque le dije que esperaba que no se hubiese lastimado.
Me quejé del estilo ridículo y anticuado que iban adquiriendo nuestras relaciones. Annette lo pensó y me prometió que en cuanto "nos comprometiéramos oficialmente" nuestras relaciones entrarían en una era más moderna. Le aseguré que estaba dispuesto a proclamar su advenimiento en cualquier día, en cualquier momento.
Me llevó a conocer a sus padres, con quienes compartía un departamento de dos cuartos en Passy. El padre había sido cirujano militar antes de la revolución y con su pelo gris al rape, su bigote recortado y su pulcra perilla, se parecía de manera asombrosa (sobre todo por la vehemente ansiedad que remienda partes desgastadas del pasado con impresiones nuevas del mismo orden) al médico bondadoso —aunque de orejas y dedos fríos– a quien consulté por la "inflamación de los pulmones" que tuve en el invierno de 1907.
Como ocurre con tantos emigres rusos de fuerzas declinantes y profesiones perdidas, era difícil decir con exactitud cuáles eran los recursos personales del doctor Blagovo. Parecía dedicar el nublado ocaso de la vida a seguir el rumbo de la historia en colecciones de voluminosas revistas (desde 1830 hasta 1900 o desde 1850 hasta 1910) que Annette pedía en la Biblioteca Circulante de Oksman, o se pasaba el tiempo sentado ante una mesa para llenar por medio de un chasqueante inyector de tabaco los extremos semitrasparentes de cigarrillos con boquilla de cartón, de los cuales nunca consumía más de treinta por día para evitar la arritmia nocturna. Carecía casi por completo de conversación y era incapaz de volver a contar sin errores cualquiera de las infinitas anécdotas históricas que encontraba en los maltratados tomos de Russkaya Starina("Antigüedad rusa"), lo cual explica de dónde provenía la inhabilidad de Annette para recordar los poemas, ensayos, relatos o novelas que me había pasado a máquina. (Ya me he quejado muchas veces de esto, pero es que la torpeza de Annette me hacía envidiar la tranquilidad de un soltero, palabra que proviene de solitarius.) El viejo médico militar era, además, uno de los últimos caballeros a quienes vi usar pechera y botines con elásticos laterales.
El doctor Blagovo me preguntó —y esa fue su única pregunta memorable– por qué no firmaba mis libros con el título que acompañaba mi nombre milenario. Le contesté que precisamente por ser snob consideraba que los malos lectores siempre están enterados de la ascendencia de un escritor, y esperaba que los buenos lectores estuvieran más interesados en mis libros que en mi árbol genealógico. El doctor Blagovo era un viejo chocho y sus puños postizos podrían haber estado más limpios; pero hoy, al evocarlo en una apenada perspectiva de años, respetp su memoria: no sólo era el padre de mi pobre Annette, sino también el abuelo de mi adorada y mi quizás aún más infortunada hija.
El doctor Blagovo (1867-1940) se había casado a los cuarenta años con una beldad provinciana de Kineshma, una aldea junto al Volga, a pocos kilómetros al Sur de una de mis fincas campestres más románticas, famosa por sus desfiladeros agrestes que ahora son fosas para cadáveres y escenarios de matanzas, pero que entonces eran magníficas evocaciones de jardines hundidos. La señora de Blagovo usaba complicados cosméticos y hablaba con inflexiones cargadas de afectación, reduciendo sustantivos y adjetivos a formas empalagosas que aun el idioma ruso, famoso por sus diminutivos, sólo autoriza en los labios húmedos de un niño o una tierna nodriza. ("Toma —decía la señora de Blagovo—, aquí tienes tu chaishko s molochishkom[tu tecito con lechita].) Me impresionó como una dama extraordinariamente locuaz, afable, trivial, con buen gusto para vestirse (trabajaba en un salón de couture). En su casa se percibía cierta atmósfera de tensión. Annette era, sin duda, una hija difícil. Durante el breve lapso de mi visita no pude sino advertir en la voz del padre un tono de pánico servil ( notkí podobostrastnoy paniki) cuando se dirigía a ella. De cuando en cuando, Annette refrenaba la locuacidad de su madre con una mirada opaca, viperina. En el momento de despedirme, la amable dama me dijo lo que creyó un cumplido: "Habla usted ruso con grasseyement parisiense y tiene los modales de un inglés." Annette, tras ella, gruñó por lo bajo amonestándola.
Esa misma noche escribí a su padre para informarle que Annette y yo habíamos decidido casarnos. Y la tarde siguiente, a la hora de nuestro trabajo, recibí a Annette en bata de seda y babuchas marroquíes. Era un día de fiesta —el Festival de Flora—, le dije, señalando con sonrisa no del todo normal los claveles, camomilas, anémonas, asfódelos y campánulas que adornaban mi cuarto en nuestro honor. Su mirada se deslizó sobre las flores, el champagne, los canapés de caviar; frunció el ceño y se volvió para huir. La tomé del brazo para volverla al cuarto, cerré la puerta y me guardé la llave en el bolsillo.
No ocultaré que nuestro primer encuentro fue un fracaso. Me llevó tanto tiempo persuadirla de que ese era el día señalado, y ella hizo tanta alharaca acerca del último centímetro de ropa que podía quitarse y las partes de su cuerpo que Venus, la Virgen y el maire de nuestro arrondissement me permitían tocarle, que cuando la tuve en una actitud de rendición más o menos apropiada quedé convertido en un desecho imponente. Yacíamos desnudos, en un flojo abrazo. Al fin abrió la boca contra la mía. Eso reanimó mi vigor. Me apresuré a poseerla. Annette exclamó que la lastimaba de manera repugnante y con un vigoroso sacudón del cuerpo expulsó al sangriento y ansioso pez. Cuando procuré que lo rodeara con sus dedos, como humilde sucedáneo, me arrebató la mano, diciéndome que era un asqueroso débauché ( gryaznyy razvratnik). Me resigné a satisfacerme con el solitario, sucio acto, mientras ella miraba perpleja y angustiada.
Al día siguiente nos fue mejor y terminamos el champagneya sin burbujas. Nunca logré adiestrarla del todo, sin embargo. Recuerdo noches muy promisorias en hoteles junto a lagos italianos, en que de pronto sus absurdos remilgos lo estropeaban todo. Pero a la vez, hoy me siento feliz por no haber sido nunca lo bastante infame ni torpe como para ignorar los exquisitos contrastes entre su irritante gazmoñería y esos raros momentos de dulce pasión, cuando sus rasgos adquirían una expresión de ansiedad infantil, de solemne deleite, y sus breves quejidos llegaban al umbral de mi indigna lucidez.
9
Hacia fines del verano —y del capítulo siguiente de El audaz– el doctor Blagovo y su mujer esperaban unas bodas según el rito ortodoxo: una ceremonia iluminada por cirios, con oro y gasa, obispo, sacerdote y doble coro. No sé si Annette se quedó atónita cuando le dije que tenía la intención de suprimir todo ese ridículo ceremonial y de registrar prosaicamente nuestra unión ante un funcionario municipal en París, Londres, Calais o en una de las Islas de Normandía. Lo cierto es que a Annette no le importaba dejar atónitos a sus padres. El doctor Blagovo me pidió una entrevista en una carta de pomposa redacción ("¡Príncipe!: Anna nos ha informado que usted prefiere..."); convinimos una conversación telefónica: dos minutos del doctor Blagovo (incluidas las pautas motivadas por su esfuerzo para descifrar una letra que debió desesperar a los farmacéuticos) y cinco de su mujer, que después de divagar sobre trivialidades me suplicó que modificara mi decisión. Me negué y fui abordado por un intermediario, el bueno y viejo Stepanov, quien de manera bastante inesperada, dadas sus opiniones liberales, me urgió durante un llamado telefónico hecho desde alguna parte de Inglaterra (adonde se habían trasladado los Borg) para que respetara la hermosa tradición cristiana. Cambié de tema y le pedí que cuando volviera a París me organizara una hermosa soiréeliteraria.
En el ínterin, uno de los dioses más alegres acudió con regalos. Tres golpes de fortuna cayeron sobre mí en un acto simultáneo de celebración: un editor inglés pagó doscientas guineas de anticipo para la traducción de El sombrero de copa rojo; James Lodge, de Nueva York, ofreció por Camera Lucidauna suma aún más atractiva (en aquella época era más fácil satisfacer mi sentido de la belleza); y el medio hermano de Ivor Black redactó un contrato en Los Ángeles para la adaptación cinematográfica de un cuento mío. Ahora sólo me faltaba encontrar un lugar apropiado donde terminar El audazcon más comodidad que en el sitio donde escribí la primera parte. Después, o mientras terminaba su último capítulo, debería revisar y sin duda rehacer en buena parte la traducción inglesa de mi Krasnyy Tsilindr, hecha en Londres por una dama desconocida (que había empezado de manera poco auspiciosa, sugiriendo —antes de que un rugido de cólera la interrumpiera– que "para bien del sobrio lector inglés, debía apaciguar o suprimir por completo ciertos pasajes no del todo adecuados, o escritos con estilo demasiado barroco u oscuro"). Además, esperaba que se me presentara un viaje de negocios a los Estados Unidos.
Por alguna extraña razón psicológica, los padres de Annette, que seguían el desarrollo de esos acontecimientos, la instaron a que se casara en seguida mediante cualquier ceremonia, civil o pagana ( grazhdanskiy ili basurmanskiy). Terminada esa pequeña farsa tricolor, Annette y yo pagamos nuestro tributo a la tradición rusa yendo de hotel en hotel durante dos meses, y viajando hasta Venecia y Rávena, donde pensé en Byron y traduje a Musset. De regreso a París, alquilamos un departamento de tres cuartos en la encantadora rue Guevara (nombre de un viejo dramaturgo andaluz), a dos minutos de marcha desde el Bois. Solíamos almorzar en el cercano Le Petit Diable Boileux, un restaurante modesto pero excelente, y cenábamos fiambres en nuestra kitchenette. Yo había imaginado que Annette sería una cocinera polifacética; mejoró después, en la vigorosa Norteamérica. Sus mejores éxitos los obtuvo siempre en la rue Guevara con los huevos pasados por agua: no sé cómo lo conseguía, pero se las arreglaba para evitar esa fatal rotura que producía una invasión ectoplástica en el agua danzante cuando era yo quien los preparaba.
Le gustaban los largos paseos por el parque, entre las tranquilas hayas y los niños que eran la imagen del futuro; la estusiasmaban los cafés, los desfiles de modelos, los partidos de tenis, las carreras circulares de bicicletas en el Vélodrome y sobre todo el cinematógrafo. Pronto advertí que esas diversiones le despertaban ganas de hacer el amor; y en aquellos días de París yo era fuerte, tremendamente amoroso e incapaz de soportar negativas caprichosas. Sin embargo, evité las dosis excesivas de deportes atléticos (una metronómica pelota de tenis yendo y viniendo, o las horribles piernas peludas de jorobados sobre ruedas).
La segunda mitad de la década del treinta que pasamos en París se caracterizó por un maravilloso auge de las artes exiliadas. Y sería presuntuoso y necio de mi parte no admitir que pese a lo que escribieron sobre mí algunos de los críticos más deshonestos, permanecí en la cumbre de ese período. En los salones de conferencias, en las trastiendas de los cafés más frecuentados, en las reuniones literarias, me divertía señalar a mi silenciosa y elegante compañera a los diversos necrófagos del infierno, a los peores rastreros, a las benévolas nulidades, a los despóticos jefes de grupo, a los chiflados, a los piadosos pederastas, a las lesbianas de encantadora histeria, a los viejos realistas de mechones grises, a los talentosos, iletrados, intuitivos nuevos críticos (Adam Atropovich era su inolvidable jefe).
Advertí con una especie de erudito placer (semejante al de practicar lecturas paralelas) qué atentos, qué deseosos de agradarla se mostraban los tres o cuatro grandes maestros de las letras rusas, siempre vestidos de negro (hombres a quienes admiraba con agradecido fervor no sólo porque los altos principios de su arte habían fascinado mis primeros años, sino también porque la prohibición de sus libros, por los bolcheviques representaba la interdicción más importante, absoluta e inmortal del régimen stalinista y leninista). No menos emprcssc's en torno a ella (quizás con la ansiedad subliminal de ganarse el raro elogio que yo concedía a la pura voz de los impuros) se mostraban algunos jóvenes escritores a quienes su dios había creado con dos caras: despreciablemente corrompida o inane a un lado de su ser, y deslumbrante de genio al otro lado. En una palabra, la aparición de Annette en el beau monde de la literatura émigrée reproducía de manera harto divertida el Capítulo Octavo de Eugene Onegin, con la princesa de N. moviéndose altiva entre la multitud aduladora del salón de baile.
Quizá me habría disgustado el excesivo interés con que mi mujer escuchaba a Basilevski (cuyas obras desconocía por completo y de cuya extravagante reputación apenas tenía idea), si no se me hubiera ocurrido que el tema de la simpatía de Annette reiteraba, por así decirlo, la fase amistosa de mis relaciones iniciales con aquel faux bonhomme. Oculto tras una columna más o menos dórica, lo oí preguntar a mi candorosa y dulce Annette si sabía por qué yo detestaba a tal punto a Gorki (por quien él tenía absoluta veneración). ¿Acaso era porque me enfurecía la fama mundial de un proletario? ¿Me habría tomado el trabajo de leer alguno de los libros de ese escritor maravilloso? Annette pareció desconcertada, pero de pronto una encantadora sonrisa infantil le iluminó el rostro y recordó La madre, una anticuada película soviética que yo había criticado, dijo, "porque las lágrimas que rodaban por las mejillas eran demasiado grandes y lentas".
—¡Ah! Eso lo explica todo —declaró Basilevski con lóbrega satisfacción.
10
Recibí las traducciones de El sombrero de copa rojoy de Camera Lucidacasi al mismo tiempo, en el otoño de 1937. Resultaron aún más innobles de lo que esperaba. La señorita Haworth, inglesa, había pasado tres años felices en Moscú, donde su padre había sido embajador; el señor Kulich era un anciano neoyorkino nacido en Rusia que firmaba sus cartas con el nombre Ben. Ambos cometieron errores idénticos, eligiendo la acepción equivocada en sus diccionarios idénticos y, con idéntica audacia, evitándose la molestia de verificar el sentido del traidor homónimo de una palabra que les parecía conocida. Eran ciegos para los matices de color contextúales y sordos para las gradaciones de sonido. Sus clasificaciones de los objetos solían descender de la clase a la familia y, con más frecuencia aún, al género. Confundían el espécimen con la especie; Brinco, Salto y Pirueta llevaban para ellos el monótono uniforme de la sinonimia regimentada y no había página donde no hicieran una plancha. Lo que me parecía especialmente fascinante (en un sentido terrible, diabólico) era que dieran por sentado que un autor respetable hubiera escrito tal o cual pasaje descriptivo, reducido por su ignorancia y descuido a los gritos y gruñidos de un débil mental. Los hábitos de expresión de Ben Kulich y la señorita Haworth eran tan parecidos que, pienso ahora, quizá estuvieran casados en secreto y se escribieran con regularidad cuando procuraban entender un párrafo difícil; o tal vez resolvieran encontrarse a mitad de camino para celebrar picnics campestres sobre la hierba, al borde de un cráter en las Azores.
Me llevó varios meses examinar esas atrocidades y dictar mis revisiones a Annette. Su inglés provenía de los cuatro años que había pasado en un internado norteamericano de Constantinopla (1920-1924), la primera etapa de los Blagovo en su expatriación hacia el oeste. Era asombroso comprobar cómo crecía y mejoraba el vocabulario de Annette durante el desempeño de sus nuevas funciones; y me divertía el orgullo con que transcribía correctamente los exabruptos y sarcasmos dirigidos por carta a Allan & Overton de Londres y a James Lodge de Nueva York. A decir verdad, su doigté era mejor en inglés (y en francés) que cuando mecanografiaba textos rusos. Desde luego, daba algunos traspiés sin importancia en cualquiera de esos lenguajes. Descubrí un desliz trivial, una mera errata (" here" [aquí] en lugar de " hero" [héroe], o quizá " that" [que] en lugar de " hat" [sombrero]: ni siquiera lo recuerdo, pero creo que había una "h" en alguna parte), que sin embargo dio a la frase un sentido terriblemente chato, aunque no, por desgracia, implausible (la verosimilitud ha sido la perdición de muchos concienzudos correctores de pruebas). Un telegrama podía disipar el error de inmediato. Pero para un» escritor enervado por el exceso de trabajo esos equívocos son muy irritantes; declaré mi fastidio con injustificada vehemencia. Annette se puso a buscar formularios de telegrama en el cajón donde no los había y sin levantar la cabeza dijo:
—Ella te habría sido mucho más útil que yo, aunque hago todo lo que puedo ( strashno s taray w').
Nunca mencionábamos a Iris —era una cláusula tácita en el código de nuestro matrimonio—, pero en seguida comprendí que Annette se refería a ella y no a la inepta muchacha inglesa que me había enviado una agencia varias semanas antes y que había devuelto con el papel y el hilo de envolver. Por algún motivo oculto (una vez más, el exceso de trabajo), sentí que me saltaban las lágrimas y antes de poder levantarme y salir del cuarto, me encontré sollozando sin pudor y golpeando con el puño un libro anónimo y voluminoso. Annette, también llorando, se deslizó entre mis brazos y esa misma noche fuimos a ver la última película de Rene Clair, seguida de una cena en el Grand Velour.
Durante esos meses que pasé corrigiendo y reescribiendo en parte El sombrero de copa rojoy el otro libro, empecé a sentir los espasmos de una extraña transformación. No desperté una mañana en Europa Central convertido en un enorme escarabajo con más patas que cualquier otro insecto, pero me atormentó el desgarramiento de ciertos tejidos secretos. Ya había enviado a Patriael final de El audaz. Annette y yo planeábamos pasar la primavera en Inglaterra (proyecto nunca realizado) y el verano de 1939 en los Estados Unidos (donde ella moriría catorce años después). A mediados de 1938, ya me sentía capaz de sentarme a disfrutar cómodamente no sólo de los elogios privados que Andoverton y Lodge me hacían en sus cartas, sino también de las acusaciones públicas de algunos criticastros burlones en los suplementos literarios: censuraban la aristocrática oscuridad en determinados pasajes de mis dos novelas, surgidos del delirio interpretativo de mis traductores al inglés. Pero era un problema muy diferente "trabajar sin red", como dicen los acróbatas rusos, e intentar escribir una novela directamente en inglés, sin la seguridad de una red rusa tendida entre mis proezas y el círculo iluminado de la arena.
Como sucedería también con mis demás libros en inglés (inclusive este borrador), el título del primero se me ocurrió en el momento de la fecundación, mucho antes del nacimiento y el desarrollo. Sosteniendo ese título contra la luz, percibí todo el contenido de la cápsula semitrasparente. El título debía ser, sin posibilidad de alternativa o de cambio, Véase en Realidad. Ni siquiera lograron disuadirme las tribulaciones que semejante título padecería en los catálogos de las bibliotecas públicas.
La idea del libro quizá haya sido un efecto colateral de ese insulto a mi cuidadoso estilo que fueron las traducciones de los dos chapuceros: Un novelista inglés, artista brillante e incomparable, acaba de morir. Hamlet Godman, dinamarqués de Oxford, caracterizado por su ignorancia, su torpeza y su malevolencia, resuelve pergeñar la.biografía del novelista, viendo en esa tarea grotesca un desquite kovalevskiano de los fracasos literarios debidos a su innata mediocridad. El indignado hermano del novelista muerto decide poner en su lugar a Godman y emprende la revisión de la biografía. El deleite y la magia de mi libro empiezan en el primer capítulo, no bien se inician los ataques viperinos de Godman al insinuar en el novelista un "complejo de masturbación" y adjudicarle la castración de soldaditos de plomo. El hermano agrega notas al pie de página, cada una, de doce líneas por lo menos; siguen más notas, y después muchas más aún, que ponen en duda, refutan y reducen al absurdo las anécdotas fraguadas y las vulgares invenciones del supuesto biógrafo. La multiplicación de esas notas al pie de página redunda en un aumento amenazador (que sin duda perturba a los lectores selectos o convalecientes) de los símbolos astronómicos que salpican el texto. Hacia el fin de la época universitaria del biografiado, la altura del aparato crítico ha llegado a un tercio de cada página. Anuncios de una catástrofe nacional —campos inundados, etc.– acompañan el aumento del nivel del agua. Hacia la página 200, el material de las notas ocupa los tres cuartos del texto y la tipografía de los comentarios ha cambiado de tamaño, por lo menos psicológicamente (detesto los jugueteos tipográficos en los libros). En los últimos capítulos, esos comentarios no sólo han reemplazado el texto mismo, sino que aparecen con una tipografía de frondosidad delirante. "Presenciamos aquí el admirable fenómeno de una biographie romancee fraudulenta reemplazada poco a poco por la verdadera historia de la vida de un gran hombre." Por añadidura, el libro se cierra con un informe de tres páginas sobre la carrera universitaria del anotador: "En la actualidad enseña Literatura Moderna (incluyendo las obras de su hermano) en Paragon University, Oregon."








