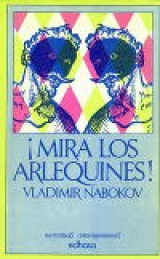
Текст книги "¡Mira los arlequines!"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
—... ve —continué, aceptando el bastón de la carrera de relevos– que, según la velocidad con que giremos, cercas y toldos dan la vuelta a nuestro alrededor con el pesado movimiento de un tiovivo o (saludé a Audace) con el rápido vuelo del extremo de una bufanda a rayas (Audace sonrió, registrando el audacianismo) que nos pasamos por encima del hombro. Pero si estamos inmóviles, acostados en la cama, y ensayamos o repetimos mentalmente el proceso de volvernos tal como lo hemos descrito, no es tanto el giro total lo que resulta difícil de percibir con la mente, cuanto su resultado, la inversión de lo que vemos, el cambio de dirección. Eso es lo que procuramos imaginar en vano. La dirección en que está la tienda de bebidas alcohólicas no se convierte sencillamente en la opuesta, como sucede cuando caminamos en la realidad. El pobre Twidower se queda perplejo.
Era fatal que ocurriera, pero tenía la esperanza de que me dejaran terminar la frase. No fue así. Con el movimiento lento y silencioso de un gato gris —al que se parecía por sus bigotes enhiestos y su espalda encorvada—, King se levantó de la silla y fue con un vaso en cada mano hacia el dorado resplandor de un aparador densamente poblado. Con ambas manos di contra el borde de la mesa un golpe teatral que sobresaltó a la señora Morgain (medio dormida o prodigiosamente envejecida en los últimos minutos) y paré en seco a King, que se volvió en silencio como un autómata (ejemplificando mi relato) y con el mismo sigilo se deslizó en su silla con los vasos vacíos.
—Como decía, mi amigo está confundido por algo muy irritante en la maquinaria del cambio de una posición a la otra, del este al oeste o del oeste al este, de una maldita nínfula a la otra... Oh, pierdo el hilo de mi relato, se ha atascado el cierre relámpago de mi pensamiento, es absurdo...
Absurdo y embarazoso: esas dos chiquillas de muslos frescos y cuellos cremosos habían iniciado una disputa para decidir cuál de ellas se sentaría en mi rodilla izquierda, ese lado de mi regazo donde estaba la miel. Procuraban montar en el Corcel Izquierdo, gorjeando en tirolés, empujándose mutuamente, mientras la prima Fay se inclinaba hacia mí y decía en tono macabro: " Elles vous aiment tant!" Al fin pellizqué la nalga que tenía a mano y con un chillido ambas reanudaron sus corridas, como aquel eterno trencito del parque de diversiones, rozando las zarzas.
No lograba ordenar mis pensamientos, pero Audace acudió en mi ayuda.
—Para terminar —dijo (y la cruel Louise emitió un audible "¡Uf!")—, la perturbación de nuestro paciente no se relaciona con un acto físico, sino con el intento de imaginarlo. Lo único que puede hacer mentalmente es omitir el giro y pasar de un plano visual al otro con el blanco neutral en un cambio de diapositivas en una linterna mágica, después del cual se encontrará en una nueva dirección que habrá perdido o no habrá contenido nunca la idea de lo "opuesto". ¿Alguien quiere agregar algo?
Después de la pausa que suele seguir a esa pregunta, John King dijo:
—Yo aconsejaría a ese señor Twidower que olvide semejante disparate. Un disparate encantador, pintoresco, pero también inocente. ¿Quieres decir algo, Jane?
—Mi padre, que era profesor de botánica —dijo la señora King—, tenía una característica bastante graciosa: sólo podía memorizar los números primos de las fechas históricas y los números telefónicos. El nuestro, por ejemplo, es 9743: sólo recordaba dos cifras, la segunda y la última, combinación inútil. Las otras dos cifras eran como huecos entre dientes.
—Oh, qué curioso —exclamó Audace, sinceramente divertido.
Hice notar que no era io mismo. La afección de mi amigo le provocaba náuseas, mareos, dolor de cabeza como un juego de bolos.
—Sí, comprendo, pero la característica de mi padre también tenía consecuencias. No era tan sólo su incapacidad para memomar, por ejemplo, el número de su casa en Boston, el 68, aunque lo veía todos los días. El problema es que no podía superar esa incapacidad. Y nadie, absolutamente nadie, podía explicar por qué sólo podía ver en su mente un agujero sin fondo en lugar del 68.
Nuestro anfitrión reinició su mutis con más decisión que antes. Audace tapó con la palma de la mano su vaso vacío. Aunque borracho como una cuba, esperé que volvieran a llenar el mío, pero me omitieron. Las paredes del cuarto redondo estaban de nuevo más bien opacas, gracias a Dios, y las pequeñas dolomitas ya no trotaban alrededor de la mesa.
—Cuando yo soñaba con ser bailarina —dijo Louise– y era la preferida de Blanc, hacía ejercicios mentales acostada en la cama y no tenía la menor dificultad para imaginar vueltas y revueltas. Es cuestión de práctica, Vadim. ¿Por qué no te vuelves en la cama cuando quieres imaginarte regresando a esa Biblioteca? Tenemos que irnos, Fay, ya es más de medianoche.
Audace echó una mirada a su reloj pulsera, murmuró la exclamación que el Tiempo debe de estar harto de oír y me agradeció por la estupenda velada. La boca de Lady Morgain imitó la abertura rosada de la trompa de un elefante cuando formó sin sonido la palabra "baño", ante lo cual la señora King la guió en un remolino de seda verde. Permanecí a solas frente a la mesa redonda, me puse con esfuerzo de pie, apuré el resto del daiquiride Louise y me reuní con ella en el vestíbulo.
Nunca se entregó a mi abrazo ni se estremeció con tanta ternura como en ese momento.
—¿Cuántos críticos cuadrúpedos —preguntó después de una dulce pausa en el jardín a oscuras– te acusarían de tomarles el pelo si publicaras la descripción de esa extraña enfermedad? ¿Tres, diez, una manada?
—No es una "enfermedad". Tampoco es "extraña". Sólo quería prevenirte que si alguna vez me vuelvo loco, será un resultado de mis juegos con la idea del espacio. "Volverme" en la cama sería una trampa, y tú no me ayudarías.
—Te llevaré al consultorio de un psicoanalista que es divino.
—¿Es lo único que se te ocurre?
—¡Claro! ¿Por qué no?
—Piensa, Louise.
—Ah, además voy a casarme contigo. Sí, tonto.
Se fue antes de que abrazara de nuevo su esbeltez. El cielo estrellado, causa habitual de desasosiego, ahora me divertía vagamente: pertenecía, junto con la fadeurotoñal de las flores apenas visibles, al mismo ejemplar de alguna revista femenina que Louise. Oriné en las flores de un áster susurrante y miré hacia la ventana de Bel, en posición c2. Estaba iluminada, como la que ocupaba la posición e1: el Cuarto Ópalo. Entré en él y advertí con alivio que manos bondadosas habían despejado y limpiado la mesa, la mesa redonda con el borde opalescente, frente a la cual había dado una de mis conferencias más brillantes. Oí que Bel me llamaba desde su cuarto, tomé un puñado de almendras saladas y subí la escalera.
5
El día siguiente era domingo. Me levanté bastante temprano. Envuelto en mi bata de frisa vigilaba los huevos que se agitaban en su infierno, cuando alguien entró en el living roompor una puerta lateral que nunca me tomaba la molestia de cerrar.
¡Louise! Louise, vestida de color malva colibrí para la iglesia. Louise, en un dorado resplandor de sol otoñal. Louise, apoyada contra el piano de cola, como a punto de cantar y mirando a su alrededor con una sonrisa lírica.
Fui el primero en interrumpir el abrazo.
VADIM: No, querida, no. Mi hija puede aparecerse de un momento a otro. Siéntate.
LOUISE (examina un sillón y se sienta en él): Qué lástima. ¡No sabes cuántas veces estuve en este cuarto! A decir verdad, a los dieciocho años me acostaron sobre este piano de cola. Aldy Landover era feo, sucio, brutal... y totalmente irresistible.
VADIM:
—Oye, Louise. Tu estilo libre y frívolo siempre me ha parecido encantador. Pero muy pronto te mudarás a esta casa. Habrá que conducirse con un poco más de dignidad, ¿no te parece?
LOUISE: Tendremos que cambiar esa alfombra azul. Sobre ella, el Stein parece un iceberg. Y pondremos montones de flores. ¡Tantos floreros y ni una sola strelitzia! Antes había allí todo un arbusto de lilas.
VADIM: Recuerda que es otoño. Oye, maldita la gracia que me hace recordártelo, pero tu prima debe de esperarte en el auto. ¿No es incorrecto?
LOUISE: No me hagas reír. No se levantará de la cama hasta la hora de almorzar. Ah, Segunda Escena. (Bel aparece por el otro lado del piano, sólo con zapatillas y un collar barato de cuentas iridiscentes, recuerdo de la Riviera. Ya se ha vuelto hacia la cocina, exhibiendo su nuca de paje y sus delicados omóplatos, cuando advierte nuestra presencia y vuelve sobre sus pasos.)
BEL (dirigiéndose a mí y echando una mirada indiferente a nuestra sorprendida visitante): Ya bezumno golodnaya. (Tengo un hambre feroz.)
VADIM:—, Querida Louise, te presento a mi hija Bel. Camina como sonámbula, por eso está... sin ropa.
LOUISE: Hola, Annabel. Andar sin ropa te sienta mucho.
BEL (corrigiendo a Louise): Isa.
VADÍM: Isabel, te presento a Louise Adamson, una gran amiga mía que acaba de volver de Roma. Espero que nos visite con frecuencia.
BEL: Cómo le va (sin signos de interrogación).
VADIM: Bueno, ve a ponerte algo, Bel. El desayuno está listo. (A Louise.) ¿No quieres desayunar con nosotros? ¿Huevos duros? ¿Una coca-cola con pajita? (Pálido violín sube las escaleras?)
LOUISE: Non, merci.Me he quedado estupefacta.
VADIM: Sí, las cosas se han puesto algo raras aquí. Pero ya verás, Bel es una niña muy especial, no hay otra como ella. Lo que hace falta es tu presencia, tu influjo. Ha heredado de mí la costumbre de andar como vino al mundo. Un gene edénico. Curioso.
LOUISE: ¿Es un campamento nudista de dos, o la señora O'Leary también forma parte de él?
VADIM (riendo): No, no viene aquí los domingos. Todo es normal, te lo aseguro. Bel es un ángel muy dócil. Ella...
LOUISE (poniéndose de pie para irse): Ya vuelve para que la alimenten. (Bel baja las escaleras con una bata roja muy corta.) Vé a mi casa a la hora del té. Jane Kirig llevará a Fay a ver un partido de hockeyen Rosedale. (Mutis.)
BEL: ¿Quién es? ¿Una estudiante tuya? ¿Teatro? ¿Elocución?
VADIM (precipitándose): Bozhe moy! (¡Dios santo!) ¡Los huevos! ya estarán tan duros como el jade. Vamos. Te pondré al corriente de la situación, como dice tu maestra.
6
Lo primero que salió de mi casa fue el piano de cola. Una cuadrilla de obreros tambaleantes transportó el iceberg a la escuela de Bel, a la cual lo había donado en un intento de adulación. No me dejo asustar fácilmente, pero cuando me asusto me asusto de veras, y durante una segunda entrevista con la directora de esa escuela mi representación de un indignado Charles Dodgson se salvó del fracaso sólo gracias a la sensacional noticia de que me casaría con una irreprochable mundana, viuda de uno de nuestros filósofos más decorosos. Louise, por otro lado, consideró el despilfarro de un símbolo de lujo como una afrenta personal y un crimen: un piano de concierto de esa marca cuesta, dijo, por lo menos tanto como su viejo convertible Hécate, y ella no era tan rica como sin duda yo imaginaba. Esa declaración era el ejemplo de un nudo lógico: dos mentiras entrelazadas no forman una verdad. La apacigüé llenando poco a poco el Cuarto de Música (si es que una serie temporal puede transformarse en un súbito espacio) con los melancólicos aparatos que la fascinaban: muebles canoros, aparatos de televisión en miniatura, estéreos, orquestas portátiles, nuevos aparatos de TV cada vez mejores, instrumentos de control remoto para encender y apagar esas cosas y un discador telefónico automático. Louise regaló a Bel para su cumpleaños una máquina que facilita el sueño produciendo ruido de lluvia y para celebrar mi cumpleaños asesinó la noche de un neurótico comprándome un reloj Pantomima de mil dólares, con doce radios amarillos en su esfera negra en vez de cifras, que me cegaba o me hacía aparecer como un mendigo repulsivo que finge ceguera en una sórdida ciudad tropical. En compensación, ese objeto terrible poseía un rayo secreto que proyectaba números arábigos (2,00; 2,05; 2,10; 2,15 y así sucesivamente) en el cielo raso de mi nuevo dormitorio, anulando así la sagrada, completa, laboriosa oclusión de su ventana ovalada. Le dije que me compraría un revólver y le pegaría un tiro en la jeta al reloj si no lo devolvía al enemigo que se lo había vendido. Lo reemplazó por "algo especialmente creado para los amantes de la originalidad": un paragüero plateado en forma de bota gigantesca ("en la lluvia había algo que me atraía de manera extraña", me escribió su "analista" en una de las cartas más imbéciles que se hayan escrito nunca). También le gustaban los animales pequeños, pero en eso me mantuve firme y Louise nunca tuvo el chihuahua de pelo largo que me suplicó.
Nunca esperé demasiado de Louise, la Intelectual. La única vez que la vi derramar gruesas lágrimas, con interesantes quejidos de verdadero pesar, fue el primer domingo de nuestro matrimonio, cuando todos los diarios publicaron fotografías de dos autores albaneses (un viejo calvo autor de poemas épicos y una mujer de pelo muy largo, compiladora de libros infantiles) que compartían el Premio Prestigioso para el cual yo era el candidato más seguro, según informó Louise a todo el mundo. Por otro lado, apenas si había hojeado mis novelas (aunque después leería con más atención Un reino junto al mar, que empecé a extraer lentamente de mi cabeza en 1957, como una larga lombriz cerebral, esperando que no se rompiera), mientras consumía todos los bestsellers "serios" de que hablaban sus camaradas de consumo en el Grupo Literario donde le gustaba pavonearse como esposa de un escritor.
También descubrí que se consideraba una experta en Arte Moderno. Se puso furiosa cuando le dije que una raya verde contra un fondo azul no tenía para mí la menor relación con la exégesis de un catálogo, donde se la describía como "una atmósfera oriental de tiempo sin espacio y espacio sin tiempo". Me acusó de que intentaba trastornar su visión del mundo —en broma, suponía—, sosteniendo que sólo un filisteo embobado por los solemnes imbéciles que escribían sobre exposiciones podía tolerar los trapos y los papeles sucios rescatados en tachos de basura y alabados como tibias "manchas de color" y "tierna ironía". Pero quizá lo más conmovedor y terrible era su genuina creencia de que los pintores "pintan lo que sienten", que un tosco paisaje garabateado en Provenza podía ser interpretado con orgullo por los estudiantes de pintura, si un psiquiatra les explicaba que un nubarrón amenazador representaba la ruptura del pintor con su padre y un trigal ondulante aludía a la muerte de su madre durante un naufragio.
No podía evitar que Louise comprara muestras del arte pictórico en boga, pero logré confinar algunos de los objetos más repulsivos (como la colección de cuadros pintados por convictos " naïve") al comedor redondo, donde se sumergían en la bruma cuando cenábamos con invitados a la luz de las velas. Nuestras comidas habituales tenían lugar en un recodo entre la cocina y el cuarto de servicio. Allí instaló Louise su Máquina Expreso Cappuccino, mientras yo alojé en el extremo opuesto de la casa, el Cuarto Ópalo, un lecho imponente, hedónicamente aparejado y con respaldar acolchado. El cuarto de baño adyacente tenía una bañera menos cómoda que la usada hasta entonces y ciertas incomodidades perturbaban mis excursiones, dos o tres noches por semana, a la cámara nupcial (a través de la sala, escaleras crujientes, corredor del primer piso, y el inescrutable hilo de luz bajo la puerta de Bel). Pero mi intimidad me importaba mucho más que sus desventajas. Tenía el "toupet turco", como decía Louise, de prohibirle que se comunicara conmigo golpeando en su piso. Al fin hice instalar un teléfono interior en mi cuarto sólo para usarlo en alguna emergencia: pensaba en estados de nerviosismo tales como la sensación de derrumbe inminente que tenía a veces, durante mis ataques nocturnos con obsesiones escatológicas. Y siempre estaba la caja semillena de píldoras para dormir que sólo ella podía quitarme.
Decidimos, pues, dejar a Bel en su departamento, con Louise como su única vecina, en vez de reamueblar un espacio en espiral para adjudicar a Louise esos dos cuartos del este ("¿No crees que también yo necesito un estadio?") y trasladar a Bel, con cama y libros, al Cuarto Ópalo, en la planta baja, y dejarme a mí en el primer piso, en mi antiguo dormitorio. Tomé esa decisión con firmeza, a pesar de las enconadas sugerencias de Louise en el sentido de que sacara del sótano mis instrumentos de trabajo y desterrara a Bel con todas sus pertenencias a ese cubil tibio, seco, acogedor. Aunque estaba seguro de que nunca cedería, el proceso de transformar mentalmente cuartos y trasladar sus accesorios me enfermaba. No estaba arrepentido de haberme casado, reconocía los encantos y la eficacia funcional de Louise, pero mi adoración por Bel era el único esplendor, la única montaña majestuosa en la diatura de mi vida emocional. No bien me despertaba —o más bien, en cuanto resolvía levantarme para acabar con mi insomnio de la madrugada—, empezaba a preguntarme qué proyecto urdiría Louise para hostigar a mi hija. Dos años después, cuando el gris e imbécil autor de estas páginas y su voluble mujer llevaron a Bel a un tedioso viaje por Suiza y la dejaron en Larive, entre Hex y Trex, en una escuela donde "terminaría sus estudios" (donde terminaría con su niñez y la inocencia de la imaginación joven), fue el período entre 1955 y 1957 de nuestra vida à troixen la casa de Quirn, y no mis errores anteriores, el que recordaría entre sollozos y maldiciones.
Bel y su madrastra dejaron de hablarse; cuando era necesario, se comunicaban por señas: Louise, por ejemplo, apuntaba dramáticamente hacia el inexorable reloj y Bel negaba dando ligeros golpes en el cristal de su fiel reloj pulsera. Perdió todo su afecto hacia mí, esquivándome cuando intentaba una leve caricia. Adoptó de nuevo la expresión ausente que desdibujaba sus rasgos cuando llegó de Rosedale. Camus reemplazó a Keats. Sus calificaciones empeoraron. Dejó de escribir poesía. Un día en que Louise y yo preparábamos las valijas para nuestro próximo viaje a Europa (Londres, París, Pisa, Stresa y, en letras más chicas, Larive), tomé unos viejos mapas —Colorado, Oregón– de la "mejilla" de seda interior de una valija y en el momento en que mi secreto apuntador murmuró su " shcheka", encontré un poema de Bel escrito mucho antes de la intrusión de Louise en su confiada juventud. Pensé que a ella le haría bien leerlo y le tendí esa página de cuaderno (con los bordes desgarrados, pero aún mía) donde había estos versos escritos con lápiz:
A los sesenta, cuando mire hacia atrás,
selvas y colinas ocultarán
el valle, la fuente, la arena
y las huellas de un pájaro sobre ella.
Ya nada veré con mis ojos viejos,
pero sabré que la fuente allá estaba.
¿ Cómo es posible, entonces,
que cuando miro hacia atrás, a los doce
(¡ un quinto del lapso!),
sin duda con vista más aguda
y sin obstáculos en medio,
no pueda siquiera imaginar
aquel tramo de arena húmeda
y el pájaro caminando sobre ella
y el brillo de mi fuente?
—Es de una pureza que casi recuerda a Pound —observó Louise, cosa que me disgustó, porque consideraba a Pound un farsante.
7
Una dama suiza que enseñaba en el Departamento de Literatura Francesa de Quirn recomendó a Louise en el otoño de 1957 el Château Vignedor, la encantadora escuela de Bel, en una encantadora colina a trescientos metros sobre la encantadora Larive, junto al Ródano. Había otras dos escuelas de la misma índole que convenían a Bel, pero Louise se decidió por Vignedor a causa de una observación dicha al pasar no por su amiga suiza, sino por una muchacha en una agencia de viajes, quien resumió las características de la escuela en una frase: "Muchas princesas tunecinas."
Vignedor ofrecía cinco asignaturas principales (Francés, Psicología, Savoir-vivre, Couture, Cuisine), varios deportes (bajo la dirección de Christine Dupraz, famosa esquiadora) y doce clases suplementarias (capaces de retener a las muchachas más feas hasta que se casaran) que incluían Ballet y Bridge. Otro supplément—muy apropiado para huérfanos y niñas que nadie echaba de menos– era un trimestre estival, que llenaba la última parte del año con excursiones y estudios de la naturaleza. Algunas chicas afortunadas podían seguir ese curso alojándose en casa de la directora, Madame de Turm. Era un chalet alpino a unos mil doscientos metros sobre Vignedor. "Su luz solitaria, que titila en un negro repliegue de las montañas —decía el prospecto en cuatro idiomas– puede verse desde el Château en las noches claras." También había una especie de campamento para niños locales con diferentes clases de anormalidades, dirigido por la directora de deportes, que tenía aficiones médicas.
1957, 1958, 1959. A veces, en raras ocasiones, ocultándome de Louise —que se oponía a los veinte monosílabos espaciados de Bel por los que pagábamos cincuenta dólares—, la llamaba desde Quirn. Pero después de unos cuantos llamados recibí una breve nota de Madame de Turm en que me pedía que no perturbara a mi hija telefoneándole. Entonces me aislé en mi oscuro caparazón. ¡Oscuro caparazón, oscuros años de mi corazón! Por curiosa coincidencia, esa fue la época en que escribí Un reino junto al mar, mi novela más intensa, más regocijante, de más éxito comercial. Sus exigencias, su fantasía, la complicada elaboración de sus imágenes compensaron en cierto modo la ausencia de mi adorada Bel. Además, me hizo reducir mi correspondencia con ella (cartas llenas de afecto y de chismes, terriblemente artificiales, que Bel apenas se tomaba la molestia de contestar). Más asombroso, desde luego, más incomprensible para mí en la dolorosa perspectiva del recuerdo fue el efecto que ese entretenimiento mío tuvo en el número y extensión de nuestras visitas, entre 1957 y 1960, año en que Bel se escapó con un joven norteamericano progresista y de barba rubia. No hace pocos días, al examinar estas notas, me asombró comprobar que sólo vi a "mi adorada Bel" cuatro veces en tres veranos, y que sólo dos de nuestras visitas duraron tanto, como un par de semanas. Debo agregar, sin embargo, que ella se negó resueltamente a pasar sus vacaciones en casa. Es evidente que nunca debí mandarla a Europa. Hubiera sido mejor calcinarme en mi casa infernal, entre una mujer pueril y una niña sombría.
El trabajo en mi novela también afectó mis costumbres conyugales, convirtiéndome en un marido menos apasionado y más indulgente: permití a Louise que hiciera viajes de sospechosa frecuencia para consultar fuera de la ciudad a oculistas desconocidos y la desatendí por culpa de Rose Brown, nuestra bonita criada, que se daba tres baños por día y pensaba que los calzones con volados negros "estimulaban a los tipos''.
Pero lo peor de todo fueron los estragos que mi trabajo causó en mis clases. Como Caín, sacrifiqué a mi novela las flores de mis veranos y corrió Abel las ovejas de mi universidad. A causa de ella, llegó a su última etapa el proceso de mi desencarnación. Corté los últimos vestigios de comunicación interhumana: no sólo desaparecí de las aulas, sino que grabé todo mi curso para que el Circuito Cerrado de la Universidad lo hiciera llegar a los cuartos de estudiantes con auriculares. Corrió el rumor de que estaba a punto de renunciar. Un anónimo aficionado a los juegos de palabras escribió en 1959 en la revista de la Universidad: "Con júbilo hemos sabido que antes de jubilarse ha pedido un aumento de sueldo."
En el verano de ese año, mi tercera mujer y yo vimos a Bel por última vez. Allan Garden (con cuyo nombre debió bautizarse la especie del jazmín del Cabo: tan grande y triunfante era la flor que llevaba en la solapa) acababa de casarse con su joven Virginia, después de varios años de concubinato sin nubes. Vivirían hasta la edad combinada de ciento setenta años gozando de una felicidad absoluta, pero aún faltaba un capítulo terrible. Trabajé en las primeras páginas sentado ante un pésimo escritorio, en un pésimo hotel, junto a un pésimo lago, con la vista de la pésima isolettaa mi izquierda. Lo único bueno era una botella con perfil de mujer embarazada que tenía frente a mí. En mitad de una frase intrincada, Louise regresó desde Pisa, donde supuse —con divertida indiferencia– que había reanudado relaciones con un antiguo amante. Pulsando las cuerdas de su dócil inquietud la llevé a Suiza, país que ella detestaba. Nos citamos con Bel para una cena a hora temprana en el Larive Grand Hotel. Llegó acompañada por su joven con melena de Cristo, ambos con pantalones color púrpura. El maître d'hôtelmurmuró algo a mi mujer por encima del menú. Louise subió a nuestro cuarto y volvió con mi corbata más vieja para que el joven rústico se la pusiera en torno a la nuez de Adán y el cuello escuálido. Durante la conversación descubrimos que la abuela del muchacho se había emparentado, por su casamiento, con un primo tercero del abuelo de Louise, un banquero de Boston de reputación no del todo inmaculada. Tomamos café y kirsh en el salón, y Charlie Everett nos mostró fotografías del campamento de verano para niños ciegos (por suerte, incapaces de ver las tristes acacias y los montones de basura cenicienta junto al río) que él y Bella (¡Bella!) dirigían. Charlie tenía veinticinco años. Había pasado cinco años estudiando ruso y lo hablaba con tanta fluidez como una foca amaestrada, según dijo. Era un empecinado "revolucionario" y un imbécil irredento, ignorante, loco por el jazz, el existencialismo, el leninismo, el pacifismo, el arte africano. Consideraba que los panfletos valientes y los catálogos eran mucho más "significativos" que los viejos libracos. El pobre tipo emanaba un olor rancio, dulzón, insalubre. Durante toda la cena y la tortura del café no miré ni siquiera una vez (¡ni una sola vez, lector!) a mi Bel. Pero cuando estábamos a punto de despedirnos (para siempre) la miré: tenía dos arrugas gemelas que bajaban desde la nariz hasta las comisuras de los labios, usaba anteojos de abuela, estaba peinada con raya al medio y había perdido toda su belleza pubescente, cuyos restos todavía eran visibles durante la visita que le había hecho una primavera y un invierno antes. Ella y Charlie debían regresar a las ocho y media, por desgracia. ("Por desgracia" no era la frase adecuada.)
—¡Vé a visitarnos muy pronto a Quirn, Dolly! —dije cuando todos estuvimos en la acera, frente a la negra silueta de las montañas contra el cielo aguamarina y entre bandadas de cuervos que se alejaban.
No sé cómo explicar el error, pero nunca vi a Bel tan furiosa como en ese momento.
—¡Qué está diciendo! —exclamó, mirando a Louise, a su amigo y de nuevo a Louise—. ¿Qué quiere decirme con eso? ¿Por qué me llama Dolly? ¿Quién diablos es esa Dolly? ¿Por qué, por qué (volviéndose hacia mí) me has dicho eso?
– Obmolvka, prosti( lapsus linguae, perdón) —contesté, agonizando, procurando convertir todo eso en un sueño, en una pesadilla sobre nuestra despedida.
Se dirigieron rápidamente hacia su automóvil, un pequeño Klop; él unos pasos más adelante, ya taladrando el aire con la llave del auto, a la izquierda, a la derecha de Bel. El cielo aguamarina ya estaba silencioso, oscuro y vacío, con excepción de esa estrella en forma de estrella acerca de la cual escribí una elegía siglos antes, en otro mundo.
—Qué encantador, bondadoso, civilizado y atractivo es ese muchacho —dijo Louise cuando entramos en el ascensor—. ¿Estás con muchas ganas esta noche? ¿Aquí mismo, Vad?
QUINTA PARTE
1
Esta antepenúltima parte de ¡Mira los Arlequines!, este animado episodio en mi existencia, por lo general algo pasiva, es terriblemente difícil de escribir y me recuerda las penitencias que me infligía la más cruel de mis institutrices francesas —copiar cent fois(siseo baboso) algún viejo refrán– porque había añadido ilustraciones marginales a las que ya existían en su Petit Larousse o porque había examinado bajo la mesa del aula las piernas de Lalage L., una primita que compartía mis lecciones durante aquel verano inolvidable. A decir verdad, he repetido la historia de mi viaje a Leningrado a fines de 1960 innumerables veces en mi mente, frente a un nutrido público ávido de mis obras y mis sucesivos yos. Pero sigo dudando de la necesidad y las ventajas de una tarea tan tediosa. Sin embargo el lector ha discutido mi punto de vista, es tiernamente inexorable y ordena que narre mi aventura para otorgar un aire de importancia al fútil destino de mi hija.
En el verano de 1960, Christine Ehipraz, que dirigía el campamento para niños inválidos entre montaña y carretera, al este de Larive, me comunicó que Charlie Everett, uno de sus ayudantes, se había escapado con mi Bel después de quemar —en una grotesca ceremonia que ella visualizaba con más claridad que yo– su pasaporte y una banderita norteamericana (comprada con ese fin en un quiosco de recuerdos), "en medio del jardín del cónsul soviético". Después de eso, el nuevo "Karl Ivanovich Vetrov" y la joven Isabella, de dieciocho años, hija de este servidor, habían celebrado una simulación de matrimonio en Berna y se habían largado de inmediato a Rusia.
El mismo correo me trajo una invitación para una entrevista en Nueva York con un famoso compete para que habláramos de mi súbito primer puesto en la Lista de Bestsellers. También me llegaron propuestas de editores japoneses, griegos, turcos, y una postal de Parma que decía: "¡Bravo por ' Un remo junto al mar', Firmado: "Louise y Victor". Entre paréntesis, nunca supe quién era Victor.
Rechacé todos mis compromisos y después de unos pocos años de abstinencia me entregué al placer de las investigaciones secretas. El espionaje había sido mi clystère. ¿Le Tchékhov ya antes de casarme con Iris Black, cuya posterior obsesión por escribir una interminable novela policial alimenté con algunas alusiones (que dejaba caer al pasar, como la lustrosa pluma de un pájaro) a mis experiencias en el vasto y brumoso ámbito del Servicio Secreto. En la modesta medida de mis posibilidades, había colaborado en la lucha librada por mis superiores. El fresno de flores azules en cuya corteza herida los dos "diplomáticos", Tornikovski y Kalikakov, depositaban su correspondencia secreta aún permanece, cubierto de cicatrices, en la cumbre sobre San Bernardino. Por economía estructural he suprimido de este relato de amor y prosa esas aficiones que me divertían tanto. Pero su existencia me ayudó —al menos durante algún tiempo– a combatir la locura y la angustia de un dolor sin consuelo.








