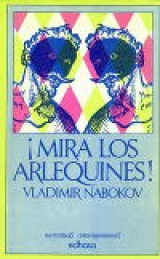
Текст книги "¡Mira los arlequines!"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 14 страниц)
La locura me había acechado desde la infancia, tras un aliso o un guijarro. Fui habituándome a la mirada de esos vigilantes ojos color sepia que seguían mi rumbo imperturbablemente. Pero no sólo he conocido la muerte como una mala sombra. También la he visto en un relámpago de goce tan intenso y estremecedor que la ausencia de un objeto inmediato sobre el cual pudiera posarse era para mí una forma de evasión.
Por motivos prácticos —tales como mantener mente y cuerpo en equilibrio normal para no arriesgar mi vida o convertirme en una carga para amigos o gobiernos– prefería la variedad latente, el horror de ese acecho que por lo común provocaba la puñalada de la neuralgia, la angustia del insomnio, la lucha contra cosas inanimadas que nunca ocultaban su odio hacia mí (el botón huidizo que condesciende en dejarse encontrar, el broche para papeles, el esclavo ladrón que, insatisfecho con el par de cartas aburridas ya hurtadas, se las arregla para apoderarse de una hoja preciosa entre mis escritos), y que en el peor de los casos me producía un súbito espasmo de espacio, como esas visitas al dentista que se convierten en una fiesta inverosímil. Prefería el caos de esos ataques al vértigo de la locura que, fingiendo adornar mi existencia con formas especiales de inspiración, éxtasis mental y cosas parecidas, dejaría de bailar y revolotear a mi alrededor y se precipitaría sobre mí para mutilarme y, supongo, destruirme.
2
Al principio del ataque debí estar totalmente paralizado, de la cabeza a los pies, aunque mi mente, las imágenes que corrían a través de mí, el sabor del pensamiento, el genio del insomnio, permanecían tan activos e intensos como siempre (salvo durante lapsos de vaguedad que alternaban con ellos). Cuando me llevaron al Hospital Lecouchant, en la costa de Francia, muy recomendado por el doctor Genfer, pariente suizo de su director, adquirí conciencia de algunos detalles: a partir de la cabeza estaba paralizado en zonas simétricas, separadas por una geografía de escasa sensibilidad. Durante esas primeras semanas, cuando mis dedos "despertaron" (circunstancia que asombró y enfureció a las sabios de Lecouchant, expertos en parálisis generalizada que te aconsejaron que me trasladaras a otro sanatorio más exótico y de ideas más avanzadas: lo hiciste), me divertí trazando el mapa de mis zonas sensibles, siempre situadas en oposición exacta, por ejemplo a ambos lados de la frente, en las mandíbulas, en las órbitas, los pechos, los testículos, las rodillas, los costados. Después de una observación prolongada el término medio de cada lugar viviente no superaba la extensión de Australia (a veces los sentía gigantescos) y nunca era inferior al diámetro de una medalla de valor corriente, y en ese nivel percibía toda mi piel como la de un leopardo pintado por un loco minucioso en un hospicio en ruinas.
En cierta relación con esas "simetrías táctiles" (acerca de las cuales aún intento mantener correspondencia con una revista médica no del todo responsable y llena de freudianos), desearía ubicar las primeras composiciones pictóricas, imágenes chatas, primitivas, que se presentaban en duplicado, a derecha e izquierda de mi cuerpo ambulante, en las pantallas opuestas de mis alucinaciones. Si, por ejemplo, Annette tomaba un ómnibus a la derecha de mi ser con una cesta vacía, bajaba de ese ómnibus a mi derecha con la cesta llena de verduras, una majestuosa coliflor presidiendo los pepinos. A medida que pasaban los días, las simetrías eran reemplazadas por interrelaciones más complicadas o reaparecían en miniatura dentro de los límites de una determinada imagen. Empezaron a ocurrir episodios pintorescos durante mi misterioso viaje. Vislumbré a Bel afanándose entre niños desnudos en el dispensario comunal, buscando frenéticamente a su primogénito, ya de diez meses, reconocible por manchas simétricas de eccema roja en el tronco y las piernas. Un nadador de espalda reluciente se apartaba de la cara mechones mojados y con la otra mano (al otro lado de mi mente) empujaba la balsa en que yo estaba tendido: un anciano con un harapo en torno a su mástil, deslizándose boca arriba hacia una luna llena cuyos reflejos serpeaban entre los lirios acuáticos. Un largo túnel me devoraba, me prometía a medias un círculo de luz en su extremo, cumplía a medias su promesa revelando un sol de anuncio publicitario, pero nunca llegaba hasta él, el túnel se desvanecía y la niebla habitual volvía a rodearme. Ese verano yo estaba "listo"; grupos de elegantes ociosos visitaban mi cama, trasladada a una sala de exposición donde Ivor Black, en el papel de joven médico de moda, explicaba mi caso a tres actrices que representaban el papel de niñas de sociedad: sus faldas se ahuecaban al sentarse en sillas blancas y una dama, señalando mis ingles, las habría tocado con su frío abanico si el doctor moro no lo hubiera desviado con su puntero de marfil, tras lo cual mi balsa empezaba de nuevo a deslizarse.
Quien trazó el rumbo de mi destino tuvo momentos de vulgaridad. A veces, mi rápido avance se transformaba en una experiencia celestial a una altitud alegóiica de ingratas connotaciones religiosas (a menos que fuera tan sólo un reflejo del transporte de cadáveres por aviones comerciales). Cierta noción del día y la noche, en alternancia más o menos regular, fue estableciéndose poco a poco en mi mente, mientras mi grotesca aventura se acercaba al final. Al principio, las enfermeras y otros tramoyistas obtenían indirectamente efectos diurnos y nocturnos extremando el uso de aparatos tales como superficies brillantes que proyectaban una falsa luz estelar, o creando penumbras de amanecer a intervalos convenientes. Nunca se me había ocurrido hasta entonces que, históricamente, el arte, o al menos los artefactos, han precedido a la naturaleza, en vez de seguirla. Eso es precisamente lo que ocurrió en mi caso. Así, en la muda lejanía que me circundaba se producían sonidos reconocibles, al principio ópticamente, en el pálido margen de la película, durante la filmación de la escena real (por ejemplo, la ceremonia de la alimentación científica); después, algo en la película sugería al oído que cediera su lugar a la vista; al fin, el oído volvía con una venganza. El primer crujido del uniforme de la enfermera era un trueno; el primer gorgoteo de mis entrañas, un estallido de címbalos.
Debo una explicación clínica a los necrologistas frustrados y a los amantes de la ciencia médica. Mis pulmones y mi corazón funcionaban o los obligaban a funcionar normalmente; lo mismo ocurría con mis intestinos, esos bufones entre los actores de nuestros autos sacramentales íntimos. Mi cuerpo yacía como en una Lección de Anatomía de un pintor antiguo. La prevención de úlceras provocadas por la cama, sobre todo en el Hospital Lecouchant, era considerada una simple manía, explicable, quizá, por la vehemente urgencia de reemplazar almohadones y otros recursos mecánicos por el tratamiento racional de una enfermedad insondable. Mi cuerpo "dormía" como podría dormir el pie de un gigante; para decirlo con más exactitud, mi condición era una forma espantosa de insomnio prolongado (¡veinte días!), con la inalterable lucidez del eslavo insomne de un circo que una vez anunció un periódico. Ni siquiera era una momia; era —por lo menos al principio– el corte longitudinal de una momia o más bien la abstracción del corte más delgado. ¿Qué decir de la cabeza?, se preguntarán los lectores que son pura cabeza. Y bien: mi ceño era como un cristal ahornado (antes que se aclararan dos zonas laterales); mi boca permaneció muda y entumecida hasta que pude sentir la lengua (sentirla como algo fantasmal, semejante a la vejiga de aire que puede ayudar al pez en sus problemas respiratorios, pero inútil para mí). Tenía cierto sentido de la duración y la dirección (dos cosas que en el otro mundo son fases separadas de un fenómeno único, según me dijo una adorable criatura que procuraba ayudar a un mísero demente con la más pura de las mentiras). La mayor parte de mi acueducto cerebral (esto se está poniendo demasiado técnico) parecía descender hacia el desagüe, tras algún desvío o inundación, uniéndose de ese modo con su aliado más íntimo, que inexplicablemente es también nuestro sentido más humilde, el que podemos ignorar con más facilidad. Oh, cómo lo maldecía cuando no podía cerrarlo al éter o los excrementos. Oh (¡salud al viejo "oh"!), cómo le agradecía que gritara "¡Café!" o "¡Playa!" (porque una droga anónima olía como la crema con que Iris me restregaba la espalda, medio siglo antes).
Ahora surge un problema: ignoro si tuve siempre los ojos abiertos "con una mirada vidriosa de arrogante estupor", como imaginó un periodista que no avanzó más allá de la recepción del Hospital. Pero dudo que pudiera parpadear; y sin el lubricante del parpadeo, el motor de la vista no funciona bien. Sin embargo, durante mi descenso por esos canales ilusorios y al llegar a otro continente vislumbré alguna vez, en espejismos bajo los párpados, la sombra de una mano o el destello de un instrumento. En cuanto al mundo del sonido, fue siempre una fantasía concreta. Oía a extraños hablando con voces monótonas de todos los libros que yo había escrito o creía haber escrito, pues todo lo que mencionaban, los títulos, los nombres de los personajes, cada frase que repetían, estaba absurdamente deformado por el delirio de la erudición demoníaca. Louise divirtió al grupo con una de sus mejores anécdotas —que lo llamaba "perchas para nombres" porque sólo parecían proponerse algo (por ejemplo, un quid pro quoen una fiesta)—, pero en realidad no tenían más objeto que mencionar a algunos "viejos amigos" de alcurnia, o algún político de prestigio, o un primo de ese político. Doctas monografías se leían en simposios fantásticos. En el año de gracia de 1798, Gavrila Petrovich Kamenev, joven poeta de gran talento, reía entre dientes mientras componía su imitación osiánica Slovo o polku Igoreve. En algún lugar de Abisinia Rimbaud recitaba borracho ante un sorprendido viajero rustí el poema Le Tramway ivre(... En blouse rouge, a face en pis de vache, le bourreau me trancha la tête aussi...). ¿O bien oía el reloj de repetición zumbando en un bolsillo de mi cerebro y diciendo la hora, la rima, el metro que ya nunca volvería a oír?
Debo aclarar también que mi carne se mantenía en buenas condiciones: no había ligamentos desgarrados ni músculos agarrotados. La médula espinal, quizá apenas afectada por la absurda caída que precipitó mi viaje, siempre estaba ahí, envolviéndome, resguardando mi ser, tan útil como la estructura primitiva de algún animal acuático trasparente. Pero el tratamiento médico a que estaba sujeto (sobre todo en el Lecouchant y en la medida en que puedo reconstruirlo) suponía que todas mis heridas eran físicas, sólo físicas, y podían curarse con medios físicos. No hablo de la alquimia moderna, de los filtros mágicos que me inyectaron: éstos, quizá, produjeron cierto efecto no sólo en mi cuerpo, sino también en la divinidad instalada en mi interior, como ocurre con las sugestiones que los shamanes ambiciosos o los consejeros hacen a un emperador demente. Pero no puedo omitir algunas imágenes que no se me han borrado de la mente: las malditas correas que me mantenían tendido sobre la espalda (impidiéndome huir con mi balsa de goma bajo el brazo, cosa de que me sentía capaz) o, peor aún, las sanguijuelas eléctricas que verdugos enmascarados me aplicaron en la cabeza y los miembros hasta que las ahuyentó un santo de Catapult, California: el profesor H. P. Sloan, que estuvo a punto de comprender, cuando empezaba a reponerme, que podría curarme —¡podría haberme curado!– en un abrir y cerrar de ojos mediante la hipnosis y con un poco de humorismo por parte del hipnotizador.
3
Según tengo entendido, mi nombre de pila es Vadim. También el de mi padre. El pasaporte norteamericano que me otorgaron hace poco —un elegante Iibrito con un dibujo dorado en la tapa verde, perforada con el número 00678638– no menciona mi título ancestral que, sin embargo, figura en las varias ediciones de mi pasaporte británico. Juventud, Edad Adulta, Vejez, antes que la última fuera mutilada hasta quedar irreconocible por falsificadores amigos, que en el fondo eran bromistas pesados. Recorrí esas etapas una noche, a medida que ciertas células cerebrales que habían estado heladas florecían de nuevo. Pero había otras que seguían contraídas como pimpollos demorados y aunque podía hacer girar los pulgares de los pies bajo las sábanas (por primera vez después del ataque), no lograba discernir en ese oscuro rincón de mi mente qué apellido seguía a mi patronímico ruso. Lo imaginaba empezando con N, como la palabra que designa un hermoso y espontáneo giro de palabras en momentos de inspiración, semejante al fluir de corpúsculos rojos en la sangre recién extraída y vista bajo el microscopio. Había usado esa palabra una vez en Véase en Realidad, pero no recordaba si tenía algo que ver con un rodar de monedas (metáfora capitalista, ¿no es cierto, amigos marxistas?). Sí, estaba seguro de que mi apellido empezaba con N y tenía un odioso parecido con el sobrenombre o seudónimo de un escritor de supuesta fama (¿Notorov? No), búlgaro o babilónico o quizá de Betelgeuze, con quien me confundían siempre algunos emigrésde otra galaxia. Pero si era un apellido parecido a Nebesnyy o Nabedrin o Nablidze, no podía recordarlo. Preferí no exigir demasiado de mi fuerza de voluntad (vete, Naborcroft) y me rendí. ¿O quizá mi apellido empezaba con B y la n se adhería a él como un parásito desesperado? ¿Bonidze? ¿Blonsky? No, eso era obra del BINT. ¿Tendría gotas de sangre caucasiana y principesca en las venas? ¿Por qué habían surgido alusiones a Nabarro, político británico, en los recortes que recibía de Inglaterra acerca de la edición londinense de Un reino junto al mar? ( A Kingdom by the Sea: título de ritmo encantador.) ¿Por qué Ivor me llamaba "MacNab"?
Sin apellido, permanecía irreal en mi conciencia reconquistada. Pobre Vivian, pobre Vadim Vadimovich... No era más que una quimera de alguna imaginación, ni siquiera la mía. Un detalle espantoso: en el ruso hablado con rapidez, las combinaciones de nombres y patronímicos más largos sufren alteraciones frecuentes: así, "Pavel Pavlovich", Pablo hijo de Pablo, dicho a la ligera suena como "Papalich", y el difícil, interminable "Vladimir Vladimirovich" se parece coloquialmente a "Vadim Vadimych".
Me rendí. Y cuando me rendí totalmente, mi sonoro apellido saltó desde atrás, como un niño travieso que asusta con un chillido a su institutriz amodorrada.
Quedaban otros problemas. ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué no dejaban un poco de luz? ¿Cómo distinguir en la oscuridad entre el botón de un timbre y el de una lámpara? ¿Quién era, aparte de mi propia identidad, esa otra persona, prometida a mí, perteneciente a mí? Podía discernir las cortinas azuladas de dos ventanas gemelas. ¿Por qué no las corrían?
Tak, vdol' naklónnogo lucha Ya vyshel iz paralichá.
Por un rayo inclinado como este me deslicé de la parálisis...
siempre que "parálisis" no sea palabra demasiado fuerte para designar el estado que la imitaba (con cierta colaboración del paciente): una alteración psicológica bastante rara, pero no demasiado grave. Eso era lo que parecía, al menos, en alegre perspectiva.
Me habían prevenido ráfagas de mareos y náuseas, pero no suponía que las piernas me fallaran a tal punto cuando —a solas y sin correas– bajé de la cama lleno de entusiasmo la primera noche de mi restablecimiento. La gravedad me humilló cruelmente: las piernas se retrajeron debajo de mí. El ruido convocó a la enfermera, que me ayudó a volver a la cama. Después dormí. Nunca, ni antes ni después, dormí de manera tan deliciosa.
Una de las ventanas estaba abierta de par en par cuando desperté. Tenía la mente y los ojos lo bastante aguzados como para distinguir los medicamentos sobre la mesa, junto a mi cama. Entre su mísera población advertí la presencia de unos pocos viajeros emigrados de otro mundo: un sobre trasparente con un pañuelo masculino encontrado y lavado por las enfermeras; un diminuto lápiz dorado acompañante de una tumultuosa agenda en un vanity; un par de anteojos de arlequín que por algún motivo no sugería la protección contra la luz intensa, sino una máscara para párpados hinchados. La combinación de esos ingredientes estalló en una deslumbrante pirotecnia de sensaciones; un instante después (la conciencia seguía de mi parte) se movió la puerta del cuarto: un breve movimiento silencioso que se detuvo fugazmente y continuó en una serie lenta, infinitamente lenta, de puntos de suspensión estrellados. Grité de alegría y entró la Realidad.
4
Propongo terminar esta autobiografía con la apacible escena que sigue:
Me habían llevado en silla de ruedas a la galería para Convalecientes Especiales, llena de rosales trepadores, en el segundo y último de mis dos hospitales. Tú estabas reclinada en una reposera junto a mí, en la misma actitud en que te había dejado aquella tarde del 15 de junio, en Gandora. Te quejabas alegremente de que tu vecina de cuarto, en el anexo, se lo pasaba poniendo en el fonógrafo un disco con llamados de pájaros mediante el cual esperaba que los colibríes del hospital imitaran a los ruiseñores y zorzales de su jardín, en Devon o Dorset. Sabías muy bien que yo deseaba averiguar algo. Los dos evitábamos la pregunta directa. Te señalé la belleza de los rosales.
—Todo es hermoso contra el cielo ( na jone neba) —me dijiste, y te disculpaste por el "aforismo".
Al fin, como al pasar, te pregunté qué opinabas del fragmento de Ardisque te había dado a leer, antes de iniciar aquel paseo del que volví, tres semanas después, para encontrarme en Catapult, California.
Desviaste la mirada. Contemplaste las montañas violadas. Te aclaraste la garganta y me respondiste con valentía que no te había gustado.
¿Significaba eso que no te casarías con un loco?
Significaba que te casarías con un hombre cuerdo capaz de discernir la diferencia entre tiempo y espacio.
Debías explicármelo.
Estabas muy impaciente por leer el resto del manuscrito, pero ese fragmento debía eliminarse. Estaba escrito con la elegancia de todas mis obras, pero lo estropeaba un grave error filosófico.
Joven, graciosa, de un encanto irresistible, increíblemente confianzuda, Mary Middle se me acercó para decirme que debía regresar cuando sonara la campana del té. Faltaban cinco minutos. Otra enfermera le hizo señas desde el extremo de la galería, entre rayos de sol, y Mary revoloteó hacia ella.
Ese hospital (me dijiste) estaba lleno de banqueros norteamericanos moribundos e ingleses de salud perfecta. Yo había descrito a una persona en el acto de imaginar un reciente paseo al atardecer. Un paseo desde el punto H (Hotel) hasta el punto P (Parapeto, Pinar). Una fluida sucesión de hechos marginales: un niño que se columpia en el jardín de una villa, el chorro giratorio de una manguera, un perro que persigue una pelota. El narrador llega mentalmente al punto O, se detiene, se confunde, se queda perplejo (por motivos irrazonables, como ha de verse). Es incapaz de ejecutar con la mente esa media vuelta que transformará la dirección HP en la dirección PH.
—Su error, su morboso error es muy simple —continuaste—. Ha confundido la dirección con la duración. Habla de espacio, pero se refiere al tiempo. Sus impresiones durante el recorrido HP (el perro atrapa la pelota, un auto se detiene ante la próxima villa) se relacionan con una serie temporal y no con un espacio dividido en fragmentos de colores que un niño podría recomponer como un rompecabezas. Al narrador le ha llevado cierto tiempo, siquiera unos pocos minutos, cubrir con el pensamiento la distancia HP. Cuando llega a P, ha acumulado duración, está cargado de ella. ¿Qué tiene de extraordinario, pues, no poder imaginarse girando sobre sus talones? Nadie puede imaginar en términos físicos el acto de invertir el orden temporal. El tiempo es irreversible. La inversión temporal sólo se emplea para efectos cómicos en las películas: la resurrección de una botella de cerveza hecha pedazos...
—O de ron —contribuí, y en ese instante sonó la campana—. Todo lo que has dicho está muy bien —agregué.
Tomé los brazos de mi silla de ruedas y me llevaste a mi cuarto.
—Me siento agradecido. ¡Estoy conmovido, estoy curado! Sin embargo, tu explicación no es más que un elegante sofisma... y lo sabes muy bien. Pero no te preocupes; tu idea de ese intento de invertir el tiempo es una trouvaille. Se parece (besé la mano que ella apoyaba sobre mi manga) a la límpida fórmula que un físico descubre para mantener en paz a la gente hasta que (bostecé, me tendí en la cama) otro físico le arrebata la tiza. Me habían prometido un poco de ron en el té. De Ceilán y Jamaica, las islas hermanas (balbucía de puro agrado, me hundía en el sueño, el balbuceo iba muriendo...).
***








