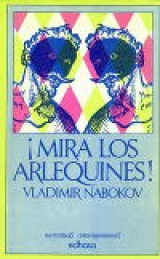
Текст книги "¡Mira los arlequines!"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
La historia que apareció entre otros faits diversen los diarios de París después de una investigación policial —que Ivor y yo nos ingeniamos para confundir por completo– es la siguiente: un ruso blanco, Wladimir Blagidze, alias Starov, que padecía de ataques de demencia, tuvo un acceso el viernes por la noche y en medio de una calle apacible hizo fuego al azar. Después de matar de un tiro a una turista inglesa, la señora... (nombre falso), que pasaba por allí en esos momentos, se levantó la tapa de los sesos junto a ella. En realidad no murió allí mismo: consiguió retener fragmentos de conciencia en su cráneo sorprendentemente duro y siguió vivo hasta el mes de mayo, muy caluroso ese año. Impulsado por una curiosidad perversa, Ivor lo visitó en la clínica especializada del renombrado doctor Lazareff: un edificio muy redondo, tremendamente redondo, situado en una colina cubierta de castaños de la India, rosales silvestres y otras plantas punzantes. Por el agujero abierto en la cabeza de Blagidze había logrado escapar gran cantidad de recuerdos recientes; pero el paciente recordaba con gran nitidez (según los informes de una enfermera rusa capaz de descifrar los relatos del torturado) que a los seis años de edad lo habían llevado a un parque de diversiones en Italia, donde un tren en miniatura compuesto de tres vagones descubiertos, cada uno con capacidad para seis silenciosos niños, con una locomotora que funcionaba a batería y emitía a intervalos realistas nubes de un sucedáneo del humo, hacía un trayecto circular a través de un pintoresco y espeso bosquecillo de pesadilla cuyas flores mareadas se inclinaban en incesantes asentimientos ante todos los horrores de la niñez y el infierno.
Nadezhda Gordonovna llegó a París desde alguna de las islas Orkney acompañada de un amigo eclesiástico, después del entierro de su marido. Impulsada por un falso sentido del deber, intentó verme para contármelo "todo". La evité con eficacia. Pero Nadezhda Gordonovna se las arregló para encontrarse con Ivor en Londres, antes de que él regresara a los Estados Unidos. No pregunté nada a ese extravagante amigo mío, que tampoco me reveló nunca en qué consistía ese "todo". Me niego a creer que fuera algo demasiado importante (y por otro lado, ya sabía demasiado). No soy hombre vengativo; pero me complace imaginar ese trencito que da vueltas sin cesar, eternamente.
SEGUNDA PARTE
1
Una curiosa forma del instinto de conservación nos impulsa a librarnos inmediatamente, irrevocablemente, de todo cuando ha pertenecido a urr ser amado a quien hemos perdido. De lo contrario, las cosas que ese ser ha tocado cada día y ha mantenido en su contexto habitual mediante el acto de utilizarlas, adquieren una espantosa y frenética vida propia. Las ropas se llenan de sí mismas, los libros empiezan a volver sus propias páginas. Nos ahogamos en el círculo cada vez más estrecho de esos monstruos desubicados, deformados porque su dueño no puede asistirlos. Y ni siquiera el más valiente de nosotros es capaz de soportar la mirada del ser desaparecido en el espejo que lo sobrevive.
Cómo librarse de esos objetos es otro problema. No podía ahogarlos como gatos recién nacidos: a decir verdad, era incapaz de ahogar un gato, sin hablar ya del cepillo o el bolso de Iris. Tampoco podía soportar la idea de que un extraño se llevara esas cosas y volviera en busca de otras. De manera que resolví abandonar el departamento y ordené a la criada que dispusiera a su antojo de todas esas cosas repudiadas. ¡Repudiadas! En el momento de partir, me parecieron normales, inofensivas; hasta diría que tenían un aire de perplejo abandono.
Al principio traté de instalarme en un hotel de tercer orden en el centro de París. Me proponía luchar contra el terror y la soledad trabajando el día entero. Terminé una novela, empecé otra, escribí cuarenta poemas (el trigo y la cizaña en el mismo granero), una docena de cuentos, siete ensayos, tres reseñas devastadoras, una parodia. Durante las noches, el recurso para no perder el juicio consistía en tragar una píldora especialmente poderosa o en pagarme una compañera de lecho.
Recuerdo un peligroso amanecer de mayo (¿1931 o 1932?). Todos los pájaros (en su mayoría gorriones) cantaban como en el mayo de Heine con fuerza demoníaca: por eso sé que debió ser una maravillosa mañana de mayo. Estaba acostado, con la cara vuelta hacia la pared, pensando de manera confusa si acaso no "nos" convendría trasladarnos en el automóvil a Villa Iris más temprano que de costumbre. Pero un obstáculo impedía ese viaje: el auto y la casa estaban vendidos, según me había dicho la propia Iris en el cementerio protestante (los amos de su fe y su destino prohibían la cremación). Me volví en la cama hacia la ventana: Iris yacía a mi lado, con la oscura melena dirigida hacia mí. Di un puntapié a las sábanas. Iris estaba desnuda, aunque conservaba puestas las medias negras (cosa extraña, pero que al mismo tiempo recordaba algo de un mundo paralelo, pues mi mente cabalgaba simultáneamente en dos caballos de circo). En una nota erótica al pie de página me recordé a mí mismo, por milésima vez, que debía mencionar en alguna parte hasta qué punto es seductora la espalda de una muchacha con el contorno de la cadera acentuado por la posición yacente, una pierna apenas doblada. J'ai froid, dijo la muchacha cuando le toqué el hombro.
El término ruso para indicar cualquier clase de traición, infidelidad, deslealtad, es la serpeante, untuosa palabra izmena, basada en la idea de cambio, desvío, metamorfosis. Tal derivación nunca se me había ocurrido en mis constantes pensamientos acerca de Iris, pero en ese instante se me reveló como un hechizo, como la transformación de una ninfa en una prostituta. Eso suscitó en mí una estrepitosa protesta. Un vecino golpeó la pared; otro llamó a la puerta. La muchacha, aterrorizada, tomó su bolso, mi impermeable y huyó del cuarto para dejar paso a un individuo de barba, grotescamente ataviado con un camisón y chanclos de goma. El crescendo de mis gritos —gritos de rabia y desesperación—, terminó en un acceso de histeria. Creí que intentaban llevarme a un hospital. En todo caso, era preciso que encontrara otro alojamiento sms tarder, frase que no podía oír sin un espasmo de angustia por asociación mental con la carta del amante de Iris.
La imagen de un paisaje flotaba sin cesar ante mis ojos como una alucinación visual. Dejé vagar el índice al azar por un mapa del norte de Francia. La uña se detuvo en la ciudad de Petiver o Petit Ver, un verso o un gusano pequeño, que me pareció idílica. Un ómnibus me llevó a una estación que no estaba lejos de Orléans, según creo. Todo lo que recuerdo de la casa donde viví es el piso extrañamente inclinado, que correspondía a la inclinación del techo del café situado bajo mi cuarto. También recuerdo un parque verde pastel, hacia el este de la aldea, y un viejo castillo. El verano que pasé allí es una mezcla de colores en el espejo empañado de mi mente. Pero escribí algunos poemas, el último de los cuales (sobre una compañía de acróbatas que se exhiben en el atrio de una iglesia) ha aparecido reimpreso muchas veces en el trascurso de cuarenta años.
Cuando volví a París me encontré con que mi buen amigo Stepan Ivanovich Stepanov, un destacado periodista en buena situación económica (era uno de los pocos rusos que habían tenido la idea de transferirse a sí mismos al extranjero junto con sus bienes, antes del coupbolchevique) no sólo había organizado mi segunda o tercera lectura pública ( vecher, "atardecer" es el término ruso destinado a esa clase de actuación), sino que además me proponía que me quedara en una de las diez habitaciones de su anticuado caserón. (¿Avenue Koch? ¿Roche? Estaba o está cerca de la estatua de un general cuyo nombre se me escapa, pero que sin duda acecha en algunas de mis viejas notas.)
Los residentes de la casa eran por ese entonces el señor y la señora Stepanov, la hija casada de ambos, la baronesa Borg, un hijo de once años" de esta última (el barón, hombre de negocios, estaba en Inglaterra enviado por su compañía) y Grigoriy Reich (¿1899-1942?), un dulce, melancólico, esbelto joven poeta sin el menor talento que con el seudónimo Lunin enviaba una elegía semanal al Novostiy trabajaba como secretario de Stepanov.
No podía resistirse a la tentación de bajar todas las noches para asistir a las frecuentes reuniones de personajes literarios y políticos, en el ornado salón o en el comedor, con su inmensa mesa ovalada y el retrato al óleo, en pied, del joven hijo de Stepanov, muerto en 1920 al tratar de salvar a un camarada de escuela que se ahogaba. Miope, lleno de brusca animación, Alexander Kerenski solía estar presente, levantando con violencia el monóculo para mirar a un extraño o saludar a un viejo amigo con un veloz chiste dicho en voz ronca, ensordecida durante el fragor de la revolución. Ivan Shipogradov, eminente novelista y reciente premio Nobel, también solía estar presente en esas reuniones, irradiando talento y gracia, y —después de unos tragos de vodka– deJcitando a sus íntimos con los típicos cuentos verdes rusos, cuyo arte consiste en el rústico entusiasmo y el cariñoso respeto con que aluden a nuestros órganos más privados. Mucho menos interesante era la figura de Vasiliy Sokolovski, el viejo rival de I. A. Shipogradov, un frágil hombrecito de traje abolsado a quien I. A. se refería con el curioso apodo de "Jeremy" y que desde el comienzo del siglo dedicaba volumen tras volumen a la historia mística y social de un clan ucraniano, iniciado como una humilde familia de tres miembros en el siglo xvi y convertido en toda una aldea, desbordante Je mito y folklore, en el volumen sexto (1920). Era reconfortante ver los rasgos duros, inteligentes, del viejo Morozov, su melena descuidada, sus ojos brillantes, cristalinos. Y por un motivo especial, yo observaba atentamente al rechoncho y solemne Basilevski: no porque pareciera a punto de iniciar o de terminar una pelea con su joven amante —una belleza felina que escribía versos ramplones y coqueteaba vulgarmente conmigo—, sino porque tenía la esperanza de que ya hubiera averiguado cómo me había burlado de él en el último número de una revista literaria en que ambos colaborábamos. Aunque su inglés era insuficiente para interpretar, por ejemplo, a Keats (a quien definía como "un esteta prewildeano en los comienzos de la era industrial"), Basilevski se complacía en esos intentos. Al analizar el "no del todo desagradable preciosismo" de mis propias obras, él había citado imprudentemente un verso muy popular de Keats, traduciéndolo así:
Vsegda nos raduet krasivaya vesbchitsa,
frase que, retraducida, significa:
"Una linda chuchería siempre nos alegra."
Pero nuestra conversación fue demasiado breve como para permitirme comprobar si Basilevski había apreciado o no mi divertida lección. Me preguntó qué pensaba del nuevo libro acerca del cual monologaba frente a Morozov. Era la "impresionante obra sobre Byron" de Maurois. Cuando le contesté que me parecía un montón de basura, mi austero crítico murmuró: "No creo que lo haya usted leído" y siguió instruyendo al sereno viejo poeta.
Solía escabullirme antes de que esas reuniones terminaran. El murmullo de las despedidas me llegaba cuando empezaba a deslizarme en el insomnio.
Pasaba casi todo el día trabajando, hundido en un profundo sillón, con mis herramientas de trabajo descansando ante mí en una mesa especial que me había suministrado mi huésped, muy aficionado a los aparatos prácticos. Desde la muerte de Iris, había empezado a engordar y ya debía hacer dos o tres intentos para poder zafarme de mi posesivo sillón. Sólo una persona me visitaba; para ella dejaba entreabierta la puerta. El borde más próximo de la mesa de trabajo tenii una cortés curva para acomodar el abdomen del escritor; el borde opuesto estaba equipado con bandas de goma —y abrazaderas para sostener papeles y lápices. Me habitué a tal punto a esas comodidades que echaba de menos, con ingratitud, la ausencia de inodoros inmediatos, tales como esas cañas huecas que, según dicen, usan los orientales.
Todas las tardes, a la misma hora, una mano silenciosa empujaba la puerta y Dolly, la nieta de los Stepanov, me alcanzaba una bandeja con un gran vaso de té muy cargado y un plato de ascéticos bizcochos. Avanzaba con los ojos bajos, moviendo cautelosamente los pies con medias blancas y zapatillas de goma azules; se paraba cuando el té se sacudía para avanzar de nuevo con los lentos pasos de una muñeca mecánica. Tenía el pelo muy rubio y la nariz pecosa, cuando resolví que sus pasitos avanzaran hasta el libro que escribía por entonces ( El sombrero de copa rojo, en el cual Dolly se convierte en la graciosa Amy, la ambigua consoladora del hombre condenado), le puse un vestido de tela floreada con brillante cinturón negro.
¡Qué encantadoras pausas eran esas! Se oía a la baronesa y a su madre tocando a quatre mains en el salón de la planta baja, como habían tocado una y otra vez, sin duda, durante los últimos quince años. Yo tenía una caja de bizcochos de chocolate para suplementar los zwiebacksy tentar a mi pequeña visitante. Después de apartar la mesa de trabajo, la reemplazaba por los miembros de la niña. Dolly hablaba ruso con fluidez, pero mechándolo con interjecciones e interrogaciones parisienses, y esos trinos como de pájaros conferían un tono mágico a las respuestas que daba, meciendo una pierna y mordisqueando el bizcocho, a las preguntas que yo le hacía, las típicas preguntas que suele hacerse a los niños. De pronto, en medio de nuestra charla, Dolly se desasía de mis brazos y corría a la puerta, como si alguien la llamara, aunque sólo se oía el piano en la casa y nada había interrumpido la felicidad hogareña de la que yo no formaba parte y que, en verdad, jamás había conocido.
Los Stepanov me habían invitado por dos semanas: me quedé dos meses. Al principio me sentía relativamente bien, o al menos cómodo y tranquilo. Pero una nueva píldora para dormir que me había dado excelentes resultados en sus seductores comienzos, se negó después a. coincidir con ciertas ensoñaciones a las que, como sugería su increíble culminación, yo hubiese debido sucumbir como un hombre para librarme de ellas de una vez. En cambio, saqué ventaja del hecho de que trasladaran a Dolly a Londres para buscar una nueva morada para mi mísero esqueleto. La encontré en un cuarto de una ruinosa pero apacible casa de vecindad en la Rive Gauche, "en la esquina de la rue St. Supplice", como dice mi diario de bolsillo con inexorable imprecisión. Una especie de antiguo armario contenía una ducha; era la única comodidad de que disponía. Salir dos o tres veces por día para comer, tomar una taza de café o hacer alguna compra extravagante en una fiambrería eran mis breves distracciones. En la calle siguiente descubrí un cinematógrafo especializado en películas de cowboys y un minúsculo burdel con cuatro prostitutas cuyas edades oscilaban entre los dieciocho y los treinta y ocho años: la más joven era también la más fea.
Había de pasar muchos años en París, unido a esa melancólica ciudad por los lazos de mi vida de escritor ruso. En París, nada tenía entonces ni tiene ahora el hechizo que cautivaba a mis compatriotas. No pienso en la mancha de sangre sobre la piedra más oscura de su calle más oscura: eso es algo hors concours en materia de horror. Sólo quiero decir que París, con sus días grises y sus noches negras, era tan sólo para mí el ocasional escenario de mis más auténticas y fieles alegrías: la frase colorida que giraba en mi mente, bajo la llovizna; la página en blanco, bajo la lámpara del escritorio, que me esperaba en mi humilde hogar.
2
Desde 1925 había escrito y publicado cuatro novelas; a principios de 1934 estaba a punto de terminar la quinta, Krasnyy Tsilindr (El sombrero de copa rojo), la historia de una decapitación. Ninguno de esos libros pasaba de las noventa mil palabras, pero el método que empleaba para componerlos nada tenía que ver con un recurso para ahorrar tiempo.
Un primer borrador, escrito con lápiz, llenaba varios cuadernos azules de los que usan los escolares; cuando la revisión llegaba al punto de saturación, el borrador era un caos de tachaduras y serpenteantes enmiendas. A esto correspondía el desorden del texto, que sólo seguía un curso regular durante unas pocas páginas, súbitamente interrumpido por algún denso pasaje perteneciente a una parte anterior o posterior del relato. Después de clasificar y recompaginar ese caos, iniciaba la etapa siguiente: la copia en limpio. La escribía cuidadosamente con una estilográfica en un voluminoso cuaderno o en un libra de cuentas. Después, una orgía de nuevas correcciones iba anulando poco a poco el placer de la perfección engañosa. La tercera etapa empezaba cuando la legibilidad se interrumpía. Apretando con mis dedos lentos y rígidos las teclas de mi fiel mashinka(máquina), regalo de bodas del conde Starov, lograba copiar unas trescientas palabras en una hora, en cambio del millar que un popular novelista del siglo pasado lograba acumular escribiendo a mano.
Sin embargo, en el caso de El sombrero de copa rojolos dolores neurálgicos que en los últimos tres años habían ido apoderándose de mi esqueleto como una persona interior toda hecha de puntas y garras, ya habían alcanzado mis extremidades, haciendo de la tarea de escribir a máquina una afortunada imposibilidad. Calculé que si me privaba de mis alimentos favoritos, tales como el foie grasy el whiskyescocés, y posponía la hechura de un traje nuevo, mi modesta renta me permitiría contratar a una mecanógrafa experta a quien dictaría mi manuscrito corregido durante unas treinta tardes cuidadosamente programadas. De manera que publiqué un anuncio muy visible en el Novosti, con mi nombre y mi número de teléfono.
Entre las tres o cuatro mecanógrafas que me ofrecieron sus servicios elegí a Lyubov Serafimovna Savich, nieta de un sacerdote rural e hija de un famoso RS (revolucionario social) muerto poco antes en Meudon, después de completar su biografía de Alejandro Primero (una tediosa obra en dos volúmenes titulada El monarca y el místico, ahora al alcance de los estudiantes norteamericanos en una traducción mediocre, Harvard, 1970).
Lyuba Savich empezó a trabajar para mí el 1° de febrero de 1934. Iba a mi casa todas las veces que era necesario y se mostraba dispuesta a quedarse cualquier número de horas (la marca que alcanzó en una memorable ocasión fue de una a ocho). Si hubiera existido una Miss Rusia y la edad de las candidatas a los premios de belleza se hubiera prolongado hasta el borde de los treinta, la hermosa Lyuba habría ganado el título. Era una mujer alta, de caderas estrechas, pechos generosos, hombros anchos, alegres ojos de un azul grisáceo en la cara redonda y rosada. El pelo castaño debía de inspirarle la sensación de un inminente desorden, porque cuando hablaba conmigo siempre se tocaba una onda al costado, levantando con gracia el codo. Zdraste, y una vez más zdraste, Lyubov Serafimovna. ¡Y qué deliciosa amalgama era esa, ya que lyubovsignifica "amor" y Serafim("serafín") era el nombre de pila de un terrorista reformado!
Como mecanógrafa, L. S. era magnífica. No acababa yo de dictarle una frase, yendo y viniendo por el cuarto, cuando mis palabras ya habían caído en su surco como un puñado de grano y ella me miraba, una ceja alzada, esperando la próxima simiente. Si en mitad de la sesión se me ocurría un cambio súbito, prefería no alterar el ritmo maravilloso de nuestro trabajo introduciendo penosas pausas para sopesar las palabras —pausas especialmente irritantes y estériles cuando un autor cohibido es consciente de que la sagaz dama que espera ante la máquina de escribir anhela contribuir con una útil sugerencia—; me contentaba, pues, con señalar el pasaje en mi manuscrito para profanar después con mis garabatos la inmaculada creación de Lyuba. Desde luego, ella siempre estaba dispuesta a copiar una vez más la página.
Solíamos hacer un intervalo de diez minutos a eso de las cuatro, a las cuatro y media si yo no lograba sofrenar de inmediato a mi piafante Pegaso. Lyuba iba a la humilde toilette situada al otro extremo del corredor, cerrando puerta tras puerta con inverosímil suavidad, y reaparecía un minuto después con la nariz recién empolvada y los labios pintados de nuevo. Yo la esperaba con un vaso de vin ordinairey una gaufretterosada. Fue durante esos intervalos cuando se inició unv movimiento temático por parte del destino! —¿Sabe usted una cosa?
Sorbo dilatorio; otra pausa para pasarse la lengua por los labios. Bueno, ella había asistido a todas mis lecturas en la Salle Planiol, desde la primera, el 3 de setiembre de 1928; había aplaudido hasta sentir dolor en las manos (un ademán para mostrármelas) y había resuelto que en la próxima ocasión se las ingeniaría para abrirse paso entre la multitud (sí, multitud, nada de sonrisas irónicas) con la firme intención de darme la mano y abrir su alma en una sola palabra que, sin embargo, no podía encontrar: por eso, inexorablemente, se quedaba de pie, sonriendo como una idiota, en medio de la sala vacía. ¿Me reiría de ella al saber que conservaba pegadas en un álbum todas las reseñas de mis libros (los encantadores ensayos de Morozov y Yablokov, así como esa basura que eran las diatribas de Boris Nyet y Boyarski)? ¿Sabía que era ella quien había dejado aquel misterioso ramo de lirios en el sitio donde habían sepultado la urna con las cenizas de mi mujer, cuatro años antes? ¿Podía imaginar que ella podía recitar de memoria todos los poemas que yo había publicado en los diarios emigres de media docena de países? ¿O que recordaba miles de deliciosos detalles tomados de todas mis novelas, tales como el cuac-cuac del pato real (en Tamara), "que al final de nuestras vidas nos sabe a pan de centeno ruso, porque durante nuestra niñez lo hemos compartido con patos", o el juego de ajedrez (en El peón se come a la reina), en el cual faltaba un caballo que "había sido reemplazado por una especie de ficha de otro juego desconocido"?
Todas esas confidencias hábilmente destiladas fueron surgiendo a lo largo de varias sesiones, y ya a fines de febrero, cuando una impecable copia a máquina de El sombrero de copa rojoen un sobre opulento fue depositada (por Lyuba, desde luego) en las oficinas de Patria(la revista rusa más importante en París) me sentía envuelto en una red fastidiosa.
Nunca había sentido siquiera un asomo de deseo hacia la hermosa Lyuba; más aún, la indiferencia de mis sentidos se convertía en verdadera repulsión. Cuanto más suaves eran sus miradas, menos caballeresca era mi reacción. Su refinamiento misjno tenía un dejo de vulgaridad que infestaba con la dulzura de la podredumbre su personalidad. Empecé a advertir con creciente irritación detalles tan patéticos como su olor, un respetable perfume ( Adoration, creo que se llamaba) que cubría apenas el tufo natural del cuerpo de una doncella rusa poco bañado: Adorationpersistía durante casi una hora, pero después los olores subterráneos hacían incursiones cada vez más frecuentes y cuando Lyuba levantaba los brazos para ponerse el sombrero... Pero dejemos esto. Lyuba era una mujer de grandes virtudes y espero que hoy sea una abuela feliz.
Sería un canalla si relatara nuestro último encuentro (el 19 de marzo del mismo año). Baste decir que mientras yo le dictaba una traducción al ruso, en verso, de "Al otoño" de Keats ("estación de brumas y frutos maduros"), Lyuba no pudo contenerse y me atormentó hasta las ocho con sus confesiones y sus lágrimas. Cuando al fin se fue, perdí otra hora escribiendo una carta donde le pedía que no volviera. Entre paréntesis, esa fue la primera vez que Lyuba dejó una hoja sin terminar en mi máquina de escribir. La saqué de la máquina y varias semanas después la descubrí entre mis papeles. Después la conservé porque fue Annette quien completó la tarea, con un par de erratas y una tachadura hecha con equis en el último verso. En esa yuxtaposición hubo algo que estimuló mi placer combinacional.
3
En estas memorias, mis mujeres y mis libros se entrelazan como las letras de un monograma o los dibujos de una marca de agua o un ex libris. Y al escribir esta autobiografía —tangencial, porque no se atiene a la historia pedestre, sino a los espejismos de la vida romántica y literaria– hago un esfuerzo sobrehumano para referirme lo menos posible a mi enfermedad mental. Sin embargo, Demencia es uno de los personajes de mi relato.
A mediados de la década del treinta, poco había cambiado mi salud desde la primera mitad de 1922, con sus espantosos tormentos. Mi batalla con el respetable vivir objetivo aún consistía en súbitas confusiones, súbitas reconstrucciones —caleidoscópicas, semejantes a los vidrios coloreados de un ventanal– del espacio fragmentado. La Gravedad, esa infernal y humillante contribución a nuestro mundo perceptible, crecía en mí como una garra monstruosa que me atormentaba con dolores insoportables (cosa incomprensible para el dichoso inocente que no ve nada fantástico ni tremendo en el lápiz o la moneda que rueda bajo algo: bajo el escritorio frente al cual vivimos, bajo la cama en que moriremos. Todavía me era imposible abstraer la dirección en el espacio, de modo que un determinado lugar del mundo estaba para mí siempre "a la derecha" o siempre "a la izquierda", posiciones que sólo podía cambiar mediante un esfuerzo de la voluntad que me dejaba agotado. ¡Oh, amada mía, era imposible explicarte hasta qué punto me torturaban las cosas y la gente! Por lo demás, aún no habías nacido por entonces.
A mediados de la década del treinta, en la negra, execrable París, recuerdo que visité a una pariente lejana (sobrina de la dama de ¡Mira los arlequines!). Era una dulce anciana extranjera. Permanecía el día entero sentada en una mecedora de respaldo recto, expuesta a los continuos ataques de tres, cuatro, más de cuatro niños infernales a quienes cuidaba (era un empleo que le había ofrecido la Asociación de Ayuda a las Damas Nobles Rusas Indigentes), mientras sus padres trabajaban en lugares quizá menos sórdidos que los medios de transporte utilizados para trasladarse a ellos. Me senté a los pies de la anciana en un viejo escabel. Sus palabras fluían suavemente, sin pausa, reflejando la imagen de días luminosos, llenos de riqueza, serenidad y bondad. Pero mientras tanto, uno de esos niños monstruosos, bizco y con boca de negrero, se arrojaba sobre ella desde su escondrijo tras un biombo o bajo una mesa y le sacudía la mecedora o le tiraba de la falda. Cuando los chillidos aumentaban demasiado, la dama pestañeaba apenas, sin que ello alterara su sonrisa reminiscente. Tenía al alcance de la mano un espantamoscas que de cuando en cuando esgrimía para alejar a los agresores más audaces; pero jamás interrumpía su tenue monólogo, y yo comprendí que también debía ignorar la barahúnda y el alboroto que la rodeaban.
Debo admitir que mi vida, mi modo de conducirme, la voz de las palabras que era mi única alegría y la secreta lucha con la forma engañosa de las cosas se parecían de algún modo a la actitud de la pobre anciana. Y advierto que esos eran mis mejores días, apenas perturbados por las muecas de un grupo de duendes que lograba mantener a raya.
El brío, la fuerza, la claridad de mi arte permanecían intactos —al menos en cierta medida. Disfrutaba, me obligaba a mí mismo a disfrutar de la soledad del trabajo y esa otra soledad, aún más sutil, del escritor que tras el brillante escudo de su manuscrito enfrenta un público amorfo, apenas visible en su oscura platea.
La confusión de obstáculos espaciales que separaban mi lámpara de cabecera y el atril que usaba para las lecturas públicas me era evitada gracias a la solicitud de amigos que me ayudaban a trasladarme a algún salón remoto sin que tuviera que luchar con los boletos de ómnibus, horriblemente pequeños, delgados, pegajosos, o sin necesidad de aventurarme en el estrepitoso laberinto del Metro. No bien me sentía a salvo en el estrado, con mis páginas escritas a mano o mecanografiadas a la altura de mi esternón sobre el atril, olvidaba por completo la presencia de trescientos oyentes. Un botellón de agua con vodka, mi único estimulante para las lecturas, era también mi único vínculo con el universo material. Como el foco de luz proyectado por un pintor sobre la oscura frente de un extático sacerdote en el momento de la revelación divina, la iluminación que me enmarcaba revelaba con precisión oracular las imperfecciones de mi texto. Un biógrafo ha anotado que no sólo aminoraba de cuando en cuando el ritmo de mi lectura mientras tomaba un lápiz y reemplazaba una coma por un punto y coma, sino que además solía detenerme y fruncir el ceño ante una frase, para releerla, tacharla, agregar una corrección y "releer una vez más el pasaje entero con una especie de desafiante complacencia".
Mi letra era muy legible en las copias definitivas, pero me sentía más cómodo con una página mecanografiada. Pero ya no tenía mecanógrafa. Publicar el mismo aviso en el mismo periódico habría sido un desatino: era incitar a que Lyuba regresara henchida de renovadas esperanzas para iniciar de nuevo su insoportable ciclo.
Llamé a Stepanov, pensando que podría ayudarme; me dijo que quizá pudiera y, después de un aparte con su puntillosa mujer, a milímetros del teléfono (todo cuanto pude entender fue "los locos son imprevisibles"), ella resolvió encargarse del asunto. Conocían a una muchacha muy decente que había trabajado en el jardín de infantes ruso Passy na Rousial que Dolly había ido cuatro o cinco años antes. La muchacha se llamaba Anna Ivanovna Blagovo. ¿Conocía yo a Oksman, el dueño de la librería rusa de la rue Cuvier?
—Sí, un poco. Pero quisiera preguntarle...
—Bueno —siguió la señora Stepanov, interrumpiéndome—, Annette sekretarstvovcda para él cuando la mecanógrafa que empleaba se enfermó. Pero como ahora la mecanógrafa se ha repuesto, usted podría...
—Muy bien —dije—. Pero quiero preguntarle algo, Berta Abramovna: ¿por qué me ha acusado de ser "un loco imprevisible"? Puedo asegurarle que no tengo la costumbre de violar a las muchachas...








