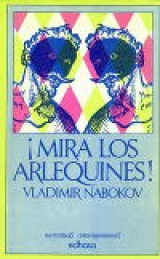
Текст книги "¡Mira los arlequines!"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Debí ser más feliz. Había planeado ser más feliz. Mi salud seguía inestable, con sombras amenazadoras que se insinuaban por entre los puntos más débiles. La fe en mi trabajo no me abandonaba; pero a pesar de sus conmovedores intentos por participar de ella, Iris permanecía ajena a mi obra que, a medida que se perfeccionaba, se le escapaba cada vez más. Tomaba lecciones de ruso que interrumpía durante largos períodos y acabó sintiendo una ciega y permanente aversión por el idioma. No tardé en advertir que había abandonado el esfuerzo por parecer atenta y brillante cuando en alguna reunión se hablaba ruso, y sólo ruso (después del primitivo francés que, como concesión a su incapacidad, se había mantenido durante unos pocos minutos iniciales).
En el mejor de los casos, eso era una circunstancia molesta; en el peor de los casos, podía llegar a ser angustiosa, pero no afectó mi salud mental tanto como otra amenaza que empezó a insinuarse.
Los celos, un gigante enmascarado que nunca se me había presentado durante las frívolas aventuras amorosas de mi primera juventud, ahora se erguían con los brazos cruzados, enfrentándome en cada rincón. Ciertos caprichos sexuales de mi dulce, tierna, dócil Iris; sus actitudes en el momento del amor; su abundante repertorio de caricias; la soltura y destreza con que adaptaba su flexible cuerpo a cualquier diseño de la pasión, eran testimonio de una rica experiencia. Antes de sospechar del presente, me creí obligado a sospechar del pasado. Durante los interrogatorios a que la sometía en mis peores noches, Iris descartaba sus amoríos anteriores como totalmente insignificantes, sin darse cuenta de que su reticencia daba más pábulo a mi imaginación que una verdad expuesta con los más crudos detalles.
Los tres amantes (cifra que le arranqué con la ferocidad del enardecido jugador de Pushkin, si bien con menos suerte aún) que había tenido en su adolescencia eran tres espectros sin nombre, desprovistos de cualquier rasgo individual y, por lo tanto, idénticos. Los tres ejecutaban su pas al fondo del escenario, mientras Iris era la solista que bailaba en primer término. Más que bailar, los tres desarrollaban una gimnasia absurda y era evidente que ninguno de ellos llegaría a ser la principal figura masculina de la compañía. Por otro lado, ella, la primera bailarina, era un diamante sin pulir, con todas las facetas del talento prontas a centellear; pero en ese contexto ridículo, limitaba sus pasos y gestos a una expresión de fría coquetería, de frívola veleidosidad, a la espera del tremendo salto del atleta con muslos de mármol y malla deslumbrante que habría de irrumpir desde los bastidores al cabo de un preludio razonable. Ambos creíamos que yo era el elegido para ese papel, pero nos equivocábamos. Sólo proyectando esas imágenes estilizadas en la pantalla de mi mente podía aliviar la angustia de los celos carnales, centrados en los espectros. Pero no era infrecuente que resolviera sucumbir ante ellos. La puerta ventana de mi estudio en Villa Iris daba al mismo balcón de baldosas rojas que el dormitorio de mi mujer y podía abrirse en un determinado ángulo de manera tal que sus cristales reflejaran dos imágenes diferentes que se fundían. A través de la arcada monástica que separaba a los cuartos, el cristal reflejaba parte de su cama y de ella misma —el pelo, un hombro—, que de otro modo yo no podía ver desde el anticuado atril en que escribía; pero además el cristal reflejaba, al alcance de la mano, por así decirlo, la verde realidad del jardín, con una peregrinación de cipreses a lo largo del muro lateral. Así, a medias en la cama y a medias en el pálido cielo estival, Iris escribía, reclinada, una carta que aparecía crucificada en mi tablero de ajedrez. Yo sabía que si le preguntaba, la respuesta sería: "Oh... a una compañera de escuela" o "A Ivor" o "A la vieja señorita Kupalov". También sabía que de un modo u otro la carta llegaría al correo, al final de la avenida de plátanos, sin que yo lograra ver el nombre en el sobre. Pero la dejaba escribir, viéndola flotar cómodamente en el cinturón de seguridad de su. almohada, por encima de los cipreses y el muro del jardín, mientras yo calculaba —inexorable, temerariamente– hasta qué abismos de oscura pigmentación llegaría el dolor tentacular.
11
Por lo general, aquellas lecciones de ruso consistían en que Iris acudía con uno de mis poemas o ensayos a cualquier dama rusa, por ejemplo la señorita Kupalov o la señorita Lapukov (ninguna de las cuales sabía mucho inglés), para que se lo parafrasearan oralmente en una especie de improvisado volapuk. Cuando le advertí que perdía el tiempo con ese juego de acertijos, Iris se lanzó en busca de algún otro método alquímico que la capacitara para leer todo lo que yo escribiera. Por entonces (1925), yo había empezado mi primera novela, Tamara, y ella me convenció de que le diera una copia del primer capítulo, recién mecanografiado. Lo llevó a una agencia que se especializaba en traducir al francés textos utilitarios tales como solicitudes y súplicas dirigidas por refugiados rusos a diversas ratas en las madrigueras de diversos commissariats. La persona que consintió en suministrarle la "versión literal" (que Iris pagó en valuta), retuvo el manuscrito durante dos meses y cuando se lo entregó, le advirtió que mi "artículo" presentaba dificultades casi insuperables, "ya que estaba escrito en un idioma y con un estilo totalmente insólitos para el lector corriente". Así fue como un anónimo imbécil en una sórdida, desordenada, estrepitosa oficina se convirtió en mi primer crítico y mi primer traductor.
Nada supe de esa aventura hasta que un día la sorprendí inclinando sus rizos sobre hojas de papel tamaño oficio, casi perforadas por la violencia de los caracteres violetas que las cubrían sin asomo de márgenes. Por aquellos días yo me oponía ingenuamente a cualquier tipo de traducción, en parte porque mis intentos de trasladar dos o tres de mis efímeras composiciones a mi propio inglés me habían provocado una sensación de morbosa repugnancia y jaquecas enloquecedoras. Iris, la mejilla apoyada en la mano y los ojos divagando en una lánguida duda, me miró con cierta timidez, pero con esa expresión divertida que nunca la abandonaba, siquiera en las circunstancias más absurdas o difíciles. Advertí un disparate en la primera línea, un desatino en la siguiente, y sin tomarme la molestia de seguir leyendo rompí todos los papeles, acto que no provocó ninguna reacción —salvo un neutro suspiro– por parte de mi frustrada Iris.
Ya que el acceso a mi obra le estaba vedado, resolvió que ella misma sería– escritora. Desde mediados de la década del veinte hasta el fin de su breve, malgastada, ocre existencia, mi Iris trabajó en dos, tres, cuatro sucesivas versiones de una novela policial, cediendo en cada una de ellas a un extraño impulso que la obligaba a frenéticas supresiones y a cambiarlo todo: argumento, personajes, ambiente. Todo, salvo los nombres de los personajes, que he olvidado por completo.
Iris no sólo carecía de talento literario; ni siquiera tenía la capacidad de imitar a los pocos autores hábiles que había entre los prósperos pero efímeros proveedores de novelas policiales que ella consumía con el indiscriminado celo de un prisionero ejemplar. ¿Cómo se explica, pues, que mi Iris supiera que tal o cual cosa debía ser alterada o eliminada? ¿Qué instinto del genio le ordenó destruir todos sus borradores en la víspera, casi en la víspera misma de su súbita muerte? Todo lo que esa extraña muchacha logró visualizar con asombrosa lucidez fue la cubierta roja de la edición definitiva e ideal, en la cual la mano del villano erizada de pelo aparecía apuntando con un encendedor en forma de revólver al lector (de quien se esperaba que no adivinara hasta que todos murieran en la obra que el encendedor era, en verdad, un revólver).
Permítaseme recordar algunos momentos fatídicos, hábilmente disimulados, en la trama de nuestros siete inviernos.
Durante el intervalo de un magnífico concierto para el cual no habíamos conseguido asientos contiguos, advertí que Iris saludaba con gran deferencia a una mujer de aire melancólico, pelo gris y labios delgados. Yo la había conocido en alguna parte y hacía muy poco, pero la insignificancia misma de su aspecto impedía la posibilidad siquiera de un vago recuerdo y nunca pregunté a Iris quién era esa mujer. Habría de ser su última profesora.
Todo escritor cree, cuando se publica su primer libro, que quienes lo aclaman son sus amigos personales o sus pares impersonales, mientras que sus detractores sólo pueden ser canallas envidiosos o ceros a la izquierda. Yo me habría hecho, sin duda, ese tipo de ilusiones acerca de las reseñas de mi novela Tamaraen los periódicos rusos de París, Berlín, Praga, Riga y otras ciudades. Pero para entonces ya me había dedicado a mi segunda novela, El peón se come a la reina, y la primera se había desmenuzado en mi mente como un polvo de colores.
El director de Patria, el periódico mensual emigréque empezó a publicar por entregas El peón se come a la reina, nos invitó a "Irida Osipovna" y a mí a un samovar literario. Lo menciono sólo porque ese fue uno de los pocos salones a que mi insociabilidad se dignó asistir. Iris servía los sandwiches. Yo fumaba mi pipa y observaba los hábitos alimentarios de dos novelistas importantes, tres de segundo orden, un poeta importante, cinco de segundo orden de ambos sexos, entre ellos el inimitable "Prostakov-Skotinin", nombre de comedia rusa que significa "inocente y bruto" y que le había adjudicado su archirrival, Hristofor Boyarski.
Alguien preguntó al poeta importante, Boris Morozov, hombre amable y grande como ün oso, cómo le había ido con su lectura de poemas en Berlín y él dijo " Nichevo" (un "así nomás" con un matiz de "bastante bien") y después contó una anécdota graciosa pero no memorable sobre el nuevo presidente de la Unión de Escritores Emigrés de Alemania. La dama que estaba sentada a mi lado me informó que le había encantado la traidora conversación entre el Peón y la Reina acerca del marido. ¿No podía yo anticiparle si de veras pensaban librarse del pobre jugador de ajedrez? Le dije que lo harían, pero no en la entrega siguiente y tampoco definitivamente: el jugador viviría para siempre en las partidas que había jugado y en los múltiples signos de admiración de los futuros anotadores. También oí —el sentido del oído es en mí tan agudo como el de la vista– algún fragmento de la conversación general, como por ejemplo la aclaración "Es una inglesa" que un invitado susurró a otro tapándose la boca con la mano, a cinco sillas de distancia de la mía.
Sería absurdo registrar estas trivialidades si no sirvieran para evocar el trasfondo de lugares comunes —típico de esas reuniones de exiliado– contra el cual se destacaba de cuando en cuando, entre la chismografía literaria y la chachara, un eco revelador: un verso de Tyuchev o de Blok citado al pasar (como si se hubiera tratado de una presencia permanente), con la familiaridad de la devoción y como la secreta altura del arte, que ornamentaba las tristes vidas con una súbita cadencia surgida de alguna región celestial, un resplandor, una dulzura, un reflejo irisado proyectado en la pared por un invisible pisapapel de cristal. Eso era lo que mi Iris no podía entender.
Para volver a las trivialidades: recuerdo que divertí a la reunión contando uno de los disparates que pesqué en la "traducción" de Tamara. La frase vidnelos' neskol'ko barok("veíanse algunas barcazas") se había convertido en La vue était assez baroque– El eminente crítico Basilevski, un tipo fornido y rubio, vestido con un traje marrón muy arrugado, se sacudió de regocijo abdominal, pero después cambió de expresión y adquirió un aire de recelo y disgusto. Después del té se me acercó e insistió con aspereza en que yo había inventado ese error de traducción. Recuerdo que le contesté que si así era, también él mismo podía ser una invención mía.
Mientras volvíamos a casa, Iris se lamentó de que nunca aprendería a enturbiar un vaso de té con una cucharada de empalagosa jalea de frambruesa. Le contesté que estaba dispuesto a aceptar su deliberada limitación, pero le imploré que dejara de anunciar à la ronde: "No se preocupen por mí, por favor. Me encanta el sonido del ruso." Eso era un insulto. Era como decir a un autor qué su libro era ilegible, aunque muy bien impreso.
—Ya sé cómo remediar las cosas —me dijo Iris, llena de ánimo—. Nunca pude encontrar un buen profesor de ruso. Creía que tú eras el único... y tú te negabas a enseñarme porque estabas cansado, porque estabas ocupado, porque te aburrías, porque te ponías nervioso. Al fin he descubierto a alguien que habla los dos idiomas, el tuyo y el mío, como dos lenguas maternas. Pienso en Nadia Starov. En realidad, fue ella misma quien me lo sugirió.
Nadezhda Gordonovna Starov era la mujer de cierto leytenant Starov (su nombre de pila carece de importancia) que había servido bajo las órdenes del general Wrangel y ahora trabajaba en una oficina de la Cruz Blanca. Yo lo había conocido poco antes, en Londres, durante el entierro del viejo conde, mientras llevábamos el ataúd. Se decía que Starov era hijo bastardo o "sobrino adoptivo" (vaya uno a saber qué significaba eso) del conde. Era un hombre de piel y ojos oscuros, tres o cuatro años mayor que yo. Me parecía más bien apuesto, en un estilo melancólico, lúgubre. Una herida recibida en la cabeza durante la guerra civil le había dejado un tic tremendo que le crispaba súbitamente la cara a intervalos irregulares, como una bolsa de papel arrugada por una mano invisible. Nadezhda Starov, una mujer apacible, sin atractivos, con un indefinible aire de cuáquera, tomaba notas de esos intervalos por algún motivo, sin duda de índole médica, ya que el hombre era inconsciente de sus "fuegos de artificio" a menos que los mirara por casualidad en un espejo. Starov tenía un sentido del humor macabro, manos hermosas y voz aterciopelada.
Entonces me di cuenta de que la mujer con quien Iris había hablado en aquella sala de concierto era Nadezhda Gordonovna. No sé exactamente cuándo empezaron las lecciones ni cuánto duró ese capricho: un mes o dos, a lo sumo. Las lecciones tenían lugar en casa de la señora Starov o en alguna de las casas de té rusas que ambas damas frecuentaban. Yo tenía una breve lista de números telefónicos, de modo que Iris sabía que podía comunicarme con ella en cualquier momento si, por ejemplo, me sentía al borde de perder el juicio o si quería pedirle que de regreso a casa me comprara una lata de mi tabaco preferido. Lo que Iris no sabía era que, por otro lado, jamás me habría atrevido a llamarla por temor de no dar con ella en el sitio indicado y caer así en una angustia, siquiera durante pocos minutos, que era incapaz de enfrentar.
En cierta ocasión, cerca de la Navidad de 1929, Iris me dijo al pasar que esas lecciones se habían interrumpido ya hacía tiempo: la señora Starov había partido para Inglaterra y se decía que no volvería junto a su marido. El teniente, según contaban, era una bala perdida.
12
En un misterioso momento, hacia el fin del último invierno que pasamos en París, nuestra relación mejoró. Una oleada de nueva tibieza, de nueva intimidad, de nueva ternura fue creciendo hasta barrer con esos amagos de distanciamiento —tensiones, silencios, sospechas, aislamientos en castillos de amour-propre– que perturbaban nuestro amor y de los que sólo yo era culpable. No habría podido imaginar una compañera más encantadora y alegre que Iris. Las palabras de afecto, los apodos cariñosos (en mi caso, basados en formas rusas) reingresaron en nuestro trato habitual. Yo rompí las reglas monásticas de trabajo para mi relato en verso Polnolunie(Plenilunio) y salía a pasear con ella por el Bois o me imponía el deber de acompañarla a tediosos desfiles de moda y exposiciones de imposturas de avant-garde. Superé mi desprecio por el cinematógrafo "serio" (abundante en problemas desgarradores con implicaciones políticas), que Iris prefería a las bufonadas norteamericanas y a los trucos fotográficos de las películas de horror alemanas. Hasta di una conferencia sobre mis días de Cambridge en un Club de Damas Inglesas al que ella pertenecía. Y para culminar, le conté el argumento de mi próxima novela ( Camera Lucida).
Una tarde de marzo o a principios de abril, en 1930, Iris se asomó a mi cuarto y cuando le pedí que entrara me tendió el duplicado de una hoja escrita a máquina, que llevaba el número 444. Me explicó que era un episodio provisional de su interminable relato, que pronto habría de tener más supresiones que inserciones. Estaba atascada, me dijo. Diana Vane, una muchacha sin importancia pero encantadora que pasaba un tiempo en París, había conocido en una escuela de equitación a un extraño francés —o corso, o quizá argelino– apasionado, brutal, desequilibrado. El individuo confundía a Diana —e insistía en confundirla, a pesar de las divertidas protestas de la muchacha– con su anterior amante, también inglesa, a quien no veía desde hacía muchos años. La autora me explicó que esa era una especie de alucinación, un capricho obsesivo que Diana, una deliciosa coqueta con agudo sentido del humor, permitió a Jules durante unas veinte lecciones de equitación. Pero las exigencias de Jules fueron volviéndose más realistas y Diana dejó de verlo. No había ocurrido nada entre ellos, pero Jules no podía convencerse de que ella no era la muchacha que había poseído una vez o había creído poseer. Esa otra muchacha quizá había sido también sólo el fantasma de una relación aún más antigua o un delirio recurrente. Era una situación muy extraña. La página que me había entregado Iris era la última, ominosa carta escrita por Jules a Diana en un inglés defectuoso. Yo debía leerla como si hubiera sido una carta real y sugerir además, en mi carácter de escritor profesional, cuáles podrían ser las consecuencias o los desastres resultantes.
¡Amada!
Soy incapaz de convencerme a mí mismo de que tú deseas romper cualquier relación con mí. Dios ve que te quiero más que a vida, más que a dos vidas, la tuya y la mía las dos juntas. ¿Estarás enferma? ¿O has encontrado a otro? ¿Otro amante? ¿Es eso? ¿Otra víctima de tus encantos? No, no, esta idea es demasiado terrible, demasiado humillante para ambos tú y mí.
Mi suplicación modesta y justa. ¡Concede sólo una entrevista más a mí! ¡Sólo una! Estoy preparado para ver a ti donde sea: en la calle, en un cajé, en la Selva de Boulogne. Pero tengo que revelar muchos misterios antes de morir. Oh, esta no es una amenaza. Juro que si nuestra entrevista tiene un resultado positivo, si dicho de otro modo, me concedes una esperanza, siquiera una esperanza, entonces consentiré un esperar un poco. Vero tienes que contestar a mí sin tardar, mi cruel, estúpida, adorada niña.
Tuyo
Jules
—Hay algo que la muchacha debería saber —dije después de doblar cuidadosamente el papel y metérmelo en el bolsillo para leerlo después con más cuidado»—. Ese Jules no es un corso romántico que escribe la carta de un crime passionnel. Es un chantajista ruso que apenas si sabe bastante inglés como para traducir las expresiones rusas más estereotipadas. Lo que me intriga es cómo te las has arreglado, con las tres o cuatro palabras que sabes en ruso —kak pozh'waete(¿Cómo le va?) y do sifidaniya(¡Hasta la vista!)—, para imaginar esos giros tan sutiles e imitar los errores en inglés que sólo un ruso podría cometer. Ya sé que el arte de imitar te viene de familia, pero...
Iris contestó (con el exquisito non sequitur que cuarenta años después yo pondría en boca de la protagonista de mi Ardis) que sí, yo tenía razón, ella se había confundido demasiado con esas lecciones de ruso y corregiría la impresión que producía la carta escribiéndola en francés (del que, según le habían informado, el ruso había tomado una buena cantidad de lugares comunes).
—Pero eso no es lo importante —agregó—. ¿No entiendes? Lo importante es qué sucederá después. Quiero decir, lógicamente... ¿Qué hará mi pobre muchacha con ese insoportable maniático? La chica está perturbada, perpleja, asustada. ¿Esta situación debe terminar en farsa o en tragedia?
—En el cesto de papeles —susurré, interrumpiendo mi trabajo para recibir en mi regazo el menudo cuerpo de Iris, como solía ocurrir, Dios sea loado, aquella fatal primavera de 1930.
—Devuélveme el borrador —suplicó Iris dulcemente, tratando de meterme la mano en el bolsillo de la bata.
Pero sacudí la cabeza y la abracé con más fuerza.
Mis celos latentes pudieron encenderse como una hoguera gigantesca ante la sospecha de que mi mujer hubiese transcrito una carta auténtica (enviada, por ejemplo, por uno de los desdichados, sucios poetastros emigres de pelo grasiento y elocuentes ojos acuosos que Iris solía encontrar en los salones de exiliados). Pero después de leer de nuevo la carta, resolví que era obra de Iris, con algunos errores trasplantados del francés ( supplication, avec moi, sans tarder) y otros que podrían ser ecos subliminales del volapuka que había estado expuesta durante las clases con sus profesoras de ruso, a lo largo de ejercicios bilingües o trilingües de manuales grotescos. Así, en lugar de aventurarme en una maraña de horribles conjeturas, todo cuanto hice fue guardar ese delgado papel (con sus líneas de márgenes desparejos, tan característicos de su escritura a máquina) en mi desvaída y cuarteada billetera, junto con otros recuerdos, otras muertes.
13
La mañana del 23 de abril de 1930 el chillón timbrazo del teléfono instalado en el pasillo me sorprendió en el acto de meterme en la bañera.
¡Ivor! Acababa de llegar a París desde Nueva York para asistir a una importante conferencia, estaría ocupado toda la tarde, se iría al día siguiente, le gustaría...
Aquí intervino Iris, desnuda; con gran delicadeza, sin urgencia, con una sonrisa radiante, se apoderó del receptor que seguía monologando. Un minuto después (su hermano, fueran cuales fuesen sus defectos, hablaba por teléfono con admirable concisión), todavía sonriente, me abrazó y ambos nos trasladamos a su dormitorio para nuestro último ja ire la mourir, como decía en su tierno, aberrante francés.
Ivor pasaría a buscarnos a las siete de la tarde. Ya me había puesto mi viejo smoking; Iris estaba parada de sesgo frente al espejo del pasillo (el mejor y el más límpido de la casa), girando lentamente mientras procuraba reflejar la parte trasera de su melena sedosa y oscura en el espejo de mano que sostenía a la altura de la cabeza.
—Si estás listo —dijo—, quisiera que compraras unas aceitunas. Ivor vendrá aquí después de la cena y le gusta comerlas con su "último cognac".
Bajé, crucé la calle, me estremecí (era una noche inhóspita) y empujé la puerta de la fiambrería que estaba frente a casa. A mi espalda un hombre impidió con mano enérgica que la puerta se cerrara. Llevaba impermeable militar y boina. La cara oscura se le crispó. Reconocí al teniente Starov.
—¡Vaya! —dijo—. Hace un siglo que no nos vemos.
La nube de su aliento me trajo un tufo químico. Una vez yo había intentado aspirar cocaína (que sólo me hizo vomitar). Pero esa era otra droga.
Se quitó el guante negro para uno de esos apretones de mano circunstanciales que mis compatriotas creen oportuno dar en cada entrada y salida, y la puerta liberada lo golpeó entre los omóplatos.
—¡Agradable encuentro! —siguió en su curioso inglés (no hacía alarde de él, como habría podido suponerse; más bien lo usaba por asociación de ideas inconsciente)—. Lo veo de smoking. ¿Banquete?
Mientras compraba las aceitunas le contesté en ruso que sí, en efecto, mi mujer y yo cenaríamos fuera. En seguida le di un fugaz apretón de mano, aprovechando que la vendedora se había vuelto hacia él para la próxima transacción.
—¡Qué lástima! —exclamó Iris—. Quería aceitunas negras, no verdes.
Le dije que no estaba dispuesto a volver porque no quería encontrarme de nuevo con Starov.
—Oh, es un individuo detestable —dijo Iris—. Estoy segura de que ahora vendrá a visitarnos, con la esperanza de que le ofrezcamos un poco de vo-duch-ka– Lamento que le hayas dirigido la palabra.
Abrió la ventana y se asomó en el preciso instante en que Ivor salía del taxi. Iris le sopló un exuberante beso y gritó, con ademanes ilustrativos, que bajaríamos de inmediato.
—¡Cómo me gustaría que llevaras capa! —me dijo mientras bajábamos la escalera—. Nos envolveríamos los dos con ella, como los gemelos siameses de tu cuento. ¡Vamos, rápido!
Se precipitó en los brazos de Ivor y un instante después estaba al abrigo del taxi.
– Paon d'Or—dijo Ivor al chofer—. Qué gusto verte, viejo —me dijo con clara entonación norteamericana (que después imité tímidamente durante la cena, hasta que él dijo entre dientes: "Muy gracioso").
El Paon d'Orya no existe. Aunque no era un sitio de lujo, era agradable y limpio, muy frecuentado por turistas norteamericanos, que lo llamaban "Pander" o "Pandora" y siempre pedían putty saw-lay(creo que fue eso lo que comimos). Recuerdo con más claridad una caja de vidrio colgada en la pared con flores doradas, junto a nuestra mesa. Exhibía cuatro mariposas Morpho: dos muy grandes, semejantes por el brillo violento de las alas, pero de formas distintas, y debajo de ellas otras dos más pequeñas, la izquierda de un azul más suave con rayas blancas y la derecha con un fulgor como de seda plateada. Según el maître, las había cazado un convicto en Sudamérica.
—¿Y cómo está mi amiga Mata Hari? —preguntó Ivor volviéndose hacia nosotros, con la mano abierta posada sobre la mesa, donde la había dejado después de señalar a los."bichos" de que hablábamos.
Le dijimos que el pobre guacamayo se había enfermado y debimos eliminarlo. ¿Y su automóvil? ¿Todavía andaba? ¡Vaya si andaba!...
—A propósito —dijo Iris, rozándome la mano—, hemos resuelto salir para Cannice mañana. Es una lástima que no puedas acompañarnos, Iyes. Pero quizá puedas ir después.
No opuse ningún reparo, aunque era la primera vez que oía esa decisión.
Ivor dijo que si alguna vez resolvíamos vender Villa Iris, él conocía a alguien que la compraría en cualquier momento. Iris lo conocía: era David Geller, el actor.
—Fue su primer novio —agregó Ivor, dirigiéndose a mí—, antes de que aparecieras tú. Iris debe conservar todavía esa foto de hace diez años en que estamos él y yo en Troilo y Cresida. Él es Elena de Troya; yo soy Cresida.
—Mentiras, mentiras —murmuró Iris.
Ivor describió su casa en Los Ángeles. Me propuso que después de cenar habláramos de un guión que pensaba encargarme, basado en El inspectorde Gogol (habíamos vuelto a fojas cero, por lo visto). Iris pidió otra porción de lo que estábamos comiendo, fuera cual fuese su nombre.
—Te morirás —dijo Ivor—. Es una comida muy pesada. Recuerda lo que decía la señorita Grunt —una institutriz a quien solía atribuir toda clase de estremecedores apotegmas—: "Los blancos gusanos acechan a la espera del glotón".
—Por eso quiero que me quemen cuando muera —dijo Iris.
Ivor pidió una segunda o tercera botella del indiferente vino blanco que yo había tenido la cortés debilidad de elogiar. Bebimos en honor de la última película de Ivor (no recuerdo su título), que se estrenaría al día siguiente en Londres y después en París, según esperaba.
Ivor no parecía demasiado feliz ni atrayente. Tenía una calva considerable, llena de pecas. Nunca había advertido que sus párpados fueran tan pesados y sus pestañas tan duras y pálidas. Nuestros vecinos, tres inofensivos norteamericanos entusiastas, rubicundos, estrepitosos, quizá no fueran particularmente agradables, pero ni Iris ni yo justificamos que Ivor amenazara "con hacer callar a esos patanes del Bronx", ya que él mismo hablaba en tono bastante resonante. Por mi parte esperaba con impaciencia el fin de la cena —el café en casa—, pero Iris, por el contrario, parecía disfrutar de cada bocado, de cada trago. Llevaba un vestido negro muy escotado y los largos aros de oro que yo le había regalado. Sin el bronceado del verano, sus mejillas y brazos tenían la blancura mate que yo habría de distribuir, quizá con demasiada generosidad, entre las heroínas de mis futuros libros. Los inquietos ojos de Ivor apreciaban, mientras hablaba, los hombros desnudos de Iris, pero yo me las arreglaba, mediante el simple recurso de interrumpirlo con alguna pregunta, para confundir la trayectoria de su mirada.
Por fin acabó la ordalía. Iris dijo que volvería en unos segundos. Su hermano sugirió que "fuéramos a echarnos una meada". Decliné la invitación, no porque no tuviera ganas, sino porque sabía por experiencia que un vecino locuaz y la proximidad de su chorro me producirían una inexorable impotencia urinaria. Sentado en el bar del restaurante pensé en las ventajas de trasladar mis horas de trabajo que dedicaba a Camera Lucidaa otro ambiente, otro escritorio, otra luz, otro entorno de estímulos y olores exteriores, y de pronto vi que mis páginas y notas se deslizaban velozmente, como las ventanas iluminadas de un tren expreso que no se detuviera en mi estación. Ya había resuelto disuadir de su plan a Iris cuando hermano y hermana aparecieron en lados opuestos del escenario, sonriéndose mutuamente. A Iris le quedaban menos de quince minutos de vida.
Los números son confusos en la rue Despréaux y el conductor del taxi nos llevó dos casas más allá de la nuestra. Sugirió que daría marcha atrás, pero la impaciente Iris bajó rápidamente y yo la seguí, dejando que Ivor pagara el taxi. Iris echó una mirada a su alrededor; después empezó a caminar con tal rapidez que me costó alcanzarla. Cuando estaba a punto de tomarle el codo, oí a mis espaldas la voz de Ivor: no tenía bastante cambio para pagar el taxi. Abandoné a Iris y volví hacia Ivor. Cuando estaba a punto de llegar junto a Ivor y el chofer, que parecían leerse mutuamente las líneas de las manos, oí que Iris lanzaba un grito enérgico, como para apartar a un perro. A la luz del farol de la calle percibí la figura de un hombre de impermeable que se aproximaba a ella desde la acera opuesta y le disparaba desde tan cerca que pareció hundirle en el cuerpo el cañón del largo revólver. Para entonces el chofer del taxi, seguido por Ivor y por mí, se había acercado lo bastante como para ver al asesino tropezar con el cuerpo caído y encogido. Pero no trató de huir. Al contrario: se arrodilló, se quitó la boina, echó atrás los hombros y en esa absurda actitud se llevó el revólver a la cabeza rasurada.








