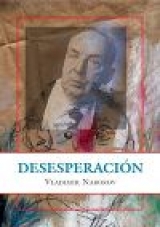
Текст книги "Desesperación"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
—Sí, voy en esa misma dirección —dije en respuesta a su pregunta—. Tengo que pasar por mi banco.
—Un tiempo de perros —dijo Orlovius, debatiéndose con el frío a mi lado—. ¿Qué tal está su esposa? ¿Magníficamente bien?
—Bien, gracias.
—¿Y qué tal está usted? ¿Nada bien? —siguió preguntando cortésmente.
—No, no muy bien. Nervios, insomnio. Bagatelas que en otro momento me hubiesen divertido, pero ahora me preocupan.
—Consuma limones —dijo Orlovius.
—... que me hubiesen divertido antes, pero ahora me preocupan. Por ejemplo... —Emití una carcajada, y saqué del bolsillo la agenda—. Me ha llegado esta estúpida carta de chantaje, y, no sé por qué, pero me resulta una carga. Léala si quiere, es todo muy raro.
Orlovius se detuvo y estudió la carta detenidamente. Mientras él leía, examiné el escaparate cerca del cual nos encontrábamos: pomposas e inanes, un par de bañeras y otros diversos accesorios de loza brillaban blanquísimos; y justo al lado había otro escaparate con ataúdes, y también allí todo parecía pomposo y tonto.
—Vaya-vaya —farfulló Orlovius—. ¿Sabe quién la ha escrito?
Volví a guardarme la carta y repliqué con palabras acompañadas de una sonrisilla disimulada:
—Naturalmente que sí. Un pícaro. Estuvo hace un tiempo al servicio de un pariente lejano. Un ser anormal, por no decir que francamente loco. Se le metió en la cabeza que mi familia le había privado de cierta herencia; ya sabe cómo son estos casos: una idea fija, una convicción que nada puede destruir.
Orlovius me explicó, con copiosos detalles, el peligro que los lunáticos representaban para la sociedad, y luego me preguntó si pensaba informar a la policía.
Me encogí de hombros:
—Qué va... En realidad no vale la pena ni malgastar saliva... Dígame, ¿qué le pareció el discurso del canciller? ¿Lo ha leído?
Seguimos caminando el uno al lado del otro, hablando tranquilamente de política nacional e internacional. Cuando llegamos a la puerta de su oficina comencé a quitarme —tal como exigen las normas rusas de educación– el guante de la mano que iba a ofrecerle.
—No es bueno que esté usted tan nervioso —dijo Orlovius—. Salude de mi parte, se lo ruego, a su esposa.
—Lo haré, por supuesto. Aunque, la verdad, no sé si lo ha notado, pero envidio su soltería.
—¿Y por qué?
—Por lo siguiente. Me duele hablar de este asunto, pero lo cierto es que mi vida matrimonial no es feliz. Mi esposa tiene el corazón veleidoso, y... bueno, se interesa por otro hombre. Sí, fría y frívola, eso es lo que yo la llamo, y no creo que ella llorase mucho tiempo si yo, por azar... ejem... ya me entiende. Y perdóneme que haya aireado ante usted estos problemas tan íntimos.
—Ciertas cosas que vengo observando desde hace tiempo —dijo Orlovius, haciendo tristes y sabihondos gestos de asentimiento con la cabeza.
Estreché su lanuda zarpa y nos separamos. Todo había funcionado maravillosamente bien. Es facilísimo llevar del pico a pájaros viejos como Orlovius, porque la suma de honradez y sentimentalismo equivale a necedad. En sus ansias por simpatizar con todo el mundo, no solamente se puso de parte del esposo enamorado tan pronto como calumnié a mi ejemplar esposa, sino que incluso decidió por su propia cuenta y riesgo que él ya venía «observando desde hace tiempo» (fueron sus palabras) algún que otro indicio. Daría una fortuna por saber qué es lo que ese águila miope pudo detectar en el impoluto azul de nuestro matrimonio. Sí, todo había funcionado a las mil maravillas. Me sentía satisfecho. Y me habría sentido más satisfecho incluso de no haberse producido cierto malogro en la obtención del visado italiano.
Con la ayuda de Lydia, Ardalion rellenó el impreso de solicitud, tras lo cual le dijeron que transcurriría por lo menos una quincena de días antes de que se le pudiese conceder el visado (me quedaba por delante un mes entero antes del 9 de marzo; en el peor de los casos, siempre podía escribir a Félix y cambiar la fecha). Por fin, a últimos de febrero, Ardalion recibió su visado y se compró el billete. Es más, le entregué mil marcos: le durarían, o eso pensé, dos o tres meses. Había dispuesto la partida para el 1 de marzo, pero de repente me enteré de que se las había arreglado para prestarle toda esa cantidad a un amigo desesperado, cuyo regreso tenía ahora que aguardar por fuerza. Un asunto bastante misterioso, como mínimo. Ardalion me aseguró que se trataba de «un asunto de honor». Yo, por mi parte, soy siempre de lo más escéptico en relación con esos asuntos tan vagos en los que se juega el honor... y, fíjense bien, no tanto el honor del harapiento prestamista, sino siempre el de un tercero o incluso un cuarto, cuyo nombre jamás nos es revelado. Ardalion (siempre según su historia) tuvo que prestar el dinero, y el otro le juró que se lo devolvería al cabo de tres días; que es el plazo temporal corriente entre los descendientes de los señores feudales. Cuando expiró el plazo, Ardalion fue en busca de su deudor y, naturalmente, no logró encontrarle en ningún lado. Pregunté, con helada furia, su nombre. Ardalion trató de soslayar la cuestión y luego dijo:
—Ah, supongo que lo recordarás... ese tipo que fue a visitarte una vez.
Lo cual hizo que yo perdiese por completo el control de mis nervios.
Cuando recobré la calma, probablemente le habría ayudado de no ser porque complicó las cosas el hecho de que yo no anduviese precisamente sobrado de dinero, justo cuando era imprescindible llevar siempre encima una buena cantidad. Le dije que se fuera tal cual, con un billete y unos pocos marcos en el bolsillo. Que le enviaría el resto, le dije. Contestó que estaba dispuesto a hacerlo, pero que aplazaría un par de días la partida por si acaso podía así recuperar el dinero. Y en efecto, el 3 de mayo me telefoneó para comunicarme que, gracias a una extraordinaria, pensé yo, casualidad, había recuperado su préstamo y partía la noche siguiente. El día 4 resultó que Lydia, a quien, por una u otra razón, Ardalion le había confiado su billete para que se lo guardase, era totalmente incapaz de recordar en dónde lo había dejado. Sombrío, Ardalion se sentó encogido en un taburete del vestíbulo:
—No hay nada que hacer —murmuró repetidas veces—. El destino se opone al viaje.
De las habitaciones contiguas llegaba un aporreo de cajones y un frenético estrujamiento de papeles: era Lydia buscando el billete. Al cabo de una hora Ardalion abandonó y regresó a su casa. Lydia se sentó en la cama, llorando a lágrima viva. El día 5 descubrió el billete entre la ropa sucia preparada para la lavandería; y el 6 fuimos a despedir a Ardalion.
El tren tenía que salir a las diez y diez. La mano más larga del reloj se encogía como un perro de muestra, y saltaba luego sobre el codiciado minuto, y a continuación apuntaba al siguiente. Ni rastro de Ardalion. Le aguardábamos al lado de un vagón con un cartel que rezaba «Milán».
—¿Se puede saber qué pasa? —decía Lydia, preocupada—. ¿Por qué no viene? Estoy ansiosa.
Todo ese ridículo alboroto en torno a la partida de Ardalion me enloqueció hasta tales extremos que acabé temiendo reducir la presión de mis mandíbulas por si me daba un ataque o algo así en mitad del andén. Dos sórdidos individuos, el uno engalanado con un abrigo con capucha y el otro con un chaquetón de apolillado cuello de astracán y aspecto general francamente ruso, se acercaron y, tras sortearme, saludaron efusivamente a Lydia.
—¿Por qué no viene? ¿Qué creéis que puede haber pasado? —preguntó Lydia, mirándoles con ojos asustados y alejando a cierta distancia el ramito de violetas que se había tomado la molestia de comprar para aquel bruto. El abrigo con capucha abrió los brazos, y el cuello de piel dijo con voz profunda:
– Nescimus. No lo sabemos.
Noté que era incapaz de seguir conteniéndome un solo instante más y, volviéndome con brusquedad, me encaminé a la salida; Lydia corrió en pos de mí:
—Adonde vas, espera un poco... seguro que...
Justo en este momento apareció Ardalion a lo lejos. Un espantapájaros de sombría expresión le sostenía del codo y llevaba su gabán. Ardalion estaba tan borracho que apenas lograba tenerse en pie; también el otro, el de rostro sombrío, hedía a bebidas espirituosas.
—Vaya por Dios, no se puede ir en este estado —exclamó Lydia.
Muy sonrojado, muy húmedo, aturdido y grogui, sin el gabán (en alegre anticipación del calor sureño), Ardalion inició una tambaleante serie de babeantes abrazos. Me escabullí por los pelos.
—Soy Perebrodov, artista profesional —balbució su sombrío compañero, proyectando confidencialmente hacia adelante, como si sostuviera una postal pornográfica, una inestrechable mano en dirección hacia mí—. Tuve la fortuna de conocerle en los más infernales garitos de El Cairo.
—¡Hermann, haz algo! No podemos dejarle ir así —gemía Lydia mientras me daba tirones a la manga.
Entretanto estaban cerrándose ya sonoramente las puertas de los vagones. Ardalion, balanceándose y emitiendo gritos suplicantes, se había soltado y corría ahora, dando traspiés, en pos del carrito de un vendedor de bocadillos-y-coñac, pero unas manos amistosas le atraparon a tiempo. Luego, de repente, agarró a Lydia por su cuenta y comenzó a cubrirla de jugosos besos.
—Ay, mi niña rebonita —canturreó—, adiós, niña, gracias, niña...
—Oigan, caballeros —dije, con la más perfecta calma—, ¿les importaría ayudarme a subirle al vagón?
El tren comenzó a deslizarse. Sonriendo y desgañotándose, a punto estuvo Ardalion de caerse de cabeza por la ventanilla. Lydia, leopardo disfrazado de corderillo, trotó junto al vagón casi hasta Suiza. Cuando el último de los vagones volvió sus topes hacia ella, mi esposa se dobló por la cintura y se agachó para mirar debajo de las ruedas que se alejaban por momentos (una superstición nacional) y se persignó. Todavía llevaba en el puño cerrado aquel ramillete de violetas.
Ah, qué alivio... El suspiro que solté me llenó el pecho y lo exhalé ruidosamente. Durante todo el día Lydia estuvo encantadoramente agitada y preocupada, pero luego llegó un telegrama —dos palabras «Viaje feliz»– y esto la consoló. Yo tenía ahora que resolver la parte más tediosa del asunto: hablar con ella, entrenarla.
No consigo recordar el modo como empecé: cuando queda conectada la corriente de mi memoria, esa conversación ya se encuentra en pleno apogeo. Veo a Lydia sentada en el diván y mirándome con aturdido asombro. Me veo a mí mismo sentado al borde de una silla justo enfrente de ella, y de vez en cuando, como un médico, tocándole la muñeca. Oigo mi voz imperturbable hablando y hablando sin parar. Primero le dije algo que, le conté, jamás le había dicho a nadie. Le hablé de mi hermano menor. Estaba él estudiando en Alemania cuando estalló la guerra; allí fue reclutado, y luchó contra los rusos. Yo siempre le había recordado como un tipo tranquilo y tristón. Mis padres solían refrenarme a mí y mimarle a él; él no les demostró, sin embargo, cariño alguno, pero con relación a mí albergó una adoración increíble, más que fraternal, y me seguía a todas partes, me escrutaba los ojos, amaba todo cuanto entraba en contacto conmigo, hacía cosas como olisquear el pañuelo que yo había llevado en el bolsillo, ponerse mi camisa cuando aún estaba caliente de haberla llevado yo, lavarse los dientes con mi cepillo. Al principio compartíamos una cama con una almohada a cada extremo, hasta que se descubrió que no conseguía dormirse si no me chupaba el dedo gordo del pie, momento en el cual fui expulsado a un colchón de la leñera, pero como él seguía empeñado en que cambiáramos de habitación en mitad de la noche, nunca logró saber nadie, ni siquiera nuestra querida mamá, quién dormía en dónde. No era una perversión por parte de él, oh no, en absoluto, sino la mejor manera que se le ocurría de expresar nuestra indescriptible unicidad, pues nos parecíamos tantísimo que incluso nuestros parientes más próximos nos confundían, y, a medida que fueron pasando los años, este parecido fue haciéndose cada vez más perfecto. Recuerdo que cuando fui a despedirle el día de su partida hacia Alemania (esto fue poco antes del pistoletazo de Princip) el pobrecillo sollozaba con tanta amargura como si previese lo larga y cruel que sería la separación. La gente del andén nos miraba, miraba a aquellos dos jóvenes idénticos que mantenían sus manos entrelazadas y se miraban a los ojos con un extraño éxtasis de dolor...
Después llegó la guerra. Mientras yo languidecía en mi remota cautividad, no tuve ni una sola noticia de mi hermano, pero estaba en cierto modo seguro de que había muerto. Años de bochorno, años de negro sudario. Me enseñé a mí mismo a no pensar en él; e incluso más tarde, cuando me casé, ni una sola palabra le dije a Lydia acerca de él... tan triste era toda esa historia.
Más tarde, poco después de irme con mi esposa a Alemania, un primo (que tomó su entrada de paso, solamente para decir esa sola frase) me informó que Félix, aunque seguía vivo, había perecido moralmente. No llegué a saber de qué forma exacta se había hundido su alma... Presumiblemente, su delicada estructura psíquica fue incapaz de soportar las tensiones de la guerra, y, por otro lado, la idea de que yo había dejado de existir (pues, por raro que parezca, también él estaba convencido de la muerte de su hermano), la idea de que nunca volvería a ver a su adorado doble, o, mejor dicho, a la mejor edición de su propia personalidad, le dejó mentalmente tullido, como si hubiese perdido su sostén y su ambición a la vez, de modo que a partir de entonces daba igual de qué forma viviese su vida. Y se precipitó por la pendiente. Aquel hombre tan afinado como el más dulce de los instrumentos musicales, se convirtió en ladrón y falsificador, se acostumbró a las drogas y finalmente cometió un asesinato: envenenó a la mujer que cuidaba de él. Supe esto último de sus propios labios; ni siquiera estuvo en la lista de sospechosos, tanto ingenio había desplegado en la ocultación de sus malas acciones. En cuanto a mi reencuentro con él... bueno, eso fue obra del azar, y una escena dolorosísima e inesperada (y que tuvo, entre otras consecuencias, la de producir ese cambio en mí, esa depresión que notó incluso la propia Lydia) que ocurrió en un café de Praga: se puso en pie, lo recuerdo, en cuanto me vio, abrió los brazos, y se desplomó estruendosamente de espaldas, para sufrir de inmediato un desmayo que le duró dieciocho minutos.
Sí, horriblemente doloroso. En lugar de aquel muchacho perezoso, soñador y tierno, me encontré con un loco parlanchín, espasmódico y azogado. La felicidad que experimentó al verse reunido conmigo, con su querido Hermann, que, de repente, vestido con un elegante traje gris, se había levantado de entre los muertos, no solamente no apaciguó su conciencia sino que produjo el efecto contrario, y le convenció de la absoluta inadmisibilidad de una vida con aquel crimen a cuestas. La conversación que sostuvimos fue espantosa; él me cubría las manos de besos, se despedía de mí una y otra vez. Hasta los camareros lloraron.
Comprendí muy pronto que ninguna fuerza humana podría arrancarle de la decisión de suicidarse que ahora había tomado; ni siquiera yo podía hacer nada, yo, que siempre había ejercido tanto influjo sobre él. Los minutos que viví de este modo no fueron en absoluto agradables. Poniéndome en su lugar, me imaginé cabalmente la clase de tortura refinada que estaba haciéndole soportar su memoria; y percibí, ay, que no había para él más salida que la muerte. Que Dios no consienta que nadie pase por ordalía semejante, la de contemplar a tu propio hermano en el momento de perecer, sin tener el derecho moral de evitarle tan trágico destino.
Pero ahora vienen las complicaciones: su alma, que tenía su lado místico, buscaba ansiosamente algún tipo de expiación, de sacrificio: alojar una bala en su cerebro le parecía insuficiente.
—Querría que mi muerte fuese un regalo para alguien —dijo de repente, y en sus ojos brillaba la luz diamantina de la locura—. Sí, quiero regalar mi muerte. Tú y yo somos incluso más parecidos ahora que antaño. Y veo en nuestra semejanza un proyecto divino. Apoyar las manos en un piano no es lo mismo que hacer música, y lo que yo quiero es música. Dime, ¿no podría beneficiarte de algún modo el quedar borrado de la tierra?
Al principio ni siquiera hice caso de su pregunta: supuse que Félix estaba delirando; y la orquesta zíngara que tocaba en el café ahogó en parte sus palabras; las siguientes que pronunció, no obstante, demostraron que estaba hablando de un plan concreto. ¡Ni más ni menos! De un lado, el abismo de un alma atormentada; del otro, negocios en perspectiva. Visto a la espeluznante y lívida luz de su trágico destino, de su tardío heroísmo, la parte de su plan que me afectaba a mí, mi propio beneficio y bienestar, parecía tan tontamente estúpida como, por ejemplo, la inauguración de un ferrocarril en el momento en que se está produciendo un terremoto.
Tras llegar a este punto de mi narración, dejé de hablar y, cruzando los brazos y recostándome en el respaldo de mi asiento, miré fijamente a Lydia. Y ella se bajó, como flotando, del sofá a la alfombra, reptó a gatas hacia mí, apoyó la cabeza en mi muslo y, en voz baja, en tono consolador, me dijo:
—Pobre, mi pobrecillo. Lo siento por ti —(ronroneo)—, y por tu hermano... ¡Cielos, qué pandilla de infortunados somos los habitantes del mundo! No debe morir, jamás es imposible salvar a alguien.
—Nadie puede salvarle —dije yo, con lo que, según tengo entendido, suele llamarse una sonrisa amarga—. Está decidido a morir el día de su cumpleaños, el 9 de marzo, es decir, pasado mañana; y no podría impedirlo ni el presidente de la República. El suicidio es la peor forma de incontinencia. Lo único que se puede hacer en tales casos es aceptar el capricho del mártir y darle algunos ánimos a base de permitirle saber que al morir llevará a cabo un acto bueno y útil... de tipo sin duda toscamente material, pero, de todos modos, útil.
Lydia se abrazó con más fuerza a mi pierna y me miró fijamente.
—Sus planes son éstos —proseguí sin alzar la voz—: Mi vida, por poner un ejemplo, está asegurada en medio millón de marcos. Alguien encuentra mi cadáver en algún lugar, en un rincón de un bosque. Mi viuda, es decir tú...
—Deja de hablar de cosas tan horribles —exclamó Lydia, tratando de levantarse de la alfombra—. No hace mucho he leído una historia parecida. Oh, por favor, calla...
—... Mi viuda, es decir tú, cobra el dinero. Luego se retira a algún lugar tranquilo y retirado del extranjero. Al cabo de un tiempo, con nombre supuesto, yo me reúno, e incluso me caso, con ella, si se porta bien. Mi verdadero nombre, naturalmente, habrá muerto con mi hermano. Nos parecemos, no me interrumpas, como dos gotas de sangre, y él se me parecerá muy especialmente cuando esté muerto.
—¡Calla, calla! No creo que no haya modo de salvarle... ¡Oh, Hermann, qué malvado...! ¿Dónde está él ahora...? ¿Aquí, en Berlín?
—No, en otra parte del país. No haces más que repetir como una tonta: sálvale, sálvale... Olvidas que es un mártir, un místico. En cuanto a mí, no tengo derecho a negarle una nimiedad que podría alegrar y adornar su muerte. Debes comprender que nos encontramos ante una situación que nos fuerza a elevarnos a un plano espiritual muy superior. Una cosa sería que te dijese: «Oye, chica, me van mal los negocios, me amenaza la quiebra, y además estoy harto de todo y sólo anhelo irme a un lugar remoto, en donde me dedicaré a la vida contemplativa, y a las aves de corral, de modo que ¡aprovechemos esta inusual oportunidad!» Pero no es en absoluto eso lo que te estoy diciendo, pese a que sí estoy al borde de la ruina y hace siglos que, como tú bien sabes, sueño con vivir en el regazo de la naturaleza. Lo que te estoy diciendo es algo muy diferente, a saber: por duro, por terrible que sea, nadie puede negarle a su hermano la realización del deseo que expresa en el momento de la muerte, nadie puede impedirle que haga el bien... aunque sea un bien póstumo.
Los párpados de Lydia aletearon —mi saliva la había rociado– pero pese al tono declamatorio de mi palabrería, se enroscó a mi lado, y me abrazó con fuerza. Estábamos los dos en el sofá, y proseguí:
—Una negativa como la que pareces proponerme sería pecado. No quiero cargar en mi conciencia con un pecado de esa magnitud. ¿Crees que no le presenté mis objeciones, que no le discutí su idea? ¿Crees que me resultó fácil aceptar su plan? ¿Crees que he podido dormir durante las últimas noches? Tal vez lo mejor será que te diga que he sufrido hasta lo indecible, que no querría que mi mejor amigo sufriese así. ¡Y me importa un comino el dinero del seguro! Pero, dímelo tú, cómo voy a negarme, cómo voy a privarle de la única y última alegría... Olvídalo, ¡hablar ya no sirve de nada!
La empujé hacia un lado, casi tirándola al suelo, y comencé a caminar de un lado para otro. Y tragué saliva y sollocé. Toda una demostración de intenso melodrama.
—Eres un millón de veces más listo que yo —medio susurró Lydia, retorciéndose las manos (sí, lector, dixi, retorciéndose las manos)—, pero me resulta todo tan horrible, tan inesperado, yo creí que esto sólo ocurría en los libros... Pero, si significa... oh, todo cambiará, completamente. ¡Toda nuestra vida! Pero si... Por ejemplo, ¿y Ardalion?
—Al diablo, ¡al diablo con él! Estamos discutiendo la mayor de todas las tragedias humanas, y ahora me vienes con...
—No, sólo lo preguntaba... Es que me has aturdido con todo lo que decías, la cabeza me da vueltas. Supongo que, no exactamente ahora, claro, pero sí más adelante, supongo que podré verle y explicarle cómo están las cosas... ¿Qué opinas tú, Hermann?
—Deja de preocuparte por esas tonterías. Ya las resolverá el futuro. La verdad. La verdad. La verdad. —De repente mi voz se transformó en un estridente grito—. ¡Eres una estúpida!
Lydia se derritió en lágrimas y se convirtió de repente en un ser acomodaticio que temblaba junto a mi pecho.
—Por favor —tartamudeó—. Perdóname, por favor. Soy una tonta, tienes razón, ¡perdóname! Que haya ocurrido una cosa tan horrible... Esta mañana todo parecía tan bonito, tan claro, tan cotidiano. Oh, cariño mío, no sabes cuantísimo lo siento por ti. Haré todo lo que tú digas.
—Lo que quiero ahora es un café... Me muero por una taza de café.
—Ven conmigo a la cocina —dijo ella, secándose las lágrimas—. Haré lo que quieras. Pero ven conmigo, por favor. Estoy asustada.
En la cocina. Apaciguada ya, aunque sorbiéndose todavía las narices, vertió los gruesos granos pardos de café en el pico abierto del molinillo, lo comprimió entre sus rodillas, y comenzó a darle vueltas a la manivela. Al principio giraba con dificultades, con muchos crujidos y crepitaciones, hasta que de repente cedió con suavidad.
—Imagínate, Lydia —le dije, sentado sobre la mesa y balanceando las piernas—, imagínate que todo lo que te digo es imaginario. Con la mayor seriedad del mundo, sabes, he tratado de convencerme a mí mismo de que todo eso era pura y simplemente una invención mía, o algo que había leído en alguna parte; era la única forma de no enloquecer de horror. De modo que óyeme bien; los personajes son, por un lado, un tipo emprendedor de tendencias autodestructivas, y por otro su doble, el que está asegurado. Pues bien, como las compañías de seguros no están obligadas a pagar en caso de suicidio...
—Lo he hecho bien fuerte —dijo Lydia—. Te gustará. Sí, cariño, te escucho.
—... el héroe de esta barata novelucha de misterio exige la adopción de las siguientes medidas: que todo se organice de manera que parezca un asesinato vulgar y corriente. No quiero entrar ahora en los detalles técnicos, pero en resumen las cosas son así: la pistola está atada al tronco de un árbol, con un cordel sujeto al gatillo; el suicida se aleja, y al hacerlo tira del cordel, y recibe un disparo en la espalda. Más o menos, así se desarrollarán los acontecimientos.
—Oh, espera un momento —exclamó Lydia—. He recordado una cosa: dejó el revólver sujeto de algún modo al puente... No, no es así. Primero ató una piedra con un cordel... A ver, ¿cómo era? Ah, ya lo tengo: ató una piedra muy grande a un extremo, y el revólver al otro, y entonces se pegó el tiro. Y la piedra cayó al agua, y la cuerda resbaló por encima de la barandilla, y al final también cayó el revólver... y todo se zambulló en el agua. Lo que pasa es que no recuerdo por qué hacía falta que ocurriese todo eso.
—Aguas tranquilas, en pocas palabras; y un muerto en lo alto del puente. ¡Qué gran invento esto del café! Tenía una jaqueca espantosa; ahora me siento mucho mejor. Así que ya lo ves claramente... me refiero a cómo tiene que ocurrir todo eso.
Me tomé el fuerte café y medité un poco más. Extrañamente, la imaginación de Lydia no funcionaba en absoluto. Faltaban sólo dos días para que nuestra vida cambiase... para que diese un vuelco brutal... para que experimentase un terremoto de grandes proporciones... y ahí estaba ella, tan tranquila con su café, recordando alguna aventura de Sherlock Holmes.
Sin embargo, me equivocaba: Lydia dio un respingo y, bajando lentamente la taza, dijo:
—Estaba pensando, Hermann, que si tiene que pasar todo tan pronto, deberíamos comenzar a hacer el equipaje. Y, por Dios, pero si tengo un montón de ropa en la lavandería. Y tu smokingestá en el tinte.
—Para empezar, querida mía, no tengo especiales deseos de ir vestido de etiqueta cuando me incineren; en segundo lugar, expulsa de tu cabeza, como puedas y en cuanto puedas, la idea de que tienes que actuar en modo alguno, y olvídate de hacer preparativos ni nada que se le parezca. No tienes que hacer nada por la sencilla razón de que no sabes nada, absolutamente nada... toma nota mental de lo que te digo, por favor. De manera que no hagas alusiones misteriosas ante tus amistades, no empieces a moverte ni vayas a hacer compras... Que se te grabe esto en la cabeza, mujer, porque de lo contrario nos vamos a meter en un buen lío. Te lo repito: todavía no sabes nada de nada. Pasado mañana tu esposo se irá a dar una vuelta en coche y, oh sorpresa, no regresará. Es entonces, y sólo entonces, cuando empiezan tus deberes. Unos deberes muy importantes, aunque muy sencillos. Vamos a ver si me escuchas con toda la atención de la que seas capaz. La mañana del día 10 telefonearás a Orlovius y le dirás que me fui, que no dormí en casa y que todavía no he regresado. Le preguntarás qué tienes que hacer ante esta situación. Y actuarás de acuerdo con los consejos que él te dé. En general, deja que sea él quien se ponga al mando de la situación, que lo haga todo, desde informar a la policía hasta todo lo demás. El cadáver aparecerá muy pronto. Es esencial que te convenzas a ti misma de que estoy muerto. Y, estando como están las cosas, tampoco distará mucho eso de la verdad, pues mi hermano forma parte de mi alma.
—Haría cualquier cosa —dijo ella—, cualquiera, por él y por ti. Pero estoy espantosamente asustada, y se me empiezan a revolver unas cosas con otras en la cabeza.
—Pues evítalo. Lo principal es que muestres tu dolor con toda naturalidad. No hace falta que se te vuelva blanco el pelo, sino que sea natural. Para que tu tarea sea más fácil, le he dado a Orlovius indicios suficientes como para que crea que hace años que dejaste de quererme. De manera que puedes mostrar tu dolor de forma muy reservada. Gime y calla. Luego, cuando veas mi cadáver, es decir el cadáver de alguien que no podrás distinguir en modo alguno de mí, estoy seguro de que sufrirás una auténtica conmoción.
—¡Ay! ¡No podré, Hermann! Me moriré de miedo.
—Peor sería que comenzaras a empolvarte la nariz en pleno depósito de cadáveres. En cualquier caso, contente. No chilles, pues de lo contrario estarás obligada a mostrar un dolor especialmente agudo cuando terminen los gritos, y ya sabes que eres una actriz malísima. Bien, prosigamos. La póliza y mi testamento están en el cajón central de mi escritorio. Una vez hayas hecho incinerar mi cadáver, de acuerdo con lo que dice mi testamento, y una vez resueltas todas las formalidades, después de haber recibido, a través de Orlovius, lo que te corresponde, y de hacer con el dinero lo que él te diga que hagas, te irás al extranjero, a París. ¿En qué lugar de París te alojarás?
—No lo sé, Hermann.
—Intenta recordar dónde dormimos la vez que estuvimos juntos en París. ¿Te acuerdas o no?
—Sí, ahora empiezo a recordarlo. Era un hotel.
—Ya, pero ¿cuál?
—No consigo recordar nada, Hermann, cuando me miras de esta manera. Ya te digo que empiezo a recordarlo. Era en el Hotel nosequé.
—Te daré una pista: tiene que ver con la hierba. ¿Cómo dicen hierba los franceses?
—Espera un mom... herbé. Ah, ya está: Malherbe.
—Para asegurarte del todo, en caso de que volvieses a olvidarlo, siempre puedes echarle una ojeada al baúl negro. La etiqueta sigue ahí.
—Mira, Hermann, no soy tan tonta. Pero me parece que será mejor que me lleve ese baúl. El negro.
—De modo que ése es el sitio en donde debes alojarte. A continuación viene una cosa importantísima. Antes, sin embargo, voy a pedirte que me lo repitas todo una vez más.
—Estaré triste. Intentaré no llorar más de la cuenta. Orlovius. Dos vestidos negros y un velo.
—No tan aprisa. ¿Qué harás cuando veas el cadáver?
—Caer de rodillas. Y no me pondré a chillar.
—De acuerdo. Ya ves qué bien organizado está todo. ¿Y luego, qué viene luego?
—Luego hago que lo entierren.
—En primer lugar, no es él, sino yo. Por favor, no te confundas en eso. En segundo lugar, no hablamos de entierro, sino de incineración. No nos interesan las exhumaciones. Orlovius informará al pastor de mis méritos morales, cívicos y matrimoniales. El pastor del horno crematorio pronunciará un sentido sermón. Al son de las notas del órgano, mi ataúd se hundirá lentamente en el Hades. Eso es todo. ¿Y qué hay que hacer a continuación?
—A continuación... París. ¡No, espera! Primero, montones de formalidades para lo del dinero. Me temo que Orlovius me matará de aburrimiento. Luego, una vez en París, iré al hotel... Mira, sabía que me iba a ocurrir. He pensado que quizá se me olvidaría, y resulta que lo he olvidado. Es que me aturdes, sabes. Hotel... Hotel... ¡Ah, el Malherbe! Por si acaso, me llevaré el baúl.








