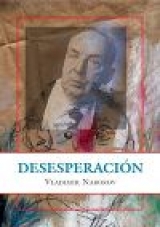
Текст книги "Desesperación"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
—El negro. Ahora viene la parte más importante: en cuanto llegues a París me lo comunicas. ¿Qué método debería adoptar para conseguir que recordases las señas de memoria?
—Será mejor que me las escribas, Hermann. En este momento mi cerebro se niega a trabajar. Tengo un miedo terrible a liarlo todo.
—No, cariño, no pienso escribir nada. Aunque sólo sea porque puedes fácilmente perder lo que te deje por escrito. Tendrás que aprenderte las señas de memoria, tanto si te gusta como si no. No hay otro remedio. Te prohibo que lo anotes por escrito, ni ahora ni en ningún otro momento. ¿Ha quedado claro?
—Sí, Hermann. Pero ¿y en caso de que no consiguiera recordarlas?
—Tonterías. Son unas señas facilísimas. Oficina de Correos, Pignan, Francia.
—¿No es ahí donde vivía tía Elisa? Oh, pues claro. No me costará acordarme, qué va. Pero ahora vive cerca de Niza. Será mejor que te vayas a algún sitio cerca de Niza.
—Buena idea, pero no pienso hacerlo. Ahora viene el nombre.
Para simplificar las cosas al máximo, te sugiero que envíes tu carta a nombre de MonsieurMalherbe.
—Probablemente tía Elisa siga tan gorda y tan viva como siempre. ¿Sabías que Ardalion le escribió una carta pidiéndole dinero? Claro que ella...
—Me parece interesantísimo, sin duda, pero estábamos hablando de negocios. ¿Qué nombre escribirás en el sobre?
—¡Todavía no me lo has dicho, Hermann!
—Sí te lo he dicho. Te he sugerido MonsieurMalherbe.
—Pero... ¿eso no es el nombre del hotel, Hermann?
—Exacto. Por eso. Te resultará más fácil de recordar, por asociación.
—Ay, Señor. Seguro que se me olvidará la asociación, Hermann. Soy un desastre. Por favor, si es posible, sin asociaciones, ¿eh? Además, se está haciendo tardísimo, y estoy cansada.
—Entonces, piensa tú misma un nombre. Algún nombre que estés prácticamente segura de que recordarás. ¿Te servirá quizás Ardalion?
—Muy bien, Hermann.
—Entonces, también este asunto está resuelto. MonsieurArdalion. Oficina de Correos, Pignan, Francia. Y ahora el contenido. Empezarás así: «Querido amigo: Seguramente habrá tenido usted noticias de mi reciente aflicción», y todo en este mismo tono. En conjunto, unas pocas líneas. Debes echar tú misma la carta al buzón. ¿Entendido?
—Perfectamente, Hermann.
—Ahora repítemelo, por favor.
—Sabes que no soporto tanta tensión, Hermann, me va a dar un colapso. Santo Cielo, la una y media. ¿No podríamos dejarlo para mañana?
—De todos modos, mañana tendrás que repetirlo. Venga, repasémoslo otra vez. Te escucho...
—Hotel Malherbe. Llego. Echo esa carta al correo. Personalmente. Ardalion. Oficina de Correos, Pignan, Francia. Y cuando ya la haya escrito, ¿qué hago?
—No eres tú quien tiene que preocuparse por eso. Veamos. ¿Puedo estar seguro de que sabrás actuar del modo adecuado?
—Sí, Hermann. Pero no me hagas decirlo todo otra vez. Estoy rendida.
De pie en mitad de la cocina, Lydia distendió los hombros, echó la cabeza hacia atrás y la sacudió violentamente, diciendo varias veces, alborotándose mientras el pelo con las dos manos, «Qué cansada estoy, qué cansada», y la segunda «a» era cada vez un bostezo. Finalmente nos fuimos al dormitorio. Lydia se desnudó, esparciendo por todas partes el vestido, las medias y los diversos adminículos femeninos; se dejó caer en la cama e inmediatamente comenzó a emitir un cómodo silbido nasal. También yo me metí en cama y apagué la luz, pero no pude dormir. Recuerdo que ella despertó de repente y me tocó el hombro.
—¿Qué quieres? —le pregunté, fingiendo estar medio dormido.
—Hermann —murmuró—. Hermann, dime, no sé si... ¿No crees que todo esto es... una estafa?
—Duérmete —repliqué—. No tienes un cerebro a la altura de la empresa. En mitad de una tragedia como ésta... y me sales con tus tonterías... ¡Duérmete!
Ella suspiró felizmente, se volvió hacia su lado e inmediatamente volvió a roncar.
Es curioso, aunque no me engañé en absoluto respecto al talento de mi esposa, pues conocía de sobras lo estúpida, olvidadiza y torpe que era, tampoco abrigué temor alguno, hasta ese punto creía plenamente que su devoción hacia mí bastaría para que tomase, instintivamente, el rumbo adecuado en cada momento, sin cometer deslices y, lo principal, sin revelar en ningún instante mi secreto. Vi claramente en mi imaginación las miradas que Orlovius dirigiría hacia su mal fingido dolor, y cómo sacudiría entristecido la cabeza, y (quién sabe) cómo reflexionaría sobre la posibilidad de que el pobre marido hubiese caído en manos del amante de la mujer; pero aquella carta amenazadora del chiflado anónimo reaparecería pronto como puntual recordatorio.
Nos pasamos todo el día siguiente en casa, y una vez más, meticulosa y agotadoramente, seguí instruyendo a mi esposa, colmándola de mi voluntad de la misma manera que atiborran a los patos de maíz a fin de que se les engorde el hígado. Al anochecer Lydia apenas si era capaz de caminar; su estado me dejó plenamente satisfecho. Era hora de que también yo me preparase. Recuerdo que estuve revolviendo durante horas mi cerebro, calculando qué suma llevarme conmigo, qué cantidad dejarle a Lydia; no había mucho dinero en metálico, oh no, era muy poco... se me ocurrió que no estaría en absoluto de más el llevarme algún objeto valioso, de modo que le dije a Lydia:
—Oye, dame tu broche de Moscú.
—Ah, sí, el broche —dijo ella lerdamente; salió cabizbaja de la habitación, pero de inmediato regresó, se sentó en el diván y comenzó a llorar más que nunca.
—¿Se puede saber qué te pasa, desdichada?
Durante largo tiempo no me contestó, y luego habló por fin entre tontísimos sollozos, y con los ojos desviados hacia otro lado, y todo para decirme que el broche de diamantes, aquel regalo que la emperatriz le hizo a su bisabuela, había sido empeñado para obtener dinero con el que pagar el viaje de Ardalion, pues su amigo no le había devuelto el préstamo.
—Bien, bien, no aulles —dije, guardándome en el bolsillo el resguardo de la casa de empeños—. Maldita sea su estampa. Gracias a Dios que se ha ido, que se ha escabullido... eso es lo principal.
Lydia recobró al instante la compostura e incluso se las apañó para esbozar una sonrisa brillante de rocío en cuanto vio que no estaba enfadado. Luego se largó al dormitorio, estuvo largo rato revolviendo cosas por allí, y finalmente regresó con un anillo barato, un par de pendientes de perlas, y una pitillera anticuada que había sido de su madre... No me quedé con ninguna de esas cosas.
—Óyeme —dije, caminando inquieto por la habitación y mordiéndome la uña del pulgar—. Óyeme bien, Lydia. Cuando te pregunten si yo tenía enemigos, cuando te interroguen acerca de quién pudo ser el que me mató, contéstales: «No lo sé.» Y otra cosa. Me llevaré conmigo una maleta, pero éste es un detalle estrictamente confidencial. Que nadie pueda creer que estaba preparándome para hacer un viaje... sería sospechoso. De hecho...
Recuerdo haberme interrumpido de repente al llegar aquí. Qué extraño era que, una vez preparado y previsto todo de la forma más armoniosa, apareciese un detalle secundario, igual que cuando estás haciendo el equipaje y de golpe y porrazo te das cuenta de que has olvidado meter cierta fruslería fastidiosa... sí, esos objetos tan carentes de escrúpulos existen. Habría que decir, a fin de justificarme, que el asunto de la maleta fue el único que decidí modificar: todo lo demás siguió tal como lo había planeado desde hacía mucho tiempo, tal vez desde hacía varios meses, tal vez en el segundo mismo en que vi a un vagabundo que, dormido sobre la hierba, tenía exactamente el mismo aspecto que mi cadáver. No, pensé ahora, mejor será que no me lleve la maleta; siempre cabe el riesgo de que me vean salir con ella.
—No me la llevo —dije en voz alta, y seguí caminando de un lado para otro.
¿Cómo podría olvidar la mañana del 9 de marzo? En relación con las mañanas corrientes, aquélla fue fría y pálida; durante la noche había caído algo de nieve, y todos los porteros estaban barriendo su trozo de acera, en cuyo borde se estaba formando una baja serranía nevada, pero el asfalto ya se encontraba despejado y vacío, aunque un poco embarrado. Lydia siguió durmiendo en paz. Todo estaba en silencio. Comencé la tarea de vestirme. Así lo hice: dos camisas, la una sobre la otra: la de ayer encima, pues era para él. Calzoncillos, dos pares también; y, del mismo modo, los de encima le estaban destinados a él. Después preparé un paquetito que contenía un juego de manicura, cosas de afeitar, y un calzador. Por si se me olvidaba luego, me metí inmediatamente este paquete en el bolsillo del gabán, que estaba colgado en el vestíbulo. Luego me puse dos pares de calcetines (los de encima con un agujero), zapatos negros, polainas gris rata; y, así acicalado, es decir elegantemente calzado pero todavía en ropa interior, me planté un momento en mitad del dormitorio y pasé revista a lo hecho con el fin de establecer si todo concordaba con mi plan. Como recordé que haría falta otro par de ligas, conseguí lo que buscaba, unas ligas viejas, y las añadí al paquete, lo cual me obligó a salir de nuevo al vestíbulo. Finalmente, escogí mi corbata lila preferida y un grueso traje gris oscuro que me había puesto últimamente con cierta frecuencia. Distribuí los siguientes objetos entre mil bolsillos: la cartera (con unos mil quinientos marcos), el pasaporte, diversos pedacitos de papel con direcciones, cuentas.
Alto, un fallo, me dije a mí mismo, pues ¿acaso no había decidido no llevarme el pasaporte? Era ésta una decisión muy sutil; los pedacitos de papel servían para establecer la identidad de manera mucho más elegante. También me llevé las llaves, la pitillera, el mechero. Me puse el reloj de muñeca. Ya estaba vestido. Palpé mis bolsillos, resoplé un poco. Metido en mi doble crisálida, sentía bastante calor. Quedaba ahora la cosa más importante. Toda una ceremonia; el lento resbalar del cajón que LA contenía, un detenido examen, que, desde luego, no era el primero. Sí, estaba maravillosamente engrasada; repleta de maravillas... Me LA regaló, el año 1920, en Reval, un oficial desconocido, o, para ser más preciso, me LA dejó, y desapareció. No tengo ni idea de qué fue de ese amable teniente.
Mientras estaba así atareado, Lydia despertó. Se envolvió en una bata de un tono rosa especialmente ofensivo, y nos sentamos a tomar nuestro café matutino. Cuando la criada salió:
—Bien —dije—, ¡llegó el día! Me voy ahora mismo.
Una brevísima digresión de tipo literario: ese ritmo es por completo ajeno a las formas modernas de conversación, pero transmite especialmente bien mi épica calma, y la tensión dramática de la situación.
—Quédate, por favor, Hermann, no te vayas... —dijo Lydia en voz baja (y, si no recuerdo mal, incluso unió sus manos en ademán de súplica).
—¿Te acuerdas de todo, supongo? —proseguí yo, imperturbable.
—No te vayas —repitió ella—, Hermann. Que haga lo que quiera con su destino. No debes intervenir.
—Me alegra que lo recuerdes todo —dije, sonriente—. Buena chica. Ahora, me tomaré otro rosco y partiré.
Lydia rompió a llorar. Luego se sonó las narices con un estallido final, estuvo a punto de decir algo, pero comenzó a llorar otra vez. Fue una escena bastante pintoresca; yo me dedicaba a untar fríamente de mantequilla un bollo cornudo, y ella permaneció sentada enfrente de mí, estremecida de pies a cabeza por sus sollozos. Luego, con la boca llena, le dije:
—En fin, así podrás recordar, cuando estés ante el mundo —(al llegar aquí mordí y tragué)– que tuviste malos presentimientos, aunque yo me iba con frecuencia sin jamás decir adonde. «Y ¿sabe usted, señora, si tenía enemigos?» «No lo sé, señor inspector.»
—¿Y qué pasará luego? —gimió dulcemente Lydia, separando sus manos de forma lenta y desesperada.
—Con eso bastará, cariño —dije, en un tono de voz completamente distinto—. Has disfrutado de tu llorera y ahora ya es suficiente. Y, por cierto, ni sueñes hoy con ponerte a aullar en presencia de Elsie.
Se frotó los ojos con un pañuelo arrugado, emitió un gruñidito triste y repitió otra vez el ademán de perplejidad desesperada, aunque ahora en silencio y sin lágrimas.
—¿Te acuerdas de todo? —inquirí por última vez, mirándola fijamente.
—Sí, Hermann, de todo. Pero tengo... tengo tantísimo miedo...
Me puse en pie, y ella se puso también en pie.
—Adiós —dije—. Volveremos a vernos. Es hora de que vaya a atender a mi paciente.
—Hermann, dime... No tendrás intención de estar presente, ¿verdad?
No acabé de entender a qué se refería.
—¿Presente? ¿En dónde?
—Oh, ya sabes a qué me refiero. Al momento en que él... Oh, ya sabes, todo eso del cordel.
—Serás boba —le dije—. ¿Y qué esperabas? Alguien tiene que estar allí para dejarlo todo arreglado al final. Mira, hazme el favor de no preocuparte más por esas cosas. Esta noche podrías irte al cine. Adiós, so boba.
Nunca la besaba en los labios: detesto el lodo de los besos labiales. Dicen que los antiguos eslavos encontraban también —incluso en los momentos de excitación sexual jamás besaban a sus mujeres– raro, hasta un tanto repulsivo, poner en contacto los propios labios con el epitelio ajeno. En ese momento, sin embargo, sentí, por una vez, el impulso de besar a mi esposa de ese modo; pero ella no estaba preparada, de modo que no hubo resultado más allá del roce de mis labios en su cabello; reprimí todo intento de repetirlo y, en lugar de eso, hice entrechocar sonoramente mis tacones y estreché su lánguida mano. Luego, en él vestíbulo, me puse rápidamente el gabán, cogí los guantes, me aseguré de que llevaba el paquete, y cuando ya me encaminaba hacia la puerta oí que me llamaba desde el comedor con voz gimoteante, pero apenas si le hice caso pues tenía una prisa desesperada por irme de allí.
Crucé el traspatio hacia el amplio garaje repleto de coches. Una vez allí fui recibido por amables sonrisas. Entré y puse el motor en marcha. La superficie asfaltada del patio era levemente más alta que la calzada, de manera que, al entrar en el estrecho túnel inclinado que conectaba el patio con la calle, el coche, retenido por los frenos, se zambulló leve y silenciosamente.
9
A decir verdad, me siento bastante cansado. Escribo desde el mediodía hasta el amanecer, y llego a redactar un capítulo diario, o más. ¡Ah, qué cosa tan grande y poderosa es el arte! En mis circunstancias, tendría que estar aturullado, tratando de escabullirme, replegándome... No existe desde luego peligro inmediato, y me arriesgo a decir que jamás existirá tal peligro, pero, no obstante, me parece una reacción notablemente singular esta que consiste en permanecer aquí sentado, escribiendo, escribiendo, escribiendo, o reflexionando largamente, que viene a ser más o menos lo mismo. Y cuanto más escribo, más claro me resulta que no voy a dejar las cosas así sino que seguiré con este empeño hasta alcanzar mi objetivo fundamental, momento en el cual asumiré con toda seguridad el riesgo de hacer publicar mi obra... cosa que tampoco supone un gran riesgo puesto que tan pronto como haya remitido el manuscrito pienso desaparecer, y el mundo es lo suficientemente grande como para brindar un lugar donde ocultarse a un hombre tranquilo con barba.
No fue de manera espontánea como decidí enviar mi obra al penetrante novelista que, si no me equivoco, ya he mencionado con anterioridad, y al que me he dirigido incluso personalmente usando mi narración como intermediario.
Puede que me equivoque, pues hace ya tiempo que he dejado de releer lo que voy escribiendo: no queda tiempo para eso, ni tampoco, desde luego, para los nauseabundos efectos que sobre mí podría ejercer esa relectura.
Al principio jugueteé con la idea de enviarlo todo directamente a un editor —alemán, francés o norteamericano—, pero está escrito en ruso, y no todo es traducible, y... bueno, puestos a ser francos, soy muy exigente en lo que se refiere a mis arpegios literarios, y creo firmemente que la pérdida de un solo matiz o inflexión echaría a perder por completo el conjunto. También se me ha ocurrido enviarlo a la URSS, pero no tengo las direcciones necesarias, ni sé cómo se hace ni si mi manuscrito sería leído, pues, debido a la fuerza de la costumbre, empleo la ortografía del antiguo régimen, y reescribirlo todo excede mis posibilidades. ¿«Reescribir» digo? Ni siquiera sé si soportaré la tensión que supone seguir escribiendo.
Tras haber finalmente decidido entregar mi manuscrito a alguien a quien estoy seguro de que le va a gustar, y que hará todo lo posible para conseguir que sea publicado, tengo plena conciencia de que mi elegido (tú, mi primer lector) es un novelista emigré, cuyos libros no pueden en modo alguno aparecer en la URSS. Tal vez, sin embargo, se haga una excepción en el caso de este manuscrito, teniendo en cuenta que no fue usted quien lo escribió. ¡Oh, cómo acaricio la esperanza de que pese a su firma de emigré (tan diáfanamente espúrea que no engañará a nadie) mi libro encuentre un mercado en la URSS! Como disto mucho de ser un enemigo del régimen soviético, estoy seguro de haber, sin darme siquiera cuenta, expresado en mi libro ciertas nociones que encajan perfectamente con las exigencias dialécticas del momento actual. Me parece incluso a veces que mi tema básico, la semejanza entre dos personas, posee una profunda significación simbólica. Esta notable semejanza física me llamó probablemente la atención (¡subconscientemente!) como promesa de ese ideal de igualdad consistente en unir a todo el pueblo en la futura sociedad sin clases; y al esforzarme por arrancarle toda su utilidad a un caso singular, estaba, aun siendo todavía ciego a las verdades sociales, realizando, no obstante, cierta función social. Y hay, además, otra cosa; el hecho de no haber obtenido un éxito completo cuando traté de obtener una utilidad práctica de nuestra semejanza podría explicarse por medio de causas exclusivamente socioeconómicas, es decir por el hecho de que Félix y yo perteneciéramos a clases diferentes y contradictorias, cuya fusión nadie, con sus solas fuerzas individuales, logrará jamás llevar a cabo, sobre todo en nuestros días, cuando el conflicto de clases ha llegado a una fase en la que está fuera de lugar todo intento de solución de compromiso. Es cierto que mi madre era de baja cuna y que el padre de mi padre pastoreaba patos en su juventud, lo cual explica de dónde, exactamente, ha podido sacar un hombre de mi sello y mis costumbres esa fuerte, aunque hasta ahora incompletamente expresada aún, tendencia hacia la Auténtica Conciencia. En mi fantasía alcanzo a visualizar un nuevo mundo en el que todos los hombres se parecerán los unos a los otros, igual que Hermann y Félix; un mundo formado por Helixes y Fermanns; un mundo en el que el obrero que caiga muerto a los pies de su máquina será reemplazado inmediatamente por su doble perfecto, adornado con la serena sonrisa del socialismo perfecto. En consecuencia creo, efectivamente, que los jóvenes soviéticos de nuestros días podrían obtener considerables beneficios del estudio de mi libro, bajo la supervisión de algún marxista experimentado que les ayude a seguir a través de sus páginas los culebreos rudimentarios del mensaje social que contiene. Mas, ay, que también se permita a otras naciones traducir a sus respectivos idiomas este libro, de modo que los lectores norteamericanos puedan satisfacer su gusto por las historias cruentas y los franceses discernir en él espejismos de sodomía en mis preferencias por un vagabundo; y que los alemanes disfruten con el lado voluble de mi alma semieslava. ¡Lean, léanlo cuantos más mejor, damas y caballeros! Les doy la bienvenida como lectores.
Y no ha sido un libro fácil de escribir, en absoluto. Es ahora sobre todo, precisamente cuando estoy a punto de empezar la parte que trata, por así decirlo, del acto decisivo, es ahora cuando se me representa en toda su plenitud lo arduo de la tarea; aquí estoy, como puede verse, retorciéndome y serpenteando, hablando gárrulamente de asuntos que tienen su lugar adecuado en el prólogo de los libros, y que sin embargo están aquí horriblemente mal situados, justo en lo que el lector apreciará sin duda como el capítulo más esencial. Pero ya he intentado explicar que, por astutos y cautelosos que puedan parecer los diversos planteamientos, no es mi parte racional la que escribe, sino mi memoria solamente, esa tortuosa memoria mía. Pues bien, verán ustedes, justo entonces, es decir a la hora exacta en la que se han detenido las manecillas de mi relato, también yo me detuve; y empecé a retozar, a perder el tiempo, de la misma manera que pierdo el tiempo y retozo ahora; me vi metido en el mismo tipo de enrevesados razonamientos que no tenían nada que ver con el asunto que me traía entre manos, y cuya hora prefijada se aproximaba a ritmo regular. Me había puesto en marcha por la mañana pese a que mi encuentro con Félix había sido fijado para las cinco de la tarde, pero no fui capaz de permanecer en casa, de modo que en esos momentos me preguntaba cómo emplear toda esa masa blancoagrisada de tiempo que me separaba de mi cita. De modo que me dispuse, cómoda y hasta soñolientamente, a conducir con un dedo, despacito, a través de Berlín, por calles tranquilas, frías, susurrantes; y así seguí durante tiempo y tiempo, hasta que me apercibí de que había dejado Berlín atrás. Los colores del día estaban reducidos a sólo dos: el negro (la silueta de los árboles desnudos, el asfalto) y blancuzco (el cielo, las manchas de nieve). Y así procedió mi amodorrado transporte. Durante algún tiempo se balanceó ante mis ojos uno de esos grandes trapos feísimos que los camiones que transportan cosas largas y puntiagudas tienen la obligación de llevar colgando del extremo sobresaliente de la grupa; luego desapareció, tras haber tomado, presumiblemente, un desvío. Ni siquiera así aceleré en absoluto mi marcha. Un taxi salió velozmente de una calle lateral, se cruzó delante de mí, aplicó rechinantemente los frenos, y, debido a que la carretera estaba bastante resbaladiza, hizo un trompo grotesco. Yo me deslicé serenamente adelante, dejándole a un lado, como si estuviese dejándome arrastrar por la corriente. Más adelante, una mujer profundamente entristecida por el luto cruzó la calzada en línea oblicua, casi de espaldas a mí; yo no toqué la bocina ni alteré mi lento y regular avance, sino que pasé deslizándome apenas a cinco centímetros de su velo; ella no se dio cuenta de mi presencia, la presencia de un fantasma silencioso. Me adelantaban vehículos de todas las clases; durante un buen rato, un tranvía reptante me cerró el paso; y llegué a ver por el rabillo del ojo a los pasajeros, sentados como estúpidos cara a cara. Una o dos veces me metí en una calle mal adoquinada; y comenzaron a aparecer las gallinas; sus breves alas expandidas y sus largos cuellos bien estirados, esta o aquella ave de corral atravesaba la calle corriendo. Algo después me encontré conduciendo por una carretera interminable, que pasaba junto a rastrojeras con montones de nieve esparcidos aquí y allá; y en una localidad perfectamente desierta el coche pareció sumirse en un profundo sueño, como si pasara del azul al gris paloma, reduciendo poco a poco su velocidad hasta detenerse, y me quedé con la cabeza apoyada sobre el volante, víctima de un ataque de esquivas reflexiones. ¿En qué podía estar pensando? En nada, o en naderías; todo era laberíntico y yo estaba casi dormido, y en un semidesvanecimiento me puse a discutir conmigo mismo sobre algún absurdo, recordé una discusión sostenida una vez con alguien en el andén de una estación acerca de si vemos o no el sol en nuestros sueños, hasta que comencé a tener la sensación de que había mucha gente a mi alrededor, personas que hablaban todas con todas, y que luego se quedaban en silencio y se encargaban mutuamente recados sin importancia y se dispersaban sin hacer el menor ruido. Al cabo de algún tiempo seguí mi camino, y a mediodía, mientras me arrastraba por algún pueblo, decidí detenerme, pues incluso yendo a tan soñoliento paso llegaría a Koenigsdorf en cuestión de una hora más o menos, y eso era todavía muy pronto. Así que haraganeé en una oscura y triste cervecería, en donde permanecí a solas, en cierta extraña suerte de trastienda, sentado a una mesa grande, y de la pared colgaba una vieja fotografía: un grupo de hombres en smoking, con mostachos enroscados hacia arriba, y algunos de los que ocupaban la primera fila habían doblado una rodilla con expresión despreocupada, y dos de los que estaban a los lados se habían incluso estirado a lo foca, lo cual me devolvió el recuerdo de ciertos grupos de estudiantes rusos. Me tomé ahí una buena cantidad de limonada, y reanudé mi viaje en la misma actitud soñolienta, indecentemente soñolienta a decir verdad. Luego, recuerdo haberme detenido en un puente: una vieja con pantalones de lana azul y una bolsa colgándole sobre los ríñones, estaba muy atareada en la reparación de alguna avería de su bicicleta. Sin apearme del coche le di algunos buenos consejos, todos ellos no solicitados y absolutamente inútiles; y tras esto permanecí en silencio y, con la mejilla apoyada en el puño, me quedé mirándola durante largo rato: ella seguía trasteando con esto y con aquello hasta que por fin mis ojos parpadearon y, oh sorpresa, la mujer había desaparecido: hacía tiempo que se había alejado balanceándose sobre su vehículo. Seguí mi curso, tratando, de paso, de multiplicar mentalmente cifras feas por otras no menos toscas. No sabía qué significaban ni de dónde habían emergido a superficie, pero ya que se habían presentado pensé adecuado ponerles un buen cebo, de modo que picaron y luego se disolvieron. De repente me pareció que estaba conduciendo a una velocidad enloquecida; que el coche se tragaba los kilómetros a la manera del prestidigitador que se traga metros de cinta; pero miré la aguja del velocímetro: temblaba a la altura de los cincuenta por hora; e iban desfilando a mi lado, en lenta sucesión, más y más y más pinos. Recuerdo haberme encontrado luego con un par de colegiales pálidos que llevaban los libros sujetos con una correa; y que hablé con ellos. Ambos poseían agradable facciones de ave, y me hicieron pensar en cuervos jóvenes. Parecían tenerme un poco de miedo, y cuando me alejé de ellos se quedaron mirándome fijamente, negra la boca completamente abierta, más alto el uno, más bajo el otro. Y luego, con un sobresalto, noté que había llegado a Koenigsdorf y, mirándome el reloj, vi que casi eran las cinco. Cuando pasé junto al rojo edificio de la estación, reflexioné que Félix podía haberse retrasado y quizá no había descendido aún los peldaños que alcancé a ver al otro lado del chillón puesto de chocolates, y que no había ningún modo en absoluto de deducir a partir del aspecto exterior de aquel chato edificio de ladrillo visto si ya había pasado o no Félix por allí. Fuera como fuese, el tren con el que había recibido órdenes de desplazarse hasta Koenigsdorf llegaba a las 2'55, de modo que si Félix no lo había perdido...
¡Ah, lector mío! Le había dicho que llegase a Koenigsdorf y caminase luego en dirección norte, por la carretera, hasta el kilómetro décimo, marcado por un poste amarillo; y en esos instantes me encontraba yo avanzando velozmente por esa misma carretera: ¡inolvidables momentos! Ni un alma por ningún lado. Durante el invierno el autobús pasa por ahí solamente dos veces al día: por la mañana y a mediodía; en toda la extensión de esos diez kilómetros no encontré más que un carro tirado por un caballo bayo. Por fin, a lo lejos, como un dedo amarillo, asomó la cabeza el conocido poste, que fue creciendo hasta obtener su tamaño natural; llevaba puesto un gorro de nieve. Frené y miré a mi alrededor. Nadie. El poste amarillo era verdaderamente muy amarillo. A mi derecha, más allá de los campos, el bosque aparecía pintado de un color gris plano con el pálido cielo como telón de fondo. Nadie. Me apeé del coche y, con un estampido más sonoro que un disparo, cerré violentamente la puerta a mi espalda. Y de inmediato comprendí que, detrás de las ramitas entrelazadas de un matorral que crecía en la cuneta, mirándome, tan sonrosado como una figura de cera y con un garboso bigotillo, francamente contento, tan contento como...
Apoyando un pie en el estribo del coche y golpeándome con el guante la palma desnuda en actitud de tenor enfurecido, clavé mis ojos en Félix. Sonriendo con timidez, él salió de la cuneta.
—¡Sinvergüenza! —dije entre dientes, mas con tremenda fuerza operística—. ¡Sinvergüenza y traidor! —repetí, dándole ahora toda su potencia a mi voz y azotándome más furiosamente incluso con el guante (entre mis estallidos verbales, abajo, en la orquesta, todo eran estruendos y truenos)—. ¿Cómo te atreviste a dar el soplo, canalla? ¿Cómo te atreviste, cómo te atreviste a pedirles consejo a los otros, a jactarte de que te habías salido con la tuya y decir que en tal lugar y en tal fecha...? ¡Ah... Mereces ser fusilado! —(estruendo creciente, estrépito, y luego mi voz otra vez)—: ¡Pues sí que has salido ganando, idiota! ¡Se te acabó el juego, has metido la pata hasta el fondo, ni un mal céntimo verás, so mandril! —(clamor de címbalos en la orquesta).
Así le maldije, observando entretanto, con fría avidez, su expresión. Le había pillado completamente de improviso; y se mostraba honestamente ofendido. Se llevó la palma al pecho, e insistió en negar repetidas veces con la cabeza. Este fragmento de ópera llegó a su conclusión, y el locutor de radio prosiguió en su voz corriente:
—Olvidémoslo... Te he reñido así por puro formulismo, para curarnos en salud... Querido amigo, qué gracioso estás, ¡menudo maquillaje te has puesto!
Se había dejado crecer, de acuerdo con la orden que yo le había dado directamente, el bigote; y me parece que hasta se lo había encerado. Aparte de este detalle, y por su propia cuenta y riesgo, había adornado su rostro con un par de enroscadas chuletas laterales. Este complemento tan pretencioso me pareció graciosísimo.
—Espero que hayas venido hasta aquí tal como te indiqué, ¿es así? —le pregunté, sonriendo.
—Sí —contestó—, seguí sus instrucciones. En cuanto a eso que decía usted de fanfarronear... Sabe usted muy bien que soy un hombre solitario que no sirve para parlotear con la gente.








