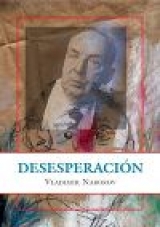
Текст книги "Desesperación"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
—... No hay felicidad en la tierra... Pero hay paz y libertad... Un destino envidiable he ansiado conocer. Durante mucho tiempo anhelé, cansado esclavo...
—Venga, cansado esclavo. Hoy cenaremos pronto.
—... volar hacia un lugar... Probablemente te aburrirías allí, Lydia... ¿No crees que echarías de menos Berlín, e incluso las bobadas de Ardalion?
—Pues claro que no. Yo también ardo en deseos de ir a algún lugar con... Con sol, con mar y olas. Una vida cómoda y agradable. No entiendo por qué tienes que criticarle siempre.
—... Ya es hora, amor mío, ya es hora... El corazón me pide reposo... Qué va. No le critico. Por cierto, ¿qué podríamos hacer con ese monstruoso retrato? Es un insulto para la vista. Día tras día pasa revoloteando...
—Mira, Hermann, gente a caballo. Estoy segura de que esa mujer cree ser una gran belleza. Venga, camina de una vez. Arrastras los pies como un crío malhumorado. La verdad es que le tengo mucho aprecio. Hace tiempo que tengo ganas de darle un montón de dinero para que pueda ir de viaje a Italia.
—...un destino envidiable... Durante mucho tiempo he anhelado... Hoy en día Italia no le serviría de nada a un mal pintor. Quizá sirviese de algo hace mucho, mucho tiempo. Durante mucho tiempo anhelé, cansado esclavo...
—Pareces dormido, Hermann. Anda, despabílate, por favor.
Bien, quiero ser absolutamente franco: no sentía yo en esos momentos ansias especiales de descanso; pero tal había sido últimamente el tema de discusión corriente entre mi esposa y yo. Apenas nos encontrábamos solos cuando, con brutal tenacidad, yo desviaba la conversación hacia el «lugar remoto de puro júbilo», como en el poema de Pushkin.
Entretanto iba contando los días con impaciencia. Había aplazado la cita hasta el 1 de octubre porque quería darme una oportunidad de cambiar de opinión; y, por mucho que me empeñe, incluso hoy creo que si hubiese cambiado de opinión, si no hubiese ido a Tarnitz, Félix seguiría esperando no lejos del duque de bronce, o tumbado en un banco próximo, dibujando con el bastón, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, los arcos iris terrestres que dibuja todo hombre provisto de bastón y sin nada que hacer (¡nuestra eterna sujeción al círculo en el que estamos todos aprisionados!). Sí, así habría seguido él hasta hoy mismo, y yo seguiría recordándole con angustia y pasión enloquecidas; una muela horriblemente dolorosa, y nada con que arrancarla; una mujer a la que no podemos poseer; un lugar que, debido a la peculiar topología de las pesadillas, se mantiene angustiosamente fuera de nuestro alcance.
La víspera de mi partida, Ardalion y Lydia hacían pacientes solitarios mientras yo caminaba de un lado a otro y me inspeccionaba en todos los espejos. En esa época aún tenía unas magníficas relaciones con los espejos. Durante los últimos quince días me había dejado crecer el bigote, lo cual afeaba mis rasgos. Sobre mis labios exangües se erizaba un borrón rojo parduzco, con una obscena muesca central. Tenía la sensación de llevarlo pegado con cola; y a veces era como si se me hubiese aposentado encima del labio superior un animalillo cosquilloso. Por la noche, medio dormido, me manoseaba de repente la cara, y mis dedos no la reconocían. De modo que, como iba diciendo, me pasaba el rato caminando de un lado para otro, fumando, y desde cada psique especular del piso me miraba, con ojos a la vez aprensivos y serios, un individuo apresuradamente constituido. Ardalion, con camisa azul y corbata escocesa de imitación, sacaba sonoramente una carta tras otra, como un tahúr tabernario. Lydia estaba sentada de lado a la mesa, con las piernas cruzadas, la falda por encima del borde de las medias, y exhalaba el humo de su cigarrillo hacia arriba, con el labio inferior más salido que el superior, y fijando con la vista las cartas de la mesa. Era una noche negra y borrascosa; cada cinco segundos, resbalando por los tejados, nos llegaba el pálido haz de la Torre Emisora de radio: un brusco temblor luminoso; la mansa chifladura de un faro giratorio. A través de la estrecha ventanita abierta del baño llegaba, procedente de alguna ventana situada al otro lado del patio, la voz cremosa de un locutor. En el comedor, la lámpara iluminaba mi espantoso retrato. Ardalion, con su camisa azul, seguía sacando sonoramente las cartas, una tras otra; Lydia permanecía sentada con el codo apoyado en la mesa; del cenicero se elevaba el humo. Salí al balcón.
—Cierra la puerta, hay corriente —me llegó la voz de Lydia desde el comedor. El viento racheado hacía parpadear y temblar las estrellas. Volví a entrar.
—¿Adonde se nos va la más bella criatura de la casa? —preguntó Ardalion sin dirigirse a ninguno de nosotros dos.
—A Dresde —contestó Lydia.
Ahora estaban jugando a durachki, al títere.
—Dale mis recuerdos a la Sixtina —dijo Ardalion—. No, me parece que ésa no la puedo matar. Veamos. Así.
—Haría mejor yéndose a la cama, está muerto de cansancio —dijo Lydia—. Eh, tú, no tienes derecho a manOscar el mazo. Me parece muy poco honesto de tu parte.
—Ha sido sin querer —dijo Ardalion—. Anda, no te enfades, gatita. ¿Y cuánto tiempo estará fuera?
—Y esta otra también, Ardy, esta otra también, por favor, tienes que matarla.
Y así siguieron durante un buen rato, hablando unas veces de las cartas y otras de mí, como si yo no estuviese presente, como si sólo fuera una sombra, un fantasma, un imbécil; y esa antigua broma suya, que hasta entonces me había dejado indiferente, me pareció ahora estar cargada de significado, como si en efecto sólo mi reflejo estuviese allí, y mi verdadero cuerpo se encontrara muy lejos.
La tarde del día siguiente me encontraba en Tarnitz. Llevaba conmigo una maleta, que me quitaba libertad de movimientos, pues pertenezco a esa clase de hombres que detestan llevar cosas, lo que sea; me gusta, en cambio, exhibir unos caros guantes de cervato, y separar los dedos, y balancear libremente los brazos mientras avanzo con paso ágil, abiertas hacia fuera las puntas relucientes de mis elegantes zapatos, pequeños en relación con mi talla y adornados con polainas gris rata, pues las polainas son como los guantes, en el sentido de que le confieren al caballero que las lleva una prestancia melosa, comparable a esa especial distinción característica de los más caros artículos de viaje.
Adoro las tiendas en donde venden aromáticas y crujientes maletas; adoro la virginidad de la piel de cerdo bajo la funda protectora; pero divago, divago sin parar, y es que quizá lo que pretendo es divagar... da igual, sigamos, ¿dónde estaba? Ah, sí, resuelto a dejar la maleta en el hotel. ¿En qué hotel? Atravesé la plaza, mirando a mi alrededor no solamente en busca de un hotel, sino tratando igualmente de recordar el sitio, pues ya había pasado una vez por allí y recordaba aquel bulevar y el edificio de correos. No tuve tiempo, sin embargo, de ejercitar mi memoria. Repentinamente mi visión quedó saturada por el rótulo de un hotel, su entrada, un par de laureles en sendas bañeras verdes a uno y otro lado de las puertas... pero ese indicio de lujo terminó resultando engañoso, pues en cuanto entrabas te aturdía el puñetazo del hedor procedente de la cocina; un par de hirsutos papirotes bebían cerveza en la barra, y un viejo camarero, puesto en cuclillas y agitando la punta de su servilleta bajo el sobaco, hacía rodar por el suelo a un cachorro de blanca tripa que, él también, agitaba la cola.
Pedí una habitación (añadiendo que tal vez mi hermano pasara la noche conmigo) y me dieron una bastante grande, con un par de camas y una jarra de agua muerta en una mesa redonda, como en las farmacias. Cuando el botones se fue, me quedé allí más o menos solo, pues me zumbaban los oídos y me invadía una sensación de sorpresa extraña. Mi doble se encontraba probablemente en la misma población que yo; ya estaba esperándome, quizás, en esta misma población; en consecuencia, yo estaba representado por dos personas. De no ser por mi bigote y mi ropa, el personal del hotel podía quizá... pero a lo mejor (proseguí, saltando de idea en idea) sus rasgos se habían alterado y ahora ya no se parecían a los míos, y mi viaje hasta allí había sido en vano. «¡Dios mío, por favor!», dije con fuerza, y no logré entender, ni yo mismo, por qué lo había dicho; pues ¿acaso todo el sentido que mi vida poseía a estas alturas radicaba en el hecho de poseer un vivo reflejo? Entonces, ¿por qué había mencionado el nombre de un Dios inexistente, por qué había brillado en mi mente el destello de necia esperanza, el deseo de que mi reflejo se hubiese distorsionado?
Me acerqué a la ventana y miré afuera: abajo había un espantoso patio, y un tártaro de redonda espalda con gorro bordado le mostraba una alfombrita azul a una mujer frescachona y descalza. Y bien, yo conocía a esa mujer y reconocí también al tártaro, y las malas hierbas de la esquina del patio, y el vórtice de polvo, y la suave fuerza del viento del Caspio, y el cielo pálido, mareado de tanto mirar pesquerías.
En ese momento llamaron a mi puerta, y entró una muchacha con la almohada adicional y el orinal limpio que yo había pedido, y cuando me volví otra vez a la ventana ya no estaba el tártaro al que antes había visto sino que ocupaba su lugar algún vendedor ambulante de aquella zona, un hombre con tirantes, y la mujer había desaparecido. Pero mientras miraba comenzó de nuevo ese proceso de fusión, de construcción, esa elaboración de un recuerdo definido; y reaparecieron, muy agrupadas, las malas hierbas de la esquina, y otra vez estuvo allí la pelirroja Christina Forsmann, a quien yo había conocido carnalmente en 1915, acariciando con los dedos la alfombrita del tártaro, y voló la arenilla, y no pude descubrir cuál era el meollo en torno al cual se habían formado todas esas cosas, y en dónde estaba exactamente el germen, la fuente: de pronto entrevi la jarra de agua muerta y en la loza decía «caliente», como cuando juegas a encontrar objetos escondidos; y casi con toda probabilidad habría acabado encontrando la nimiedad que, notada inconscientemente por mí, había puesto en marcha de pronto el motor de mi memoria (o, también, no la habría encontrado, y la explicación, simple y en absoluto literaria, hubiera sido que todo lo que había en la habitación de ese hotel alemán de provincias, incluida la vista, se parecía fea y remotamente a algo visto en Rusia siglos antes), si no hubiera sido porque me acordé de mi cita; lo cual hizo que me pusiera los guantes y me apresurase a salir.
Pasé frente a correos, y bajé por el bulevar. Soplaba un viento brutal que perseguía las hojas —¡corred, tullidas!– de través por toda la calle. A pesar de mi impaciencia, mantuve mi actitud observadora de siempre, estuve fijándome en las caras y los pantalones de los transeúntes, en esos tranvías que, comparados con los de Berlín, parecían de juguete, en las tiendas, en un sombrero de copa gigantesco pintado en una pared desconchada, en los rótulos, en el nombre de un pescadero: Carl Spiess, que me recordó a un tal Carl Spiess al que conocí en ese pueblo del Volga que hay en mi pasado, y que también vendía anguilas asadas.
Al final, cuando ya estaba llegando al otro extremo de la calle, vi que el caballo de bronce se ponía de manos y utilizaba la cola como soporte, al igual que un pájaro carpintero, y si el duque que lo montaba hubiese estirado el brazo más enérgicamente, el conjunto del monumento que se elevaba a la luz tenebrosa del ocaso hubiese podido pasar por el de Pedro el Grande en la ciudad que él fundó. En uno de los bancos, un viejo comía uvas que iba sacando de un cucurucho de papel; en otro banco estaban sentadas un par de ancianas señoras; una enorme vieja inválida permanecía recostada en una silla de ruedas, escuchando la conversación de las dos anteriores, emocionadísimos y redondos los ojos atentos. Dos veces y hasta tres di la vuelta alrededor de la estatua, observando de paso la serpiente que se enroscaba bajo ese casco trasero, esa leyenda en latín, esa fuerte bota con la negra estrella en la espuela. Lo siento, no había en realidad ninguna serpiente; era solamente un caprichoso préstamo que le tomaba al zar Pedro... cuya estatua, por lo demás, lleva borceguíes.
Me senté luego en un banco vacío (había media docena en total) y me miré el reloj. Las cinco y tres minutos. Los gorriones daban saltitos en la hierba. En un macizo ridículamente redondeado crecían las flores más repugnantes del mundo; las jarillas de jardín. Transcurrieron diez minutos. No, mi agitación se negó a permanecer sentada. Además, se me habían acabado los cigarrillos y sentía unas ansias frenéticas de fumar.
Torcí por una calle lateral y pasé ante una negra iglesia protestante con fingidos aires de antigüedad, y divisé un estanco. La campanilla automática siguió sonando después que yo hubiese entrado, como si me hubiera dejado la puerta abierta:
—Por favor, le importaría... —dijo la mujer con gafas que atendía el mostrador, y retrocedí y cerré bruscamente la puerta.
Justo encima de ella colgaba uno de los bodegones de Ardalion: una pipa sobre una tela verde, y dos rosas.
—¿De dónde demonios...? —pregunté riendo.
Al principio no me entendió. Luego respondió:
—Lo pintó mi sobrino... Un sobrino mío que murió hace muy poco tiempo.
Bueno, ¡así me condene! (pensé). Pues ¿acaso no había visto yo algo muy similar, o idéntico incluso, entre los cuadros de Ardalion? ¡Me he condenado!
—Ya entiendo —dije en voz alta—. ¿Tiene usted...?
Mencioné la marca que suelo fumar, pagué y salí.
Las cinco y veinticinco minutos.
Como no me atrevía a regresar al lugar fijado (dándole así al destino una oportunidad para modificar su programa), y como no sentía nada aún, ni fastidio ni alivio, estuve andando un buen rato calle abajo, alejándome de la estatua, pero el viento me sisaba el fuego, y tuve que cobijarme en un porche y allí ventilé el asunto de la ventolina: ¡qué juego de palabras! Desde el porche miré a dos niñas que jugaban a canicas; hacían rodar por turnos el orbe iridiscente, unas veces inclinándose para empujarlo con el dorso del dedo, comprimiéndolo otras entre los pies para soltarlo con un saltito, y todo esto con la intención de que la canica cayera en el interior de un agujerito del suelo, bajo un abedul con dos troncos; mientras observaba este juego concentrado, silencioso y minúsculo, me encontré no sé cómo pensando que Félix no podía venir sencillamente porque era un producto de mi imaginación, que siempre andaba en pos.de reflejos, repeticiones, máscaras, y que mi presencia en esa población remota era absurda e incluso monstruosa.
Recuerdo bien esa pequeña ciudad, y me siento extrañamente perplejo: ¿debería continuar dando ejemplos de esos aspectos suyos que, de una forma horriblemente desagradable, eran ecos de cosas que yo había visto en algún lugar hace muchísimo tiempo? Incluso ahora me parece que aquella ciudad estaba formada por acumulación de ciertas partículas residuales de mi propio pasado, pues en ella descubrí cosas que me resultaban notable y misteriosamente familiares: una casa baja de color azul pálido, contrapartida exacta de la que vi una vez en un suburbio de San Petersburgo; una tienda de ropa vieja en la que colgaban trajes que habían pertenecido a gente ya fallecida a la que yo conocí en tiempos; una farola callejera cuyo número (siempre me he fijado en los números de las farolas) era el mismo que el de la farola situada justo delante mismo de la casa de Moscú en la que yo me alojé; y, cerca de allí, el mismo abedul desnudo cuyo doble tronco se abría en horquilla por encima de su corsé metálico (ah, fue eso lo que me hizo mirar el número de la farola). Podría, si así lo decidiese, enumerar otras muchas muestras del mismo tipo, y hay entre ellas algunas tan sutiles, tan... ¿cómo decirlo...? tan abstractamente personales como para resultarle ininteligibles al lector, al que cuido y mimo como una devota enfermera. Tampoco estoy seguro de la excepcionalidad de los susodichos fenómenos. Todas las personas de mirada aguda conocen bien esos pasajes de su vida pasada que una voz anónima les vuelve a contar: combinaciones falsamente inocentes de detalles, que suenan vomitivamente a plagio. Dejémoslos pues a la conciencia del destino y regresemos, abatido el corazón que no quisiera abandonarlos, al monumento del final de la calle.
El viejo se había terminado la uva y desaparecido; la mujer que moría de hidropesía en su coche de ruedas había sido evacuada; no quedaba nadie por allí, con la sola excepción de un hombre que permanecía sentado en el mismo banco que un rato antes ocupara yo. Inclinado un poco hacia adelante, y con las rodillas algo separadas, les estaba echando migas a los gorriones. Su bastón, descuidadamente apoyado contra el banco junto a su cadera izquierda, se puso lentamente en movimiento en cuanto noté su presencia; comenzó a resbalar y cayó con un ruido seco en la gravilla. Los gorriones se fueron volando, trazaron una curva y se posaron en los matorrales vecinos. Tomé conciencia de que aquel hombre se había vuelto hacia mí.
Aciertas, inteligente lector.
5
Manteniendo la vista fija en el suelo, estreché su mano derecha con mi izquierda, recogí simultáneamente el caído bastón, y me senté a su lado en el banco.
—Llegas tarde —le dije, sin mirarle. El se rió. Todavía sin mirarle, me desabroché la chaqueta, me quité el sombrero, me pasé la palma por la frente. Me sentía acalorado de pies a cabeza. El viento había dejado de soplar en el manicomio.
—Le he reconocido inmediatamente —dijo Félix con un tono lisonjera y estúpidamente conspiratorio.
Miré el bastón que sostenían mis manos. Era un bastón recio y curtido, con una muesca alargada en su madera de tilo, y el nombre de su propietario grabado allí: «Félix tal y cual», y debajo la fecha, y luego el nombre de su pueblo. Lo dejé apoyado otra vez en el banco, y pensé fugazmente que, el muy pícaro, había venido a pie.
Por fin, reuniendo fuerzas, me volví hacia él. De todos modos, no le miré inmediatamente la cara; comencé mi labor por los pies y subí desde allí, tal como ocurre a veces en la pantalla cuando el cámara pretende hipnotizarte. Primero aparecieron unos grandes y polvorientos zapatos, gruesos calcetines que se arrugaban a la altura de los tobillos, luego unos pantalones azules con muchos brillos (los de pana se le debieron de pudrir) y una mano que sujetaba un pedazo de pan seco. Después una chaqueta azul sobre un suéter gris oscuro. Más arriba incluso ese cuello de camisa que ya conocía yo (y que ahora estaba relativamente limpio). Y allí me detuve. ¿Debía dejarle sin cabeza, o seguir construyéndole? Poniéndome a cubierto detrás de mi mano, miré su cara entre mis dedos.
Durante un momento tuve la impresión de que todo había sido un engaño, una alucinación; que jamás habría podido él ser mi doble, cómo iba a poder serlo aquel bobales con sus cejas enarcadas, su estúpida sonrisa expectante, que no sabía aún qué cara poner y, por eso, alzaba esas cejas, como para no arriesgar nada todavía. Durante un momento, como digo, pensé que se me parecía tanto como cualquier otro hombre. Pero luego, pasado el susto, regresaron los gorriones, uno de ellos brincó muy cerca de nosotros, y eso desvió su atención; sus rasgos volvieron a posarse y vi, una vez más, el portento que tanto me había sorprendido cinco meses atrás.
Les arrojó un puñado de migajas a los gorriones. El más próximo lanzó un aleteante picotazo, la migaja brincó hacia arriba y fue atrapada por otro pájaro, el cual voló inmediatamente lejos de allí. Félix se volvió de nuevo hacia mí con el servilismo expectante y rastrero de antes.
—Ese de ahí se ha quedado sin nada —dije, señalando a un pajarillo que, algo separado de los demás, hacía sonar su pico con desesperación.
—Es joven —observó Félix—. Mire, apenas tiene cola todavía. Me gustan los pajaritos —añadió con una sonrisa empalagosa.
—¿Estuviste en la guerra? —pregunté; y, varias veces seguidas, carraspeé, porque estaba muy ronco.
—Sí —contestó—. Dos años. ¿Por qué?
—Por nada. Muerto de miedo todo el tiempo, ¿eh?
Guiñó un ojo y habló con evasiva oscuridad:
—Cada rata tiene su casa, pero no todas las ratas fuera se arrastran.
En alemán el final también rimaba; no era la primera vez que me fijaba en su tendencia a los dichos más insípidos; y era absolutamente inútil estrujarse los sesos tratando de adivinar cuál era la idea que había tratado de expresar.
—Se acabó. No hay nada para vosotros —dijo, haciendo un aparte con los gorriones—. También me gustan las ardillas. —(Ese guiño otra vez)—. Va bien que los bosques tengan muchas ardillas. Me gustan porque están en contra de los terratenientes. Y los topos también.
—¿Y los gorriones? —pregunté con la mayor amabilidad del mundo—. ¿También están «en contra», como tú dices?
—Los gorriones son los mendigos del reino de las aves, unos auténticos mendigos callejeros —repitió una y otra vez, apoyándose con ambas manos en el bastón y haciéndolo oscilar lateralmente. Era obvio que se tenía por un polemista extraordinariamente astuto. No, no era un simple tonto, era un tonto de la variante melancólica. Incluso su sonrisa era taciturna: me daba náuseas de sólo mirarla. Y no obstante le miré, ávidamente. Me interesaba sobremanera observar el modo en que nuestra notable semejanza se rompía con los movimientos de su cara. En caso de que llegara a la ancianidad, pensé, sus sonrisas y sus muecas terminarán por erosionar por completo nuestra similitud, tan perfecta ahora cada vez que se le congela la cara.
Hermann (en tono juguetón):
—Ah, de manera que eres un filósofo.
Aquello pareció ofenderle un poco.
—La filosofía es un invento de los ricos —objetó con profunda convicción—. Y todo lo demás también son inventos: la religión, la poesía... ¡Oh, doncella, cuánto sufro! ¡Ay, mi pobre corazón desdichado! Ahora bien, la amistad es otra cosa. Sí, la amistad y la música son otra cosa.
»Le diré una cosa —prosiguió, dejando el bastón y hablándome con cierto apasionamiento—: Me gustaría tener un amigo que estuviese siempre dispuesto a compartir conmigo su rebanada de pan, que me legase un pedazo de tierra, una casita de campo. Sí, me gustaría tener un amigo de verdad. Trabajaría para él como jardinero, y luego su jardín pasaría a ser mío, y siempre recordaría a mi querido amigo con lágrimas de agradecimiento. Tocaríamos juntos el violín, o bien él la flauta y yo la mandolina. En cuanto a las mujeres... a ver, dígame una sola que no engañe a su marido.
—¡Cierto! ¡Ciertísimo! Qué placer el oírte hablar. ¿Fuiste de pequeño a la escuela?
—Sólo una temporada muy corta. ¿Y qué se puede aprender en la escuela? Nada. ¿De qué les sirven las lecciones a los tipos listos? Lo principal es la Naturaleza. La política, por ejemplo, no me interesa. Y hablando en general... el mundo, sabe, es una porquería.
—Conclusión que me parece perfectamente lógica —dije—. Sí... una lógica impecable. Bien, escúchame, listo, devuélveme ahora mismo mi lápiz, venga.
Esto hizo que se enderezase y adoptase la actitud mental que a mí me convenía.
—Se lo olvidó en la hierba —balbució, muy desconcertado—. No sabía si volvería a verle.
—¡Conque me lo robaste y luego lo vendiste! —exclamé, e incluso descargué una patada en el suelo.
Su reacción fue notable: primero sacudió la cabeza, negando el latrocinio, y luego, inmediatamente, hizo gestos de asentimiento, admitiendo haber llevado a cabo la transacción. Se concentraba en él todo el ramillete de la estupidez humana.
—Así te confundas —dije—. La próxima vez actúa con más circunspección. Bien, de todos modos, lo pasado pasado está. Toma un cigarrillo.
Se tranquilizó y suspiró al ver que se me había pasado el ataque de ira; y comenzó a mostrar su gratitud:
—Gracias, oh, gracias. Pues sí, la verdad, ¡es increíble que nos parezcamos tanto! Cualquiera podría suponer que mi padre pecó con su madre de usted.
Y se puso a reír lisonjeramente, muy satisfecho con su propio chiste.
—Al grano —dije yo, fingiendo un repentino soplo de seriedad—. No te he invitado a que vengas aquí solamente para disfrutar de los etéreos placeres de una charla intrascendente. En mi carta te hablaba de la ayuda que pienso prestarte, del trabajo que te había encontrado. En primer lugar, no obstante, déjame que te formule una pregunta. Tu respuesta debe ser sincera y precisa. Dime, ¿quién crees que soy?
Félix me examinó, luego se volvió al frente y se encogió de hombros.
—No es un acertijo —proseguí, pacientemente—. Sé muy bien que no puedes conocer en modo alguno mi identidad. Dejemos en todo caso a un lado la posibilidad que tan ingeniosamente acabas de mencionar. Nuestra sangre, Félix, no es la misma. No, mi buen amigo, no es la misma. Nací a mil leguas de tu cuna, y nada mancha el honor de mis padres, y supongo que lo mismo ocurre con el de los tuyos. Tú eres hijo único: también yo lo soy. En consecuencia, ni en tu vida ni en la mía puede aparecer esa criatura misteriosa que es ese hermano perdido durante largos años tras haber sido robado por los gitanos. Ningún lazo nos une; no tengo compromiso alguno contigo, fíjate bien en lo que digo, ningún compromiso en absoluto; si tengo intención de ayudarte lo hago siguiendo solamente mi libre voluntad. Tenlo bien en cuenta, por favor. Y ahora, permíteme que vuelva a preguntarte: ¿qué supones que soy? ¿Qué opinión te has formado de mí? Porque te habrás formado algún tipo de opinión, ¿no te parece?
—Quizá sea usted un actor —dijo Félix en tono vacilante.
—Si te he entendido bien, amigo mío, con eso quieres decir que la primera vez que nos encontramos estuviste pensando: «Ah, seguro que éste es uno de esos de la farándula, uno de los más brillantes, uno de esos tipos de cara graciosa y ropa carísima, un famoso.» ¿Acierto?
Félix detuvo por completo la punta del pie, con la que había estado alisando la gravilla, y su rostro adoptó una expresión notablemente tensa.
—No pensé nada —dijo enfurruñado—. Simplemente pude ver que... bueno, que usted sentía cierta curiosidad por mí, sólo cosas así. Y, oiga, ¿cobran mucho dinero ustedes, los actores?
Una leve acotación: la idea que me había dado me pareció sutil; el singular rodeo dado por él terminó entrando en contacto con la parte más importante de mi plan.
—Aciertas —exclamé—. Aciertas. Sí, soy un actor. Un actor del cinematógrafo, para ser más precisos. Sí, exacto. ¡Lo has explicado magnífica, excelentemente! ¿Qué más dirías de mí?
Noté aquí que, en cierto modo, le había decaído el ánimo. Mi profesión parecía haberle decepcionado. Se quedó como estaba, fruncido el ceño con expresión entristecida, sosteniendo el cigarrillo a medio fumar entre el índice y el corazón. De repente alzó la cabeza, parpadeó.
—¿Y qué clase de trabajo quieres ofrecerme? —preguntó, abandonando su anterior dulzura zalamera.
—Despacio, despacio. Todo a su debido tiempo. ¿No te había preguntado qué otras cosas llegaste a pensar de mí? Anda, contéstame, por favor.
—Ah, bueno... Sé que le gusta a usted viajar. Eso es todo.
Entretanto se iba acercando la noche; los gorriones habían desaparecido hacía un buen rato; el monumento parecía más alto y tenebroso. Tras un árbol negro asomó silenciosamente la luna, sombría y carnosa. Una nube la cubrió, al pasar, con un velo, tras el que lo único visible era su regordeta barbilla.
—Bien, Félix, empieza a oscurecer, y esto está cada vez más tétrico. Apuesto a que tienes hambre. Venga, vamos a comer un poco y seguiremos charlando mientras nos tomamos una jarra de cerveza. ¿Te parece bien?
—Sí —dijo Félix en un tono ligerísimamente más animado, y luego añadió sentenciosamente—: «Las tripas vacías no tienen orejas.»
(Sigo traduciendo sus adagios; en alemán, todos ellos tenían tintineantes rimas.)
Nos pusimos en pie y caminamos hacia las luces amarillentas del bulevar. Al caer la noche, casi había perdido yo conciencia de nuestro parecido. Félix caminaba con aire gacho a mi lado, aparentemente sumido en sus pensamientos, y su forma de caminar era tan gris como él.
Le pregunté:
—¿Habías estado antes en Tarnitz?
—No —repuso—. No me gustan las ciudades. Yo y los que somos como yo nos cansamos enseguida de las ciudades.
La enseña de un bar. En una ventana, un barril guardado por un par de barbudos duendes de terracota. Tan buena como cualquier otra. Entramos y elegimos una mesa del rincón más apartado. Mientras me quitaba el guante, observé el local con ojo atento. No había más que tres personas, y ninguna de ellas nos prestó la menor atención. Se aproximó el camarero, un hombrecillo pálido con quevedos (no era la primera vez que veía a un camarero quevédico, pero no logré recordar dónde ni cuándo había visto al anterior). Mientras esperaba que hiciéramos el pedido, el camarero me miró primero a mí, y luego a Félix. Naturalmente, debido a mi bigote, nuestro parecido no le saltó a la vista; pues, en efecto, me había dejado crecer un bigote precisamente con la intención de no llamar indebidamente la atención cuando estuviese con Félix. Hay, me parece, un sabio pensamiento en alguna página de Pascal que dice así: dos personas que se parecen mutuamente no ofrecen ningún interés por separado, pero provocan toda una conmoción cuando se presentan simultáneamente. No he leído nunca a Pascal ni recuerdo en dónde pellizqué esta cita. ¡Ah, qué maravillas de prestidigitación hacía yo en mis años jóvenes, y cómo disfrutaba con ellas! Por desgracia, no era el único que exhibía máximas recién robadas. Una vez, en una fiesta de San Petersburgo, comenté: «Hay sentimientos, dice Turguenev, que sólo la música puede expresar.» Al cabo de unos cuantos minutos llegó otro invitado que, en mitad de una conversación, citó la misma frase, tomada del programa de un concierto, cierta vez en que le vi escabullirse hacia la sala de espera de los actores. El, y no yo, hizo el ridículo, por supuesto; de todos modos, aquello produjo en mí cierta incomodidad (aunque encontré cierto alivio preguntándole maliciosamente qué le había parecido la gran Viabranova), de modo que decidí abandonar el territorio de la alta cultura. Todo esto no es una evasiva sino una digresión; y subrayo que no es, en absoluto, una evasiva; nada temo, y pienso decirlo todo. Habría que admitir que ejerzo un control exquisito no sólo sobre mí mismo sino también sobre el estilo de mi escritura. Cuántas novelas escribí de joven: así, por las buenas, como quien no quiere la cosa, y sin la menor intención de publicarlas. He aquí otra frase célebre: un manuscrito publicado, dice Swift, es como una prostituta. Un día (estando en Rusia) le di a leer un manuscrito mío a Lydia, pero diciéndole que era obra de un amigo; lo encontró aburrido y no lo terminó. Hasta la fecha, mi caligrafía le resulta prácticamente desconocida. Tengo, en cifras exactas, veinticinco clases de caligrafía, la mejor de las cuales (es decir, la que uso más a menudo) posee las características siguientes: es redonda y diminuta, con las curvas agradablemente rollizas, de manera que cada palabra parece un pastelillo de fantasía recién sacado del horno; también tengo una letra que es una cursiva rápida, afilada y maliciosa, el garabateo de un jorobado garboso, con sobreabundancia de abreviaturas; y una letra de suicida en la que cada letra es un dogal y cada coma un gatillo; y la que más valoro: grande, legible, firme y absolutamente impersonal; tal como escribiría la mano abstracta que sale del sobrehumano puño de camisa que solemos ver representado en los indicadores y en los libros de texto de física. Fue con esa letra ( hand) como comencé a escribir el libro que ahora se ofrece al lector; pronto, sin embargo, la pluma se me desbocó: este libro está escrito en mis veinticinco letras entremezcladas, de modo que el desconocido tipógrafo o mecanógrafo, o la persona por mí elegida, ese escritor ruso al que le será remitido mi manuscrito cuando llegue el momento, pensarán que fue escrito entre varias personas; y es también probabilísimo que algún experto, algún furtivo cara de rata descubra en esta orgía cacográfica señal segura de alguna anormalidad psíquica. Tanto mejor.








