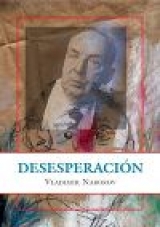
Текст книги "Desesperación"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Apartado, solitario, rodeado de alcornoques, hallé un hotel de aspecto decente que se encontraba aún, en su mayor parte, cerrado (pues la temporada empezaba al llegar el verano). Un fuerte viento procedente de España alborotaba el plumón de las mimosas. En un pabellón con aspecto de capilla, borboteaba una fuente curativa, y en las esquinas de sus ventanales de color rubí oscuro colgaban las telarañas.
Apenas había gente alojada en aquel establecimiento. Un médico era el alma del hotel, y el soberano que presidía las comidas: se sentaba a la cabecera de la mesa y llevaba la voz cantante; había también un viejo con nariz de loro y chaqueta de alpaca que solía producir toda una variada gama de bufidos y gruñidos cuando, con un leve taconeo y gran agilidad, la criada servía la trucha que él mismo había pescado en el vecino arroyo; y una vulgar pareja joven que había llegado a este agujero desde nada menos que Madagascar; una ancianita con gorgerette de muselina, maestra de escuela; un joyero de numerosa familia; una joven superferolítica, de la que al principio dijeron que era vizcondesa, luego condesa y finalmente (lo cual nos trae al momento en que escribo estas líneas) marquesa, y todo ello gracias a los esfuerzos del médico (que hace cuanto está en su mano por mejorar la reputación del establecimiento). No olvidemos, por otro lado, al triste viajante de comercio, un parisino que representa una especialidad patentada de jamón; al tosco y gordo abbé que se hacía lenguas de la belleza de cierto claustro vecino; y que, para mejor expresarlo, lanzaba al aire un beso de sus carnosos labios fruncidos en forma de corazoncito. Aquí terminaba la colección, creo. El administrador, hombre de cejas de escarabajo, permanecía cerca de la puerta con las manos enlazadas a la espalda y seguía con mirada hosca el desarrollo ceremonioso de las comidas. Afuera soplaba un viento violentísimo.
Estas impresiones nuevas ejercieron sobre mí un beneficioso influjo. La comida era buena. Tenía una habitación soleada, y era interesante ver, desde la ventana, cómo el viento les levantaba bruscamente las enaguas a los pequeños olivos que había previamente tumbado. A lo lejos, recortado contra un cielo implacablemente azul, destacaba el cucurucho de azúcar pintado de sombras malva de una montaña parecida al Fujiyama. Yo no salía mucho: me asustaba el trueno de mi cabeza, el viento incesantemente rompedor y cegador, un asesino viento montañoso. De todos modos, el segundo día fui al pueblo a por periódicos, y tampoco encontré nada en ellos, y como la incertidumbre me exasperaba sobremanera, decidí pasar unos cuantos días sin tomarme la molestia de mirarlos.
La impresión que causé en las comidas fue, me temo, la de una persona brusca e insociable, aunque me esforcé por contestar todas las preguntas que me hicieron; mas fue en vano que el doctor me apremió a que le acompañara después de la cena al salón, una habitacioncita agobiante con un viejo y desafinado piano vertical, butacas de terciopelo y una mesa redonda con folletos de excursiones. El doctor llevaba barba de chivo y tenía unos ojos azules y acuosos, y tripita redonda. Se alimentaba de forma práctica y asquerosa. Cuando se enfrentaba a unos huevos pasados por agua, utilizaba una técnica consistente en propinarle a la yema un turbio retorcimiento con miga de pan, y luego transportar el conjunto, no sin abundantes emisiones saliváceas, hasta el interior de su boca húmeda y sonrosada. Con los dedos empapados de salsa, solía ir recogiendo los huesos que, tras tomar la carne, quedaban en los platos de los demás comensales, envolver de algún modo aquellos restos, y meterse el paquete en el bolsillo de la holgada americana que llevaba siempre; con todo lo cual pretendía que la gente pensara de él que era un tipo excéntrico.
– C'est pour les pauvres chiens, para los pobres perros —decía (y sigue diciendo)—. A menudo los animales son mejores que los seres humanos.
Una afirmación, esta última, que provocaba (y sigue provocando) apasionadas discusiones, en las que el abbé se acaloraba más que nadie. Al enterarse de que yo era alemán y músico, el doctor se mostró fascinado; y por las miradas que me dirigió deduje que lo que atraía su atención no era tanto mi cara (que de la falta de afeitado estaba pasando al estado de barbudez) como mi nacionalidad y mi profesión, pues en ambas percibía el doctor algo que contribuía de forma destacada a aumentar el prestigio del establecimiento. Me abordaba en las escaleras o en uno de los blancos pasillos, y se embarcaba en alguna habladuría interminable, unas veces para criticar los defectos sociales del gordo diputado, y otras para deplorar la intolerancia del abbé. En conjunto, la situación estaba poniéndome algo frenético, pero también era en cierto sentido distraída.
Tan pronto como caía la noche y las sombras de las ramas, prendidas y perdidas por una solitaria lámpara del patio, barrían el interior de mi habitación, mi alma vacía y enorme se iba llenando de una confusión tan estéril como detestable. No, no, jamás les he tenido miedo a los cadáveres, ni me asustan tampoco los juguetes maltrechos y rotos. Lo único que temía cuando me encontraba completamente solo en aquel traicionero mundo de reflexiones era el perder la compostura en lugar de aguantar hasta que llegase, pues tenía que llegar, cierto momento extraordinaria y enloquecidamente feliz en el que todo quedaría resuelto; el momento del triunfo del artista; un momento de orgullo, de liberación, de júbilo: ¿había yo creado un cuadro capaz de obtener un éxito sensacional, u obtendría un decepcionante fracaso?
El sexto día de mi estancia sopló un viento de violencia tal que el hotel se asemejaba a un buque en plena tempestad: los cristales temblaban, las paredes crujían; y la masa verde de follaje, rugiente al retroceder y también al regresar de golpe, azotaba la casa. Intenté salir al jardín, pero me vi de inmediato doblado por la cintura, retuve por milagro el sombrero, y regresé a mi habitación. Una vez allí, profundamente sumido en mis pensamientos frente a la ventana, y rodeado de todo ese torbellino y campanilleo, no alcancé a oír el gong, de modo que cuando bajé a almorzar y me senté a la mesa, ya estaban sirviendo el tercer plato, el favorito del doctor: menudillos, que en el paladar tenían un tacto musgoso, con salsa de tomate. Al principio no hice caso de la conversación general, conducida hábilmente por el doctor, pero de golpe y porrazo noté que todo el mundo estaba mirándome.
– Et vous, y usted —me decía el doctor—, ¿qué opina acerca de esta cuestión?
—¿Cuál? —pregunté.
—Estábamos hablando —dijo el doctor– de ese asesinato, el que ha habido chez vous, en Alemania. Hay que ser un monstruo —prosiguió, dando paso a una discusión interesante– para hacerse un seguro de vida y luego quitársela a otro...
No sé qué me sobrevino, pero de repente alcé la mano y dije:
—Mire, ya basta.
Bajando luego la mano, con el puño cerrado le propiné a la mesa un porrazo que hizo saltar por los aires el servilletero, y exclamé, con una voz que no me atreví a reconocer como mía:
—¡Basta! ¡Basta! ¿Cómo se atreve, qué derecho tiene? Ningún insulto me parece... ¡No, no pienso soportarlo! ¿Cómo se atreve...? Decir de mi país, de mi pueblo... ¡Silencio! ¡Silencio! —grité cada vez más fuerte—. ¡Usted...! ¡Atreverse a decirme a la cara que Alemania...! ¡Cállese!
De hecho, hacía ya un buen rato que se habían callado: desde el momento en que mi sonoro puñetazo hizo rodar el aro de la servilleta. Rodó hasta el mismísimo extremo de la mesa, en donde fue cautelosamente frenado por el hijo pequeño del joyero. Un silencio de una calidad excepcional. Incluso el viento, me parece, había dejado de soplar ruidosamente. El doctor, cuchillo y tenedor en mano, se quedó helado: una mosca pareció paralizarse sobre su frente. Sentí un espasmo en la garganta; tiré la servilleta y abandoné el comedor, observado por todos los rostros que, automáticamente, fueron volviéndose a mi paso.
Sin reducir la longitud de mis zancadas agarré el periódico que yacía abierto en una mesa del vestíbulo y, una vez en mi habitación, me hundí en la cama. Temblaba de pies a cabeza, me asfixiaban los sollozos que me subían por la garganta, me convulsionaba la furia; tenía los nudillos asquerosamente sucios de salsa de tomate. Mientras hojeaba el periódico todavía tuve tiempo de decirme a mí mismo que no era más que una tontería, una simple coincidencia: cómo iban los franceses a preocuparse por un asunto de tan poca monta, pero de repente mi nombre, mi nombre anterior, comenzó a bailar ante mis ojos...
No recuerdo con exactitud qué averigüé leyendo ese periódico en particular: desde aquel día los he hojeado a montones, y han terminado, curiosamente, por confundirse mentalmente los unos con los otros; ahora deben de estar en algún rincón, pero no tengo tiempo de clasificarlos. Lo que sí recuerdo bien, sin embargo, es que capté dos cosas inmediatamente: la primera, que se conocía la identidad del asesino, y segunda, que no se conocía la de la víctima. La comunicación no iba firmada por ningún enviado especial, sino que era un breve resumen de lo que, presumiblemente, decía la prensa alemana, y estaba todo servido de una forma bastante descuidada e insolente, entre la noticia de una refriega política y un caso de psitacosis. El mismo tono de la nota me escandalizó en grado superlativo: de hecho era tan inadecuado, tan imposible en relación conmigo, que por un momento hasta pensé que podía referirse a una persona que se llamase igual que yo; porque ése es el tono que se utiliza para hablar del clásico imbécil que descuartiza toda una familia a hachazos. Ahora sí que lo entiendo todo. Se trataba, supongo, de un truco de la policía internacional; de un estúpido intento de asustarme y confundirme; pero como no lo entendí así, me vi sometido, al principio, a un frenesí de pasión, y empezaron a bailarme manchitas ante los ojos, que una y otra vez se equivocaban y me lanzaban contra esta o aquella línea de la columna... hasta que repentinamente sonó una fuerte llamada a la puerta. Escondí el periódico debajo de la cama y dije:
—Adelante.
Era el doctor. Estaba terminando de masticar alguna cosa.
– Ecoutez—dijo, cuando apenas si había cruzado el umbral—, ha habido una equivocación. Ha interpretado usted incorrectamente el sentido de lo que yo decía. Me encantaría poder...
—¡Fuera! —rugí—. ¡Fuera, ahora mismo!
Cambió de expresión y salió sin cerrar la puerta. Me levanté de un salto y la cerré con estrépito considerable. Luego, saqué el periódico de debajo de la cama; pero no fui capaz de encontrar en él lo que había estado leyendo hacía tan pocos instantes. Lo examiné de principio a final: ¡nada! ¿Era posible que lo hubiese soñado? Comencé a repasar de nuevo sus páginas; era como una de esas pesadillas en las que perdemos una cosa y luego no solamente somos incapaces de descubrirla sino que no cumplimos ninguna de esas leyes naturales que podrían darle cierta lógica a la búsqueda, y en lugar de eso nos encontramos con que todo es absurdamente amorfo y arbitrario. No, el periódico no decía nada de mí. Absolutamente nada. Debía de haberme encontrado en un horrible estado de ciega excitación, porque al cabo de algunos segundos me fijé en que el diario era un viejo ejemplar alemán, en lugar de ser el diario de París que había leído yo. Me sumergí otra vez bajo la cama, lo recuperé y releí la nota, que en efecto estaba escrita con palabras triviales y hasta difamatorias. Fue entonces cuando supe qué era en realidad lo que me había escandalizado más que ninguna otra cosa, lo que me había sonado a insulto: ni una palabra sobre el parecido; no solamente faltaban las críticas (por ejemplo, podrían haber dicho al menos: «Sí, un parecido admirable, pero tal marca demuestra que el cadáver no es el de él»), sino que ni siquiera se mencionaba en absoluto: lo cual te dejaba la impresión de que era algún desgraciado con un aspecto muy diferente del mío. Bien: una sola noche era insuficiente para que se descompusiera; por el contrario, sus rasgos debían haber adquirido una cualidad marmórea, haciendo que nuestro parecido resultara todavía más profundamente cincelado; pero incluso suponiendo que hubiesen encontrado el cadáver al cabo de unos días, dando así tiempo a que la juguetona Muerte lo desfigurase, igualmente las fases de su descomposición tendrían que haber correspondido con las de la mía: se me podrá decir que es una forma malditamente apresurada de expresarlo, pero a ver si tengo que estar de humor para bobadas. Esta fingida ignorancia de lo que, para mí, era el detalle más precioso y esencial, me pareció un truco cobarde pues significaba implícitamente que, desde el primerísimo momento, todo el mundo supo sin la menor duda que no era yo, que en ninguna cabeza podía haber cabido la idea de confundir el cadáver encontrado con el mío. Y la forma chapucera en que estaba relatada la noticia me pareció, en sí misma, una forma de subrayar un solecismo que jamás de los jamases habría podido cometer yo; y de todos modos, allí estaban, ocultos los labios, apartados los hocicos, callados pero temblando de emoción, aquellos rufianes, hirviendo de alegría, sí, con una diabólica alegría vengativa; sí, vengativa, burlona, insoportable...
De nuevo llamaron a la puerta; me puse en pie de un brinco, jadeando. Aparecieron el doctor y el administrador.
– Voilà—dijo el doctor en voz profundamente ofendida, dirigiéndose al administrador y señalándome con el dedo—. Ahí lo tiene... ese caballero no sólo se ha ofendido por algo que yo ni siquiera había dicho, sino que ahora me ha insultado, negándose a escucharme y mostrándose horriblemente grosero. Hágame el favor de hablar usted con él. No estoy acostumbrado a esos modales.
– II faut s'expliquer... Háblelo largo y tendido con él —dijo el administrador mirándome furioso y sombrío—. Estoy seguro de que monsieur...
—¡Largo! —chillé, descargando una patada en el suelo—. Todo lo que están ustedes haciéndome... Esto excede... No se atrevan a humillarme y vengarse... Exijo, me oyen, exijo...
El doctor y el administrador, alzando ambos las manos y saltando con las piernas tiesas, comenzaron a hablarme atropelladamente, cada vez más cerca de mí; no pude soportarlo ni un instante más; se me había pasado el ataque pasional, pero comencé a sentir la presión de las lágrimas, y repentinamente (abandonando la victoria a quienquiera que la quisiese) caí en la cama y me puse a sollozar violentamente.
—Nervios, sólo son nervios —dijo el doctor, que se ablandó como por arte de magia.
El administrador sonrió y salió de mí cuarto, cerrando la puerta con la mayor suavidad. El doctor me sirvió un vaso de agua, se ofreció a subirme una droga consoladora, me dio golpecitos en los hombros; y yo seguí sollozando, perfectamente consciente de mi estado, hasta el extremo de llegar a ver con fría lucidez carcajeante lo vergonzoso que era, pero sintiendo al mismo tiempo todo el hechizo crepuscular de la histeria, así como cierta leve ventaja que todo eso me proporcionaba, de modo que continué estremeciéndome y agitándome, y comencé a secarme las lágrimas con el pañuelo, grande y maloliente, que me dio el doctor, el cual seguía dándome golpecitos y murmurando consoladoramente:
—¡No ha sido más que un malentendido! Moi , qui dis toujours... Yo que suelo decir que ya hemos tenido todas las guerras que podíamos soportar... Ustedes tienen sus defectos, y nosotros tenemos los nuestros. Hay que olvidarse de la política. Sencillamente, no ha entendido usted de qué estábamos hablando. Yo sólo le preguntaba qué opinaba usted de ese asesinato...
—¿Cuál? —pregunté entre sollozos.
—Oh, une sale affaire, un asunto muy sucio: alguien que se cambió de ropa con un tipo y luego le mató. Pero tranquilícese, amigo mío, no solamente en Alemania hay asesinos, nosotros tenemos nuestros Landrús, gracias a Dios, de modo que no están ustedes solos. Calmez -vous, no son más que los nervios, las aguas de esta población hacen maravillas con los nervios... o, más precisamente, con el estómago, ce qui revient au mente, d'ailleurs.
Siguió parloteando así durante un rato y luego se puso en pie. Le devolví agradecido su pañuelo.
—¿Sabe qué? —dijo cuando ya se encontraba en la puerta—. La condesita está chiflada por usted. Así que tendría que tocarnos esta noche alguna cosa al piano —deslizó los dedos como haciendo un arpegio– y, créame, sólo con eso la tiene usted en camita.
Prácticamente había salido al pasillo, pero repentinamente cambió de opinión y regresó.
—En los días locos de mi juventud —dijo—, cuando los estudiantes nos dedicábamos al jolgorio, hubo una ocasión en que el más blasfemo de todos nosotros se emborrachó muchísimo, de modo que en cuanto llegó a la fase más desesperada le vestimos con una casaca, le afeitamos un círculo en la coronilla, y, a última hora de la noche, llamamos a la puerta de un convento. Salió una monja, y uno de nosotros le dijo: «Ah, ma soeur , voyez dans quel triste état s'est mis ce pauvre abbé!, ¡mire en qué triste estado se encuentra este cura! Déjele entrar, y que duerma en una de sus celdas, y así se le pasará.» Lo gracioso fue que la monja se lo llevó. ¡Cómo nos reímos!
El doctor se palmeó las piernas. De repente se me ocurrió que, quién sabe, a lo mejor me estaba contando todo esto (disfrazándose... fingiendo ser otro) animado de cierto propósito secreto, tal vez le habían enviado a espiarme... y de nuevo me poseyó la furia, hasta que, mirando las neciamente sonrientes arrugas de su cara, me controlé, fingí reír; y él agitó las manos, contento, contentísimo y, por fin, me dejó en paz.
Pese al grotesco parecido con Raskolnikov... No, no es eso. Tachado. ¿Qué viene ahora? Sí, decidí que lo primero que debía hacer era obtener cuantos más periódicos mejor. Bajé corriendo. En uno de los rellanos tropecé casualmente con el gordo cura, que me dirigió una mirada de conmiseración: por su untuosa sonrisa deduje que el doctor ya se las había apañado para transmitirle al mundo nuestra reconciliación.
Cuando salí al patio, el viento me dejó aturdido al instante; mas no cedí, sino que me agarré con las dos manos al portal, y luego llegó el autobús, le hice una señal, subí y comenzamos a descender la pendiente mientras el polvo blanco seguía con sus enloquecidos remolinos. Una vez en la ciudad me compré varios diarios alemanes y aproveché la circunstancia para pasar por la oficina de correos. No había ninguna carta para mí, pero, por otro lado, encontré los periódicos llenos de noticias, llenos hasta lo excesivo, por desgracia... Tras una semana de absorbente labor literaria, hoy me siento curado y no siento más que desprecio para ese frío tono de ridículo que adoptó la prensa, pero en aquel momento estuvo a punto de volverme loco.
He aquí el cuadro general que he podido trazar finalmente: el domingo al mediodía, 10 de marzo, un peluquero de Koenigsdorf encontró un cadáver en cierto bosque. Cómo se metió en ese bosque, que, incluso en verano, no era en absoluto frecuentado, y por qué esperó hasta el anochecer para comunicar su hallazgo, son dudas cuya solución no he hallado aún. Ahora sigue ese detalle escandalosamente gracioso que, me parece, ya he mencionado: el coche que yo mismo, y a propósito, dejé al borde del bosque, había desaparecido. Sus huellas, una hilera de Tes, denunciaban la marca de los neumáticos, mientras que, por otro lado, ciertos habitantes de Koenigsdorf, demostrando poseer una memoria fenomenal, dijeron acordarse de haber visto pasar un Icarus azul, un modelo pequeño de ruedas con radios, una circunstancia que los animosos y agradables tipos del garaje de mi calle completaron con datos sobre los caballos de vapor y los cilindros, y no solamente facilitaron la matrícula del coche sino incluso el número de fabricación del motor y del chasis.
En general se da ahora por supuesto que rondo por ahí en mi Icarus, lo cual me parece deliciosamente absurdo. Porque, para mí al menos, es obvio que alguien vio mí coche desde la carretera y, sin pensárselo dos veces, se lo apropió, con tales prisas que ni siquiera se fijó en el cadáver que yacía muy cerca.
Inversamente, ese peluquero que sí se fijó en el cadáver afirma que no había por allí absolutamente ningún coche. ¡Qué tipo tan sospechoso, el peluquero ese! Lo más natural del mundo sería que la policía se hubiese precipitado sobre él; hay gente a la que le han rebanado la cabeza por mucho menos, pero les aseguro que no ha ocurrido nada parecido, que la policía ni siquiera sueña que él pueda ser el asesino; qué va, me han echado las culpas a mí, por las buenas, sin merecérmelo, con prontitud tan fría como despiadada, como si les divirtiese la idea de condenarme, como si se tratara de una venganza, como si les hubiese estado ofendiendo durante largo tiempo y ardiesen en deseos de castigarme. Y no solamente dando por supuesto, con una actitud que demuestra unos extraños prejuicios, que el muerto no podía ser yo; no solamente ignorando nuestro parecido, sino, por así decirlo, excluyendo a priori esa posibilidad (porque las personas no ven lo que odian ver); la policía dio un brillante ejemplo de lógica al expresar su sorpresa por el hecho de que yo creyese posible engañar al mundo por el sencillo procedimiento de vestir con mi ropa a un individuo que no se me parecía en nada. La imbecilidad y la pasmosa falta de ecuanimidad patentes en tal razonamiento me parecen tremendamente cómicas. El siguiente paso lógico consistía en hacer de mí un demente; incluso llegaron al extremo de suponer que no estaba del todo bien de la cabeza, y ciertas personas que me conocen lo confirmaron, entre otros el asno de Orlovius (me gustaría averiguar quiénes fueron los demás), quien basó su afirmación en el hecho de que, según él, yo acostumbraba escribirme cartas a mí mismo (dato francamente inesperado).
Lo que desconcertó por completo a la policía fue el hecho de que la víctima (la prensa se refocila especialmente cada vez que usa la palabra «víctima») fuera vestida con mi ropa, o, mejor dicho, cómo fue posible que un hombre vivo se pusiera no solamente mi traje, sino todo lo demás, hasta los calcetines y los zapatos, los cuales, al venirle pequeños, debieron de dolerle mucho... (¿Conque sí? ¡Qué listos sois! ¡Podría perfectamente haberle calzado esos zapatos después de muerto!)
En cuanto se les metió en la cabeza que no era mi cadáver, se comportaron exactamente igual que un crítico literario, el cual, tan pronto como ve un libro de un autor por el que no siente simpatía, decide que el libro no vale nada y se pone a construir lo que haya pretendido construir, siempre basándose en esa primera y gratuita suposición. Así, enfrentada la policía al milagro del parecido entre Félix y yo, se lanzó de cabeza hacia las pequeñas máculas de mi obra maestra, que una actitud más profunda y acertada hubiese pasado por alto, de la misma manera que una errata de imprenta o un desliz de la pluma no pueden en absoluto echar a perder un bello libro. La policía mencionó la tosquedad de las manos, e incluso se concentró en ciertas callosidades a las que atribuyeron grandísima importancia, en contraste, sin embargo, con la pulcritud de las uñas de las cuatro extremidades; y alguien —hasta donde yo puedo imaginar, ese peluquero que encontró el cadáver– llamó la atención de los sabuesos hacia el hecho de que, según ciertos datos visibles solamente por un profesional (un detalle encantador, sin duda), era evidente que las uñas habían sido cortadas por un experto: ¡lo cual no debería haberme inculpado a mí, sino a él!
Por mucho que me esfuerce, no logro averiguar cuál fue la actitud de Lydia durante la investigación. Como nadie dudaba de que el hombre asesinado no era yo, ella debió sin duda de ser, o incluso sigue siendo, considerada como sospechosa de complicidad: por culpa de ella misma, desde luego; tendría que haber comprendido que el dinero del seguro se había evaporado por los aires, de manera que no le servía de nada seguir con sus gimoteos de viuda. Al final acabará cediendo, y, sin cuestionar jamás mi inocencia, tratando de salvarme la cabeza, contará la trágica historia de mi hermano; de nada servirá, no obstante, pues se puede demostrar sin apenas dificultades que jamás tuve hermano alguno; y en cuanto a la teoría del suicidio, la verdad, no existe prácticamente ninguna probabilidad de que la imaginación oficial se trague lo del número del gatillo y la cuerda.
Es de la máxima importancia para mi seguridad actual que no se conozca la identidad del asesinado, y que no se pueda conocer. Entretanto, he vivido con su nombre, un nombre del que ya he ido dejando huellas aquí y allá, de modo que podrían finalmente localizarme con la mayor rapidez si llegasen a descubrir quién era la persona a la que, por usar la expresión generalmente aceptada, achicharré de un tiro. Pero no hay modo de descubrirlo, lo cual me va de maravilla, porque estoy demasiado cansado como para volver a trazar planes y llevarlos a la práctica otra vez. Y, ciertamente, ¿cómo iba a desembarazarme de un nombre que, con tanto arte, he llegado a hacer mío? Porque, caballeros, me parezco a mi nombre, que encaja conmigo tan perfectamente como antes encajaba con él. El que no lo entienda es bobo.
En cuanto al coche, tarde o temprano tienen que encontrarlo, aunque no va a servirles de mucho; yo quería que lo encontrasen. ¡Qué gracioso! Creen que estoy mansamente sentado al volante, pero, de hecho, se van a encontrar sólo con un ladronzuelo muy vulgar y muy asustado.
No menciono aquí los monstruosos epítetos con los que esos irresponsables gacetilleros, esos suministradores de emociones, esos villanos charlatanes que plantan sus bártulos allí en donde la sangre ha sido derramada, creen necesario premiarme; tampoco voy a entretenerme en los solemnes argumentos de tipo psicoanalítico en los que se recrean los reporteros. Todas esas tonterías y bufonadas llegaron a enfurecerme al principio, sobre todo cuando me veía relacionado con tal o cual zoquete de gustos vampíricos que, en sus tiempos, contribuyó a incrementar las ventas de periódicos. Había, por ejemplo, un tipo que quemó su coche con la víctima en su interior, tras haberle sabiamente serrado parte de los pies, ya que el cadáver era demasiado alto para las medidas del coche. ¡Al diablo todos ellos! No tienen nada en común conmigo. Otra cuestión que me enloqueció fue que los periódicos publicasen la foto de mi pasaporte (en la que, es cierto, tengo cara de criminal, y que, con tanta malicia la retocaron, no se me parece en absoluto) en lugar de poner cualquier otra, ésa, por ejemplo, en la que estoy absorto en la lectura de un libro. Mi dinero me costó esa foto de tiernos tonos chocolate con leche; el mismo fotógrafo me sacó en otra pose, el índice en la sien, ojos graves que te miran bajo unas cejas arqueadas: como les gusta ser fotografiados a los novelistas alemanes. La verdad, tenían mucho donde elegir. Hay también un montón de buenas instantáneas, por ejemplo, la que me muestra en pantalón corto de baño en la parcela de Ardalion.
Oh, por cierto... casi se me olvidaba. Durante sus meticulosas investigaciones, cuando examinaba cada matorral y hasta excavaba el suelo, la policía no encontró nada; nada, excepto un objeto sorprendente, a saber, una botella —la botella– de vodka casero. Yacía allí desde junio: si no recuerdo mal, he descrito el momento en el que Lydia la escondía... Qué pena que no escondiese también por allí una balalaika, para darles el placer de imaginarse a un eslavo cometiendo un asesinato al son del entrechocar de copas, cantando de paso «Pazhaláy zhemenáh , dara - gúy -ah...», «Apiádate de mí, amor mío...».
Pero ya basta, ya basta. Todo este repugnante revoltillo se debe a la inercia, testarudez y actitud prejuiciada propia de los seres humanos, incapaces de reconocerme a mí en el cadáver de mi impecable doble. Acepto, con amargura y desprecio, el hecho de que no se produjera el reconocimiento (¿qué maestro se libró de esta clase de sombras?) pero sigo creyendo firmemente en la perfección de mi doble. No tengo nada de que culparme. Las equivocaciones —pseudoequivocaciones– me han sido impuestas retrospectivamente por mis críticos cuando, sin fundamento pero con precipitación, concluyeron que mi idea misma era un error, momento a partir del cual se agarraron a esas pequeñas disimilitudes de las que yo mismo soy consciente y que carecen de importancia para la suma total del triunfo de un artista. Mantengo pues que en la planificación y la ejecución de todo este asunto alcancé los límites mismos del arte; que su perfecto final era, en cierto sentido, inevitable; que todo encajó por encima de mi voluntad, como consecuencia de la intuición creativa. Y así, a fin de obtener el reconocimiento debido, a fin de justificar y salvar a la criatura engendrada por mi cerebro, a fin de explicarle al mundo toda la profundidad de mi obra maestra, ideé la redacción de este cuento.
Pues, tras haber arrugado y arrojado lejos de mí un último periódico, no sin antes haberle chupado hasta la última gota, lo comprendí todo; invadido por una sensación ardorosa, de comezón, y por un intenso deseo de adoptar inmediatamente ciertas medidas que sólo yo podría apreciar; en este estado, me senté a la mesa y comencé a escribir. Si no me hubiese encontrado absolutamente seguro de mis fuerzas literarias, de la notable habilidad... al principio fue una tarea dura, cuesta arriba. Jadeé, me interrumpí, y luego volví a continuar. Mis esfuerzos, que me dejaban tremendamente agotado, me produjeron un raro placer. Sí, un remedio drástico, una purga inhumana, medieval; pero resultó eficaz.
Desde el día en que comencé ha transcurrido una semana entera; y mi obra se aproxima ahora al final. Estoy tranquilo. Toda la gente del hotel me trata amablemente; el goteo de la afabilidad. Ahora tomo las comidas por separado, en una mesita junto a la ventana; el doctor aprueba esa separación, y sin tener en cuenta que desde donde estoy puedo oírle, les explica a los demás que los individuos que sufren de los nervios necesitan paz, y que lo normal es que todos los músicos sufran de los nervios. Durante las comidas suele dirigírseme desde la cabecera de la mesa, para recomendarme un plato o preguntarme en broma si no me tienta participar en la comida con los demás, aunque sólo sea por una vez, y luego todos me miran con muy buena cara.








