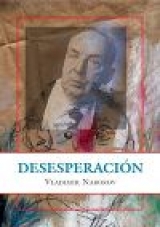
Текст книги "Desesperación"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
—Lo sé, y comparto contigo esa queja. Dime, ¿te has encontrado con alguien por aquí?
—Cuando me cruzaba con algún carro, me escondía en la cuneta, tal como usted me dijo.
—Espléndido. De todos modos, tus rasgos quedan suficientemente ocultos. Bien, es inútil que sigamos aquí plantados sin hacer nada. Sube al coche. Ah, déjala... ya recogerás tu bolsa en otro momento. Sube, aprisa. Hemos de irnos.
—¿Adonde? —preguntó.
—Vamos a meternos en ese bosque.
—¿Ahí? —preguntó, señalando con su bastón.
—Sí, precisamente ahí. ¿Entras o qué, maldito seas?
Estudió satisfecho el coche. Sin prisas, subió y se sentó a mi lado.
Giré el volante mientras el coche avanzaba con lentitud. Ñik. Y otra vez: ñik. (Dejamos la carretera y entramos en el campo.) Bajo los neumáticos crujía la delgada nieve y la hierba muerta. El coche daba brincos en las gibas del terreno. Nosotros también dábamos brincos. Félix estuvo hablando sin parar.
—Sabré conducir el coche sin problemas (brinco). Caramba, qué paseo me voy a dar (brinco-brinco). ¡No se preocupe (brinco), no se lo voy a estropear!
—Sí, el coche quedará a tu disposición. Durante un breve lapso de tiempo será (brinco) tuyo. Y ahora, atento, amigo mío, y mira a tu alrededor. No hay nadie en la carretera, ¿no es cierto?
Volvió la vista atrás y luego negó con la cabeza. Avanzamos, o tal vez habría que decir reptamos, por una leve cuestecilla bastante lisa que nos condujo a la altura del bosque. Allí, entre los primeros pinos, paramos y nos apeamos. Abandonada la envidia del indigente, Félix siguió admirando, ahora con la tranquila satisfacción del propietario, el reluciente y azul Icarus. Y hubo un momento en que sus ojos adoptaron una expresión de éxtasis. Es muy probable (téngase en cuenta, por favor, que no afirmo nada, sólo digo que «es muy probable») que en ese momento sus pensamientos discurrieran así: «¿Y si me largo en este elegante biplaza? Cobro por adelantado, de modo que eso está resuelto. Le haré creer que voy a hacer lo que me diga, y en lugar de eso me largaré, muy lejos. No podrá decirle nada a la policía, así que él será el primero en callar. En cuanto a mí, al volante de un coche de mi propiedad...»
Interrumpí el curso de tan agradables pensamientos.
—Bien, Félix, ha llegado el gran momento. Ahora te mudarás de ropa y te quedarás en este bosque. Dentro de media hora comenzará a atardecer; no corremos ningún riesgo de que alguien pase por aquí y te descubra. Pasarás la noche aquí mismo, con mi gabán, tócalo, es muy suave, muy grueso, sabía que te gustaría; además, dentro del coche no hace frío, dormirás perfectamente; luego, en cuanto comience a amanecer... Pero ya hablaremos de eso más tarde; ante todo, voy a arreglarte un poco, o habrá anochecido sin que hayamos terminado. Para empezar hay que afeitarse.
—¿Afeitarme? —repitió Félix, con boba sorpresa—. ¿Por qué? No he traído maquinilla, y no sabía que en los bosques hubiese utensilios para el afeitado, como no sean piedras.
—¿Piedras, dices? Para afeitar a un cabezota como tú habría que usar un hacha. Pero he pensado en todo. He traído la herramienta, y yo mismo te afeitaré.
—Eso sí que es divertido —se carcajeó—. A ver cómo quedo. Y tenga mucho cuidado, no vaya a cortarme la garganta con esa navaja.
—No temas, necio, es una maquinilla de seguridad. Así que hazme el favor... Sí, siéntate en algún lado. Ahí, en el estribo, como quieras...
Después de haber dejado la bolsa, se sentó. Yo saqué mi paquete y deposité los utensilios del afeitado en el estribo. Tenía que apresurarme: el día estaba aterido y paliducho, el aire estaba haciéndose cada vez más sombrío. Y qué silencio... Parecía, ese silencio, inherente a esos matorrales inmóviles, inseparable de esos troncos rectos, parte de esas manchas de nieve esparcidas aquí y allá por el suelo.
Me quité el gabán para trabajar más libremente. Félix examinó con curiosidad los brillantes dientes de la maquinilla de afeitar, su asa plateada. Luego estudió la brocha; se la llevó a la mejilla para comprobar su suavidad; era, en efecto, deliciosamente plumosa al tacto: me había costado diecisiete marcos y medio. También se quedó absolutamente fascinado por el tubo de carísima crema de afeitar.
—Venga, comencemos —dije—. Afeitar, y marcar para la permanente. Siéntate un poco de lado, por favor, de lo contrario no puedo hacerlo bien.
Estrujé el tubo y deposité sobre un puñado de nieve una enroscada lombriz de crema, la batí con la brocha y apliqué la helada espuma en sus patillas y bigote. Hizo visajes, lanzó toda clase de impúdicas sonrisas; una serpentina de espuma se le había colado por un orificio nasal: le hacía cosquillas, y arrugó la nariz.
—La cabeza hacia atrás —dije—. Más.
Apoyando la rodilla en el estribo, adoptando una postura bastante incómoda, comencé a raspar las patillas hasta dejarle sin; los pelos crujían, y se mezclaban con la espuma, produciendo efectos muy repugnantes; le hice algún leve corte, y eso lo mezcló todo con sangre. Cuando ataqué el bigote, Félix frunció los ojos, pero tuvo el valor de no emitir sonido alguno, pese a que aquello debió de ser cualquier cosa menos agradable: yo tenía que trabajar con prisas, sus cerdas eran durísimas, la maquinilla daba tirones.
—¿Llevas pañuelo? —pregunté.
Sacó un trapo de su bolsillo. Lo usé para limpiarle la cara, cuidadosamente, de nieve, sangre y espuma. Ahora le brillaban las mejillas, como si fuesen recién estrenadas. Estaba maravillosamente afeitado; sólo en un punto, junto a la oreja, un arañazo rojo desembocaba en un diminuto rubí que estaba a punto de volverse negro. Se pasó la palma por las partes afeitadas.
—Espera un momento —le dije—. No hemos terminado. Hay que perfeccionar un poco esas cejas: son algo más gruesas que las mías.
Saqué unas tijeras y recorté limpiamente unos cuantos pelos.
—Ahora está muy bien. En cuanto al cabello, te lo cepillaré cuando te hayas cambiado de camisa.
—¿Me va a dar la suya? —preguntó, y pasó los dedos por la seda del cuello de mi camisa.
—¡Caray, no se puede decir que lleves las uñas limpias! —exclamé alegremente.
En muchas ocasiones le había hecho yo mismo las manos a Lydia, era un buen manicuro, de modo que no me costó ningún trabajo poner en buen orden aquellas diez toscas uñas, y mientras lo hacía estuve comparando nuestras manos: las suyas eran más grandes y morenas; pero da lo mismo, pensé, poco a poco empalidecerán. Como yo no había llevado nunca anillo de bodas, lo único que quedaba por añadirle a su mano era mi reloj de pulsera. Feliz movió los dedos y giró la muñeca a un lado y a otro, satisfechísimo.
—Venga, aprisa. Cambiémonos. Quítate todo lo que llevas, amigo, absolutamente todo.
—Uf —gruñó Félix—. Hará frío.
—Da igual. Será cuestión de un minuto. Anda, apresúrate.
Se quitó su vieja chaqueta parda, se sacó por la cabeza el viejo suéter. La camisa que llevaba debajo era de color verde fangoso, con una corbata del mismo tejido. Luego se descalzó sus amorfos zapatos, se quitó los calcetines (zurcidos por una mano masculina) y se puso a hipar en cuanto la punta de su dedo gordo tocó el suelo invernal. Al hombre corriente le encanta ir descalzo: en verano, al llegar a la alegre hierba, lo primero que hace es quitarse los zapatos y los calcetines; pero en invierno también resulta un placer no desdeñable... tal vez porque le recuerda su infancia, o algo así.
Yo me mantuve fríamente distante, desabrochando el nudo de la corbata, mirando atentamente a Félix.
—Sigue, sigue —dije al notar que había desacelerado un poco el ritmo.
Dejó caer sus pantalones a lo largo de sus blancos y calvos muslos, no sin hacer ciertas muecas de timidez. Finalmente se quitó la camisa. En el frío bosque tuve ante mí a un hombre desnudo.
De forma increíblemente veloz, con tanta agilidad y elegancia como Fregoli, me desnudé, fui tirándole a Félix, con suma destreza, el envoltorio externo formado por la camisa y los pantalones, y, mientras él se lo iba poniendo todo con característica torpeza, saqué del traje varias cosas —dinero, pitillera, broche, pistola– y las metí en los bolsillos de los más bien ajustados pantalones que me había puesto con la habilidad de un virtuoso de las varietés. Aunque su suéter resultó abrigar notablemente, me dejé la bufanda puesta, y, como en los últimos tiempos había adelgazado bastante, su chaqueta me encajó casi a la perfección. ¿Debía ofrecerle un cigarrillo? No, habría sido de mal gusto.
Entretanto Félix se había engalanado con mi camisa y mis pantalones; tenía los pies aún descalzos, le di los calcetines y las ligas, pero noté en ese instante que sus pies también necesitaban algún que otro recorte... Apoyó el pie en el estribo del coche y celebramos una sesión algo apresurada de pedicuro. Aquellas feas y negras uñas se partían sonoramente y salían volando muy lejos, y en sueños recientes las he visto a menudo moteando, de forma excesivamente conspicua, el suelo. Me temo que tuvo tiempo suficiente para pillar un buen resfriado, pobre criatura, vestido sólo con la camisa. Luego se lavó los pies en la nieve, como hace en Maupassant un calavera que no dispone de bañera, y se puso los calcetines, sin fijarse en el agujero que había en uno de los talones.
—Aprisa, aprisa —iba repitiéndole yo—. Pronto será de noche, y tengo que irme. Mira, yo ya estoy vestido. Dios mío, ¡menudos zapatones! ¿Y dónde has metido tu gorra? Ah, ya está. Gracias.
Se abrochó el cinturón. Con la providencial ayuda del calzador, logró embutir los pies en mis zapatos de ante negro. Le ayudé a apañárselas con las polainas y la corbata lila. Al final, tomando remilgadamente su peine, le alisé su grasienta melena, dejándole despejadas las sientes y la frente.
Ya estaba listo. Ahí estaba mi doble, ante mí, con mi severo traje gris oscuro. Se inspeccionó con una sonrisa de imbécil. Investigó los bolsillos. Se mostró encantado con el mechero. Volvió a dejar cada cosa en su sitio, pero abrió la cartera. Estaba vacía.
—Me había prometido pagarme por adelantado —dijo Félix con entonación seductora.
—Es cierto —dije, sacando al mismo tiempo la mano del bolsillo, y mostrándole un puñado de billetes—. Aquí lo tienes. Contaré lo que te corresponde y te lo daré, ahora mismo. ¿Qué tal van los zapatos? ¿Te duelen?
—Sí —dijo Félix—. Me duelen muchísimo. Pero aguantaré lo que haya que aguantar. Supongo que podré quitármelos durante la noche. ¿Y adonde tengo que ir mañana con el coche?
—En su momento, en su momento... ya te lo explicaré. Mira, tendríamos que arreglar un poco todo esto... Has esparcido tus harapos por todas partes... ¿Qué llevas en esa bolsa?
—Soy como los caracoles, llevo mi casa cargada sobre mi espalda —dijo Félix—. ¿Piensa llevarse usted la bolsa? Tengo medía salchicha. ¿Quiere un poco?
—Más tarde. Guarda todo eso. El calzador también. Y las tijeras. Bien. Ahora ponte mi gabán y comprobemos por última vez que puedes pasar por mí.
—¿No se olvidará del dinero? —me preguntó.
—Te ha repetido que no. No seas burro. Estamos a punto de llegar a eso. Tengo el dinero aquí, en mi bolsillo... En tu ex bolsillo, para decirlo con más precisión. Ahora, termina tu obra, por favor.
Se puso mi elegante gabán de pelo de camello y (con muchísimo cuidado) se encasquetó mi elegante sombrero. Faltaba sólo el último detalle: los guantes amarillos.
—Perfecto. Da unos pasos. Veamos qué tal te sienta todo.
Caminó hacia mí, metiendo primero las manos en los bolsillos, sacándolas luego.
Cuando estuvo muy cerca, echó los hombros hacia atrás y adoptó un contoneo jactancioso de petimetre.
—Vamos a ver, ¿falta algo, falta algo? —iba diciendo yo en voz alta—. Espera, déjame echarte otra ojeada. Sí, parece que lo tenemos todo... Ahora date la vuelta, a ver de espaldas...
Dio media vuelta, y le disparé entre los hombros.
Recuerdo varias cosas: la leve humareda que al principio permaneció flotando en el aire y luego formó un pliegue transparente y se esfumó por completo; la forma en que Félix cayó; porque no cayó de golpe; primero concluyó un movimiento vinculado aún a la vida, que fue un giro casi completo; intentó, me parece, balancearse en broma, como si actuara frente a un espejo; de manera que, poniendo fin de forma inerte a esa en absoluto graciosa bromita, quedó vuelto (ya atravesado) hacia mí, abrió lentamente las manos como si me preguntara: «¿Qué significa esto...?», y, al no obtener respuesta, se desplomó de espaldas, lentamente. Sí, recuerdo todo eso; recuerdo, además, el sonido suave que hizo en la nieve cuando empezó a quedarse tieso y estremecerse, como si la nueva ropa que llevaba le resultara incómoda; pronto quedó del todo quieto, y luego se hizo sentir la rotación de la tierra, y fue únicamente su sombrero el que, silenciosamente, se movió, separándose de su coronilla y cayendo atrás, boquiabierto, como si le dijera adiós a su propietario (o también, a modo de recordatorio de esa rancia frase que dice «todos los presentes descubrieron su cabeza»). Sí, recuerdo todo eso, pero hay una cosa que la memoria echa de menos: el ruido de mi disparo. Es cierto, en mis oídos quedó un canturreo permanente. Se me aferró, se me metió dentro, tembló en mis labios. A través de ese vuelo de sonido me acerqué al cuerpo tendido y, ávidamente, lo miré.
Hay momentos misteriosos, y ése fue uno de ellos. Como un escritor que lee su obra mil veces, examinando y poniendo a prueba cada sílaba, y al final no es capaz de decir si es bueno o no este jaspeado de palabras, lo mismo me ocurrió a mí, lo mismo... Pero existe esa secreta certeza del hacedor, la que nunca falla. En ese momento, cuando todos los rasgos quedaron fijados y congelados, nuestro parecido era tal que no fui capaz de decir quién había muerto de un balazo, si él o yo. Y mientras miré, anocheció en el vibrante bosque, y al paso que aquella cara que tenía ante mí iba disolviéndose lentamente, vibrando de forma cada vez más leve, me pareció como si estuviera mirando mi imagen en un estanque de aguas remansadas.
Por miedo a mancharme, no manipulé el cadáver; ni siquiera me cercioré de si estaba en realidad muerto del todo; supe instintivamente que lo estaba, que esa bala se había deslizado con perfecta exactitud a lo largo del breve surco de aire que habían trazado la voluntad y el ojo. Corre, corre, exclamó el viejo Lorre, subiéndose los pantalones. No le imitemos. Presurosa, atentamente, miré a mi alrededor. Félix lo había metido todo, menos la pistola, en la bolsa; pero tuve el suficiente control de mí mismo como para asegurarme de que no se le había caído nada; e incluso llegué al extremo de cepillar el estribo en el que le había cortado las uñas y de desenterrar su cepillo, que antes había pisoteado contra el suelo pero del que en ese otro momento decidí librarme más adelante. Luego hice algo que había planeado mucho tiempo atrás. Previamente había dado la media vuelta con el coche y lo dejé frenado cerca de una leve pendiente, de cara a la carretera; ahora dejé que mi pequeño Icarus descendiera un par de metros, a fin de que fuera visible desde la carretera por la mañana, y para que así condujera al descubrimiento de mi cadáver.
La noche cayó rápidamente. El tamborileo de mis oídos había cesado casi del todo. Me sumergí en el bosque y, al hacerlo, volví a pasar cerca del cadáver; pero no volví a detenerme, sólo recogí la bolsa y, resueltamente, a buen paso, como si no fuese calzado con aquellos pesadísimos zapatones, rodeé el lago sin abandonar nunca el bosque, seguí caminando sin parar por entre el fantasmagórico crepúsculo, pisando la fantasmagórica nevada... Y, sin embargo, ¡¡qué maravillosamente bien supe adivinar la dirección correcta, con qué precisión, con qué viveza lo había visualizado todo, en verano, cuando estudiaba los caminos que conducen a Eichenberg!
Llegué a tiempo a la estación. Diez minutos después, tan práctico como una aparición, llegó el tren que yo quería. Me pasé media noche en el traqueteante y bamboleante vagón de tercera, en un banco duro, junto a un par de viejos que jugaban a naipes, y los naipes que usaban eran extraordinarios: grandes, rojos y verdes, con mazorcas y panales. Después de medianoche tuve que hacer transbordo; un par de horas más tarde me encontraba avanzando hacia poniente; luego, por la mañana, volví a cambiar, en esta ocasión para tomar un rápido. Sólo entonces, en la soledad del retrete, examiné el contenido de su mochila. Aparte de las cosas con las que yo la había atiborrado en el último momento (incluido un pañuelo manchado de sangre), encontré unas camisas, un pedazo de salchicha, dos manzanas grandes, una suela de cuero, cinco marcos en un monedero de señora, un pasaporte; y mis cartas a Félix. Me comí allí mismo las manzanas y la salchicha, sin salir del retrete; pero me guardé las cartas en el bolsillo y examiné con el más vivo interés el pasaporte. Estaba en regla. Félix había pasado por Mons y Metz. Por extraño que parezca, la foto de su cara no se me parecía mucho; podía, por supuesto, pasar fácilmente por una foto mía pero, de todos modos, aquella circunstancia me produjo una rara impresión, y recuerdo haber pensado que ahí estaba la causa de que él tuviera tan poca conciencia de nuestro parecido: él se veía en un espejo, es decir, de derecha a izquierda, y no en el sentido en que gira el sol, como en la realidad. La ineptitud, el desaliño, la pereza sensorial de los seres humanos quedaron revelados de golpe por el hecho de que ni siquiera las definiciones oficiales que aparecían en la breve lista de rasgos personales correspondía del todo con los epítetos de mi pasaporte (que me había dejado en casa). Una nadería, sin duda alguna, pero muy típica. Y donde decía «profesión», Félix, ese prodigio de estulticia que, con la más absoluta seguridad, tocaba el violín igual que solían tañer las guitarras en las noches veraniegas los más lánguidos lacayos rusos, era calificado de «músico», lo cual me convirtió inmediatamente a mí en otro músico. Ese mismo día, cuando más tarde pasé por una pequeña población fronteriza, me compré una maleta, un abrigo y demás, tras lo cual me libré enseguida de la bolsa y la pistola a la vez: no, no voy a decir qué hice con ellas. Y vosotras, aguas renanas, ¡guardad silencio! Y así fue como un caballero muy mal afeitado y vestido con un barato abrigo negro acabó estando del lado seguro de la frontera, camino del sur.
10
He sido, desde mi infancia, gran amante de las violetas y la música. Mi padre era zapatero y mi madre lavandera. Cuando mi madre se enfadaba, me reprendía en checo. Mi infancia fue tenebrosa e infeliz. En cuanto superé la pubertad comencé a llevar una vida errante. Tocaba el violín. Soy zurdo. Cara: ovalada. Soltero; todavía no he conseguido ninguna esposa fiel. La guerra me pareció bastante brutal; pasó, sin embargo, como pasan todas las cosas. Cada rata en su casa... Me gustan las ardillas y los gorriones. La cerveza checa es más barata. ¡Ah, si nos calzaran los herreros, qué económico sería! Todos los ministros se dejan sobornar, todo poema es una paparrucha. Un día, en una feria, vi a unos gemelos; prometían darle un premio a quien les distinguiera, así que Fritz el zanahorio le dio un cachete a uno, y le dejó la oreja colorada, ¡menuda diferencia! ¡Caray, cómo nos reímos! Una paliza, un hurto, una matanza, las cosas son buenas o malas según las circunstancias.
Me he apropiado siempre de todo el dinero que se me ha cruzado en el camino; lo que uno toma es suyo, no se puede hablar de dinero propio o ajeno; en ninguna moneda hay una leyenda que diga: esta moneda pertenece a Müller. Me gusta el dinero. Siempre he deseado encontrar un amigo fiel; habríamos hecho música juntos, él me hubiera legado su casa y su huerto. Dinero, delicioso dinero. Delicioso dinerito. Delicioso dinerazo.
He andado errante, sin rumbo; he encontrado trabajo aquí y allá. Un día conocí a un ricacho que dijo que era igual que yo. Tonterías, no se me parecía en absoluto. Pero, como era rico, no quise discutir con él, y todo aquel que se codea con los ricos puede terminar siendo también rico. El tipo quería que me fuese a dar una vuelta en coche, suplantándole, tras haberle dejado en una calle rara para que así pudiera dedicarse a algún negocio sucio. Era un farolero, y le maté y le robé. Ahora yace en el bosque, hay nieve en el suelo, graznan los cuervos, saltan las ardillas. Me gustan las ardillas. Ese pobre caballero embutido en su magnífico gabán yace muerto, no lejos de su coche. Sé conducir. Me gustan las violetas y la música. Nací en Zwickau. Mi padre era un zapatero calvo y con gafas, y mi madre era una lavandera de manos rojas. Cuando se enfadaba...
Y otra vez igual, desde el principio, con nuevos y absurdos detalles... Así fue como la imagen refleja, afirmándose a sí misma, fue reclamando sus derechos. No fui yo quien buscó refugio en tierras extrañas, ni yo el que se dejó crecer la barba, sino Félix, mi asesino. Ah, si le hubiese conocido bien, si le hubiese tratado íntimamente durante años, incluso me habría resultado divertido instalarme en el alma que había heredado. Habría conocido cada una de sus grietas; todos los pasillos de su pasado; habría podido disfrutar de la utilización de todos sus habitáculos. Pero sólo había llegado a estudiar muy someramente el alma de Félix, de modo que lo único que de ella conocía eran los perfiles de su personalidad, dos o tres rasgos observados por azar. ¿Tendría que entrenarme a hacer cosas con la mano izquierda?
Por desagradables que fuesen, cabía dentro de lo posible hacer frente a todas esas sensaciones. Resultaba, por ejemplo, bastante difícil olvidar hasta qué punto se me había entregado aquel ser blando de corazón durante el rato en que estuve preparándole para su ejecución. ¡Esas frías y obedientes garras! Me pasmaba el recordar lo dócil que había sido. Tenía la uña del dedo gordo del pie tan dura que mis tijeras no lograron darle un único y definitivo mordisco, y se quedó enroscada en torno a una de las hojas de la misma forma que la punta de una lata de carne se enrosca en torno al abrelatas. ¿Tan poderosa puede llegar a ser la mente humana como para convertir a otro hombre en un muñeco? ¿Llegué verdaderamente a afeitarle? ¡Asombroso! Sí, lo que me atormentaba por encima de todo, cuando iba recordándolo, era la docilidad de Félix, el carácter ridículo, descerebrado y automático de su docilidad. Pero, como ya he dicho, logré superar esa parte del asunto. Mucho más grave fue mi fracaso a la hora de habérmelas con los espejos. De hecho, la barba que comencé a dejarme crecer no pretendía tanto esconderme de los otros, como de mí mismo. Horrible cosa es la imaginación hipertrofiada, francamente. De manera que resultaba sencillísimo comprender que un hombre dotado de una sensibilidad tan aguda como yo llegue a verse sumido en estados auténticamente diabólicos por naderías tales como el reflejo de un espejo oscuro, o su propia sombra cayendo muerta a sus pies, und so weiter. Alto ahí, todos ustedes. Alzo una enorme palma blanca, como un policía alemán, ¡alto! No quiero oír ni un solo gemido de compasión, ni uno solo. ¡Alto a la compasión! No acepto las simpatías de nadie; porque entre ustedes habrá, seguro, unas cuantas almas que se compadecerán de mí, de mí, poeta incomprendido. «Niebla, vapor... en la niebla un acorde tembloroso.» No, no es poesía, sino una frase del libro de nuestro amigo Dusty, Crimen y hastío. Perdón: Schuld und Sühne(edición alemana). Todo remordimiento por mi parte queda absolutamente descartado: los artistas no sienten remordimientos, ni siquiera cuando su obra resulta incomprendida, rechazada. En cuanto a ese premio...
Lo sé, lo sé: desde el punto de vista de quien escribe una novela, parece un grave error que a todo lo largo de esta historia haya —hasta donde yo recuerde– tan pocos párrafos dedicados a lo que parece haber sido mi tema principal; la codicia. ¿Cómo es que soy tan reticente y vago en relación con la finalidad perseguida con esa operación que consistió en procurarme un doble muerto? Pero al llegar aquí me asaltan extrañas dudas: ¿tan empeñado, tan empeñadísimo estaba yo en obtener un beneficio, y tan deseable me parecía esa suma notablemente equívoca (el valor de un hombre representado en dinero; y una remuneración razonable por su desaparición)? ¿O bien las cosas fueron justamente al revés y la memoria, escribiendo en mi lugar, no podía (fiel hasta el final) actuar de otro modo ni darle importancia especial a cierta conversación que hubo en el estudio de Orlovius (¿he dado una descripción de ese estudio?)?
Y me gustaría decir otra cosa acerca de mis humores póstumos: aunque en el fondo de mi alma no albergué dudas respecto a la perfección de mi obra, pues me pareció que en el bosque en blanco y negro yacía un hombre perfectamente parecido a mí, como novicio de la genialidad, poco familiarizado todavía con el sabor de la fama, pero imbuido del orgullo que siempre acompaña al rigor, anhelé, hasta el dolor, que esa mi obra maestra (concluida y firmada el 9 de marzo en un sombrío bosque) fuese apreciada por los hombres o, dicho de otro modo, que el engaño —y toda obra de arte es un engaño– tuviera éxito; en cuanto a los derechos de autor, por así llamarlos, pagados por la empresa de seguros, eran para mí un asunto de importancia secundaria. Oh, sí, fui el artista puro.
Las cosas que pasan se atesoran más tarde, como dijo el poeta. Un bello día Lydia se reunió por fin conmigo en el extranjero; fui a verla a su hotel. «Menos aparato —dije en grave tono de advertencia, cuando estaba a punto de arrojarse en mis brazos—. Recuerda que me llamo Félix, y que sólo somos conocidos.» Estaba muy bonita con su disfraz de viuda, de la misma manera que mi corbata de lazo negra y mi bien recortada barba de artista me sentaban muy bien a mí. Lydia comenzó relatando... sí, todo había funcionado tal como yo esperaba, sin una sola dificultad. Al parecer, lloró con notable sinceridad durante la incineración, cuando aquel pastor de voz profesionalmente entrecortada habló de mí, «...y este hombre, este hombre de corazón noble que...». Luego le expliqué el resto de mis planes, y poco después comencé a cortejarla.
Ahora, yo y mi bella viuda estamos casados; vivimos en un tranquilo y pintoresco rincón, en nuestra casita de campo. Pasamos largas horas perezosas en el jardincillo de los mirtos, con vistas al azul golfo que se abre abajo, y muy a menudo hablamos de mi pobre hermano, el que murió. Le cuento a Lydia nuevos episodios de su vida.
—Ay el destino —dice Lydia con un suspiro—. Al menos sé que ahora, en el Cielo, nuestra felicidad es un consuelo para su alma.
Sí, Lydia es feliz conmigo; no necesita a nadie más.
—Cómo me alegro —dice a veces– de que nos hayamos librado para siempre de Ardalion. Antes le compadecía mucho, y le dedicaba gran parte de mi tiempo, pero, la verdad, jamás le soporté. Me pregunto por dónde rondará ahora. Probablemente se esté matando con la bebida, el pobre. ¡También son cosas del destino!
Por las mañanas leo y escribo; tal vez publique pronto un par de cosas con mi nuevo nombre; un escritor ruso que vive cerca de aquí ha alabado mi estilo y la viveza de mi imaginación.
De vez en cuando le llega a Lydia alguna línea de Orlovius, felicitaciones de Año Nuevo, por ejemplo. Siempre le ruega que transmita un afectuoso saludo a su esposo, al que no tiene el gusto de conocer, y probablemente esté pensando: «¡Ah, qué fácil de consolar es esta viuda! ¡Pobre Hermann Karlovich!»
¿Se va notando el fuerte sabor de este epílogo? Lo he pergeñado de acuerdo con una receta clásica. Hay que ir diciendo algo acerca de cada uno de los personajes del libro, para de este modo ir cerrando la historia; y, así, se logra que el goteo de sus existencias armonice, correcta aunque sumariamente, con lo que hasta entonces se ha dicho de sus personalidades; también se acepta en esta fórmula cierto tono festivo, la jocosa alusión al conservadurismo de la vida.
Lydia sigue siendo tan desmemoriada y desaseada como siempre...
Y para el final mismo del epílogo, pour la bonne bouche, es costumbre dejar algún rasgo especialmente sincero, algo que tenga que ver, por ejemplo, con cierto objeto insignificante que en algún capítulo de la novela tuvo una fugaz aparición:
Todavía puede ver el lector, en la pared de la habitación, aquel retrato al pastel, y, como antaño, cada vez que se fija en él, Hermann se pone a reír y soltar maldiciones.
Finis. ¡Adiós, Turgy! ¡Adiós, Dusty!
Sueños, sueños... y por si fuera poco bastante trillados. De todos modos, ¿a quién le importa?
Volvamos a nuestra historia. Tratemos de mantener mejor el control sobre nosotros mismos. Omitamos ciertos detalles del viaje. Recuerdo que al llegar a Pignan, casi en la frontera con España, lo primero que hice fue tratar de conseguir periódicos alemanes; encontré algunos, pero aún no decían nada.
Tomé una habitación en un hotel de poca categoría, una habitación enorme con el suelo de piedra y paredes casi de cartón, en las que parecía haber una puerta pintada de color siena tostada que conducía a la habitación contigua, y un espejo con un solo reflejo. Hacía allí un frío terrible; pero el abierto hogar de la absurda chimenea tenía la misma capacidad de proporcionar calor que una pieza de atrezzo en un escenario, y cuando terminaron de arder las astillas que trajo la criada, pareció como si la habitación estuviese más fría incluso que antes. La noche que pasé allí estuvo colmada de las visiones más extravagantes y agotadoras que se pueda imaginar; y al amanecer, sintiéndome pegajoso e irritado, salí al estrecho valle, inhalé los nauseabundos perfumes y, apretujado por la muchedumbre sureña que llenaba el mercado a rebosar, comprendí con la mayor claridad que era imposible quedarse ni un instante más en aquella población.
Al paso que los estremecimientos se deslizaban hacia el extremo inferior de mi columna vertebral, y con la cabeza a punto de estallar, me abrí camino hasta el syndicat d'initiative, en donde un locuaz individuo me sugirió un puñado de lugares de veraneo: yo buscaba alguno que fuese bonito y apartado, y cuando hacia el final de la tarde un autobús me dejó en la dirección elegida, me sorprendió ver que era exactamente lo que yo había deseado encontrar.








