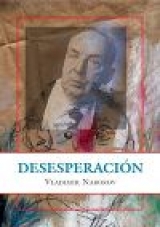
Текст книги "Desesperación"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Bien... Acabo de mencionarte a ti, mi primer lector, tú, conocido autor de novelas psicológicas. Las he leído, y las he encontrado muy artificiales, aunque no del todo mal construidas. ¿Qué sentirás, lector-escritor, cuando inspecciones mi historia? ¿Placer? ¿Envidia? O incluso... ¿quién sabe...? Es posible que utilices mi indefinida mudanza para publicar mis cosas como tuyas... como fruto de tu propia y hábil... sí, te lo concedo, hábil y experimentada imaginación; y dejándome a mí a la intemperie. No me costaría demasiado prevenir con ciertas medidas semejante insolencia. Otra cuestión es si voy o no a tomarlas. ¿Y si me pareciese adulador por tu parte que me robases lo que es mío? El robo es el mayor cumplido que se le puede hacer a cualquier cosa. Y ¿sabes lo más divertido de todo? Doy por supuesto que, tras haber tomado la decisión de efectuar ese agradable latrocinio, suprimirás las frases más comprometedoras, precisamente las que ahora estoy escribiendo, y, más aún, modificarás ciertos fragmentos a tu gusto (idea que ya no me resulta tan placentera) de la misma manera que el ladrón de automóviles vuelve a pintar el coche que roba. Y, en relación con esto, voy a permitirme el lujo de contar un cuentecillo, que, sin duda, es el más divertido que conozco. Hace unos diez días, es decir en torno al 10 de marzo de 1931 (medio año ha volado repentinamente: una caída en un sueño, una carrera en las medidas del tiempo), una persona, o unas personas, que pasaban por el camino o atravesaban el bosque (esto último, creo, quedará establecido a su debido tiempo), divisaron, en su margen, y tomaron ilegalmente posesión de un automóvil azul de tal marca y tal potencia (omito los detalles técnicos). Y, de hecho, esto es todo.
No pretendo que esta anécdota cautive a todo el mundo: su sentido no es en absoluto evidente. Me hizo partirme de risa, a mí, porque yo estaba en el ajo. Y puedo añadir que no me la contó nadie, y que tampoco la he leído en ninguna parte; lo que hice fue, en realidad, deducirla por medio de ciertos razonamientos hechos a partir del simple dato de la desaparición del automóvil, dato que los periódicos han interpretado horriblemente mal. ¡Retrocede otra vez, tiempo!
—¿Sabes conducir? —Esa fue, lo recuerdo bien, la pregunta que le formulé de repente a Félix, cuando el camarero, que no había notado nada especial en nosotros dos, puso una limonada delante de mí y una jarra de cerveza delante de Félix, tras lo cual, y con la mayor vehemencia, mi borroso doble sumergió en la espuma su labio superior.
—¿Cómo? —emitió él, con un gruñido beatífico.
—Te he preguntado si sabes conducir automóviles.
—¡Vaya que sí! Una vez fui amigo de un chófer que trabajaba en un castillo, cerca de mi pueblo. Un día, espléndido día, por cierto, atropellamos a una marrana. ¡Y menudos chillidos pegaba la bestia!
El camarero nos trajo un picadillo empapado en espesa salsa, y en grandes cantidades, con puré de patatas rebañado asimismo en salsa. ¿Dónde diablos había visto yo unos quevedos pinzados sobre la nariz de un camarero? Ah... ahora me viene el recuerdo (¡sólo ahora, cuando lo escribo!)... en un repugnante restaurantillo ruso de Berlín; y aquel otro camarero era muy parecido a éste: el mismo tipo de hombrecillo taciturno de pelo pajizo, aunque de más noble cuna.
—Muy bien, Félix, hemos comido y bebido. Hablemos ahora. Has hecho unas cuantas suposiciones respecto a mí, y han resultado acertadas. Ahora, antes de ir al fondo del asunto que aquí nos ha reunido, quiero esbozar ante ti un cuadro general de mi personalidad y de mi vida; no tardarás en comprender la urgencia de tal paso. Para empezar...
Tomé un sorbo, y proseguí:
—Para empezar, soy hijo de una familia rica. Teníamos una casa con jardín. Ah, Félix, qué jardín... Imagínatelo, no tenía simples rosales sino verdaderas e inmensas rosaledas, con rosas de todas clases, cada una de ellos con su rótulo bien enmarcado. Las rosas, no sé si lo sabes, tienen nombres propios, tan sonoros como los de los caballos de carreras. Además de las rosas, crecían en nuestro jardín gran número de otras flores, y cuando, por la mañana, brillaban en toda su extensión las gotas de rocío, Félix, aquella visión era un sueño. De pequeño me encantaba cuidar nuestro jardín, y conocía bien el oficio: tenía mi pequeña regadora, Félix, y una azadita, y mis padres se sentaban a la sombra de un viejo cerezo plantado por mi abuelo, y desde allí miraban, contemplaban, tiernamente emocionados, al pequeño, siempre ajetreado (¡imagínatelo, imagina la escena!), quitando de los rosales, y despachurrando después, aquellas orugas que parecían ramitas. Teníamos numerosos animalitos de granja, como, por ejemplo, conejos, los más ovalados animales que existen en el mundo, supongo que me entiendes; y coléricos pavos de carbunculares crestas —(hice un gluglú de imitación)– y adorables cabritos y muchos, otros muchos.
»Pero mis padres perdieron toda su fortuna y murieron, y aquel adorable jardín desapareció; y sólo ahora parece haberse cruzado de nuevo en mi camino la felicidad: últimamente he conseguido adquirir un poquito de tierra al borde de un lago, y habrá un nuevo jardín, mejor incluso que el antiguo. Mi jugosa infancia estuvo completamente perfumada por aquellas flores y frutos, mientras que el cercano bosque, enorme y espeso, proyectaba sobre mi alma una sombra de romántica melancolía.
»Siempre estuve solo, Félix, y solitario sigo siendo. Las mujeres... no hace falta que te hable de esos seres tan volubles y lascivos. He viajado mucho; al igual que tú, disfruto errando con una bolsa a la espalda, aunque, desde luego, siempre hubo razones (que condeno plenamente) para que mis vagabundeos fuesen más agradables que los tuyos. Es pasmoso de verdad: ¿no has meditado jamás sobre esta cuestión? Dos hombres, igualmente pobres, viven de forma diferente; el uno, como tú, por ejemplo, lleva una existencia franca y desesperadamente digna de un pordiosero, mientras que el otro, aun siendo igual de pobre, vive de un modo por completo distinto, es un ser despreocupado y bien alimentado al que siempre rodean seres ricos y alegres...
»¿Por qué ocurre así? Porque, Félix, estos dos hombres pertenecen a clases diferentes; y, hablando de clases, imaginémonos a un hombre que viaja en tercera, sin billete, y a otro que viaja en primera clase, también sin billete; X se sienta en un banco duro; Mr. Y dormita en un asiento acolchado; pero ambos llevan el monedero vacío. O, si hemos de ser precisos, Mr. Y tiene monedero, aunque esté vacío, mientras que X ni siquiera posee eso, y lo único que puede mostrar son los agujeros del forro de su bolsillo.
»Hablando de este modo, Félix, pretendo hacerte apreciar la diferencia que media entre nosotros: yo soy un actor, y vivo por lo general del aire, pero siempre tengo elásticas esperanzas acerca de mi futuro; puedo estirarlas, esas esperanzas, indefinidamente, sin temor a que revienten. A ti se te niega incluso eso; y habrías seguido siendo siempre un miserable si no se hubiera producido un milagro; ese milagro es el hecho de que yo te haya encontrado.
»No hay nada, Félix, que no podamos explotar. Es más: no hay nada que no podamos explotar durante mucho tiempo, y con grandes resultados. Tal vez en tu más alocado sueño hayas visto un número de dos cifras, el límite de tus aspiraciones. Ahora, sin embargo, no solamente el sueño se convierte en realidad, sino que inmediatamente tiene ya tres cifras. No te resulta fácil de comprender, sé que no, porque ¿no tuviste la sensación de estar aproximándote a una infinidad casi impensable cuando saltaste más allá del diez? Y ahora estamos doblando la esquina de ese infinito, y te mira deslumbrante la centena, y por encima de su hombro, otra; y quién sabe, Félix, a lo mejor está madurando una cuarta cifra; sí, todo esto hace que te dé vueltas la cabeza, que el corazón te lata con fuerza, que te hormigueen los nervios, pero, a pesar de todo, es cierto. Mira: te has acostumbrado tanto a tu desdichado destino que dudo que entiendas lo que te digo; mis palabras te parecen oscuras, y extrañas; pues bien, más oscuro y extraño te parecerá lo que viene a continuación.
Seguí hablando en ese tono durante largo rato. El me miraba con desconfianza; probablemente, había deducido que le estaba tomando el pelo. Los tipos de su calaña mantienen la actitud amistosa sólo hasta cierto punto. En cuanto comprenden que alguien está a punto de abusar de su amabilidad, toda su afabilidad desaparece, asoma a sus ojos un brillo vidrioso, y en pocos momentos logran mudar el ánimo hasta el mayor apasionamiento.
Le hablé de modo oscuro, pero mi objeto no era enfurecerle. Todo lo contrario, deseaba granjearme su favor; pasmar, pero al mismo tiempo atraer; en una palabra, transmitirle vaga pero convincentemente la imagen de un hombre de su naturaleza e inclinaciones. Mi fantasía, sin embargo, se me desbocó, y lo hizo de modo hasta repugnante, con la pesada charlatanería de una dama anciana pero aún presumida que ha tomado una gota de más.
Tan pronto como noté la impresión que estaba produciendo, me callé un instante, medio temiendo el haberle atemorizado, mas luego, de repente, sentí en toda su dulzura el hecho de ser capaz de provocar en mi oyente tanta inquietud. De manera que sonreí y proseguí de este modo:
—Tendrás que perdonarme, Félix, toda esta verborrea, pero verás, raras veces tengo ocasión de sacar mi alma de paseo. Y no sólo eso sino que, encima, tengo prisa por mostrarme y mostrar todos mis aspectos, pues quiero que tengas una descripción exhaustiva del hombre con el que tendrás que trabajar, especialmente debido a que el trabajo en cuestión está relacionado con nuestro parecido. Dime, ¿sabes qué es un sobresaliente?
Caído el labio inferior, negó con la cabeza; había yo observado desde mucho antes que respiraba sobre todo por la boca, pues al parecer tenía la nariz acatarrada, o algo así.
—Pues bien, si no lo sabes, permíteme que te lo explique. Imagínate al administrador general de una empresa cinematográfica. Habrás estado en el cinematógrafo, ¿no?
—Bueno, sí...
—De acuerdo. Pues imagínate que ese administrador o... Discúlpame, amigo, parece que tratas de decirme algo. ¿Es así?
—No he estado muchas veces. Cuando quiero gastarme el dinero, suelo encontrar cosas mejores que las películas.
—No te lo discuto, pero hay gente que opina de otra manera. En caso contrario no existiría mi profesión, ¿no te parece? Pues bien, como iba diciéndote, un director me ha ofrecido, a cambio de una pequeña remuneración, algo así como diez mil dólares, una nimiedad, por supuesto, puro aire, pero es que las tarifas han bajado últimamente, interpretar un papel en una película cuyo protagonista es un músico. Lo cual me va a las mil maravillas, pues en la vida real también adoro la música, y sé tocar varios instrumentos. En los atardeceres veraniegos suelo ir con mi violín a la arboleda más próxima... pero, volviendo al asunto que nos interesa, un sobresaliente, Félix, es una persona que, en caso de emergencia, puede sustituir a cierto actor determinado.
»El actor interpreta su papel, y la cámara toma su imagen; queda por hacer una escena insignificante; el protagonista, por ejemplo, tiene que pasar por tal sitio al volante de su coche; pero no puede hacerlo, está en cama, constipado. No hay tiempo que perder, de modo que su doble ocupa su lugar y pasa volando en coche por el sitio determinado previamente (es magnífico que sepas conducir, por cierto), y cuando finalmente se proyecta la película no hay ni un solo espectador que se entere de la sustitución. Cuanto mayor es el parecido, mayor es también el precio que se paga. Existen incluso empresas cuya finalidad consiste precisamente en proporcionarles fantasmas a las grandes estrellas del cinematógrafo. Y la vida de tales fantasmas es magnífica, dado que cobran un sueldo fijo pero no tienen que trabajar más que de forma ocasional, y tampoco han de hacer gran cosa: ponerse exactamente la misma ropa que el héroe, y pasar a gran velocidad en un coche elegante, ocupando el lugar del protagonista. ¡Y ya está! Por supuesto, el sobresaliente no tiene que hablar de su trabajo con nadie; menudo jaleo se organizaría si algún reportero se enterase de tal estratagema y el público supiera que parte de la interpretación de su actor favorito ha sido falsificada. Ahora debes de comprender por qué razón me mostré tan deliciosamente sorprendido cuando encontré en ti una copia perfecta de mí mismo. Este era uno de mis sueños más acariciados. Piensa en todo lo que significa para mí, sobre todo ahora que ha comenzado un rodaje y yo, que poseo una salud muy débil, he de interpretar el papel principal. Si me ocurriese algo, podrían llamarte inmediatamente a ti, y entonces llegas tú y...
—A mí no me llama nadie, ni llego a ningún sitio —me interrumpió Félix.
—¿Por qué me hablas de este modo, querido amigo? —le dije yo, transmitiéndole una leve reprimenda a través del tono.
—Porque —dijo Félix– no está bien que le tome usted el pelo a un pobre. Al principio le creí. Pensé que iba a ofrecerme un trabajo honrado. He tenido que hacer un gran esfuerzo para llegar hasta aquí. Mire mis suelas, en qué estado se encuentran... Y ahora, en lugar de trabajo... No, no me interesa.
—Me temo que se ha producido algún malentendido —le dije con suavidad—. Lo que te estoy ofreciendo no es en absoluto degradante ni complicado. Firmaremos un contrato. Te pagaré cien marcos al mes. Permíteme que te lo repita: el trabajo es ridículamente sencillo; un juego de niños. Ya sabes, todos los niños se divierten representando el papel de soldado, de fantasma, de aviador. Piénsatelo bien. Cobrarás un sueldo mensual de cien marcos sólo por ponerte, muy raras veces, tal vez sólo una vez al año, mi ropa, la misma que llevo ahora. Mira, ¿sabes qué deberíamos hacer? Fijemos una cita y ensayemos una escena, sólo para ver qué tal va...
—No sé nada de nada respecto a todo eso de lo que usted está hablando, y no tengo ganas de enterarme —objetó Félix con una entonación bastante grosera—. Pero le diré una cosa, mi tía tenía un hijo que hacía de bufón en las ferias. Bebía mucho y le gustaban las chicas, y mi tía tenía el corazón destrozado por su culpa. Hasta que un día, gracias a Dios, se le saltaron los sesos tras fallar en su intento de agarrarse a un trapecio primero, y a las manos de su esposa después. Todo eso de los cinematógrafos y los circos...
¿Hablamos exactamente así? ¿Estoy siguiendo con fidelidad mis recuerdos, o tal vez mi pluma ha perdido el paso y su danza se aleja irremisiblemente de lo que dijimos? Hay matices demasiado literarios en este diálogo, cosas con resabios de aquellas otras conversaciones de bares de cartón piedra en las que tan a gusto se sentía Dostoyevski; como sigamos así un rato más, pronto podremos oír el sibilante susurro de la falsa humildad, el aliento entrecortado, las repeticiones de adverbios rituales... y luego seguiría todo lo demás, todos esos adornos místicos tan queridos por el famoso autor de novelas policíacas de ambientación rusa.
Lo cual casi me atormenta; es decir, no solamente me atormenta sino que me confunde, muchísimo, y me resulta fatal; fatal, sí, pensar que en cierto sentido he actuado como un presuntuoso a la hora de enjuiciar el poder de mi pluma (¿reconoce el lector la modulación de esta última frase?). Sí, fácilmente. En cuanto a mí, creo recordar admirablemente bien ese diálogo con Félix, con todas sus indirectas, y con su vsyu podnogotnuyu, «su subungularidad», el secreto oculto debajo de la uña (por decirlo con la jerga de la sala de torturas en la que las uñas solían ser arrancadas, y con uno de los términos preferidos, subrayado por la letra cursiva, de nuestro experto nacional en malarias del alma y aberraciones del amor propio humano). Sí, recuerdo ese diálogo, pero soy incapaz de verterlo aquí con exactitud, algo me atasca, algo caliente y horrible y del todo insoportable, algo de lo que no puedo librarme porque es tan pegajoso como esa serpentina de papel matamoscas que hemos pisado, descalzos, al entrar en una habitación completamente a oscuras. Y en la que, encima, no logramos encontrar la luz.
No, nuestra conversación no fue tal como ha quedado registrada aquí; es decir, tal vez las palabras sí fueran exactamente ésas (otra vez esa respiración boqueante, entrecortada). Pero no he logrado añadir, o no me he atrevido a hacerlo, los ruidos especiales que las acompañan; pues hubo extraños desvanecimientos o coagulaciones de los sonidos; y luego, insisto, esos murmullos, esos susurros y, de repente, una voz inexpresiva que pronunciaba con la mayor claridad:
—Venga, Félix, otra copa.
El dibujo de flores pardas en el empapelado; una inscripción que manifestaba hoscamente que la casa no se hacía responsable de los objetos perdidos; los círculos de cartulina que servían de base a la cerveza (con una suma garabateada apresuradamente en uno de ellos); y la lejana barra en la que bebía un hombre con las piernas enroscadas y envuelto en humo; tales fueron las notas que comentaban nuestro discurso, tan carentes de significado, no obstante, como las que aparecen en los márgenes de los espantosos libros de Lydia.
Si el trío sentado junto a la cortina rojo sangre, muy lejos de nosotros, se hubiera dado la vuelta para mirarnos, sus tres callados y morosos integrantes habrían visto: al hermano afortunado con el hermano desafortunado; uno con bigote y el cabello aseado, el otro bien afeitado pero con necesidad de un buen corte de pelo (esa melena fantasmal que le caía a todo lo largo del pescuezo); cara a cara, ambos con la misma cara; los codos de ambos apoyados en la mesa, el puño en el pómulo. Así nos reflejaba el neblinoso y, a juzgar por todas las apariencias, enfermo espejo, embriagadamente torcido, con una vena de locura, un espejo que se habría partido sin duda si hubiese reflejado por casualidad un solo semblante auténticamente humano.
Así, por tanto, seguimos sentados, y así seguí haciendo sonar mi persuasiva y monótona voz: soy un mal orador, y la frase que fui desgranando palabra por palabra no fluyó con la agilidad que tiene sobre el papel. Es más, resulta imposible de hecho transcribir mis incoherencias, todo ese trompicamiento y enrevesamiento de palabras, la tristeza del encadenamiento de sus frases subordinadas que han perdido a las que las regían y han terminado perdiéndose, y todo ese atropellado farfullar que proporciona un sostén, o un espantoso abismo, a las palabras; pero mi mente trabajaba mientras tan velozmente, y perseguía a su presa a un ritmo tan regular, que la impresión que me ha dejado la marcha de mis propias palabras no es en absoluto enrevesada. De todos modos, mi objeto seguía estando lejos de mi alcance. La resistencia de aquel individuo, típica de una persona de inteligencia limitada y humor timorato, tenía que ser quebrada por el procedimiento que fuera. Tan seducido estaba yo por la natural grandeza del tema, que pasé por alto no sólo la posibilidad de que a él le desagradase, sino incluso la de que pudiera asustarle, con tanta naturalidad como había resultado atractiva para mi fantasía.
No quiero decir, con todo lo anterior, que yo haya tenido en mi vida relación alguna con la pantalla o el escenario; de hecho, la única vez que interpreté un papel fue hace un montón de años, en una representación de aficionados (dirigida por mi padre) celebrada en nuestra señorial residencia campestre. No tuve que decir más que unas pocas palabras: «El príncipe me pide que anuncie su inminente llegada. ¡Ah! ¡Ahí viene!», en lugar de lo cual, temblando de placer y emoción dije: «El príncipe no puede venir; se ha cortado la garganta con la navaja»; y, mientras yo decía esto, el caballero que hacía el papel de príncipe se acercaba ya, con una sonrisa deslumbrante en los maravillosamente pintados labios, y hubo un momento de sorpresa general, el mundo entero contuvo el aliento... y hasta hoy mismo recuerdo que aproveché la circunstancia para inspirar profundamente el divino ozono de las tormentas y los grandes desastres. Pero si bien no he sido jamás un actor en el sentido más estricto del término, he, no obstante, llevado siempre conmigo en la vida real un pequeño teatro plegable en el que he aparecido haciendo más de un papel, y en el que mi interpretación ha sido siempre magnífica; y quien piense que mi apuntador se llama Provecho (no digo Cohecho), se equivoca de medio a medio. Las cosas no son tan sencillas, queridos amigos.
En el caso de mi charla con Félix, sin embargo, mi actuación no fue a la postre más que una pérdida de tiempo, pues de repente comprendí que si proseguía aquel monólogo acerca del cinematógrafo Félix se pondría en pie y se largaría, no sin devolverme los diez marcos que le había enviado (no, pensándolo bien, no me los habría devuelto; ¡qué va!). Esa pesada palabra alemana que significa dinero (puesto que en alemán el dinero es oro; en francés, plata; y en ruso, cobre) era pronunciada por él con extraordinaria reverencia que, curiosamente, podía transformarse en brutal codicia. Pero, de todos modos, se habría ido, ¡y dándose aires de ofendido!
A fuer de sincero, no acabo de entender por qué le parecía tan absolutamente atroz todo lo que estuviera relacionado con el teatro o el cinematógrafo; extraño, y hasta extranjero, sí... Pero ¿atroz? Tratemos de explicarlo recordando el plebeyo atraso de los alemanes. El campesino alemán es anticuado y puritano; intenten ustedes, un día cualquiera, atravesar una aldea alemana vestidos solamente con pantalones de baño. Yo lo he intentado, de modo que sé muy bien lo que ocurre; los hombres se quedan paralizados, y las mujeres sueltan risillas disimuladas, escondiendo los labios, como las camareras y doncellas de las antiguas comedias europeas.
Me quedé en silencio. También Félix permaneció en silencio, siguiendo las líneas de la mesa con la yema del dedo. Probablemente había imaginado que yo iba a ofrecerle un empleo de jardinero, o de chófer, y ahora estaba decepcionado y mohíno. Llamé al camarero y pagué. Volvíamos a caminar por la calle. Era una noche clara y negra. Una luminosa y plana luna asomaba de vez en cuando por entre las nubes, pequeñas y ensortijadas como el astracán.
—Escúchame, Félix. Nuestra conversación no ha terminado todavía. No podemos dejarla así. Tengo reservada una habitación de hotel; ven, pasarás la noche conmigo.
Lo aceptó como si se lo debiese. Aun siendo muy torpe, entendía que yo le necesitaba, y que era muy poco prudente por su parte interrumpir nuestras relaciones sin haber llegado a un acuerdo concreto. Volvimos a pasar delante del duplicado del Jinete de Bronce. Ni un alma se cruzó con nosotros en el bulevar. Ni un solitario destello brilló en las casas; de haber visto una ventana iluminada, habría imaginado que alguien se había ahorcado dejando la bombilla encendida... hasta ese punto me habría parecido insólita e injustificada la presencia de una sola luz. Llegamos en silencio al hotel. Un sonámbulo sin cuello postizo nos abrió. Al entrar en el dormitorio tuve una vez más esa sensación de intensa familiaridad; pero otros asuntos ocuparon mi mente.
—Siéntate.
Lo hizo con los puños en las rodillas; entreabiertos los labios. Me quité la chaqueta y, metiendo ambas manos en los bolsillos, y haciendo tintinear las monedas que contenían éstos, comencé a caminar de un lado para otro. Me había puesto, por cierto, una corbata lila moteada de negro, que alzaba el vuelo cada vez que yo giraba sobre mis talones. Durante un rato todo siguió así; silencio, mis pasos, el viento de mis movimientos.
Repentinamente Félix, como si hubiera sido alcanzado por un balazo, dejó caer la cabeza y comenzó a deshacerse los cordones de los zapatos. Eché una ojeada de refilón a su desprotegida nuca y la expresión melancólica de su primera vértebra, y me sentí muy extraño pensando que estaba a punto de dormir con mi doble en una misma habitación, casi bajo una sola manta, pues las camas se encontraban la una al lado de la otra, muy próximas. Luego, además, me sobrevino, con una punzada de dolor, la estremecedora idea de que tal vez la piel de Félix estuviera teñida por las rojas manchas de alguna enfermedad cutánea o algún tosco tatuaje; necesitaba que su cuerpo tuviese aunque sólo fuera un mínimo parecido con el mío; en cuanto a su cara, eso no representaba problema alguno.
—Sí, quítate la ropa —dije, caminando y virando en redondo.
Félix alzó la cabeza, con un zapato vulgar y corriente en la mano.
—Hace mucho tiempo que no duermo en una cama —dijo, sonriendo (no enseñes las encías, necio)—. En una cama de verdad.
—Quítatelo todo —dije con impaciencia—. Seguro que estás sucio y polvoriento. Te daré un camisón de dormir. Pero, antes, lávate.
Sonriendo y rezongando, algo avergonzado quizá por mi presencia, se desnudó y pasó a ducharse los sobacos con aquel aguamanil en forma de armario. Me puse a mirarle, a observar con ansiedad el cuerpo completamente desnudo de aquel hombre. Tenía la espalda aproximadamente tan musculosa como la mía, con el cóccix un poco más rosado y las nalgas más feas. Cuando le vi volverse, no pude evitar una mueca de horror ante la visión de su protuberante y enorme ombligo... pero tampoco el mío es especialmente bello. Dudo que jamás en la vida se hubiese lavado sus partes animales: para como suelen ser, tenían un aspecto perfectamente plausible, pero no invitaban a un examen más detallado. Las uñas de sus pies eran mucho peores de lo que yo me había imaginado. Estaba delgado y blanco, mucho más blanco que su cara, de modo que se hubiese podido decir que era mi cara, con buena parte aún de su bronceado veraniego, la que había sido fijada encima de su pálido tronco. Incluso se podía discernir la línea del cuello en donde le habían pegado la nueva cabeza. Obtuve un intenso placer de todo este examen; que, además, sirvió para tranquilizar mi espíritu; no le estigmatizaba ninguna marca especial.
Cuando, tras haberse puesto el camisón limpio que saqué de mi maleta, se metió en cama, me senté a sus pies y fijé sobre él una mirada francamente burlona. No sé qué debió de pensar él, pero esa anormal higiene le había ablandado, hasta el punto de que, impulsado por cierta tímida efusión que, a pesar de todo su repulsivo sentimentalismo, era un ademán de auténtica ternura, me dio unos golpecitos en la mano y dijo (traduzco literalmente) :
—Es usted un buen tipo.
Sin reducir la tensión de mis mandíbulas, experimenté verdaderos estremecimientos de risa; hasta que, imagino, la expresión de mi rostro le pareció rara, pues se enarcaron sus cejas e inclinó la cabeza. Dejando de contener mi regocijo, le enchufé un cigarrillo en los labios. A punto estuvo de asfixiarse.
—¡Serás tonto! —exclamé—. ¿No has comprendido que si te hice venir aquí era por algún asunto importante, por algo importantísimo? —Y, sacando de mi cartera un billete de mil marcos, estremecido aún de risa, lo agité ante sus narices de necio.
—¿Es para mí? —preguntó, y se le cayó el pitillo encendido; era como si sus dedos se hubiesen separado involuntariamente, preparándose para cazar el billete al vuelo.
—Vas a quemar la sábana —dije (riendo, riendo)—. ¡O tus maravillosos pellejos! Pareces emocionado, ya veo. Sí, este dinero será tuyo, e incluso lo recibirás por adelantado, si aceptas el plan que voy a proponerte. ¿Cómo es que no te has dado cuenta de que estaba parloteando sobre las películas sólo para probarte, y que no soy en absoluto un actor, sino un astuto empresario? En pocas palabras, el asunto es el siguiente: tengo intención de realizar cierto negocio, y existe una pequeña posibilidad de que, más adelante, alguien se entere de lo que hice. Pero todas las sospechas quedarán inmediatamente borradas tan pronto como se presente la irrebatible prueba consistente en el hecho de que, justo cuando la susodicha operación estaba llevándose a cabo, yo me encontraba muy lejos de aquel lugar.
—¿Un robo? —preguntó Félix, y en su rostro aleteó una mirada de extraña satisfacción.
—Veo que no eres tan estúpido como yo había creído —proseguí, bajando sin embargo la voz hasta reducirla a un susurro—. Es evidente que hace ya mucho tiempo que te olías que en todo esto había algún chanchullo. Y ahora te alegras de no haberte equivocado, de la misma manera que cualquier persona se alegra cuando ve que se confirma la exactitud de lo que había deducido de antemano. Los dos tenemos una notable debilidad por los objetos de plata: eso fue lo que pensaste, a que sí. O tal vez lo que en realidad te satisfizo fue ver que, al fin y al cabo, resulto no ser un bromista que pretendía tomarte el pelo, ni tampoco un soñador medio chiflado, sino alguien que sólo pretende hacer negocios de los de verdad.
—¿Es un robo? —volvió a preguntar Félix, con renovada vida en sus ojos.
—En cualquier caso, es un acto ilegal. Conocerás los detalles a su debido tiempo. Antes, permíteme que te explique qué quiero que hagas. Tengo un coche. Vestido con mi ropa, te sentarás al volante de ese coche e irás con él a cierto lugar. Eso es todo.
Cobrarás mil marcos (o, si lo prefieres, doscientos cincuenta dólares) por ese divertido paseo.
—¿Mil? —repitió Félix, haciendo caso omiso del cebo de la otra divisa—. ¿Y cuándo me los dará?
—Todo ocurrirá de la manera más natural, querido amigo. Cuando te pongas mi chaqueta encontrarás en ella mi cartera, y en la cartera, el dinero.
—¿Qué tendré que hacer luego?
—Ya te lo he dicho. Pasear en coche. Yo me esfumaré. A ti, en cambio, te verán, y te tomarán por mí; regresarás y... bueno, yo también regresaré, una vez logrado mi propósito. ¿Quieres que sea más exacto? De acuerdo. A cierta hora atravesarás en coche un pueblo en el que mi cara es muy conocida; no tendrás que hablar con nadie, será cuestión de pocos minutos. Pero pagaré generosamente por esos pocos minutos, porque me proporcionarán la maravillosa oportunidad de estar en dos sitios a la vez.
—Le pillarán con las manos en la masa —dijo Félix—, y entonces la policía me perseguirá a mí; se sabrá todo en el juicio; usted acabará cantando de plano.








