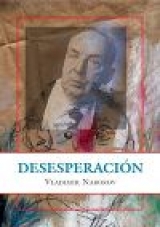
Текст книги "Desesperación"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
—Triste vida —observó.
Seguí echando pestes durante un buen rato; no recuerdo exactamente mis palabras; no importa.
—Vaya. Parece —dijo Ardalion, mirando a Lydia de soslayo– que he metido la pata. Lo siento.
Me quedé repentinamente en silencio y sumido en profundas reflexiones, revolviendo el té pese a que hacía mucho tiempo que ya había hecho con el azúcar cuanto podía hacer; luego, al cabo de un rato dije en voz alta:
—Soy un perfecto imbécil.
—Anda, por favor, no exageres —dijo Ardalion, bienhumoradamente.
Mi propia necedad me devolvió la alegría. Cómo diablos no se me había ocurrido que, si Félix hubiese llegado a presentarse (lo cual en sí mismo hubiera sido digno del mayor asombro, teniendo en cuenta que ni siquiera conocía mi nombre), la criada se habría quedado helada de estupor, ¡pues la persona que se hubiese presentado ante ella habría sido mi doble!
Pensándolo bien, mi fantasía reprodujo con toda su viveza la exclamación emitida por la muchacha, su carrera hacia donde yo estuviese, y sus jadeantes comentarios, bien agarrada de mi brazo, acerca de nuestro asombroso parecido. A continuación yo le habría explicado que se trataba de mi hermano, inesperadamente llegado de Rusia. De hecho, así pues, me había pasado un día entero sufriendo en la más completa soledad pero de la manera más absurda, pues en lugar de sorprenderme por el dato desnudo de su llegada había estado tratando de decidir qué ocurriría después: si había desaparecido para siempre o podía aún volver, y a qué juego jugaba, y si su venida no había viciado la realización de mi aún invicto, enloquecido y maravilloso sueño; o, alternativamente, si no podía haber ocurrido que todo un montón de gente que conocía mi cara había llegado a verle por la calle, lo cual, de ser así, habría echado a perder por completo todos mis planes.
Tras haber reflexionado de este modo acerca de las limitaciones de mi razón, y apaciguados así mis temores, sentí, como ya he dicho antes, un estallido de alegría y buena voluntad.
—Hoy estoy muy nervioso, disculpadme. A fuer de sincero, no he visto a tu encantador amigo, lo siento. Ha venido en un mal momento. Estaba dándome un baño, y Elsie le dijo que había salido. Toma: dale estos tres marcos cuando le veas, lo que está a mi alcance lo hago complacido, y dile que no puedo permitirme ni un céntimo más, de modo que lo mejor será que vaya a pedir a cualquier otra parte, quizás a Vladimir Isakovich Davidov.
—Es una idea —dijo Ardalion—. Yo mismo lo intentaré. Por cierto, mi buen amigo Perebrodov bebe como un pez. Pregúntaselo a mi tía, a esa que se casó con un campesino francés, te conté su historia, una mujer muy animosa, pero muy tacaña también. Tenía algunas tierras en Crimea, y durante la guerra, en 1920, Perebrodov y yo nos bebimos toda su bodega.
—En cuanto a ese viaje a Italia... Bien, ya veremos —dije, sonriendo—. Sí, ya veremos.
—Hermann tiene un corazón de oro —observó Lydia.
—Pásame la salchicha, cariño —le dije, sonriendo como antes.
En aquellos momentos no acababa de entender qué estaba pasándome, pero ahora sí lo sé: la pasión que sentía por mi doble emergía de nuevo con una violencia asordinada pero formidable, y pronto escapó a todo control. Comenzó cuando tomé conciencia de que, en la ciudad de Berlín, había aparecido un borroso punto central en torno al cual cierta confusa fuerza me empujaba a dar vueltas, cada vez más cerca. El azul cobalto de los buzones, o ese automóvil amarillo de rollizas ruedas y águila emblemática de plumas negras bajo la enrejada ventanilla; el cartero con su bolsa sobre la barriga caminando calle abajo (con esa exquisita lentitud que caracteriza la labor del obrero experimentado) o el autómata expendedor de sellos situado en la estación de metro; o incluso alguna tienda de filatelia, con sus apetitosamente variados sellos de todas las partes del mundo amontonados en los sobres expuestos en sus escaparates; en pocas palabras, todo lo relacionado con el correo había comenzado a ejercer sobre mí una extraña presión, una implacable influencia.
Recuerdo que algo parecido al sonambulismo me llevó un día hasta cierta callejuela que yo conocía muy bien, y así seguí acercándome cada vez más al punto magnético que se había convertido en la clavija de mi ser; pero, sobresaltado, recobré la conciencia y hui; y al cabo de un tiempo —a los pocos minutos o a los pocos días– noté que había entrado de nuevo en esa callejuela. Era la hora del reparto, y venían hacia mí, caminando con paso perezoso, una docena de azules carteros que se dispersaron perezosamente en cuanto llegaron a la esquina. Me volví, mordiéndome el pulgar, sacudí la cabeza, seguí resistiéndome; y durante todo ese tiempo, con el loco latido de la intuición certera, supe que la carta estaba allí, esperando mi visita, y que tarde o temprano cedería a la tentación.
7
Adoptemos, para empezar, el siguiente lema (no sólo para este capítulo, sino en general): Literatura es Amor. Ahora podemos proseguir.
Correos estaba a oscuras; dos o tres personas hacían cola delante de cada ventanilla, en su mayor parte mujeres; y en cada ventanilla, orlada por el marco, a la manera de un óleo deslucido, asomaba la cara de un funcionario. Busqué el número nueve... Dudé antes de acercarme... En mitad del local había una serie de escritorios, de modo que me entretuve allí, fingiendo, ante mí mismo, que tenía algo que escribir: en el envés de una factura vieja que encontré en el bolsillo comencé a garabatear las primeras palabras que se me ocurrieron. La pluma proporcionada por el Estado chirriaba y rascaba. Tuve que sumergirla una y otra vez en el tintero, en el negro pozo adjunto; el pálido papel secante en el que apoyaba el codo estaba atravesado hacia uno y otro lado por ilegibles huellas de diversas escrituras. Aquellos caracteres irracionales, precedidos por un signo menos, me recuerdan siempre los espejos: menos X menos = más. Me sorprendió la idea de que tal vez Félix fuera también un menos yo, y ésa fue una intuición de importancia realmente asombrosa, que hice mal, malísimamente mal, en no investigar hasta sus últimas consecuencias.
Entretanto, la tuberculosa pluma que sostenía mi mano siguió escupiendo palabras: can't stop, can't stop, cans , pots , stop, he'll to hell, sin parar, sin parar, sin parar, y él, hiél. Arrugué el pedazo de papel en mi puño. Una impaciente hembra gorda se coló y me arrebató la pluma, abandonada en ese momento, empujándome de paso hacia afuera con una sacudida de su grupa de foca.
De golpe y porrazo me encontré delante de la ventanilla número nueve. Una cara ancha con bigote rojizo me miró inquisitivamente. Solté entre dientes la contraseña. Una mano con un esparadrapo en el índice me entregó no una sino tres cartas. Ahora me da la sensación de que todo eso ocurrió en un abrir y cerrar de ojos; y al momento siguiente caminaba ya por la calle, con la mano apretada sobre el corazón. En cuanto llegué a un banco me senté y rasgué los sobres.
Pongan aquí un buen recordatorio; por ejemplo, un poste indicador de color amarillo. Que esta partícula de tiempo deje también una marca en el espacio. Allí estaba yo, sentado, leyendo, y, repentinamente, a punto de asfixiarme de inesperada e incontenible risa. Oh, amable lector, ¡eran cartas de chantajista! Una carta de chantaje que quizá nadie abrirá nunca, una carta de chantaje dirigida a una oficina de correos para ser reclamada allí, y con un código preestablecido, es decir con la sincera confesión por parte del remitente de que éste ignora tanto el nombre como las señas de la persona a la que escribe... ¡una paradoja locamente divertida, francamente!
En la primera de esas tres cartas (mediados de noviembre) el tema del chantaje apenas si se insinuaba. Estaba aún muy ofendida conmigo, esa carta, pedía explicaciones, parecía enarcar las cejas, como su autor debió de hacer, dispuesto a sonreír, sin apenas aviso previo, con su pícara sonrisa de siempre; pues no lograba comprender, decía la carta, y ardía en deseos de comprender, por qué me había comportado yo de modo tan misterioso, por qué, antes de haber resuelto ninguna cuestión, me había escapado en mitad de la noche. Albergaba mi corresponsal, sí, ciertas sospechas, pero no estaba todavía dispuesto a mostrar sus cartas; incluso se ofrecía a mantener esas sospechas ocultas a los ojos del mundo a condición, tan sólo, de que yo me comportara como debía; y expresaba con la mayor dignidad sus dudas, y con la mayor dignidad esperaba una respuesta. Toda la carta era muy agramatical y, al mismo tiempo, pretenciosa, pues tal combinación era su estilo natural.
En la siguiente carta (fines de diciembre, ¡qué paciencia!) el tema específico se notaba mucho más. Ahora era evidente el motivo por el cual se tomaba la molestia de escribirme. El recuerdo de aquel billete-de-mil-marcos, de aquella visión grisazulada que se había escabullido bajo sus mismas narices para luego desaparecer, estaba royéndole las entrañas; su avaricia estaba herida en lo más vivo, se relamía sus labios resecos, no se perdonaba a sí mismo el haber permitido que me fuera, escamoteándole así aquel adorable crujido que hacía hormiguear las puntas de sus dedos. Por lo tanto, escribía que estaba dispuesto a concederme una nueva entrevista; que últimamente había estado dándole vueltas a las cosas; pero que si yo rechazaba la invitación a verle o, simplemente, si me negaba a contestar su carta, se vería obligado... justo aquí venía un enorme borrón de tinta que el muy tunante había dejado caer aposta con intención de intrigarme, pues no tenía ni la menor idea de cuál era la amenaza que podía lanzar contra mí.
Finalmente, la tercera carta, de enero, era una verdadera obra maestra de mi corresponsal. La recuerdo con mayor detalle que las demás porque la retuve durante algo más de tiempo:
No habiendo recibido respuesta para mis primeras cartas comienza a parecerme que ha llegado ya la hora de adoptar ciertas medidas pero no obstante le concedo un mes más para reflexionar transcurrido el cual iré directamente al lugar en el que sus acciones serán plenamente juzgadas en todo su valor aunque si allí no encuentro tampoco simpatía pues quién es hoy en día incorruptible entonces tendré que recurrir a la acción y la naturaleza de la misma la dejo plenamente a su imaginación pues considero que cuando el gobierno no quiere hacerlo el hecho de castigar a los estafadores es un deber que recae sobre las espaldas de todos y cada uno de los ciudadanes honestos produciendo tal escandaloso estruendo en relación con esa persona indeseable que el estado tendrá que reaccionar lo quiera o no pero en vistas a su situación personal y por simple y pura amabilidad y gentileza estoy dispuesto a abandonar mis proyectos y abstenerme de armar ruido a condición de que durante el presente mes tenga usted a bien remitirme una suma bastante considerable a modo y manera de indemnización por todas las preocupaciones que he tenido que sufrir y que usted mismo puede determinar en la cantidad exacta según sus propios cálculos.
Firmaba «Gorrión», y debajo ponía la dirección de una oficina rural de correos.
Me pasé largo rato disfrutando de esta última carta, cuyo encanto gótico se pierde en buena parte a lo largo de mi modesta traducción. Todas sus características me satisficieron: la majestuosa avalancha de palabras, no estorbada por ningún signo de puntuación; la estúpida exhibición de inofensiva virulencia sobre todo porque procedía de un individuo de aspecto tan inofensivo; la aceptación implícita de cualquier proposición que yo pudiera hacerle con tal de cobrar el dinero. Pero lo que, por encima de todo, me proporcionó un gran placer, un placer tan intenso y maduro que casi me resultó insoportable, fue que Félix, por su propia cuenta y riesgo, sin provocación ni estímulos de mi parte, hubiese reaparecido y estuviera ofreciéndome sus servicios; es más: que me ordenara utilizar sus servicios y, además de hacer todo lo que yo deseara, estuviese librándome de toda responsabilidad que pudiera derivarse de la fatal sucesión de acontecimientos.
Me partí de risa sentado en aquel banco. ¡Erijan, por favor, un monumento aquí (un poste amarillo)! ¿Qué pretendía el muy bobo? ¿Creía acaso que sus cartas, gracias a cierta forma de telepatía, me informarían de su llegada, y que tras una mágica lectura de su contenido terminaría yo mágicamente convencido de la importancia de sus fantasmales amenazas? ¡Qué divertido era que yo hubiese notado, en cierto modo, que esas cartas estaban aguardándome, en el casillero número nueve, y que yo tuviera, además, intención de contestarlas, en otras palabras, que hubiese ocurrido lo que él, en su arrogante estupidez, había conjeturado!
Sentado en ese banco y aferrando las cartas en un abrazo ardiente, tomé repentina conciencia de que mi plan había recibido un perfilamiento definitivo, y que todo, o casi todo, estaba ya fijado; apenas quedaban por organizar dos o tres detalles que no supondrían el menor problema. Pues, en el fondo, ¿acaso puede haber auténticos problemas en esta clase de asuntos? Mi maravilloso edificio había crecido sin mi ayuda; sí, desde el primer momento todo se había ajustado a mis deseos; y cuando me pregunté a mí mismo cómo debía ser la carta que yo le dirigiese a Félix, casi no sentí asombro alguno cuando encontré esa carta en mi cerebro, tan prefabricada como esos telegramas de felicitación acompañados de viñetas que, por un pago adicional, se suelen remitir a las parejas de recién casados. No faltaba más que escribir la fecha en el espacio dejado a propósito en el impreso.
Hablemos ahora del crimen, del crimen entendido como arte; y de los trucos que el prestidigitador hace con los naipes. En este momento me siento muy excitado. ¡Oh, Conan Doyle! ¡Cuan maravillosamente habrías podido coronar tu creación el día en que tus dos protagonistas empezaron a aburrirte! ¡Qué barbaridad, qué tema te perdiste! Pues habrías podido escribir una última historia que pusiera fin a la epopeya de Sherlock Holmes; un último episodio que equilibrara todos los anteriores: el asesino de ese cuento no tendría que haber sido ese contable cojo, ni tampoco Ching el chino ni la mujer de rojo, sino el mismísimo cronista de esas historias criminales: el doctor Watson en persona; Watson, que, por así decirlo, sabía qué era Whatson. Una tremenda sorpresa para el lector.
Pero ¿qué son todos ellos, los Doyle, Dostoyevski, Leblanc, Wallace, qué son todos esos grandes novelistas que escribieron acerca de esos criminales tan listos, y qué son todos esos grandes criminales que jamás han leído a esos listos novelistas, qué son si los comparamos conmigo? ¡Una pandilla de necios y de patosos! Como suele ocurrirles a los genios que poseen verdadera capacidad inventiva, a mí me ayudó la casualidad (mi encuentro con Félix), sin duda, pero ese golpe de azar encajó perfectamente en el hueco que yo le tenía preparado de antemano; cernió sobre él, y lo usé, cosa que otro, en mi lugar, no hubiera hecho.
Mi triunfo parece un solitario amañado de antemano; primero coloqué las cartas descubiertas de manera que su ordenamiento triunfal estuviera absolutamente garantizado; después las recogí en orden inverso y les di el mazo preparado a otros, con la certeza de que saldría todo a pedir de boca.
El error de mis innumerables antecesores fue el de haber atribuido mayor importancia al acto en sí y a la posterior operación consistente en suprimir todas las huellas, que a la forma más natural de conducir a ese mismo acto, que no es más que un eslabón de la cadena, un detalle, una línea de un libro, y que tiene que ser consecuencia lógica de todo lo anterior; tal es la naturaleza de todas las artes. Si se planifica y comete el acto de manera correcta, la fuerza del arte creativo es tal que incluso si el criminal fuera a entregarse en persona a la mañana siguiente, nadie le creería, pues la invención artística contiene un grado de verdad intrínseca mucho mayor que la realidad de la vida.
Todo esto, lo recuerdo bien, pasó velozmente por mi cabeza mientras me encontraba sentado en el banco con las cartas en el regazo, pero una cosa es el entonces, y otra el ahora, y ahora enmendaría ligeramente esta declaración añadiendo que (tal como ocurre con ciertas obras de arte maravillosas que la chusma se niega, durante largo tiempo, a entender, a reconocer, empeñada en resistirse a su hechizo) la gente no admite la genialidad del crimen perfecto, ni éste hace soñar ni maravillarse al común de los mortales; en lugar de eso, se esfuerzan por destacar el detalle susceptible de ser picoteado y despedazado, cualquier cosa ton la que hostigar al autor y herirle todo lo posible. Y cuando esa gente cree haber descubierto el desliz que andaba buscando, ¡oigan sus risotadas y sus abucheos! Y, sin embargo, no es el autor, sino ellos, quienes han errado; carecen de agudeza visual y allí en donde el autor percibió un portento, ellos no ven nada fuera de lo corriente.
Después de haberme hartado de reír, y de haber luego calculado tranquila y claramente mis siguientes movimientos, introduje la tercera carta, la más maliciosa de todas, en mi bolsillo, rasgué las otras dos y arrojé sus fragmentos a las vecinas matas (en donde, inmediatamente, atrajeron a unos gorriones, que las confundieron con migas de pan). Después me dirigí a mi oficina, en donde mecanografié una carta dirigida a Félix, con toda suerte de detalles acerca de cuándo debía venir y adonde; metí en el sobre veinte marcos y salí de nuevo.
Siempre me ha resultado difícil aflojar la presión que mis dedos ejercen en la carta suspendida sobre la abismal grieta. Es como zambullirse en agua helada o saltar de un balcón en llamas hacia lo que apenas si parece el corazón de una alcachofa, y en esta ocasión me resultó especialmente difícil soltar el sobre. Tragué saliva, noté una extraña sensación de hundimiento en el fondo de mi estómago; y, sosteniendo todavía la carta, seguí andando calle abajo y me detuve junto al siguiente buzón, en donde volvió a ocurrir exactamente lo mismo. Continué caminando, embarazado por la carta y casi doblándome bajo esa carga blanca y enorme, y de nuevo, al pie de un bloque de pisos, llegué a otro buzón. Mi indecisión comenzaba a convertirse en un estorbo, pues carecía, dada la firmeza de mis intenciones, de causa y sentido; tal vez podía ser descartada como una indecisión puramente física, mecánica, una negativa muscular al relajamiento; o, mejor incluso, tal vez fuese, como diría en estas circunstancias un observador marxista (dado que, como suelo decir, el marxismo es lo que más se aproxima a la Verdad Absoluta), no era sino la indecisión del propietario, que siempre detesta (tal es su naturaleza) la idea de desprenderse de cualquier propiedad; y es digno de señalar que en mi caso la idea de propiedad no se limitaba sólo al dinero que iba a remitir, sino que correspondía a esa parte de mi alma que había metido en la carta. Fuera como fuese, había ya superado mis dudas cuando llegué al cuarto o quinto buzón. Sabía, con la misma seguridad que ahora tengo de que voy a escribir esta frase, sabía que nada podía impedirme esta vez que dejase caer la carta en la ranura, e incluso llegué a prever el tipo de minúsculo ademán que haría inmediatamente después: cepillar una palma contra la otra, como si la carta hubiera abandonado en mis guantes unas motas de polvo, y como, una vez echada al correo, dejaba de ser mía, tampoco era mío su polvo. Hecho, se acabó (tal era el significado del ademán que yo imaginaba).
No obstante, no eché la carta, sino que me quedé plantado, doblado como antes por la carga que sobrellevaba, y mirando desde debajo de mis cejas a las dos niñas que jugaban no lejos de mí en la acera: tiraban por turnos una canica iridiscente, apuntando a un pozo situado junto al bordillo.
Elegí a la más pequeña de las dos; era una cosita delicada, morena, vestida con un delantal a cuadros (qué asombro comprobar, en aquel adusto día de febrero, que no estaba fría), y, dándole unos golpecitos en la cabeza, le dije:
—Mira, pequeña, mi vista es tan débil que tengo miedo de no acertar en la ranura; anda, por favor, échame esta carta al buzón.
Alzó la vista para mirarme, estiró las piernas que la mantenían en cuclillas (su cara era pequeña, de translúcida palidez e infrecuente belleza), cogió la carta, me dirigió una sonrisa divina acompañada de un aleteo de sus largas pestañas, y corrió hasta el buzón. No esperé a ver el resto, y crucé la calle, entrecerrando los ojos (hay que subrayarlo) como si en efecto no tuviera muy bien la vista: el arte por el arte, pues no había nadie por allí.
Al llegar a la siguiente esquina me colé en la cabina acristalada de un teléfono público y llamé a Ardalion: había que hacer algo respecto a él, pues desde algún tiempo atrás había llegado a la conclusión de que este entrometido retratista era la única persona con la que yo debía adoptar precauciones. Ya pueden los psicólogos despejar la cuestión acerca de si fue la simulación de miopía lo que por asociación me impulsó a actuar de inmediato en relación con Ardalion, tal como desde hacía tiempo tenía pensado, o fue, por el contrario, mi manía de recordarme constantemente a mí mismo la peligrosidad de sus ojos lo que me sugirió la idea de fingir miopía.
Oh, por cierto, que no se me olvide decirlo: crecerá, esa niña, llegará a ser muy guapa y probablemente feliz, y jamás sabrá en qué misterioso asunto actuó de intermediaria.
Aunque, sin embargo, también existe otra posibilidad: que el destino, incapaz de soportar tan ciego e ingenuo corretaje, que el envidioso destino, con su vastísima experiencia, su amplia gama de abusos de confianza, y su odio a todo lo que huele a competencia, castigue cruelmente a esa pequeñuela por intrusismo, y haga que se pregunte, «¿Qué he hecho yo para ser tan desafortunada?», sin que jamás, jamás de los jamases, logre adivinarlo. Pero mi propia conciencia está tranquila. No fui yo quien le escribió a Félix, sino él quien me escribió a mí; no fui yo quien le envió la respuesta, sino una niña desconocida.
Cuando finalmente llegué a mi destino, un agradable café enfrente del cual, en un jardincillo público, solía jugar las noches de verano una fuente de colores cambiantes, ingeniosamente iluminada desde debajo por proyectores polícromos (pero en este momento el jardín estaba desierto, era un lugar temible en el que no centelleaba fuente alguna, y las gruesas cortinas del café habían vencido en la lucha de clases que habían librado contra las perezosas corrientes de aire... escribo velozmente, y, por si fuera poco, mantengo una increíble frialdad, un aplomo perfecto); cuando, como iba diciendo, llegué, Ardalion ya estaba sentado allí, y en cuanto me vio alzó la mano saludándome a la manera romana. Yo me quité los guantes, el sombrero, el pañuelo de seda blanca, me senté a su lado, y eché sobre la mesa una cajetilla de pitillos muy caros.
—¿Cuáles son las buenas nuevas? —preguntó Ardalion, que siempre habla de manera especialmente fatua.
Pedí café y comencé más o menos de este modo:
—Pues sí... te traigo noticias. Últimamente he sentido, amigo mío, una gran preocupación cada vez que recordaba que sueles ir al canódromo. Los artistas no pueden vivir sin mujeres ni cipreses, como dice Pushkin en alguna parte, o como debería haber dicho. Por culpa de las dificultades en medio de las que vives, y de las estrecheces entre las que te desenvuelves, tu talento está agonizando, se te está escapando, por así decirlo; ya no lanza sus chorros, de hecho, de la misma manera que esa fuente de colores que hay en el jardincillo de ahí delante no lanza tampoco sus chorros en invierno.
—Gracias por la comparación —dijo Ardalion, con cara de ofendido—. Menuda monstruosidad... esa iluminación a lo caramelo. Preferiría no tratar de mi talento contigo. Al fin y al cabo, tu concepción del ars pictoris es tan chata como... (sigue un juego de palabras groseramente impublicable).
—Lydia y yo hemos comentado a menudo —proseguí yo, ignorando sus latines incultos y sus vulgaridades– tu triste destino. Creo que deberías cambiar de ambiente, refrescar tus ideas, embeberte de nuevas impresiones.
—¿Y qué tiene que ver el ambiente con el arte? —murmuró.
Ardalion tuvo un encogimiento de dolor.
—Da igual. Lo que ocurre es que el que te rodea actualmente es nefasto para ti, de modo que, digo yo, algo tendrá que ver, me parece. Esas rosas y melocotones con los que adornas el comedor de tu patrona, esos retratos de ciudadanos respetables en cuyos hogares te las apañas para ce...
—¿Que me las «apaño»?
—... pueden ser admirables, y hasta geniales, pero, disculpa mi franqueza, ¿no te parecen muy monótonos y forzados? Deberías irte a vivir a otro clima en el que abundaran las horas de sol: el sol es el mejor amigo de los pintores. Ya veo, sin embargo, que este tema no te interesa. Hablemos de otra cosa. Dime, por ejemplo, ¿cómo están las cosas en relación con esa parcela tuya?
—Maldito si lo sé. Insisten en enviarme cartas y más cartas, todas en alemán; te pediría que me las tradujeses, pero la sola idea me mata de aburrimiento... Y... bueno, las pierdo o, sencillamente, las rompo en cuanto me llegan. Creo que me piden nuevas sumas de dinero. El verano próximo me construiré una casa allí. Eso es lo que pienso hacer, sí. Y luego no podrán quitarme la tierra de debajo de mi casa, digo yo. Pero estabas refiriéndote, amigo mío, a un cambio de clima. Sigue, te escucho.
—Oh, no sirve de gran cosa. No te interesa. Yo digo cosas sensatas, y la sensatez te irrita.
—Dios te bendiga, ¿de verdad crees que me irrita? Todo lo contrario...
—Nada. Por mucho que insistas.
—Has hablado de Italia, lo sé. Anda, dispara. Me gusta el tema.
—De hecho, todavía no la he mencionado —dije, riendo a carcajadas—. Pero, ya que tú has pronunciado esa palabra... Por cierto, ¿no te parece agradable este café? Según ciertos rumores, has dejado de... —Y, mediante una sucesión de chasquidos de dedos debajo de mi mandíbula, produje el sonido de una gorgoteante botella.
—Sí. He roto por completo con la bebida. Pero no rechazaría una copa en este momento, no creas. No rechazaría compartir unos tragos con un buen amigo, ya me entiendes. Oh, no te preocupes, sólo bromeaba...
—Mucho mejor, porque no lograrías tu propósito. No hay nadie capaz de emborracharme. Así que dejémoslo. ¡Uf, qué mal he dormido esta noche! ¡Uf... oj! Nada peor que el insomnio. —Proseguí de este modo, mirándole a través de mis lágrimas—. Ah... Perdona que bostece así.
Ardalion, con una sonrisa ansiosamente esperanzada, jugueteaba con su cucharilla. Su gorda cara, con aquel leonino puente nasal, estaba inclinada hacia abajo; sus párpados —rojizas verrugas en lugar de pestañas– ocultaban en parte sus vomitivamente luminosos ojos. De repente me lanzó una mirada y dijo:
—Si me fuese de viaje a Italia, seguro que pintaría cuadros fabulosos. Lo que sacara de venderlos serviría para saldar rápidamente mi deuda.
—¿Tu deuda? ¿Tienes deudas? —pregunté en tono burlón.
—Anda, olvídalo, Hermann Karlovich —dijo, utilizando por vez primera, creo, mi nombre y mi patronímico—. Sabes muy bien a lo que voy. Préstame doscientos cincuenta marcos, o que sean dólares, mejor, y rezaré por tu alma en las iglesias florentinas.
—De momento, toma este dinero para el visado —dije, abriendo la cartera—. Imagino que tienes uno de esos pasaportes Nan -sen- sical, en lugar de disfrutar de un sólido pasaporte alemán, como las personas decentes. Pide inmediatamente el visado, de lo contrario te gastarás este anticipo en bebidas.
—Choca esos cinco, amigo —dijo Ardalion.
Ambos nos quedamos un rato en silencio, él porque se le desbordaban los sentimientos, cosa que apenas tenía importancia para mí; y yo porque el asunto quedaba cerrado y no había nada que decir.
—Brillante idea —exclamó de repente Ardalion—. Querido amigo, tendrías que permitir que Lyddy me acompañase; la vida aquí es condenadamente aburrida; esa mujercita necesita algo que la entretenga. Mira, si me voy yo solo... Ya te habrás fijado en que es de las celosas... se pasará el tiempo imaginando que me emborracho en cualquier parte. En serio, deja que venga conmigo un mes, ¿de acuerdo?
—Tal vez vaya más adelante. Tal vez vayamos los dos. Durante mucho tiempo, cansado esclavo, he planeado mi huida a las lejanas tierras del arte y de la translúcida uva. Bien. Lo siento, pero he de irme. Dos cafés; es todo, ¿verdad?
8
A primera hora de la mañana siguiente —no eran aún las nueve– me encaminé a una de las estaciones del metro central y, una vez allí, en lo alto de la escalera, adopté una posición estratégica. A intervalos regulares salía a borbotones de la profundidad de la caverna una hornada de gente con cartera... subían escaleras arriba, arrastrando los pies o descargando patadones, y de vez en cuando la punta de algún pie se estrellaba, con considerable estrépito metálico, en la chapa del anuncio de cierta empresa que cree aconsejable situarlo en la cara delantera de los escalones. En el segundo comenzando por arriba, de espaldas a la pared y con el sombrero en la mano (¿quién fue el primer genio de la mendicidad que adaptó un sombrero a las necesidades de su profesión?) y encogiendo los hombros con la mayor humildad posible, permanecía un desgraciado viejo. Un poco más arriba se había congregado una asamblea de vendedores de periódicos tocados con gorro de bufón y envueltos de cartelones por todas partes. Era un día nublado y triste; a pesar de mis polainas, tenía los pies ateridos de frío. Me pregunté si los tendría menos helados de no haberles proporcionado a los zapatos un lustrado tan perfecto: una idea que pasaba y volvía a pasar por mi cabeza. Por fin, a las nueve menos cinco, puntualmente, y tal como yo había calculado, apareció en el fondo la figura de Orlovius. Me di inmediatamente la vuelta y me alejé de allí a paso lento; Orlovius me adelantó con sus zancadas, miró fugazmente atrás y dejó al descubierto su bella pero postiza dentadura. Nuestro encuentro tuvo el tono exacto de casualidad que yo había querido darle.








