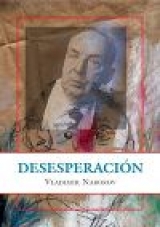
Текст книги "Desesperación"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Pero estoy cansado, mortalmente cansado. Ha habido días, anteayer, por ejemplo, en los que, excepto un par de interrupciones, he escrito diecinueve horas seguidas; ¿y suponen ustedes que después me eché a dormir? No, no podía dormir, todo mi cuerpo se tensaba y crujía, como si me hubiesen atado al potro. Ahora, sin embargo, cuando ya estoy terminando y casi no tengo nada que añadirle a mi cuento, me resulta dolorosísimo separarme de estas hojas ya usadas; pero debo despedirme de ellas; y, tras haber releído otra vez mi obra, tras haberla corregido, sellado y, valientemente, echado al correo, tendré, supongo, que irme a otro lado, a África, Asia —no importa mucho dónde sea—, pese a tener poquísimos deseos de irme, y muchos de estar tranquilo. Sí, que el lector imagine sencillamente la situación de una persona que vive bajo un nombre supuesto, y no porque no pueda obtener otro pasap...
11
Me he trasladado a una altitud algo mayor: el desastre me obligó a desplazar mis cuarteles.
Había creído que serían diez capítulos en total, ¡y me equivoqué! Es curioso recordar la firmeza, la compostura con que, a pesar de todo, llevaba el décimo a su conclusión; la cual no llegué a alcanzar del todo, y el último párrafo se me rompió en una sílaba que da inicio a la palabra «apuros». Entró bruscamente la criada para arreglar mi habitación, y como no tenía nada mejor que hacer, bajé al jardín y allí me envolvió una quietud celestial y suavísima. Al principio ni siquiera comprendí qué estaba pasando, pero luego sacudí la cabeza y lo capté por fin: el furioso huracán de los últimos días había cesado.
El aire era divino, y en él flotaba el cadarzo de los sauces; incluso el verdor del follaje perenne intentaba parecer renovado; y los atléticos semidesvestidos troncos de los alcornoques brillaban con un tono intenso de rojo.
Me fui a pasear por la carretera; a mi derecha, los atezados viñedos trazaban sus líneas oblicuas, y sus ramas todavía desnudas formaban un patrón regular y tenían aspecto de encogidas y retorcidas cruces de cementerio. Al cabo de un rato me senté en la hierba, y mientras miraba, más allá de los viñedos, una colina cubierta hasta los hombros con el espeso follaje de los robles, y coronada por el dorado de los tojos, y, más allá, al profundo azul del cielo, estuve reflexionando con cierta suerte de dulce ternura (pues acaso sea la ternura el rasgo esencial, aunque oculto, de mi alma) que había comenzado a vivir una vida nueva y sencilla, dejando atrás la carga de las más elaboradas fantasías. Luego, desde lejos, en la dirección de mi hotel, apareció el autobús y decidí divertirme por última vez con la lectura de la prensa berlinesa. Una vez en el autobús, fingí dormir (llevando esta interpretación hasta el extremo de sonreír en sueños), porque noté entre los pasajeros la presencia del viajante de jamones; pero pronto me dormí de verdad.
Obtuve en la ciudad lo que había ido a buscar, pero sólo abrí los periódicos a mi regreso, y con una sonrisa bienhumorada me aposenté, dispuesto a hojearlos. Inmediatamente me puse a reír a carcajadas: habían encontrado el coche.
Su desaparición fue explicada del siguiente modo: iban tres compañeros inseparables caminando, el 10 de marzo al mediodía, por la carretera —un mecánico en paro, el peluquero al que ya conocemos, y el hermano del peluquero, joven sin ocupación fija– cuando vieron en el lejano margen del bosque el destello del radiador de un coche, y se encaminaron con la mayor incontinencia hacia él. El peluquero, hombre serio y cumplidor de las leyes, dijo entonces que había que esperar al propietario y, caso de no presentarse éste, conducir el coche hasta la comisaría de Koenigsdorf, pero su hermano y el mecánico, deseosos ambos de un rato de diversión, sugirieron otra posibilidad. El peluquero replicó, sin embargo, que no tenía intención de tolerarlo; y penetró en el bosque, mirando a los lados conforme avanzaba. Al poco rato tropezó con el cadáver. Regresó apresuradamente, llamando a gritos a sus compañeros, y se quedó horrorizado al comprobar que tanto ellos como el coche habían desaparecido. Estuvo caminando de un lado para otro durante un rato, convencido de que regresarían. No lo hicieron. Hacia el atardecer decidió por fin que debía informar a la policía de su «horrible descubrimiento», pero, como buen hermano, no dijo nada del coche.
Lo que ahora se había sabido es que aquel par de pícaros estropearon muy pronto mi Icarus, y luego lo ocultaron con la intención de mantenerse también ellos ilocalizables, pero después cambiaron de opinión y se entregaron. «En el coche —añadía la información– apareció un objeto que permitió establecer la identidad del asesinado.»
Antes, por un desliz visual, leí la identidad del «asesino», lo cual incrementó mi hilaridad, pues ¿acaso no se sabía desde el primer momento que el coche me pertenecía a mí? Pero al leer de nuevo me puse a pensar.
Esa frase me irritó. Era tontamente confusa. Naturalmente, me dije de inmediato a mí mismo que o bien se trataba de algún nuevo hallazgo, o bien no habían encontrado más que una bobada, por ejemplo ese ridículo vodka. De todos modos, la noticia me preocupó, y durante un tiempo hice el esfuerzo de revisar mentalmente todos los objetos que habían intervenido (recordé incluso el trapo que él utilizaba a modo de pañuelo, y su repugnante peine), y como en aquellos momentos estuve actuando con afiladísima e infalible precisión, no me costó en absoluto repasarlo todo, tras lo cual llegué al convencimiento de que todo estaba en orden. Quod erat demonstrandum.
En vano: no encontré la paz... Era hora de ponerle fin a ese capítulo, pero en lugar de sentarme a escribir salí de nuevo, rondé hasta muy tarde, y cuando regresé me encontraba tan absolutamente fatigado que me sobrevino el sueño de inmediato, a pesar de la confusa turbación de mi mente. Soñé que, tras una tediosa búsqueda (entre bastidores, pues no llegaba a verse en el sueño), encontraba finalmente a Lydia, que se había escondido y que declaraba fríamente que no pasaba nada, que había cobrado la herencia y que iba a casarse con otro hombre «porque, claro está —dijo—, tú estás muerto». Desperté enfurecido y con el corazón latiéndome enloquecidamente: ¡engañado!, ¡indefenso! Porque en modo alguno podía un muerto demandar a un vivo: sí, indefenso, ¡y ella lo sabía! Pero pude recobrar el sentido común y ponerme a reír: menudos disparates salen siempre en los sueños. Pero de repente pensé que sí había una cosa extremadamente desagradable que no cambiaría por mucho que me riese, a saber, que lo grave no era mi sueño: lo grave era en realidad la misteriosa noticia del día anterior: el objeto encontrado en el coche... Suponiendo que, reflexioné, no se trate de una vulgar trampa o un hallazgo ilusorio; suponiendo, es más, que ese objeto haya permitido encontrar el nombre del hombre asesinado, y que ese nombre sea el correcto. No, eran demasiadas suposiciones; me acordé de la meticulosidad con la que hice la prueba el día anterior, cuando me dediqué a seguir las curvas, tan elegantes y regulares como las que siguen los planetas, descritas por los diversos objetos usados. ¡Habría podido trazar con puntitos todas y cada una de sus órbitas! Y sin embargo mi mente permaneció turbada.
Buscando algún modo de librarme de esos intolerables presentimientos, recogí las hojas de mi manuscrito, las sopesé en mi palma, murmuré incluso un festivo «bien, bien», y decidí que antes de que mi pluma redactase las dos o tres frases finales lo releería todo desde la primera hasta la última línea.
Creí que me aguardaba un rato agradable. En pie, con el camisón puesto, junto al escritorio, escuadré satisfecho entre mis manos la crujiente profusión de páginas garabateadas. Hecho esto, me metí de nuevo en cama; dispuse adecuadamente la almohada bajo mis omóplatos; entonces me di cuenta de que me había olvidado el manuscrito en la mesa, pese a que hubiera podido jurar que en ningún momento lo habían abandonado mis manos. Con calma, sin soltar maldiciones, me puse en pie y regresé con él a la cama, volví a dejar bien puesta la almohada, eché un vistazo a la puerta, me pregunté a mí mismo si estaba o no cerrada con llave (ya que no me apetecía la perspectiva de interrumpir mi lectura para abrir a la doncella cuando me trajera el café a las nueve); me levanté otra vez, de nuevo con la mayor calma; comprobé que la puerta no estaba cerrada con llave, de modo que no había valido la pena que me tomase la molestia, carraspeé, me metí otra vez en la revuelta cama, me puse cómodo, e iba a comenzar la lectura, cuando vi que se me había apagado el pitillo.
A diferencia de lo que ocurre con las marcas alemanas, las francesas requieren la constante atención del fumador. ¿Dónde se habían metido las cerillas? ¡Si las tenía hace un momento! Por tercera vez me levanté, y en esta ocasión las manos me temblaron ligeramente; descubrí las cerillas detrás del tintero, pero al regresar a la cama aplasté bajo mi cadera otra caja llena, oculta entre las sábanas, lo cual significaba que de nuevo hubiese podido ahorrarme la molestia de ponerme en pie. Me enfurecí; recogí las hojas del manuscrito, esparcidas por el suelo, y el delicioso sabor anticipatorio que había sentido hasta ese momento se transformó en algo parecido al dolor: una horrible aprensión, como si algún diablillo maligno estuviera augurándome que iba a descubrir nuevas y constantes meteduras de pata. Tras haber, no obstante, encendido de nuevo mi pitillo, y sometido a puñetazos la rebeldía de la almohada, pude ponerme a leer. Me pasmó la ausencia de título en la primera hoja, pues estaba seguro de haber inventado un título en algún momento, algo que comenzaba con «Memorias de un...». ¿De un qué? No logré recordarlo; y, de todos modos, «Memorias» me pareció espantosamente feo y vulgar. Entonces, ¿cómo titular mi libro? ¿«El doble»? No, pues la literatura rusa ya poseía ese título: ¿«Crimen y acertijo»? No está mal, un poco tosco, de todos modos. ¿«El espejo»? ¿«Retrato del artista en el espejo»? Demasiado insípido, demasiado a la mode... ¿Y «El parecido»? ¿«El parecido no reconocido»? ¿«Justificación de un parecido»? No... muy secos, con una nota filosófica. ¿Algo que sonara más o menos a «Sólo los ciegos no matan»? Demasiado largo. ¿Tal vez: «Respuesta a la crítica»? ¿Y «El poeta y el canalla»? Hay que pensárselo más... pero, leamos antes el libro, dije en voz alta, luego vendrá el título.
Comencé a leer, y muy pronto me encontré a mí mismo preguntándome si estaba leyendo palabras escritas o viendo visiones. Es más, mi memoria transfigurada inhaló, por así decirlo, una doble dosis de oxígeno; la habitación en donde estaba aún tenía luz, porque había limpiado los cristales; mi pasado aparecía más gráfico que nunca, doblemente sometido a la irradiación artística. De nuevo comenzaba la ascensión de la colina de Praga, oía la alondra en el cielo, veía la redonda cúpula roja de los depósitos de gas; agarrotado por una tremenda emoción, me acerqué al vagabundo dormido, y de nuevo estiró sus miembros y bostezó, y de nuevo, con la cabeza pendulona en su ojal, colgó mustia la violeta. Seguí leyendo, y uno por uno fueron apareciendo todos: mi sonrosada esposa, Ardalion, Orlovius; y todos ellos estaban vivos, pero en cierto sentido yo tenía sus vidas en mis manos. De nuevo miré el poste amarillo, y mientras caminaba por el bosque mi mente ya comenzó a trazar su plan; de nuevo, un día de otoño, mi esposa y yo estuvimos viendo una hoja que caía para reunirse con su reflejo; y allí estaba yo, cayendo lentamente en una ciudad sajona repleta de extrañas repeticiones, y allí estaba mi doble, elevándose lentamente para venir a mi encuentro. Y otra vez hilé mi hechizo en torno a él, y le tuve en mis devaneos pero se escapó, y fingí abandonar mi plan, y con fuerza inesperada el relato cobró de nuevo intensidad, exigiéndole a su creador una continuación y un final. Y de nuevo, una tarde de marzo me puse a conducir soñadoramente por la carretera, y allí, en la cuneta, junto al poste, allí me esperaba.
—Sube aprisa. Hemos de irnos.
—¿Adónde? —preguntó.
—Vamos a meternos en ese bosque.
—¿Ahí? —preguntó, señalando...
Con su bastón, lector, con su bastón. B-A-S-T-O-N, amable lector. Un bastón toscamente labrado, y con una chapita en la que figuraba el nombre de su dueño: Félix Wohlfahrt, de Zwickau. Señaló con su bastón, amable y ruin lector, ¡con su bastón! Sabes qué es un bastón, ¿verdad? Pues bien, con eso señaló —un bastón—, y subió al coche, y cuando volvió a salir se dejó el bastón allí, naturalmente, pues el coche le pertenecía durante unas horas. De hecho, me fijé en su «tranquila satisfacción». Una memoria de artista, ¡qué curiosa es! Mejor que ninguna otra, supongo. «¿Ahí?», preguntó, señalando con su bastón. Jamás en la vida me había sentido tan pasmado.
Sentado en la cama me quedé mirando, con los ojos saliéndoseme de las órbitas, aquella página, aquel renglón escrito por mí; perdón, no por mí, sino por esa peculiar socia que tengo, mi memoria; y comprendí claramente hasta qué punto era irreparable mi descuido. No era el hecho del hallazgo del bastón y el descubrimiento de nuestro nombre común, que conduciría ahora a mi inevitable captura, no, no era eso lo que más me mortificaba, sino la idea de que toda mi obra maestra, creada y elaborada con tantísimo cuidado por el detalle, hubiera quedado ahora intrínsecamente destruida, hubiera sido convertida en un montón de tierra, por culpa del error que yo había cometido. ¡Escucha lector, escucha! Aunque su cadáver hubiese pasado por el mío, de todos modos habrían encontrado el bastón y luego me habrían atrapado, creyendo que le pillaban a él: ¡tal es la mayor desgracia! Pues toda mi construcción se basó en la imposibilidad de una metedura de pata, y ahora resultaba que había habido una metedura de pata, y del tipo más basto, ridículo y trivial. ¡Escucha, lector, escucha! Me doblé sobre los derruidos restos de mi maravillosa obra, y una voz maldita me chilló al oído que la chusma que me negaba su reconocimiento tal vez tuviera razón... Sí, comencé a dudar de todo, a dudar hasta de lo más esencial, y comprendí que la poca vida que me quedaba por delante quedaría dedicada de forma exclusiva a un fútil combate contra esa duda; y sonreí con la sonrisa de los condenados, y provisto de un despuntado lápiz azul que chillaba de dolor escribí rápida y osadamente en la primera página de mi obra: «Desesperación»; ya no hacía falta seguir buscando un título mejor.
La doncella me trajo el café; me lo bebí, dejando sin tocar la tostada. Luego me vestí apresuradamente, hice el equipaje y bajé yo mismo la bolsa. Por fortuna, no me vio el doctor. El administrador se mostró sorprendido por lo repentino de mi partida y me hizo pagar una factura desorbitada; pero eso ya no me importaba: sólo me iba porque era de rigueur en tales casos. Seguía cierta tradición. Por cierto, tenía motivos para pensar que la policía francesa ya andaba tras mi rastro.
De camino a la ciudad, vi desde mi autobús a un par de policías que iban en un coche veloz y tan blanco como la espalda de un molinero: el vehículo pasó lanzado en dirección contraria, y desapareció en medio de una nube de polvo; pero no puedo asegurar que se dirigiese hacia allí con el propósito decidido de detenerme, es más, puede que ni siquiera fuesen policías, no, no podría asegurarlo, el coche iba a gran velocidad. Al llegar a Pignan pasé por correos, y ahora siento haberlo hecho pues podría habérmelas arreglado perfectamente sin la carta que recogí allí. Ese mismo día elegí, al azar, uno de los paisajes ofrecidos por un vistoso folleto, y a última hora de la tarde llegué aquí, a este pueblecito de montaña. En cuanto a esa carta... Pensándolo bien, más vale que la copie, pues es una magnífica muestra de la malicia humana.
«Mire usted, caballero, te escribo por tres motivos: 1) ella me pidió que lo hiciera; 2) tengo firmes intenciones de decir lo que pienso de ti; 3) siento un sincero deseo de sugerirte que te pongas en manos de la ley, a fin de despejar ese cruento embrollo, ese repugnante misterio, por culpa del cual ella, inocente y aterrada, está padeciendo, por supuesto, muchísimo. Permíteme que te lo advierta de entrada: tengo muchísimas dudas respecto a toda esa bazofia dostoyevskiana que te tomaste la molestia de contarle a ella. Para no decir más, es una maldita mentira desde el principio al final. Una maldita mentira cobarde, sobre todo viendo cómo jugaste con sus sentimientos.
»Me ha pedido que te escribiese porque cree que tal vez aún no sepas nada; ha perdido por completo la cabeza, y dice que si no te escribiese nadie te pondrías furiosísimo. Me encantaría verte enfurecido en este momento: sería divertidísimo.
»... ¡así es como están las cosas! No basta, sin embargo, con matar a un hombre y vestirle luego adecuadamente. Hace falta también un detalle más, uno solo, a saber: que haya algún parecido entre los dos; pero en el mundo entero no hay, ni puede haber, dos hombres iguales, por muy bien que los disfraces. Lo cierto es que nadie se ha tomado la molestia de discutir tal clase de sutilezas, ya que lo primerísimo que le dijo la policía a ella fue que habían encontrado a un muerto con los papeles de su marido, pero que no era su marido. Y ahora llega lo más terrible: debido a que así se lo había pedido cierto sucio sinvergüenza, la pobrecilla insistía una y otra vez, incluso antes de ver el cadáver (incluso antes: ¿te vas dando cuenta?), insistía contra toda probabilidad en que era el cadáver de su esposo, de su esposo y de nadie más. No consigo entender cómo diablos lograste inspirarle a esa mujer, que prácticamente es una extraña para ti, un temor tan profundo y reverencial. Para lograr algo así hay que ser, sin duda, un monstruo de una categoría muy poco corriente. ¡Dios sabe qué ordalías le esperan aún a esa pobre mujer! Pero hay que impedirlo. Tienes el deber clarísimo de liberarla de toda sombra de complicidad. ¡Pero si todo el mundo lo ve con la más absoluta claridad! Todos esos truquillos tuyos, todos esos manejos con las pólizas de seguros, son viejísimos. Incluso debería añadir que los tuyos son los más torpes y sobados de todos.
»Otra cuestión: lo que pienso yo de ti. Las primeras noticias me llegaron en una ciudad en la que estaba varado debido a mi encuentro allí con algunos amigos, artistas como yo. Verás, al final no llegué a Italia, y doy gracias a mis estrellas de que así fuera. Pues bien, cuando leí la noticia, ¿sabes qué sentí? ¡Ni la más mínima sorpresa! Desde siempre he sabido que eras un canalla y un matón, y, créeme, no me callé en la investigación nada de lo que había visto con mis propios ojos. De modo que describí con todo detalle el trato que le dabas a ella, tus burlas y tus pullas y tu altivo menosprecio y tus continuas crueldades, y la helada frialdad de tu presencia, que tan opresiva encontraba todo el mundo. Eres maravillosamente parecido a un gran y horripilante jabalí de pútridos colmillos: fue una pena que no metieras uno en tu traje. Y hay otra cosa que no puedo seguir guardando dentro de mí: no importa lo que yo sea —un borracho sin voluntad, o un tipo siempre dispuesto a vender su honor por el arte—, pero permíteme que te diga que me avergüenza haber aceptado las migas que me arrojaste, y que haría alegremente pública mi indignidad, que la anunciaría a gritos en la calle, si con eso pudiera contribuir a librarme de su pesada carga.
»¡Óyeme bien, fiera salvaje! Esta situación no puede durar. Quiero que perezcas, y no tanto por el hecho de que seas un asesino, sino porque eres el más mezquino de los canallas mezquinos que en el mundo han sido, porque has utilizado con fines inicuos la inocencia de una mujer crédula, a quien diez años de habitar en tu infierno privado han sido suficientes para dejar aturdida y despedazada. Si quedara, sin embargo, algún resto de luz en tu tiniebla, ¡entrégate!»
Debería dejar esta carta así, sin comentarios. El lector ecuánime de mis anteriores capítulos no habrá dejado de notar el tono afable, la amabilidad general de mi actitud para con Ardalion; y así es como me lo paga él. Pero dejémoslo correr, dejémoslo correr... Mejor será pensar que escribió esta carta repugnante con unas cuantas copas encima, porque de lo contrario parecería excesivamente desenfocada, excesivamente apartada de la verdad, excesivamente colmada de afirmaciones difamatorias cuyo carácter absurdo habrá notado sin duda ese mismo lector atento. Decir de mi alegre, vacía y no muy inteligente Lydia que es una mujer «idiotizada por el miedo» o —¿cuál era esa otra expresión que utilizaba?– que está «despedazada»; insinuar que pudiese existir algún tipo de mal entendimiento entre ella y yo, y que casi rozábamos la fase de las bofetadas; la verdad, la verdad, me parece bastante injusto... casi no sé cómo calificarlo. No hay palabras para hacerlo. Mi corresponsal ya las ha utilizado todas; aunque, es cierto, en relación con otras cosas. Y precisamente porque creí en los últimos tiempos que ya había cruzado el umbral supremo de todo dolor posible, de la mayor ansiedad soportable, me puse en semejante estado mientras leía esa carta, y mi cuerpo se vio poseído por tal ataque de temblores, que todas las cosas que me rodeaban empezaron a moverse: la mesa; el vaso que estaba sobre la mesa; incluso la ratonera que está en una de las esquinas de mi nueva habitación.
Pero de repente me di una palmada en la frente y estallé en una carcajada. ¡Qué sencillo resultaba todo! ¡Con qué sencillez, me dije a mí mismo, se ha resuelto por fin el misterioso frenesí de esa carta! ¡El frenesí del propietario! Ardalion no puede perdonarme que adoptara su nombre como lema, ni que la escena del crimen fuera su parcela. Se equívoca; quebraron hace mucho tiempo; nadie sabe a quién pertenece en realidad ese terreno, y... Ah, basta, ¡basta de hablar del tonto de Ardalion! La pincelada definitiva completa ya del todo su retrato. Con un último arabesco del pincel, lo he firmado en una esquina. Es mucho mejor que aquella mascarilla mortal de monstruoso colorido que hizo ese bufón con mi cara. ¡Ya basta! Un parecido magnífico, caballeros.
Y sin embargo... ¿Cómo se atreve...? ¡Oh, al diablo, al diablo, todo el mundo al diablo!
31 de marzo. Noche
Mi cuento, ay, degenera en diario. No tiene remedio, sin embargo; pues me he acostumbrado a escribir, y ahora soy incapaz de abandonar. Un diario, lo admito, es la forma más baja de la literatura. Los expertos sabrán apreciar ese adorable detalle, ese tímido y falsamente significativo «Noche» (que pretende conseguir que los lectores imaginen a un miembro de la variedad insomne de literatos, esas personas tan pálidas, tan atractivas). Aunque en realidad, es de noche en estos momentos.
El villorrio en el que languidezco yace en la cuna de un valle rodeado de altos y cercanos montes. He alquilado una habitación grande a modo de establo, en una casa perteneciente a una vieja atezada que tiene abajo una tienda de ultramarinos. No hay en el pueblo más que una sola calle. Podría explayarme a gusto sobre los encantos del lugar, describiendo por ejemplo las nubes que se apretujan contra la casa y se cuelan en su interior a través de una serie de ventanas, y luego van saliendo a través de la serie opuesta... pero nada más aburrido que describir esta clase de cosas. Lo que me divierte es ser el único turista de por aquí; y, encima, extranjero, y como la gente ha llegado a olerse (bueno, supongo que yo mismo se lo dije a mi patrona) que procedo nada menos que de Alemania, la curiosidad que provoco es desacostumbrada. Desde que estuvo por aquí, hace un par de temporadas, un equipo cinematográfico que estuvo fotografiando a su estrella en Les Contrabandiers, no había habido tanta excitación. Sin duda, lo que tendría que hacer ahora es esconderme, pero en lugar de eso me sitúo de manera harto conspicua; porque sería difícil encontrar un punto más iluminado de haberme propuesto justamente tal objetivo. Pero estoy muerto de cansancio; cuanto antes termine todo, mejor.
Hoy, adecuadamente, he conocido al gendarme de la aldea, ¡un tipo de ridículez insuperable! Imagínenselo, un individuo rollizo de rostro sonrosado, patizambo, con un negro mostacho. Me encontraba sentado en un banco, al final de la calle, mientras a mi alrededor la gente del pueblo estaba atareadísima con sus ocupaciones; mejor dicho, fingía estar atareada; en realidad todos insistían en observarme de modo fieramente inquisitivo, y fuera cual fuese la postura que adoptaban, y utilizando todos los caminos posibles para la visión, por encima del hombro, por debajo del sobaco, o bajo la rodilla; no me cupo la menor duda de que tal era su objetivo. El gendarme me ha hablado con cierta inseguridad; ha mencionado el tiempo lluvioso; ha pasado luego a la política y después a las artes. Incluso me ha señalado un a modo de patíbulo, pintado de amarillo, que es todo cuanto queda de la escena en la que uno de los contrabandistas estaba a punto de ser ahorcado. En cierto modo me recordaba a mi llorado Félix: el toque juicioso, ese ingenio natural del hombre que se ha hecho a sí mismo. Le pregunté cuándo había detenido a alguien por última vez en el pueblo. Se lo estuvo pensando un rato y contestó que fue hace seis años, la vez que apresaron a un español que había empleado con notable liberalidad su navaja durante una reyerta, y que luego huyó a las montañas. A mi interlocutor le pareció a continuación necesario informarme que en aquellas montañas vivían osos que habían sido conducidos hasta esa región por los hombres, que trataron así de librarse de los lobos indígenas, lo cual me pareció extremadamente cómico. Pero él no se rió; permaneció allí, enroscando abatidamente con la mano derecha la punta izquierda de su mostacho, y pasó a hablar de la educación moderna:
—Yo, por ejemplo —dijo—. Sé geografía, aritmética, y conozco la ciencia de la guerra; escribo con una letra preciosa...
—Y ¿no tocará usted por casualidad el violín? —le pregunté.
Y él sacudió negativa y tristemente la cabeza. En este momento, temblando en mi helada habitación; maldiciendo a esos perros que ladran; esperando a cada momento oír la estrepitosa caída de la guillotínita de la ratonera, decapitando a una rata anónima; sorbiendo mecánicamente la infusión de verbena que mi patrona se siente obligada a servirme, pues piensa que tengo aspecto enfermizo y teme probablemente que me muera antes del juicio; en este momento, como decía, estoy sentado aquí, escribiendo en estas hojas pautadas —el único papel que se puede obtener en este pueblo—, medito, sí, y vuelvo otra vez a mirar de refilón la ratonera. No hay, gracias a Dios, ningún espejo en la habitación, del mismo modo que no hay Dios, ni siquiera ese al que le doy las gracias. Todo está oscuro, todo es espantoso, y no encuentro motivos especíales para seguir permaneciendo en este oscuro y vanamente inventado mundo. No es que considere la posibilidad de matarme: sería antieconómico, ya que en casi todos los países encontramos una persona pagada por el Estado para ayudar letalmente a los hombres. Y después, el zumbido vacío de la eternidad vacía. Pero lo más notable, quizá, es que existe una posibilidad de no terminar aún, es decir de que no me ejecuten, sino que me sentencien a un período de trabajos forzados; en cuyo caso podría ocurrir que dentro de cinco años más o menos, con la ayuda de alguna oportuna amnistía, pueda regresar a Berlín y manufacturar chocolate una vez más. No sé por qué, pero me resulta increíblemente divertido.
Supongamos que mato a un mono. Nadie me toca. Supongamos que se trata de un mono especialmente listo. Nadie me toca. Supongamos que es un mono nuevo, perteneciente a una especie no peluda, parlante. Nadie me toca. Ascendiendo de manera circunspecta estos peldaños, puedo subir hasta Leibnitz o Shakespeare y matarles, y nadie me tocará, pues resulta imposible decir cuándo se cruzó la frontera más allá de la cual el sofista comienza a tener dificultades.
Ladran los perros. Tengo frío. Ese inextricable dolor mortal... Señaló con su bastón. Bastón. ¿Qué palabras podemos sacar de bastón si lo retorcemos suficientemente? Basto. Soban. Santo. Bosta. Naso. Botas. Nabo. Sota. Tosa. Ato. Tos. Tas. As. So. Un frío abominable. Ladran los perros: empieza uno y luego se le suman todos los demás. Llueve. Las luces eléctricas lucen pálidamente, amarillentas. ¿Qué he hecho?
1 de abril
El peligro de que mi historia degenere en un soso diario ha quedado felizmente exorcizado. Ahora mismo ha estado aquí mi ridículo gendarme: en visita de trabajo, con el sable; me ha pedido educadamente, sin mirarme a los ojos, mis papeles. Le he contestado que me parecía bien, que un día de éstos me dejaría caer por allí, para cumplir las formalidades policíacas, pero que en este momento no me apetecía levantarme de la cama. El ha insistido, con la mayor cortesía, se ha disculpado... pero tenía que insistir. Me he levantado de la cama y le he entregado mi pasaporte. Cuando se iba, se ha dado media vuelta junto a la puerta y (siempre en el mismo tono de cortesía) me ha pedido que permaneciera en casa, sin salir. ¡Ni falta que hacía que me lo pidieran!
He vuelto a espiar. En pie y mirando. A cientos: hombres de negro, los chicos de la carnicería, las chicas floreadas, un cura, dos monjas, soldados, carpinteros, vidrieros, escribientes, tenderos... Pero en absoluto silencio; sólo el silbido de su respiración. ¿Y si abriese la ventana y pronunciase un discurso...?
«¡Franceses! Va a empezar el ensayo. Sujetad a esos policías. Un famoso actor de cine saldrá corriendo de esta casa ahora mismo. Es un archicriminal, pero debe escapar. Debéis impedir que los policías le detengan. Esto forma parte de la trama. ¡Muchedumbre francesa! Quiero que le dejéis un pasillo libre desde la puerta hasta el coche. ¡Sacad de él al conductor! ¡Poned el motor en marcha! Sujetad a esos policías, derribadles a golpes, sentaos encima de ellos... les pagamos para que lo aguanten todo. Esta productora es alemana, disculpad mi acento. Les preneurs de vues, mis técnicos y mis asesores armados, ya están distribuidos entre vosotros. Attention! Quiero una huida limpia. Eso es todo. Ahora mismo voy a salir.»








